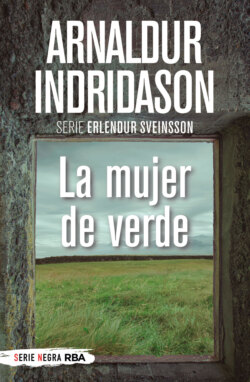Читать книгу La mujer de verde - Arnaldur Indridason - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5
ОглавлениеErlendur se dirigió en su coche a la parte más antigua de la ciudad, al lado del puerto, pensando en Eva Lind y en Reikiavik. Él era forastero y se seguía considerando forastero aunque hubiese vivido allí la mayor parte de su vida y la hubiera visto extenderse por la bahía y por las colinas al ir aumentando la población del país. La ciudad contemporánea, rebosante de gente que ya no quería vivir en el campo o en las aldeas de la costa, o que ya no podía seguir viviendo allí y emigraba a la ciudad para empezar una nueva vida pero perdía sus raíces y se quedaba sin pasado y con un futuro incierto. Nunca le había gustado aquella ciudad.
Se había sentido extranjero.
Alli tenía veintitantos años, era esquelético, pelirrojo y pecoso, le faltaban los dientes de delante, tenía el rostro demacrado y lánguido, y una tos muy fea. Estaba donde Baddi pensaba que estaría, en el Kaffi Austurstræti, sentado sin compañía alguna a una mesa, con un vaso de cerveza vacío delante. Parecía dormido, la cabeza colgando y las manos cruzadas sobre el pecho. Llevaba puesta una parka verde, sucísima, con cuello de piel. Baddi había hecho una buena descripción. Erlendur se sentó a la mesa.
—¿Tú eres Alli? —preguntó sin obtener respuesta.
Miró a su alrededor. El local estaba en penumbra y apenas había unas pocas personas sentadas en mesas desperdigadas por el local. Desde un altavoz que había encima de ellos sonaba un melancólico cantante country entonando una triste melodía sobre amores perdidos. Había un camarero de mediana edad sentado en un taburete alto junto a la barra del bar, leyendo una novelita de quiosco.
Repitió la pregunta y finalmente le dio un empujoncito en el hombro al joven, que despertó y miró a Erlendur con los ojos pesados de sueño.
—¿Otra cerveza? —preguntó Erlendur, esforzándose al máximo por sonreír. Se formó una mueca en su rostro.
—¿Tú quién eres? —preguntó Alli con ojos estúpidos. No hizo ningún intento de ocultar su gesto de estulticia.
—Estoy buscando a Eva Lind. Soy su padre y tengo prisa. Me llamó pidiendo ayuda.
—¿Tú eres el poli? —preguntó Alli.
—Sí, yo soy el poli —dijo Erlendur.
Alli se incorporó en su silla y lanzó una mirada furtiva a su alrededor.
—¿Y por qué me preguntas a mí?
—Sé que conoces a Eva Lind.
—¿Cómo?
—¿Sabes dónde está?
—¿Me invitas a una cerveza?
Erlendur le miró y reflexionó un instante si estaba utilizando el procedimiento correcto, pero decidió que sí, que el tiempo era demasiado corto. Se puso en pie y se acercó a la barra con paso rápido. El camarero levantó los ojos cansinamente de su novela, la dejó a un lado con pena y se levantó del taburete. Erlendur le pidió una cerveza. Estaba sacando la billetera cuando se dio cuenta de que Alli había desaparecido. Echó un rápido vistazo a su alrededor y vio que la puerta exterior se cerraba. Dejó al camarero con el vaso lleno, echó a correr y vio a Alli corriendo como un desesperado en dirección al Grjótathorp.
Alli no corría muy deprisa y tampoco sería capaz de resistir mucho tiempo corriendo. Miró hacia atrás, vio a Erlendur persiguiéndolo e intentó acelerar la marcha, pero no tenía fuerzas. Erlendur lo alcanzó enseguida y le dio tal empellón que el joven cayó al suelo con un gemido. Dos frascos de pastillas se escaparon de sus bolsillos y Erlendur los recogió. Parecían pastillas de éxtasis. Le arrancó la parka a Alli y oyó el tintineo de más frascos. Tras vaciarle los bolsillos de la parka, se encontró con una cantidad considerable de drogas en las manos.
—Ellos... me... matarán —dijo Alli jadeando, y se levantó de la acera.
No había casi nadie. Un matrimonio de mediana edad al otro lado de la calle se había detenido a ver lo que sucedía, pero se apresuraron a marcharse en cuanto vieron a Erlendur sacar un frasco de pastillas tras otro.
—Me da igual —dijo Erlendur.
—No me lo quites. Tú no sabes cómo son...
—¿Quiénes?
Alli se apoyó contra la pared de una casa y empezó a retorcerse.
—Es mi última oportunidad —dijo, con el moco saliéndole por la nariz.
—Me importa un carajo cuántas oportunidades tienes. ¿Cuándo fue la última vez que viste a Eva Lind?
Alli sorbió por la nariz y miró de pronto a Erlendur, con decisión, como si hubiera encontrado una escapatoria.
—Oquei.
—¿Qué?
—¿Si te hablo de Eva me devuelves todo eso?
Erlendur reflexionó un momento.
—Si sabes algo de Eva te lo devolveré. Si me mientes, volveré otra vez y te utilizaré de trampolín.
—Oquei, oquei. Eva vino hoy a verme. Si la encuentras, me echará la culpa a mí. Se acabó. Me negué a darle más. Yo no hago tratos con chicas embarazadas.
—Claro —dijo Erlendur—. Un hombre de principios como tú.
—Apareció con el bombo en todo lo alto y me lloriqueó y se puso bastante furiosa cuando me negué a darle nada, y luego se marchó.
—¿Sabes adónde?
—Ni idea.
—¿Dónde vive?
—Una tipa que no tiene ni un céntimo. Necesito pasta, comprendes. Si no, me matan.
—¿Sabes dónde vive?
—¿Dónde vive? En ningún sitio. Va de un lado para otro. Vagabundea por ahí y gorronea lo que puede. Se piensa que puede conseguir esto gratis, así, sin más —gruñó Alli, llenó de desprecio—. Como si uno pudiera regalarlo. Como si esto fuera para regalar.
Formaba un blando siseo al hablar por la parte de la boca que había perdido los dientes, y de pronto se convirtió en un niño grande con una parka asquerosa que intentaba comportarse como un hombre.
Los mocos se le habían vuelto a salir por la nariz.
—¿Dónde puede haber ido? —preguntó Erlendur.
Alli miró a Erlendur y sorbió por la nariz.
—¿Me lo devuelves?
—¿Dónde está?
—¿Me lo das si te lo digo todo?
—¿Sobre qué?
—Sobre Eva Lind.
—Si no me mientes. ¿Dónde está?
—Había una chica con ella.
—¿Quién?
—Sé dónde vive.
Erlendur se acercó a él.
—Te lo devolveré todo. ¿Qué chica era ésa?
—Ragga. Vive aquí al lado. En Tryggvagata. Arriba, en la casa grande, enfrente del puente. —Alli extendió la mano temblorosa—. ¿Oquei? Me lo prometiste. Devuélvemelo. Lo prometiste.
—No te hagas la menor ilusión de que te lo deje otra vez, estúpido —dijo Erlendur—. Ninguna. Y si tuviera tiempo te llevaría a Hverfisgata y te metería en un calabozo. De modo que pese a todo, algo sí que sacas en limpio con esto.
—¡No, me matarán! ¡No! Dámelo, please. ¡Dámelo!
Erlendur no lo escuchó, se marchó y dejó a Alli dándose cabezazos contra la pared, maldiciéndose a sí mismo con una furia desesperada. Erlendur oyó las maldiciones durante un buen rato, pero con asombro se dio cuenta de que no iban dirigidas a él, sino a sí mismo.
—Imbécil, eres un imbécil, imbécil, imbécil, imbécil, maldito imbécil...
Miró atrás y vio a Alli darse una bofetada.
Un muchachito, quizá de cuatro años, de torso desnudo y con pantalones de pijama, descalzo y con el pelo sucio, abrió la puerta y levantó la cabeza mirando a Erlendur. Éste se inclinó hacia él y cuando alargó la mano para acariciarle la mejilla, el muchachito apartó bruscamente la cabeza. Erlendur preguntó si estaba su mamá en casa, pero el niño lo miró con ojos interrogantes y no le respondió.
—¿Está aquí Eva Lind, amigo? —preguntó al chico.
Erlendur tuvo la sensación de que el tiempo se le escapaba entre los dedos. Habían pasado dos horas desde la llamada de Eva Lind. Intentó apartar de su mente el pensamiento de que llegaría demasiado tarde para ayudarla. Intentó imaginar en qué clase de desgracia estaría metida pero enseguida dejó de torturarse y se concentró en la búsqueda.
El muchacho no le respondió. Echó a correr hacia el interior del apartamento y desapareció. Erlendur lo siguió pero no vio adónde iba. En el apartamento reinaba una oscuridad total y Erlendur buscó con la mano los interruptores de luz de las paredes. Encontró varios que no funcionaban, hasta que llegó al interior de una habitación pequeña. Allí se encendió la luz de una bombilla solitaria que colgaba del techo. No había moqueta, tan sólo el frío cemento. Había unos colchones sucios repartidos por el suelo del apartamento y en uno de ellos estaba tumbada una chica, algo más joven que Eva Lind, con unos vaqueros harapientos y una camiseta roja sin mangas. Tenía una cajita metálica con dos agujas hipodérmicas abierta al lado. Un estrecho tubo de goma se retorcía por el suelo. Dos hombres dormían en colchones, uno a cada lado de ella.
Erlendur se puso en cuclillas al lado de la chica y le dio unos golpecitos, aunque no obtuvo ninguna reacción. Le levantó la cabeza poniéndole una mano debajo, la incorporó un poco y le dio unas palmaditas en la mejilla. Emitió un leve murmullo. Él se incorporó, la hizo levantarse e intentó hacerla caminar, y la mujer pareció volver en sí. Abrió los ojos. Erlendur vio una silla de cocina en la penumbra y la hizo sentarse. Ella lo miró y la cabeza se le dobló sobre el cuello. Él le dio unos golpecitos en el rostro y ella volvió a recuperar el sentido.
—¿Dónde está Eva Lind? —preguntó Erlendur.
—Eva —murmuró la muchacha.
—Estuviste hoy con ella. ¿Adónde fue?
—Eva...
La cabeza le volvió a caer. Erlendur vio al niño de pie en la puerta del dormitorio. En una mano sostenía una muñeca y en la otra un biberón vacío que enseñó en alto. Luego se la metió en la boca y se le oyó chupar aire. Erlendur lo miró, rechinó los dientes, descolgó el teléfono y llamó para pedir ayuda.
Llegó un médico con una ambulancia, como había pedido Erlendur.
—Tengo que pedirte que le inyectes —dijo Erlendur.
—¿Que le inyecte? —dijo el médico.
—Creo que es heroína. ¿Llevas naloxon o narcantil?
—Sí, pero...
—Tengo que hablar con ella. Deprisa. Mi hija está en peligro. Ella sabe dónde está.
El médico miró a la muchacha. Y luego volvió la mirada a Erlendur. Asintió con la cabeza.
Erlendur había vuelto a acostar a la muchacha en el colchón y pasó cierto tiempo hasta que volvió en sí. Los camilleros estaban a su lado cargando la camilla entre los dos. El niño estaba escondido en el cuarto. Los dos hombres yacían como inconscientes en sus colchones.
Erlendur se puso en cuclillas al lado de la muchacha, que iba despertando poco a poco hasta llegar a la conciencia. Miró a Erlendur y al médico y a los hombres con las camillas.
—¿Qué pasa? —preguntó en voz baja como si hablara para sí misma.
—¿Sabes algo de Eva Lind? —preguntó Erlendur.
—¿Eva?
—Estaba contigo esta tarde. Creo que puede estar en peligro. ¿Sabes adónde fue?
—¿Le pasa algo a Eva? —preguntó ella, y luego miró a su alrededor—. ¿Dónde está Kiddi?
—Hay un niño en el dormitorio de ahí —dijo Erlendur—. Te está esperando. Dime dónde puedo encontrar a Eva Lind.
—¿Quién eres tú?
—Su padre.
—¿El poli?
—Sí.
—No te aguanta.
—Lo sé. ¿Sabes dónde está?
—Tenía dolores. Le dije que subiera al hospital. Pensaba ir para allá.
—¿Dolores?
—Tenía unos dolores terribles en la tripa.
—¿Desde dónde pensaba ir? ¿Desde aquí?
—Estábamos en Hlemmur.
—¿En Hlemmur?
—Pensaba ir al Hospital Nacional. ¿No está allí?
Erlendur se incorporó y pidió al médico el número del Hospital Nacional. Llamó y le informaron de que en las últimas horas ninguna Eva Lind había ingresado en el hospital. No había llegado por allí ninguna mujer de su edad. Se puso en contacto con la maternidad e intentó describir a su hija lo mejor que pudo, pero la comadrona de guardia no la reconoció.
Salió a toda prisa del apartamento y en un momento estaba en Hlemmur. Por allí no se veía a nadie. La estación de autobuses cierra a medianoche. Dejó el coche y fue caminando rápidamente Snorrabraut abajo, corrió calle adelante por el barrio de Nordurm´yri y se asomó a los jardines en busca de su hija. Empezó a llamarla a gritos al acercarse a los edificios del Hospital Nacional, pero no obtuvo respuesta.
Finalmente la encontró en el suelo, en medio de un charco de sangre, en un trozo de hierba dura entre los árboles, a cincuenta metros de la antigua Maternidad. Empleó un largo rato intentando despertarla. Pero había llegado demasiado tarde. La hierba que había bajo ella estaba llena de sangre y tenía los pantalones ensangrentados.
Erlendur se agachó al lado de su hija y miró hacia la Maternidad y se vio a sí mismo entrando a toda prisa por aquella puerta con Halldóra un día lluvioso, tantos años atrás, cuando Eva Lind llegó al mundo. ¿Iba a morir acaso en aquel mismo lugar?
Acarició la frente de Eva, sin saber si debía tocarla o no.
Estaba como de unos siete meses.
Había intentado huir, pero ya hacía mucho que había renunciado.
Lo dejó dos veces. En ambas ocasiones mientras vivían aún en el apartamento del sótano de Lindargata. Transcurrió un año entero desde que le pegó por primera vez hasta que volvió a perder el control de sí mismo, como lo llamó él mismo entonces, cuando todavía hablaba de la violencia con que la trataba. Ella nunca tuvo la sensación de que él perdiera el control. Para ella, él nunca tenía mayor control sobre sí mismo que cuando intentaba arrancarle la vida a golpes y la cubría de improperios. Aunque aparentara estar fuera de sí, era frío y calculador y estaba seguro de lo que hacía. Siempre.
Con el tiempo, ella se dio plena cuenta de que ella también tendría que ser así si pretendía derrotarlo.
Por eso, el primer intento de huida estaba condenado al fracaso. No se preparó, no sabía qué salidas tenía, no tenía ni idea de adónde dirigirse y de pronto se encontró en medio del frío de la noche, en pleno febrero, con dos niños, Símon cogido de la mano, y Mikkelína, a quien llevaba a la espalda, pero sin saber adónde ir. Lo único que sabía es que tenía que alejarse de aquel sótano.
Había hablado con su párroco, que le dijo que una buena mujer no se separaba de su esposo. El matrimonio era sagrado a los ojos de Dios y ciertamente había que soportar muchas cosas a fin de no romperlo.
—Piensa en los niños —dijo el sacerdote.
—Pienso en los niños, precisamente —dijo ella, y el párroco sonrió amable.
No intentó ir a la policía. Dos veces la habían avisado sus vecinos cuando él la agredía, y habían ido al sótano a detener la trifulca familiar y luego se habían vuelto a marchar. La primera vez ella tenía un ojo hinchado y el labio roto, y les dijeron a ambos que se comportaran con tranquilidad. Para ellos no había paz. La última vez, dos años más tarde, los policías hablaron exclusivamente con él. Salieron afuera. Entonces, ella les gritó que le había golpeado con la intención de matarla, y no era la primera vez. Ellos le preguntaron si había estado bebiendo. No comprendió la pregunta. Que si has bebido, insistieron. Ella respondió que no. Que no bebía. Luego le dijeron algo a él allí fuera, delante de la puerta. Y se despidieron con un apretón de manos.
Cuando se hubieron ido, él le rajó la mejilla con su navaja de afeitar.
Y esa noche, mientras él dormía profundamente, la mujer se echó a Mikkelína a la espalda y empujó a Símon silenciosamente por delante hasta salir del piso y subir las escaleras. Había construido un carrito para Mikkelína, aprovechando el viejo armazón de un enorme cochecito de niño que encontró en la basura, pero él lo destrozó en un ataque de furia aquella misma tarde, como si supiera que pensaba marcharse y así pudiera impedírselo.
No había preparado la fuga ni lo más mínimo. Al final acudió al Ejército de Salvación y allí los alojaron por esa noche. No tenía parientes, ni en Reikiavik ni en ningún otro sitio, y en cuanto él despertó a la mañana siguiente y vio que se habían ido, se lanzó en su búsqueda. Recorrió como loco las calles de la ciudad en mangas de camisa pese al frío, y los vio salir del Ejército de Salvación. Ella no se dio cuenta de su presencia hasta que le arrancó de la mano al muchacho y cogió a la niña en brazos y se marchó silencioso, sin decir una sola palabra, en dirección a su casa. No volvió la cabeza para mirar atrás. Los niños estaban demasiado asustados para oponerle resistencia alguna, aunque Mikkelína extendía los brazos hacia ella y rompía en un llanto silencioso.
¿En qué estaba pensando?
Así que los siguió a casa.
Tras el último intento, él amenazó con matar a los niños, y desde entonces, ella no volvió a probarlo. Esa vez se había preparado mejor. Imaginaba que podría empezar una nueva vida. Huir a una aldea marinera del norte con los niños. Alquilar una habitación o un pequeño apartamento, trabajar en la industria del pescado y esforzarse por que no carecieran de nada. Esta vez dedicó bastante tiempo a los preparativos. Decidió escapar a Siglufjördur. Allí había trabajo de sobra, después de los años más difíciles de la depresión, muchos forasteros iban allá, y tampoco a ella y a los niños les resultaría demasiado difícil. Podía quedarse en una cabaña de pescadores al principio, hasta que encontrara una habitación.
El billete de autocar para ella y los niños costaba bastante, y el marido se guardaba hasta la última corona que ganaba con su trabajo en el puerto. A lo largo de mucho tiempo consiguió reunir unas cuantas coronas, hasta que calculó que tenía ya suficiente para los billetes. Se llevó consigo la ropa de los niños, que cabía en una maleta pequeña, unos pocos recuerdos personales y el carrito, que había reparado y aún podía soportar el peso de Mikkelína. Se marchó con pasos apresurados hacia la estación de autobuses sin dejar de mirar temerosa a su alrededor, como si esperase encontrárselo en la siguiente esquina.
Él llegó a casa a mediodía, como siempre, y enseguida vio que lo había abandonado. Ella tenía que haber preparado la comida para cuando él llegara a casa, nunca dejaba de hacerlo. Vio que el carrito había desaparecido. El ropero estaba abierto. Faltaba la maleta. Se lanzó como una fiera hacia el albergue del Ejército de Salvación, recordando el anterior intento de fuga, y se puso muy agresivo cuando le dijeron que allí no había ido. No les creyó y recorrió el edificio metiéndose en las habitaciones, bajó hasta el sótano y al no encontrarlos la tomó contra el supervisor del albergue, un capitán, lo arrojó al suelo y amenazó con matarlo si no le decía dónde estaban.
Finalmente comprendió que no había ido al Ejército de Salvación y recorrió toda la ciudad en su búsqueda, pero no consiguió hallarla. Se introdujo como una furia en tiendas y bares pero no la vio en ningún sitio y su furia y su desesperación crecieron según fue pasando el día y volvió al apartamento del sótano loco de maldad. Lo puso todo patas arriba en busca de algo que le indicara adónde podía haberse marchado y después corrió a las casas de dos amigas suyas de cuando trabajaba como sirvienta, se metió a la fuerza y llamó a gritos a su mujer y a los niños y volvió a salir corriendo sin pedir disculpas por su conducta, y desapareció.
La mujer llegó a Siglufjördur a las dos de la madrugada después de haber viajado durante todo el día sin interrupción. El autobús de línea paraba tres veces, para que los pasajeros tuvieran oportunidad de estirar las piernas y comer alguna cosa o comprar algo en las tiendecitas. Ella había preparado un tentempié, pan y una botella de leche, pero les entró hambre cuando el autobús llegó a Haganesvík, en Fljót, donde un barco esperaba a los pasajeros para conducirlos hasta Siglufjördur. De esta forma se encontró con los dos niños en la explanada del embarcadero en mitad de la fría noche. Preguntó en las cabañas de pescadores y el capataz de la factoría le indicó un pequeño almacén que tenía una cama individual y le prestó un colchón para poner en el suelo, y dos mantas, y allí durmieron esa primera noche de libertad. Los niños se durmieron en cuanto los puso en el colchón, pero ella se quedó despierta en la cama mirando a la oscuridad sin poder contener los temblores que le recorrían todo el cuerpo, hasta que se derrumbó y echó a llorar.
La encontró varios días más tarde. La única posibilidad que se le ocurrió fue que se hubiera ido de la ciudad, seguramente en autobús de línea, de modo que se dirigió a la estación de autobuses y se dedicó a preguntar hasta que consiguió averiguar que su mujer y sus hijos habían tomado el autobús del norte, con destino a Siglufjördur. Habló con un conductor, que recordaba bien a la mujer y los niños, especialmente a la niña inválida. Compró un billete para el primer autobús hacia el norte y llegó a Siglufjördur poco después de medianoche. Obtuvo la información del capataz, a quien sacó de la cama, explicándole detalladamente el asunto: ella había ido por delante con el resto de la familia, y seguramente no se quedarían mucho tiempo.
La encontró, por fin, dormida en el almacén. Una luz mortecina penetraba desde la calle por una ventanuca; pasó sobre los niños, que estaban en el colchón, y se inclinó sobre ella hasta que sus rostros casi se tocaron, y le dio un golpecito. Ella dormía profundamente y él volvió a golpearle, ahora más fuerte, hasta que abrió los ojos y él sonrió al ver el espanto reflejado en su mirada. La mujer estuvo a punto de gritar para pedir ayuda, pero él le tapó la boca.
—¿De verdad crees que vas a conseguirlo? —le susurró amenazante.
Ella levantó los ojos y los clavó en los de él.
—¿De verdad creías que sería así de fácil?
Ella sacudió la cabeza despacio.
—¿Sabes lo que más me apetece hacer ahora? —masculló apretando los dientes—. Me apetece llevarme a tu niña a la montaña y matarla y enterrarla donde nadie pueda encontrarla y decir que debe de haberse caído al mar, la pobrecita. ¿Y sabes qué? Voy a hacerlo. Voy a hacerlo ahora mismo. Si haces el más mínimo ruido, mato también al chico. Digo que se cayó al mar detrás de ella.
La mujer dejó escapar un débil gemido y miró a los niños, con los ojos fuera de las órbitas, y él sonrió. Le quitó la mano de la boca.
—Eso es lo que quieres —dijo—. Eso es lo que quieres. Pues así será, entonces.
Hizo amago de coger a Mikkelína, que dormía al lado de Símon, pero ella lo sujetó, loca de miedo.
—No volveré a hacerlo —suspiró ella—. Nunca. Nunca volveré a hacerlo. Perdóname. Perdóname. No sé en qué estaba pensando. Perdóname. Estoy loca. Lo sé. Estoy loca. No hagas que la paguen los niños. Pégame. Pégame. Tan fuerte como puedas. Pégame tan fuerte como puedas. Podemos irnos si quieres.
Su desesperación lo llenó de asco.
—Mira —dijo empezando a golpearse a sí misma en el rostro—. Mira. —Se tiró de los pelos—. Mira. —Se incorporó y se dejó caer sobre la cabecera de la cama, que era de hierro y, fuera queriendo o sin intención, el golpe la dejó inconsciente; se derrumbó, desmayada.
Ella había trabajado varios días en el saladero de arenques y él la acompañó a buscar su salario. Ella trabajaba en la explanada de la saladería, de modo que podía ver a sus hijos jugar por allí, o si estaban en el almacén. Explicó al capataz que tenía que volver a Reikiavik. Les habían llegado noticias que les obligaban a cambiar sus planes, y pedía su salario. El capataz escribió algo en un papel y les indicó el camino a la oficina. La miró mientras le entregaba el papel. Era como si ella quisiera decir algo. Malinterpretó su miedo como timidez.
—¿Algún problema? —preguntó el capataz.
—Está perfectamente —dijo el marido, y se la llevó a toda prisa.
El autobús partió hacia el sur a la mañana siguiente. Cuando llegaron al piso del sótano de Reikiavik, no la tocó. Ella permaneció en la sala, vestida con un abrigo miserable, con la pequeña maleta en la mano, dispuesta a recibir una paliza mayor que ninguna, pero no sucedió nada. El golpe en la cabeza que se había propinado ella misma le había hecho perder la consciencia. Su marido no quiso buscar ayuda, intentó encargarse él mismo de que se recuperase y desplegó una atención que nunca le había mostrado desde que se casaron. Cuando volvió en sí del desmayo, le dijo que tenía que comprender que nunca podría abandonarlo. Antes la mataría a ella y a los niños. Ella era su mujer y seguiría siéndolo para siempre.
Siempre.
Después de aquello, nunca intentó escapar.
Pasaron los años. Sus planes de hacerse marino se fueron a pique tras sólo tres temporadas. Sufría terribles mareos y el malestar no le abandonaba nunca. Pero lo peor era el miedo al mar, del que tampoco conseguía librarse. Tenía miedo de que se hundiera el barcucho. Tenía miedo de caerse por la borda. Miedo a las tormentas. En la última marea tuvieron una tormenta que le hizo creer que el barco iba a volcar, y se quedó sentado en el comedor, llorando, porque creía llegada su última hora. Después de aquello, nunca volvió al mar.
Parecía incapaz de mostrarle dulzura. En el mejor de los casos le mostraba una total indiferencia. Durante los dos primeros años de matrimonio era como si se arrepintiera cada vez que le golpeaba o la insultaba con palabras hasta que le hacía saltar las lágrimas. Pero, con el paso del tiempo, dejó de mostrar cualquier señal de remordimiento, como si lo que hacía no fuera antinatural ni un atentado contra su convivencia, sino justo y necesario. A veces, la mujer llegaba a pensar, y él debía de saberlo, que la violencia a que la sometía demostraba, más que cualquier otra cosa, la debilidad del marido. Cuanto más le pegaba, más miserable era él mismo. Le echaba la culpa a ella. Le vociferaba que era culpa de ella que la tratara como lo hacía. Era ella quien le obligaba a hacerlo, porque era incapaz de hacer lo que él le mandaba.
No tenían muchos amigos, y ninguno común, y ella se aisló desde los primeros tiempos de su convivencia. Las raras veces que veía a las amigas de sus años de sirvienta nunca hablaba de la violencia a que la sometía su propio esposo, y con el tiempo perdió el contacto con ellas. Se sentía avergonzada. Se avergonzaba de ser maltratada y golpeada a la menor ocasión. Se avergonzaba de los ojos amoratados y de los labios rotos y de los moretones por todo el cuerpo. Se avergonzaba de la vida que vivía y que había de resultar incomprensible, horrible y desagradable a todo el mundo. Quería ocultarla. Quería ocultarse a sí misma en la prisión en que se la obligaba a vivir. Quería encerrarse a sí misma allí dentro y tirar la llave, con la esperanza de que nadie la encontrara. Tenía que aceptar que la maltratase. De una u otra forma, aquel era su destino, inevitable e inmutable.
Los niños lo eran todo para ella. Se convirtieron en sus amigos y confidentes en aquel tormento en que vivía, sobre todo Mikkelína, pero también Símon cuando creció, y asimismo el benjamín, que había sido bautizado con el nombre de Tómas. Ella misma había elegido los nombres de sus hijos. No se separaba de ellos excepto cuando él arremetía contra ella. No hacían más que comer. El ruido que metían por la noche. Los niños padecían un auténtico suplicio al ver la violencia con que su padre la trataba, y ellos eran el mayor consuelo de su madre cuando lo necesitaba.
A base de golpes, le arrebató la poca autoestima que tenía. Ella era tímida y reservada por naturaleza, incluso servil, dispuesta siempre a hacerlo todo por los demás, a ayudar. Sonreía con esfuerzo cuando le dirigían la palabra, y tenía que hacer acopio de valor para no parecer demasiado tímida. Él lo entendía como cobardía y de allí sacaba su fuerza y se aprovechaba hasta que a ella no le quedó ya nada de sí misma. Toda su existencia dependía por completo de él. De sus caprichos. De sus deseos. Dejó de cuidarse como antes. De arreglarse decentemente. De pensar en su aspecto. Le salieron bolsas debajo de los ojos, se le aflojó la piel del rostro, y la tez se le volvió grisácea, tenía los hombros caídos y la cabeza inclinada como si temiera mirar como una persona normal. Su hermoso y abundante cabello perdió vida y color, y se le pegaba a la cabeza en grasientos mechones. Se lo cortaba ella misma con unas tijeras de cocina cuando le parecía que estaba ya demasiado largo.
O cuando a él le parecía que estaba demasiado largo.
Puerca.