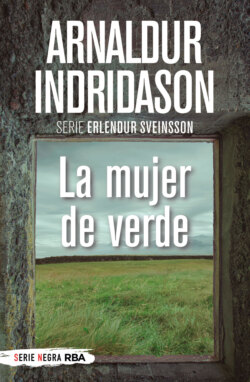Читать книгу La mujer de verde - Arnaldur Indridason - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6
ОглавлениеLos arqueólogos prosiguieron la excavación por la mañana temprano, el día después del hallazgo de los huesos. Los policías que habían estado montando guardia en el terreno durante la noche les mostraron el lugar donde Erlendur había encontrado la mano y Skarphédinn puso mala cara al ver que se había removido la tierra. Malditos aficionados, estuvo farfullando para su barba hasta mucho después del mediodía. Según su modo de pensar, una excavación era una especie de rito sagrado según el cual cada una de las capas era apartada cuidadosamente del talud hasta sacar a la luz la historia de todo lo que yacía debajo, con lo cual los secretos quedaban desvelados. Todo pequeño detalle era importante, cualquier pella de tierra ocultaba un dato importante, y los aficionados podían destruir objetos valiosos.
Todo esto les explicó enfadado a Elínborg y Sigurdur Óli, que no tenían culpa alguna de nada, mientras daba órdenes a su gente. El trabajo avanzaba muy despacio por la minuciosidad de los métodos arqueológicos. Sobre el terreno se cruzaban unas cuerdas que delimitaban cuadrados de un tamaño determinado. Era en extremo importante no alterar la posición del esqueleto durante la excavación, y pusieron especial cuidado en que la mano no se moviera aunque cavaran a su alrededor, además de examinar cuidadosamente cada grano de tierra.
—¿Por qué sobresale esa mano de la tierra? —preguntó Elínborg deteniendo a Skarphédinn cuando éste pasaba como una flecha delante de ella, atareadísimo.
—Es imposible decirlo —contestó él—. En el peor de los casos puede ser que el que yace ahí estuviera aún con vida cuando lo cubrieron de tierra, e intentara presentar alguna clase de resistencia. Que intentara desenterrarse.
—¡Vivo! —exclamó Elínborg—. ¿Qué intentara desenterrarse?
—No tiene por qué ser necesariamente así. No puede excluirse que las manos quedaran en esa posición al introducir el cuerpo en la tierra. Es demasiado pronto para decir nada al respecto. Y ahora déjame trabajar.
Sigurdur Óli y Elínborg se asombraron de que Erlendur no apareciese por la excavación. Cierto que era estrafalario y que lo sabía todo, pero también era cierto que su mayor interés era la desaparición de personas en época antigua o moderna, y el esqueleto que había allí enterrado podría ser una espléndida clave para la desaparición de alguna persona de tiempos pretéritos, y que a Erlendur le encantaría explicar desempolvando documentos amarillentos. Cuando ya había pasado la hora del mediodía, Elínborg se decidió a intentar llamarlo a su casa y al móvil, pero sin éxito.
Hacia las dos sonó el móvil de Elínborg.
—¿Estás allá arriba? —preguntó una voz oscura, que ella reconoció al momento.
—¿Dónde estás tú?
—Me he retrasado un poco. ¿Estás en el solar?
—Sí.
—¿Ves los arbustos? Creo que son groselleros. Están a unos treinta metros al este del solar, casi en línea recta, hacia el sur.
—¿Groselleros? —Elínborg esforzó la vista buscando los árboles—. Sí —dijo—, los veo.
—Los plantaron allí hace muchísimo tiempo.
—Sí.
—Entérate de por qué. Si alguien vivió allí, si hubo antiguamente alguna casa. Pásate por Urbanismo y que te den planos de la zona, también fotos aéreas, si las tienen. Habría que estudiar documentos desde principios del siglo hasta mil novecientos sesenta, por lo menos. Incluso más.
—¿Crees que pudo haber una casa aquí, en la colina? —dijo Elínborg mirando a su alrededor. Intentó no dejar traslucir su escepticismo.
—Creo que tendríamos que comprobarlo. ¿Qué hace Sigurdur Óli?
—Está repasando las desapariciones humanas desde después de la guerra, para empezar por algún sitio. Te estuvo esperando. Dijo que a ti te divertían mucho los estudios de ese tipo.
—He hablado antes con Skarphédinn, y me dijo que recordaba un campamento allí enfrente, al sur, en Grafarholt, durante la guerra. Donde está ahora el campo de golf.
—¿Un campamento?
—Un campamento británico o norteamericano. Alojamientos militares. Barracones. No recordaba el nombre. Tendrías que mirar eso también. Comprueba si los ingleses denunciaron alguna desaparición en aquel campamento. O los americanos que los reemplazaron.
—¿Los ingleses? ¿Los americanos? ¿Durante la guerra? Espera un momento, ¿y dónde averiguo yo todo eso? —preguntó Elínborg confundida—. ¿Cuándo los sustituyeron los americanos?
—En 1941. Pudo tratarse de un almacén de intendencia. O eso creía Skarphédinn, por lo menos. Habría que mirar si hubo casitas de veraneo en la colina y los alrededores, y alguna desaparición relacionada con ellas, ya fuera historia o sospecha. Tenemos que hablar con la gente de los bungalows de las proximidades.
—Es un trabajo enorme por unos huesos viejos —dijo Elínborg con fastidio, dando una patada en el suelo y levantando polvo—. ¿Y qué estás haciendo tú? —preguntó con tono de reproche.
—Nada divertido —dijo Erlendur, y cortó la comunicación.
Había llamado a Emergencias al ver que no lograba que Eva volviera en sí, caída en el suelo de la vieja Maternidad. Encontró el pulso débil y la cubrió con su abrigo e intentó atenderla lo mejor que supo, aunque no se atrevió a moverla. Antes de que pudiera darse cuenta, allí estaba la misma ambulancia que había acudido a Tryggvagata, y el mismo médico a bordo. Alzaron cuidadosamente a Eva Lind sobre una camilla que introdujeron en el vehículo y él recorrió en su coche a toda velocidad el breve trecho que quedaba hasta la admisión de urgencias.
La llevaron directamente a quirófano, donde permaneció casi toda la noche. Erlendur paseó arriba y abajo por una pequeña sala de espera en la zona quirúrgica, pensando si avisar a Halldóra. Le daba reparo telefonearla otra vez. Finalmente encontró una solución. Despertó a Sindri Snær y le contó lo que le pasaba a su hermana y le pidió que se pusiera en contacto con Halldóra, para que fuera al hospital. No conversaron mucho. Sindri no pensaba ir a la ciudad por el momento. No creía que lo sucedido fuera causa suficiente para ponerse de viaje. La conversación telefónica se apagó.
Erlendur fumaba un cigarrillo tras otro debajo del cartel que informaba de que fumar estaba terminantemente prohibido, hasta que un cirujano con una mascarilla cubriéndole el rostro pasó por allí y lo recriminó. Sonó su móvil cuando el médico acababa de pasar. Era Sindri, con un recado de Halldóra: no estaría mal que, por una vez, fuera Erlendur quien se encargara.
Volvió a entrar en la UCI ataviado con una fina bata de papel verde y una mascarilla cubriéndole el rostro. Eva Lind estaba acostada en una cama grande, conectada a toda clase de aparatos e instrumentos de los que Erlendur no conocía ni el nombre ni la función, y llevaba la nariz y la boca cubiertas por una mascarilla de oxígeno. Permaneció a los pies de la cama mirando a su hija. Estaba en coma. Aún no había vuelto en sí. Por su semblante se extendía una serenidad que Erlendur no había visto nunca. Una quietud que no conocía. Allí tumbada, los rasgos de su rostro se dibujaban con más fuerza, los bordes eran más marcados, la mandíbula le tensaba la piel y tenía los ojos hundidos en sus órbitas.
El cirujano que había intervenido a Eva Lind fue a hablar con él aquella misma mañana. Su estado no era nada bueno. No habían conseguido salvar el feto y no era seguro que Eva pudiera sobrevivir.
—Está en muy malas condiciones —dijo el médico, un hombre alto y apuesto de unos cuarenta años.
—Ya —dijo Erlendur.
—Una prolongada desnutrición y drogadicción. Hay pocas probabilidades de que el niño hubiera llegado a nacer sano, de modo que quizás..., aunque naturalmente no sea nada bonito decirlo...
—Comprendo —dijo Erlendur.
—¿Nunca pensó en la posibilidad de un aborto? En casos como éstos, es...
—Quería tener el niño —afirmó Erlendur—. Pensaba que la ayudaría y yo estuve de acuerdo. Intentó dejarlo. Por una parte Eva quiere liberarse de ese infierno. Es una parte diminuta que a veces sale a la luz y quiere acabar con esto. Pero por regla general la que está al mando es otra Eva completamente distinta. Más cruel e inhumana. Una Eva a la que no consigo entender. Una Eva que busca la destrucción. Que busca este infierno.
Erlendur se dio cuenta de que estaba hablando con un hombre al que no conocía de nada, y calló.
—Comprendo que sea difícil para unos padres tener que enfrentarse a esto —dijo el médico.
—¿Qué sucedió?
—Desprendimiento de placenta. Hemorragias internas masivas derivadas de la rotura del saco amniótico, además de los efectos tóxicos que aún tenemos que analizar. Ha perdido mucha sangre y no hemos conseguido que recobre el conocimiento. No tiene por qué significar nada especial. Está extraordinariamente débil.
Los dos callaron.
—¿Te has puesto en contacto con tu familia? —preguntó el médico—. Para que puedan acompañarte, o...
—No tengo familia —dijo Erlendur—. Su madre y yo estamos divorciados. Le he informado, así como al hermano de Eva. Trabaja en otra ciudad. No sé si su madre vendrá al hospital. Está ya más que harta. Ha tenido las cosas muy difíciles siempre.
—Comprendo.
—Lo dudo —atajó Erlendur—. Ni yo mismo lo comprendo.
Sacó del bolsillo de su abrigo varias bolsitas de plástico y cajitas de pastillas y se las mostró al médico.
—Puede ser que haya tomado algo de esto —dijo.
El médico cogió las drogas y las examinó.
—¿Éxtasis?
—Eso parece.
—Ésa es una explicación, desde luego. Encontramos toda clase de sustancias en sangre.
Erlendur se rebulló inquieto. El médico y él permanecieron en silencio durante un rato.
—¿Sabes quién es el padre? —preguntó el médico.
—No.
—¿Crees que lo sabrá ella?
Erlendur miró al médico y se encogió de hombros en señal de rendición. Y volvieron a quedarse en silencio.
—¿Morirá? —preguntó finalmente Erlendur, al cabo de un rato.
—No lo sé —dijo el médico—. Esperemos que no.
Erlendur vaciló en plantear su pregunta. Había estado luchando con ella, pese a lo horrible que era, sin llegar a conclusión alguna. No estaba seguro de hacerla. Finalmente se lanzó.
—¿Puedo verlo? —preguntó.
—¿Verlo? ¿Te refieres a...?
—¿Puedo ver el feto? ¿Es posible ver el niño?
El médico miró a Erlendur sin un gesto de asombro, sino de comprensión. Asintió con la cabeza y le pidió que lo acompañara. Entraron al corredor y luego a una salita en donde no había nadie. El médico apretó un botón y unas lámparas fluorescentes destellaron en el techo hasta llegar a derramar su claridad azulada sobre la sala. Fue hacia una fría mesa metálica y levantó una pequeña sábana; apareció el niño sin vida.
Erlendur lo miró y le acarició la mejilla con un dedo.
Era una niña.
—¿Despertará mi hija del coma, puede decírmelo?
—No lo sé —dijo el médico—. Es imposible decirlo. Tendría que desearlo ella misma. Todo depende de eso.
—Pobre niña —musitó Erlendur.
—Dicen que el tiempo cura todas las heridas —sentenció el médico creyendo que Erlendur estaba a punto de echarse a llorar—. Eso puede aplicarse tanto al cuerpo como al alma.
—El tiempo —dijo Erlendur, que volvió a cubrir a la niña con la sábana— no cura ninguna herida.