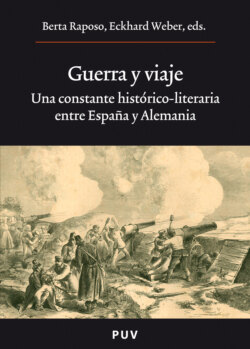Читать книгу Guerra y viaje - Autores Varios - Страница 4
INTRODUCCIÓN
ОглавлениеLa tradición cultural y literaria, la memoria colectiva de Occidente, comienza con una guerra y con un viaje. La guerra de Troya en la Ilíada, el viaje de regreso de Ulises a su hogar en la Odisea, cada uno por su lado, han alimentado la imaginación de generaciones enteras y han nutrido de temas y motivos innumerables obras de creación artística y literaria.
Esta idea inicial fue la que guió la colaboración de nuestro grupo de investigación con el MuVIM (Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad), cuyo director y colaboradores se prestaron amablemente a acoger un congreso internacional que tuvo lugar del 14 al 16 de abril del 2008, en el marco de las celebraciones del segundo centenario del estallido de la Guerra de la Independencia española. Dado que el campo de investigación preferente de nuestro grupo son las relaciones culturales hispano-alemanas, la temática del congreso se ocupó de la guerra y del viaje en la literatura y en la realidad partiendo del punto de vista alemán, buscando una relación con la realidad española a partir de la época de la Guerra de la Independencia.
La palabra alemana actual para «viaje» –Reise– significaba en alemán medieval ‘expedición guerrera’, ‘incursión’, ‘invasión’. De esta breve nota etimológica se pueden extraer algunas ideas para lanzar una rápida y ligera ojeada a dos fenómenos muy dispares, pero no siempre inconexos, ni en la literatura ni en la vida real. La guerra no sólo se nos puede presentar como viaje hacia el terreno enemigo, o hacia un espacio por conquistar, sino que ella misma provoca muchas veces grandes viajes forzosos en las poblaciones afectadas: en forma de huida masiva o de exilio individual. No es casualidad que las figuras del fugitivo o del exiliado suelan ser parte integrante de la épica heroica de tradición oral, hasta el punto de que la palabra para «exiliado» (wreccheo en alto alemán antiguo) pasará luego (recke en alto alemán medio) a significar simplemente ‘guerrero’ o ‘héroe’. La imagen literaria y el testimonio de la realidad se unen aquí, y ellas serán las dos vertientes entre las que se moverán los artículos de este volumen.
Los dos primeros se ocupan de guerras medievales. Partiendo de la teoría de la memoria cultural, según la cual la literatura es un medio de formación de la memoria colectiva, en la que el pasado se actualiza mediante reconstrucción y el presente se proyecta hacia el pasado, Eckhard Weber muestra en su artículo cómo el recuerdo de las guerras de la época de las migraciones germánicas está en el centro del interés que guió la plasmación por escrito del Cantar del Hildebrand en el siglo IX. Ya en el apogeo de la Edad Media, con el surgimiento de la épica de las Cruzadas en el siglo XII, la temática de la guerra se une a la del viaje en la forma del peregrinaje, como lo explica Berta Raposo poniendo como ejemplo el Cantar de Rolando del clérigo Konrad y el Willehalm de Wolfram von Eschenbach; dicha unión alcanza una nueva dimensión en la épica precortesana con los motivos del robo de la novia y del viaje a Oriente.
La Guerra de los Treinta Años (1618-1648) fue el mayor conflicto bélico del siglo XVII, tanto por su duración como por su extensión, ya que implicó a todas las grandes potencias europeas. Su tratamiento literario alcanzó un punto culminante en las obras de Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen, cuya Courasche (traducida al español bajo el título La Pícara Coraje) es objeto de análisis en el artículo de Ingrid García Wistädt, según la cual esta obra es documento y monumento a un tiempo; la duración y las características de la guerra que describe, así como el perfil de su protagonista, la hacen especialmente apropiada para delinear una relación muy paradójica entre guerra y viaje. Por otro lado, el interés por esta guerra dio lugar a finales del siglo XVIII a una obra clásica de la historiografía literaria alemana: la Geschichte des Dreissigjährigen Kriegs (Historia de la Guerra de los Treinta Años) de Friedrich Schiller, de la cual se ocupa Rosario Martí, analizando tanto las posturas de tipo más filosófico como los procedimientos efectivos respecto de la narración histórica schilleriana, y examinando los fragmentos específicamente dedicados a describir o interpretar la acción de la guerra.
Todavía en el mismo siglo XVIII, la autobiografía novelada de Ulrich Bräker, presentada por Isabel Hernández, describe las peripecias que hubo de vivir el autor a lo largo de los viajes que le llevaron de Suiza a Berlín, a alistarse como voluntario en el ejército prusiano y a desertar poco después; ese modo de vida está dibujado desde el punto de vista del soldado de menor categoría, algo poco usual en la literatura de la época.
Ya en el siglo XIX, tiene lugar la guerra cuyo aniversario dio pie para la organización del congreso: la de la Independencia española (1808-1814). Como preludio a toda esta época marcada por las violentas secuelas de la Revolución Francesa, Jordi Jané presenta dos maneras distintas de verla que son testimonio del vivo interés despertado en los intelectuales alemanes por los acontecimientos revolucionarios: en los libros de viaje de Georg Forster y en las memorias de Goethe se plasman dos visiones contrapuestas, ambas relacionadas con los viajes emprendidos por aquéllos, cada uno con una motivación diferente. En la Guerra de la Independencia en España, entre muchas otras nacionalidades participaron también tropas alemanas, que dejaron gran número de testimonios escritos. Margit Raders se basa en un corpus de una veintena de fuentes primarias en las que puede rastrearse, aparte de la percepción del otro –la realidad de un país en guerra–, el grado de ficcionalidad de lo relatado.
Siguiendo con la literatura de viajes no ficcional, en el caso de los alemanes que visitaron las Islas Canarias en el siglo XIX, Helia Hernández, Encarnación Tabares y José Juan Batista destacan cómo todos, sin excepción, se refirieron con mayor o menor extensión a las guerras de conquista que asolaron las Islas a lo largo de todo el siglo XV, su heroísmo ante la superioridad militar, la codicia y la perfidia de los invasores.
En el siglo XX, la literatura testimonial conecta la guerra con los viajes en la documentación de un conflicto bélico que reunió en España a un gran número de combatientes y observadores internacionales, entre ellos no pocos alemanes, austríacos y suizos: la Guerra Civil española (1936-1939). Tras unas consideraciones generales sobre la escritura literaria de temática bélica, Marisa Siguan se dedica a estudiar crónicas de guerra de esta época, es decir, textos periodísticos escritos casi simultáneamente a lo que narran, y textos literarios autobiográficos o textos ficcionales que cuentan la guerra desde el recuerdo más o menos próximo. Ana Pérez presenta y analiza la función de los viajes realizados con motivo de la Guerra Civil por escritores y periodistas alemanes y austríacos, y lo que significan para España y para la Alemania del exilio. Todavía en la segunda mitad del siglo XX se publican algunos relatos de viaje de autores de habla alemana que reflexionan sobre dicha guerra. Bernd Marizzi los analiza exponiendo en qué medida se ven influidos por la visión «romántica» de una España «heroica» que había perdido la guerra y que desde el punto de vista de la izquierda se consideró «diferente» al resto de Europa; también se pregunta de qué modo estos autores reaccionan ante la situación política del momento de su visita.
Retomando el hilo de la literatura de ficción de temática bélico-viajera, Reinhold Münster realiza un peculiar análisis de la novela de Ernst Jünger Sobre los acantilados de mármol y de la guerra imaginaria que ahí se narra, mostrando cómo, pese a su aparente estatismo, alberga una estructura de movimiento cíclico en un espacio sin tiempo. Hans-Peter Ecker se ocupa de la novela El coleccionista de mundos del escritor germano-búlgaro Ilja Trojanow, aparecida en el año 2006, que pretende reconstruir la vida del oficial del ejército británico Richard F. Burton en sus aventuras de viajes por Asia y África, y que juega con la ficción y la realidad, presentando la figura de un viajero en el sentido enfático del término.
El volumen se cierra con un artículo de Paloma Ortiz-de-Urbina que pone el contrapunto de la visión española, analizando la transformación experimentada por la imagen de Alemania en España a raíz de la Primera Guerra Mundial, y demostrando cómo todo contexto bélico se presta especialmente a la creación de burdos estereotipos e imágenes deformadas.
No podemos cerrar esta introducción sin reiterar nuestro agradecimiento al MuVIM, por su inestimable ayuda, y al Ministerio de Educación y Ciencia por su apoyo a nuestro grupo y proyecto de investigación HUM2007-163167.
BERTA RAPOSO
ECKHARD WEBER