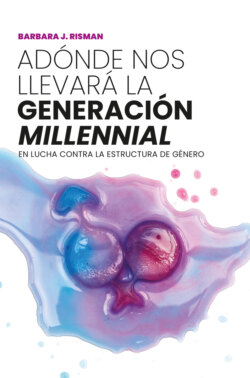Читать книгу Adónde nos llevará la generación "millennial" - Barbara J. Risman - Страница 8
1
El género en tanto que estructura social
ОглавлениеSi queremos entender lo que es el género para la generación millennial, primero debemos estar de acuerdo en cómo conceptualizamos la idea de género.1 En este capítulo presento una forma de pensar el género que va mucho más allá de la identidad personal, me refiero al género en tanto que estructura social. Empezaré con un recorrido sobre cómo se ha entendido el género en el pasado, principalmente desde el punto de vista de la investigación en ciencias sociales. Mi contribución pretende sintetizar las aportaciones anteriores. Empiezo con una explicación de las teorías e investigaciones previas sobre género, para integrarlas después en una versión revisada del marco teórico sobre el que he trabajado durante la mayor parte de mi carrera.
Para iniciar este recorrido, haremos un breve repaso tanto de las primeras teorías biológicas que buscaban explicar las diferencias sexuales, como de aquellas que se encuentran en desarrollo. Después nos centraremos en las teorías que, desde la psicología, conceptualizan el género como un rasgo de la personalidad, fundamentalmente como algo que es propio de los individuos. Después de ello nos proponemos intentar comprender la pugna entre las diversas teorías sociológicas que se desarrollaron para cuestionar la presunción de que el género es simplemente una característica individual. Con este bagaje previo, me aproximo a los enfoques integrativo e intersectorial, que emergieron hacia finales del siglo pasado, incluido el mío propio. A pesar de la interdisciplinariedad –a menudo contradictoria– de las investigaciones publicadas en las últimas décadas, es posible identificar una narrativa coherente que da cuenta de una comprensión cada vez más sofisticada del género y de la desigualdad sexual. La investigación en género constituye, en muchos sentidos, un estudio de caso que ilustra el método científico. Cuando la investigación empírica no confirmaba las premisas teóricas, estas se revisaban, se contextualizaban e incluso a veces se descartaban, lo que daba origen a nuevas teorías. En este capítulo trazaremos ese recorrido. Finalizaré aportando mi propia contribución, un enfoque integrador y multinivel que entiende el género en tanto que estructura social con consecuencias para los sujetos individuales, para las expectativas que se generan en la interrelación con las otras personas, así como para las instituciones y organizaciones (Risman, 1998; 2004; Risman y Davis, 2013). Usaremos mi marco teórico a lo largo de este libro para intentar entender adónde podría llevarnos la generación millennial.
LA EVOLUCIÓN DE LAS TEORÍAS BIOLÓGICAS SOBRE LAS DIFERENCIAS SEXUALES
Las endocrinólogas, profesionales de la medicina especialistas en la producción y regulación de las hormonas, han mantenido durante mucho tiempo que la masculinidad y la feminidad eran resultado de las hormonas sexuales (Lillie, 1939). William Blair Bell, ginecólogo británico, fue el primero en explicitar este supuesto en 1916, cuando escribió: «… la psicología normal de toda mujer depende del estado de sus secreciones internas, y a menos que sea impulsada por la fuerza de las circunstancias –económicas y sociales–, no tendrá deseo propio por abandonar su esfera normal de acción» (Bell, 1916: 129). Esta afirmación, al igual que otras sostenidas en aquella época, se centraba en las hormonas como factores limitantes solo de la vida de las mujeres, como si los hombres no fueran también seres biológicos. Con el auge de la ciencia, las conductas de género empezaron a ser justificadas por las hormonas sexuales en vez de por explicaciones religiosas (Bem, 1993), pero entonces la investigación reveló una mayor complejidad al demostrar que la mera existencia de hormonas sexuales en el cuerpo no permitía distinguir a los hombres de las mujeres, ya que ambos sexos segregaban estrógenos y testosterona, aunque en cantidades diferentes (Evans, 1939; Frank, 1929; Laqueur, 1927; Parkes, 1938; Siebke, 1931; Zondek, 1934). No es solo que los hombres y las mujeres tengan estrógeno y testosterona corriendo por sus venas, sino que estas hormonas tienen efectos mucho más allá del sexo o el género, ya que se encuentran, aunque no solo, en el hígado, los huesos y el corazón (Davis et al., 1934). La posibilidad de que las hormonas sexuales fueran la causa directa de las diferencias sexuales y solo de las diferencias sexuales empezó a ponerse en duda.
En un simposio celebrado por la New England Psycological Association se abordaron los nuevos avances en la investigación sobre la diferencia sexual (Money, 1965). Entre estos se incluía la sugerencia de que, durante la gestación, las hormonas sexuales generaban diferenciación cerebral. Es decir, que, durante el desarrollo fetal, las hormonas eran las responsables de dar forma a cerebros masculinos o cerebros femeninos; por lo tanto, las hormonas eran también responsables de las diferencias sexuales, aunque indirectamente (véase también Phoenix et al., 1959). Se comenzó a pensar que el cerebro era el responsable de la diferenciación sexual, así como de la orientación sexual y de las conductas de género (ibíd.).
Aunque los argumentos que justifican la diferenciación de los cerebros masculino y femenino se originaron hace mucho tiempo, recientemente asistimos a un resurgimiento de este tipo de investigaciones (Arnold y Gorski, 1984; Brizendine, 2006; Cahill, 2003; Collaer y Hines, 1995; Cooke et al., 1998; Holterhus et al., 2009; Lippa, 2005). A finales del siglo XX (véase el artículo de revisión de Cooke et al.) existía un gran consenso respecto a la diferencia existente entre el cerebro masculino y el femenino, pero no con relación a las consecuencias de esta disparidad. Algunas investigaciones concluyen que la exposición prenatal a andrógenos está fuertemente correlacionada con el comportamiento sexual arquetípico posnatal (Hrabovszky y Hutson, 2002; Collaer y Hines, 1995). En el siglo XXI, las teorías sobre el sexo del cerebro continúan manteniendo que este órgano es el eslabón intermedio entre las hormonas sexuales y la conducta de género. Los metaanálisis han hallado poca evidencia con respecto a la tesis de los hemisferios derecho e izquierdo para explicar las diferencias de sexo (Pfannkuche et al., 2009).
La investigación científica que aborda la diferenciación sexual de los cerebros no está exenta de crítica (Epstein, 1996; Fine, 2011; Fausto-Sterling, 2000; Jordan-Young, 2010; Oudshoorn, 1994). Por ejemplo, Jordan-Young (2010) llevó a cabo una revisión de más de 300 investigaciones sobre la diferenciación sexual del cerebro y entrevistó a algunos de los científicos que las habían coordinado, y sus conclusiones apuntan a que los estudios sobre la dis posición del cerebro son tan deficientes desde el punto de vista metodológico, que no cumplen los estándares mínimos de calidad de la investigación científica. Los estudios no son consistentes en sus conceptualizaciones de «sexo»,2 género y hormonas, y cuando se aplican los conceptos de uno de los estudios a otro, los resultados no son replicados.
Una deficiencia importante de las investigaciones sobre las diferencias sexuales en los cerebros humanos es que carecen de fiabilidad y dependen de definiciones y mediciones de los conceptos que no tienen consistencia. Además, muchas de estas investigaciones se basan en animales que, en principio, cabe pensar, tienen menos influencia cultural en sus vidas que la mayoría de las personas. Fine (2011) ha revisado un amplio espectro de estudios y metaanálisis, así como informes, que aportan poca evidencia científica, aunque sus autores afirmen lo contrario. Por ejemplo, cuestiona la afirmación de Brizendine (2006) de que los cerebros femeninos están configurados para mostrar una mayor empatía, y advierte de que la investigación que apoya esta propuesta incluye solo cinco referencias, de las cuales una se ha publicado en Rusia, otra está basada en autopsias y el resto no aportan datos comparativos por sexo. De manera similar, Fine argumenta que mientras que los datos de imágenes cerebrales muestran alguna diferenciación sexual en las funciones cerebrales, no existe ninguna evidencia de que el desempeño real de dichas funciones sea diferente. Muchas investigaciones sugieren que la mayoría de las diferencias respecto al sexo son específicas de grupos raciales o étnicos particulares, así como de clases sociales diferentes. Por ejemplo, sabemos que las habilidades que se entiende que presentan diferencias según el sexo, como por ejemplo las matemáticas, a menudo difieren de manera bastante evidente según la etnia y la nacionalidad.
En mi propia investigación (Davis y Risman, 2014) he explorado las afirmaciones que relacionan los niveles hormonales en el útero con el comportamiento de género a lo largo de la vida (Udry, 2000). Analizamos datos bastante inusuales que medían los niveles de hormonas fetales y luego medimos las hormonas, las actitudes y los comportamientos décadas más tarde, cuando el feto devino en niña y luego en mujer. Comenzamos esta investigación absolutamente convencidas de que los hallazgos previos de Udry (2000) resultaban totalmente inexactos debido a que las mediciones no eran válidas, pero nuestros resultados no fueron tan evidentes como para confirmar nuestras hipótesis de partida. Detectamos inexactitudes en la investigación previa, pero, a pesar de nuestras predicciones, identificamos relaciones estadísticamente significativas entre los niveles hormonales en el útero y la autopercepción de los rasgos de personalidad a los que a menudo se hace referencia como «masculinos» o «femeninos». Sin embargo, tales asociaciones fueron mucho menos significativas de lo que la investigación anterior había sugerido y mucho menos relevantes que los efectos combinados de las experiencias de socialización recordadas, las vivencias adolescentes y los roles sociales adultos.
Esta investigación ha fortalecido mi convicción de que necesitamos una explicación para el género que se sitúe en diferentes niveles, incluyendo la atención al nivel individual de análisis, de los cuerpos y la personalidad. En término medio, ¿cuántas mujeres son más empáticas? En primer lugar, cabe prever que se encontrará una enorme variabilidad entre los individuos; en segundo, hay que anticipar que el hecho de que la empatía sea una característica reconocida es algo socialmente determinado. Podríamos decir que el y la mejor profesional de la medicina es quien ofrece un mejor trato. ¿Será recompensado o recompensada por esta habilidad?
En una revisión exhaustiva sobre las aportaciones científicas sobre la diferenciación sexual, Wade (2013) explica que la ciencia del siglo XXI ha superado el debate naturaleza versus crianza. En un giro verdaderamente paradigmático, investigaciones recientes han demostrado que los contextos ambientales y sociales afectan a nuestros cuerpos de la misma manera que nuestros cuerpos afectan al comportamiento humano. El nuevo campo de la epigenética sugiere que un solo gen puede dar lugar a resultados impredecibles, y que las consecuencias de cualquier tendencia genética dependen de factores desencadenantes presentes en el entorno. Las investigaciones también sugieren que las experiencias ambientales, como la hambruna en una generación, se pueden detectar en el cuerpo de los nietos y nietas. De manera similar, aunque es posible que las hormonas fetales tengan algún efecto duradero sobre la personalidad, sabemos que la actividad humana también transforma la producción de hormonas. La testosterona aumenta según el estado en el que se encuentre el sujeto. Los hombres que compiten en deporte experimentan un aumento de su testosterona, pero este es menor cuando pierden (Booth et al., 1989; 2006). La testosterona disminuye cuando los hombres se involucran en el cuidado de niños/as pequeños/as (Gettler et al., 2011). Ahora sabemos que la plasticidad cerebral dura mucho más tiempo que el primer año de vida (Halpern, 2012).
En un libro reciente, Fine (2017) revisa incluso la literatura científica más actual sobre género y biología, y aborda el mito que denomina «testosterona rex», esto es, la asunción de que es precisamente el efecto de la testosterona en el cerebro masculino lo que convierte a los chicos jóvenes en hombres estereotipados y, por lo tanto, que la ausencia de esta hace a las chicas femeninas. La autora demuestra que, aunque no hay duda de que la testosterona afecta a los cerebros y los cuerpos, no es la fuerza motriz de la masculinidad competitiva; de hecho, insiste en que las mujeres pueden ser tan competitivas y arriesgadas como los hombres. En vez de ser la estructura hormonal del cerebro la que determina el comportamiento, son las actitudes arraigadas las que son difíciles de cambiar y las que constriñen a mujeres y hombres en su adaptación al nuevo mundo social. Fine argumenta convincentemente que el contexto social influye en nuestros cuerpos de la misma manera que nuestros cuerpos influyen en nuestro comportamiento. Una clara evidencia de ello es que el fuerte carácter sexista de las normas sociales frena la adaptación humana a la sociedad posmoderna, sea cual sea la estructura de nuestros cerebros.
Nuestros cerebros cambian cuando aprendemos nuevas habilidades, lo que lo convierte en un órgano tan social como el resto de nuestro cuerpo.
La sociología cuenta ahora con poderosos argumentos contra la naturalización de las premisas biológicas. Hallar pruebas sobre un posible aspecto biológico de la estratificación social ya no puede utilizarse para argumentar que se trata de algo natural u objetivo. Tampoco puede utilizarse para argumentar que es irreversible, incluso en una sola generación. La idea de que algunos rasgos de nuestra biología son prácticamente inmutables, difíciles o imposibles de cambiar, ya no resulta una posición defendible (Wade, 2013: 287).
Cualquiera que sea la forma como los factores biológicos influyen en el desarrollo humano, ahora sabemos que nuestro entorno social también influye en nuestra propia biología. La manera en que el potencial biológico se forma, se desarrolla y da significado también depende del contexto social.
LAS CIENCIAS SOCIALES DESCUBREN EL SEXO Y EL GÉNERO
Pocos científicos sociales se ocuparon de las cuestiones del sexo y el género antes de mediados del siglo XX, a pesar de que las activistas sociales de la Era Progresista lucharan por los derechos de la mujer. La sociología consideraba que la familia tradicional contribuía al buen funcionamiento de la sociedad (por ejemplo, Parsons y Bales, 1955; Zelditch, 1955) y se abordaban las cuestiones de género haciendo referencia a las mujeres en tanto que «corazón» de unas familias con «cabeza» masculina. Al mismo tiempo, la psicología (Bandura y Waters, 1963; Kohlberg, 1966) remitía a la teoría de la socialización para explicar cómo se podía entrenar a las niñas y los niños para que desarrollasen los roles socialmente apropiados como hombres y mujeres, maridos y esposas. Nadie parecía darse cuenta de que muchas familias pobres y de color no tenían madres que se quedaran en casa, sino que estas trabajaban para contribuir económicamente a la supervivencia de la familia. Más allá de la teoría de la socialización en los roles sexuales y la sociología de la familia, pocas investigaciones o textos teóricos se centraron en el sexo o el género, y casi ninguno lo hizo en la desigualdad entre mujeres y hombres antes de la segunda ola del movimiento feminista (Ferree y Hall, 1996). Por supuesto, entonces, este campo de estudio experimentó literalmente una explosión, tal vez debido al cambio en la composición demográfica de los/las científicos/as. A medida que las mujeres entraban en la academia, estas se interesaban más por la vida de las mujeres y se prestaba más atención a este aspecto, y, con el tiempo, el efecto del género se trató de manera más profunda (England et al., 2007).3 Si bien las mujeres todavía suelen chocar contra un techo de cristal tanto en la academia como en otras organizaciones, la investigación sobre la desigualdad de género avanza rápida y sólidamente.
CÓMO MEDIMOS LOS «ROLES SEXUALES» PSICOLÓGICOS Y POR QUÉ ESTO ES IMPORTANTE
Los intentos rigurosos de estudiar el sexo y el género coincidieron con la irrupción de las mujeres en la ciencia, así como con la influencia de la segunda ola del feminismo en las discusiones intelectuales. La psicología (por ejemplo, Bem, 1981; Spence Helmreich y Holahan, 1975) empezó a medir las actitudes de los roles sexuales utilizando las escalas que acostumbraban a usar en los test de personalidad y empleo (Terman y Miles, 1936). Estas medidas asumían que la masculinidad y la feminidad constituían puntos opuestos de una sola dimensión, por lo tanto, si un sujeto tenía «altos» índices de feminidad, necesariamente, según el diseño de la medición, tenía «bajos» índices de masculinidad (figura 1.1).
Fig. 1.1 Medida unidimensional del género.
Sin embargo, la investigación científica empezó a considerar que la representación de la feminidad y la masculinidad como polos opuestos no reflejaba de manera fiel la experiencia real de estas (Locksley y Colten, 1979; Pedhazur y Tetenbaum, 1979; Edwards y Ashworth, 1977). La evidencia cientí fica llevó a Bem (1993; 1981) a sugerir un nuevo enfoque del género que se ha convertido en modelo de referencia para las ciencias sociales; actualmente esta concepción se da tan por sentada que ya no se cita a la autora cuando se utilizan estos indicadores. Bem sugiere que la masculinidad y la feminidad son realmente dos dimensiones de la personalidad diferentes. Por ejemplo, un individuo puede ser muy masculino (lo que incluye ser eficaz, coherente, con estrategia) y también muy femenino (que implica el cuidado, la empatía, la afectuosidad). Las mujeres tradicionales serían muy femeninas y muy poco masculinas. Los hombres tradicionales serían muy masculinos y muy poco femeninos. Una mujer agresiva y perspicaz puntuaría bajo en feminidad y, en cambio, puntuaría alto en masculinidad, pero si también fuera cuidadora y afectuosa, puntuaría alto tanto en masculinidad como en feminidad. Lo nuevo en esta manera revolucionaria de pensar el género es que estos rasgos de personalidad se encuentran desvinculados del sexo de las personas que los detentan. Las mujeres puntúan en feminidad, pero los hombres también. Los hombres puntúan en masculinidad, y las mujeres también (figura 1.2).
Fig. 1.2. Masculinidad y feminidad como medidas independientes.
A todo ello le siguió una década de discusiones sobre los ajustes para utilizar y medir mejor esta nueva conceptualización (Bem, 1981; 1974; Spence, Helmreich y Holahan, 1975; Spence, Helmreich y Stapp, 1975; Taylor y Hall, 1982; White, 1979), lo que derivó finalmente en un consenso renovado. Muchos/as psicólogos/as optaron por combinar las dos escalas para medir la androginia, una etiqueta que se asignaba a hombres y mujeres que obtenían valores altos en ambas medidas. Se entendía que estas personas andróginas eran más flexibles y conseguían adaptarse mejor a una gran variedad de roles sociales. Connell (1995) nos ofrece una excelente visión general a propósito de la medición del género, con especial atención a las masculinidades. Podemos plantearnos preguntas sobre qué tipo de expectativas de género existen actualmente, cómo las aprende la gente y si se convierten en parte de la personalidad de hombres y mujeres.
La psicología reciente que apuesta por esta línea (Choi et al., 2008; Choi y Fuqua, 2003; Hoffman y Borders, 2001) sugiere que deberíamos abandonar el uso de los términos masculinidad y feminidad y pasar más bien a la descripción del concepto de personalidad. La escala denominada de masculinidad mide la eficacia, la agencia y el liderazgo, y la escala de feminidad mide el cuidado y la empatía. Quizá lo que deberíamos hacer es etiquetar estas medidas de forma descriptiva, tal vez como agencia y crianza. Aunque estoy de acuerdo en que este giro lingüístico constituye la vía que se debe seguir en el futuro, en este libro, siguiendo la tradición mayoritaria en las ciencias sociales, continuaré utilizando el lenguaje de la masculinidad y la feminidad. Sin embargo, en la conclusión, retomaré esta sugerencia e incorporaré a mi visión utópica esta crítica lingüística que permite disociar los rasgos de la personalidad de aquellas etiquetas que relacionamos directamente con categorías sexuales biológicas. Iré incluso más allá, al proponer que eliminemos también el género en tanto que estructura social.
El estudio de la masculinidad y la feminidad dejó de ser competencia solo de la psicología de la personalidad, ya que la psicología social, que investigaba los estereotipos, también se introdujo en este campo (Fiske, 1993; Deaux y Major, 1987; Heilman y Eagly, 2008). Los estereotipos pueden ser categorizados como descriptivos –simplemente representan con precisión lo que es– o prescriptivos –apuntan a lo que debería ser–.
Los padres que manejan estereotipos prescriptivos de género pueden influir en el desarrollo de las/os niñas/os para que se conviertan en este estereotipo. Así mismo, es cierto que en los departamentos de recursos humanos también se utilizan estereotipos que, en el caso de los trabajos tradicionalmente masculinos, colocan a las mujeres en una posición de desventaja (Ely y Padavic, 2007), así como a las que son madres cuando son estereotipadas como trabajadoras poco confiables. Fiske (2001) argumenta que, cuando no se controlan, los estereotipos dan origen a prejuicios que pueden mantener las diferencias de poder.
LA SOCIOLOGÍA SE INVOLUCRA: DESDE LOS RASGOS DE LA PERSONALIDAD A LA DESIGUALDAD
Cuando en sociología empezamos a prestar una seria atención al sexo y al género, nos guiamos por la psicología, que nos precedía, y nos centramos en las diferencias en la socialización de roles de género destinada a chicos y chicas durante la primera infancia (Lever, 1974; Stockard y Johnson, 1980; Weitzman, 1979). Lo que estudiaba la sociología era cómo se alentaba a aquellos bebés asignados a la categoría de hombre a participar de los comportamientos masculinos: se les ofrecían juguetes apropiados para niños, se les recompensaba por jugar con ellos y se les castigaba por actuar de un modo feminizado. A las bebés asignadas a la categoría de mujer se las animaba a participar de comportamientos femeninos, y solo utilizaban juguetes apropiados para niñas, tales como muñecas y hornos Easy Bake Ovens4 (Weitman et al., 1972). El resultado de esta socialización endémica es lo que propicia la ilusión de que el género se da de manera natural. Lo irónico de la situación es que estas sólidas prácticas de socialización consiguen que su producto final aparezca como libre elección de los individuos por una vida tradicional de género. Sin embargo, la presión social para ajustarse a los estereotipos, que es el proceso de socialización en sí mismo, constituye una forma de coerción lenta y sutil, así como de reproducción social de la desigualdad. Las primeras investigaciones feministas mostraron que la socialización femenina perjudica a las niñas (Lever, 1974), aunque incluso en la propia investigación se valoraban los rasgos masculinos por encima de los femeninos. Investigaciones más recientes (Martin, 1998; Kane, 2006; 2012) también estudian las formas en las que se interioriza el género. Martin (1998) ilustra cómo los cuerpos de los niños y las niñas se ven moldeados por las prácticas de los centros de preescolar. La investigación de Kane (2012) sobre la crianza de los hijos demuestra que, si bien para muchos padres es importante que sus hijos no tengan estereotipos de género, la mayoría de estos padres ponen límites a la libertad de sus hijos para proclamar su feminidad. La implicación de esta investigación sociológica, bastante diferente a la investigación psicológica discutida anteriormente, es la preocupación por cómo se produce el género a través de la interacción con los niños. La sociología centra su atención en cómo influyen las creencias estereotipadas en el desempeño de género apropiado y también en cómo los y las menores muestran determinadas conductas para evitar el estigma. Los niños y las niñas aprenden a ser responsables de desarrollar comportamientos adecuados de género. La similitud entre esta investigación sociológica y los estudios psicológicos reside en el supuesto de que al menos una de las claves para cambiar la desigualdad de género reside en centrarse en la formación de una nueva generación más libre.
Crítica a la teoría de los roles de género
Lopata y Thorne (1978) publicaron un artículo pionero convertido en referente en el que argumentaban que la sociología estaba ignorando las implicaciones problemáticas de usar la palabra rol en la formulación «rol de sexo o de género». La palabra en sí misma implica una complementariedad funcional entre las vidas masculinas y femeninas. La propia retórica del «rol» nos obliga a pensar en un conjunto de relaciones utilitariamente complementarias, pero vaciadas de las cuestiones de poder y privilegio. ¿Se nos ocurriría utilizar el lenguaje de los «roles raciales» para explicar la desigualdad entre blancos y negros en la sociedad estadounidense? También existen otros problemas con la retórica de los roles. El lenguaje del «rol sexual» presupone una estabilidad de comportamiento que se espera de mujeres y hombres, ya sea en el hogar o en el trabajo, ya sean jóvenes o mayores, de cualquier grupo racial o étnico (véanse Connell, 1987; Ferree, 1990; Lorber, 1994; Risman, 1998; 2004). ¿Cabe esperar que una abogada que se muestra audaz y agresiva en la sala del tribunal se comporte del mismo modo en la guardería o incluso en su casa? La revisión exhaustiva de Lorber (1994) sobre la investigación de género en el siglo XX demostró la inexistencia de un único rol para mujeres y hombres, ni siquiera en la sociedad estadounidense.
En sociología ya casi no se hace referencia a los roles de género. Kimmel (2008: 106) resume la postura contemporánea más extendida cuando afirma que «la teoría de los roles de género enfatiza en exceso la primera infancia como momento decisivo en el que se produce la socialización de género». Actualmente la sociología estudia el género más allá de los seres socializados. Cada vez que leo un artículo de una revista de sociología que utiliza el lenguaje de los roles sexuales o de género, me pregunto inmediatamente si el autor o autora está al día en el tema. En los trabajos de mi alumnado (y en los manuscritos que reviso) siempre tacho el lenguaje de los «roles» y sugiero un concepto más matizado y preciso. Mi esperanza es que nadie que lea este libro vuelva a cometer este error. No es que el concepto sociológico de «rol social» sea en sí mismo un problema, lo es la presunción de que existe un único «rol de género» en la sociedad estadounidense o en cualquier otra. No se espera que las mujeres se comporten de la misma manera como madres que como esposas, y menos aún como madres que como abogadas. Esto no significa que no existan expectativas de género en el mundo de la abogacía; de hecho, cuando las mujeres se comportan de un modo tan agresivo como lo hacen los hombres, les es más fácil ser aceptadas como buenas profesionales y, al mismo tiempo, se espera que esas mismas mujeres se comporten más contundentemente como abogadas que como madres o esposas. Las expectativas de género se dan para todos los roles sociales, pero no existe un «rol de género» que se aplique a las mujeres o a los hombres per se, ni ciertamente que opere para las mujeres y los hombres de diferentes razas, etnias y clases.
Críticas a la perspectiva académica de género como teoría de la mujer blanca
Desde los inicios de la segunda ola del feminismo, las mujeres de color han teorizado el género como algo más que una característica de la personalidad, poniendo el acento en cómo la masculinidad, la feminidad y las relaciones de género varían según las comunidades étnicas y las fronteras nacionales. Por ejemplo, Patricia Hill Collins (1990), Kimberlé Crenshaw (1989), Deborah King (1988) y Audre Lorde (1984) entienden el género como un eje de opresión que se interrelaciona con otros ejes de opresión, entre los que se incluyen la raza, la sexualidad, la nacionalidad, la capacidad, la religión y otros muchos. Las feministas de color cuestionan aquellas investigaciones y teorías que sitúan a las mujeres blancas de Occidente como «sujeto femenino universal», así como las teorías sobre la raza por situar a los hombres de color como el «sujeto racial universal». Nakano Glenn (1999: 3) describe esta situación así: «… las [m]ujeres de color fueron apartadas de ambas narrativas, invisibilizadas tanto como sujetos raciales, como sujetos de género». Del mismo modo, Mohanty (2003) critica a las feministas de la academia por presuponer, demasiado a menudo, que las mujeres del mundo occidental blanco representan a todas las mujeres y no integrar una perspectiva global en sus teorías.
Aunque las académicas han denominado la experiencia –y últimamente también la teoría– de ser oprimidas de distintas maneras y a través de múltiples dimensiones mediante diferentes términos (por ejemplo, interseccionalidad, womanismo, feminismo multirracial, etc.), comparten el objetivo de poner el foco de atención en cómo las ventajas o desventajas asociadas a la pertenencia a un grupo, en relación con el género, la raza, la sexualidad, la clase, la nacionalidad y la edad, deben entenderse en su totalidad y no de manera acotada, como si se tratara de esferas distintas de la vida (Collins, 1990; Crenshaw, 1989; Harris, 1990; Mohanty, 1990; Glenn, 2003; Nakano Glenn, 1999). En Black Feminist Thought, Patricia Hill Collins (2000: 16) se basa en los primeros trabajos sobre la interseccionalidad (por ejemplo, Crenshaw, 1989; Lorde, 1984) para hablar de la «matriz de dominación» como un concepto que busca entender «cómo […] se organiza realmente el cruce de opresiones» que oprime a los individuos marginados. Hill Collins va más allá del reconocimiento de la multiplicidad de ejes de opresión y nos desafía a comprender cómo, según el lugar en el que se vean posicionados los individuos en la matriz de dominación, serán oprimidos de manera diferente. En un artículo reciente, Wilkins (2012) ilustra cómo aplicar esta propuesta en una investigación con estudiantado universitario. Su estudio muestra cómo las estudiantes universitarias afroamericanas construyen relatos identitarios que las hacen aparecer como mujeres negras fuertes e independientes, creando límites entre ellas y los hombres y mujeres blancos. Las implicaciones que ha supuesto la crítica de la perspectiva interseccional para la teoría de los roles de género han llevado a los estudios de sexo y género a prestar atención al contexto social y a preocuparse por la desigualdad racial. La investigación en este campo ya no puede abordarse como el análisis de las «diferencias sexuales», puesto que a menudo las diferencias no justifican la desigualdad, y la desigualdad no existe solo entre mujeres y hombres, sino también como resultado de una variedad de dimensiones transversales, como la raza, la etnia, la sexualidad y los estados-nación.
Más allá de lo individual
A medida que en sociología comenzábamos a estudiar el género y la desigualdad, nos situamos en aquellas perspectivas que se centraban en el contexto social y nos dimos cuenta de que contábamos con poca evidencia que ayudara a entender el género más allá del rasgo psicológico. De esta manera, la sociología desarrolló varias propuestas teóricas, algunas previas a otras. Aquellos y aquellas que se interesaron por la interacción social y el significado que la gente otorga a las relaciones cara a cara desarrollaron un enfoque teórico que llegó a conocerse como «doing gender».5 En 1987, West y Zimmerman publicaron un artículo, ya clásico, en el que argumentaban que el género es algo que hacemos, no lo que somos. Exponían que los hombres y las mujeres somos tachados/as de inmorales si fracasamos al construir nuestro género de acuerdo con las expectativas; la violencia que se observa contra las personas transgénero apoya ciertamente este argumento. Otras sociólogas y sociólogos, más focalizados en el estudio de la desigualdad que se da en organizaciones sociales como las empresas y las familias, dieron una explicación estructural para entender las diferencias sexuales en el trabajo. En 1977, Kanter aplicó un marco teórico estructural sobre género en su libro Men and Women of the Corporation (Mayhew, 1980). El estudio de caso de Kanter demostró que la desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la existencia de un poder masculino de élite y el número reducido de mujeres en puestos relevantes eran los responsables de la desigualdad de género en el trabajo, y no la diferencia de personalidades tipificadas de mujeres y hombres. Estas dos trayectorias de investigación se desarrollaron de forma independiente. De hecho, si bien cada una de las tradiciones hizo lo posible por distanciarse del paradigma de los roles sexuales, por aquel entonces ampliamente aceptado, también es cierto que este alejamiento se produjo igualmente entre ambas propuestas. Reviso aquí el desarrollo de cada una de ellas. Un poco más tarde, la psicología social aportó la investigación sobre las expectativas de estatus y la investigación psicológica sobre el sesgo cognitivo (Ridgeway, 2001; Ridgeway y Correll, 2004) al estudio sociológico del género. Por último, a finales del siglo XX, cuando la sociología experimentó su giro cultural, fue creciendo la preocupación por comprender las lógicas macroculturales que sustentan la desigualdad de género (Swidler, 1986; Hays, 1998; Blair-Loy, 2005) (véase la figura 1.3 como muestra de las tradiciones sociológicas).
Fig. 1.3. Desde los roles de género a las alternativas sociológicas.
El marco teórico «estructural»
El replanteamiento hacia las explicaciones estructurales del género se produjo como reacción al énfasis previo puesto en lo meramente individual (Mayhew, 1980). La sociología que se posiciona en esta perspectiva argumenta que las demandas de nuestro propio campo de estudio nos llevan a analizar cómo la estructura social determina el comportamiento humano directamente, en lugar de hacerlo la socialización. Kanter (1977) precisó la contradicción entre lo individual y lo estructural al sugerir que era la organización del trabajo, y no las personas trabajadoras, la responsable de la desigualdad de género en los salarios. Las personas trabajadoras que ocupan posiciones de menor poder formalizado y con menos posibilidades de promoción están menos motivadas y son menos ambiciosas en el trabajo; así mismo, raramente se las percibe como líderes y ejercen como jefas más autoritarias cuando ocupan cargos de rango menor. Kanter identificó que estas características eran muy comunes en hombres y mujeres de color, dado que ocupaban fundamentalmente puestos de poco poder y que ofrecían pocas oportunidades. Esta circunstancia ocasionaba que fuesen estereotipadas como líderes menos motivadas y efectivas. Además, era anecdótico el que las mujeres y los hombres de color ocupasen posiciones de liderazgo, y el desequilibrio en la proporción de sexos y razas en sus lugares de trabajo conllevaba que se enfrentaran a un examen mucho más minucioso, así como a valoraciones negativas. Del estudio de caso de Kanter sobre una de las principales centrales de una compañía de seguros se desprendía que la mayoría de hombres blancos que ocupaban posiciones con poca movilidad ascendente y escaso poder en la organización también cumplían con el estereotipo de jefe ineficaz en la microgestión. Las aparentes diferencias de género en el estilo de liderazgo reflejan los roles desfavorecidos de las mujeres en la organización, no sus personalidades. El trabajo de Kanter ha tenido una destacada influencia en los estudios de género. En su ambicioso metaanálisis sobre la investigación en diferenciación sexual, Epstein (1988) priorizó el argumento socioestructural para sugerir que las diferencias que se daban entre hombres y mujeres eran resultado de los roles y las expectativas sociales, y que actuaban como «distinciones engañosas» (el título del libro). Si a hombres y mujeres se les ofrecieran las mismas oportunidades y limitaciones, las diferencias entre unos y otras se desvanecerían rápidamente, según entendía Epstein. Partiendo de esta premisa, el género se podría considerar más un engaño que una realidad. En el epicentro de esta afirmación se encuentra la idea de la neutralidad del género. Unas condiciones estructurales similares dan lugar a un comportamiento similar de hombres y mujeres; el problema simplemente es que rara vez se les permite desarrollar los mismos roles sociales a unas y a otros.
Esta perspectiva resulta políticamente seductora, pues sugiere que el progreso se puede dar de una manera rápida. Cambia la ratio de mujeres respecto a la de hombres, la estructura en sí misma, y acabarás con el sexismo. Desafortunadamente, las investigaciones que han puesto a prueba esta idea concluyeron que la cuestión resultaba mucho más compleja. En una revisión de investigaciones sobre puestos de trabajo, Zimmer (1988) identificó que la desigualdad de género no se explicaba solo por la posición estructural de las mujeres como grupo subordinado. Según esta teoría, que alude a la neutralidad de género, cualquier grupo que se encuentre en una posición mayoritaria se convertirá en el de mayor poder, y el grupo que esté en la minoritaria se verá en desventaja; sin embargo, no se margina a los hombres cuando son minoría en un lugar de trabajo, sino que siguen gozando de una posición de ventaja. Las investigaciones indican que los enfermeros hombres ocupan los puestos de administración en los hospitales y los maestros hombres ascienden rápidamente a los puestos de dirección en los centros escolares. Ascienden hasta lo más alto con las escaleras de cristal (Williams, 1992). Por supuesto, esto no se puede aplicar a todos los hombres. La bibliografía más reciente sugiere que son solo los hombres blancos los que ascienden en su escalera de cristal hasta la cúspide, mientras que los de color que ocupan puestos de trabajo feminizados se quedan en los primeros peldaños de la escalera (Wingfield, 2009). Tanto el estatus de género como el racial constituyen una desventaja en las organizaciones. Otras investigaciones indican que la ventaja masculina se amplía a todo tipo de organizaciones, tanto si el número de mujeres es simbólico como si no.
Este nuevo giro hacia explicaciones estructurales pronto se aplicó al campo de estudio de la familia. Yo misma fundamenté mi tesis, Necesidad e invención de la maternidad, en la teoría de Kanter. Mi hipótesis sugería que las diferencias entre la maternidad y la paternidad respondían exclusivamente a las expectativas volcadas sobre las madres como cuidadoras principales. Estudié a hombres que debían asumir el cuidado de sus hijas e hijos en solitario (viudos o abandonados por sus mujeres) y los comparé con madres en solitario y padres y madres casados/as; comparé su feminidad y su masculinidad, pero también la asunción del trabajo doméstico, las técnicas de crianza y la relación paterno-filial. Mi hipótesis era que los padres en solitario actuaban del mismo modo que las madres en solitario; sin embargo, los resultados (Risman, 1987) sugirieron una explicación mucho más compleja. Los padres en solitario se parecían a las madres en muchas cosas. Se describían a sí mismos con caracteres más femeninos (por ejemplo, como cuidadores y empáticos) de los que usaban los otros padres, lo que demuestra que los rasgos de personalidad son maleables según las circunstancias. No obstante, incluso en el caso de los hombres que ejercían como cuidadores principales se daban diferencias estadísticamente significativas respecto a las madres en varios ítems, incluyendo sus puntuaciones en las medidas de masculinidad y crianza. Se parecían más a las madres que otros hombres, pero no eran igual a ellas. Ha habido otras investigaciones que se han sustentado parcialmente en las explicaciones estructurales. En un estudio en el que se analizaron historias de vida de mujeres de la generación del baby boom americano, Gerson (1985) concluyó que la socialización de estas y sus preferencias como adolescentes no predecían a sus estrategias ante las «decisiones difíciles» (título del libro) para conciliar los compromisos laborales con los familiares. La mejor explicación de por qué las mujeres «eligen» entre una vida doméstica o una centrada en el trabajo reside en la estabilidad marital o el éxito laboral. Aquí las condiciones estructurales de la vida cotidiana resultan ser más importantes que los yo femeninos, pero no constituyen la única explicación relevante.
La mayoría de las investigaciones sobre maridos y mujeres que pretenden probar la importancia de los factores estructurales a la hora de explicar el comportamiento no han logrado aportar evidencias sólidas que apoyen una explicación puramente estructural de la conducta de género en las familias. Casi todas las investigaciones cuantitativas sugieren que las mujeres continúan dedicando más tiempo a tareas domésticas que sus maridos, incluso cuando trabajan fuera del hogar tantas horas por semana como ellos y ganan salarios equivalentes (Davis y Greenstein, 2013; Bittman et al., 2003; Bianchi et al., 2000). La investigación cualitativa de Tichenor (2005) proporciona una sólida evidencia empírica de que las esposas con mayores sueldos que los de sus maridos se ven obligadas, por la lógica cultural de la maternidad intensiva, a asumir una mayor parte del trabajo familiar de cuidados. Mientras que Sullivan (2006) y Kan et al. (2011) muestran de manera convincente que la tendencia ha cambiado con el tiempo y que los hombres asumen cada vez más trabajo familiar a medida que avanzan las décadas, el género todavía supera las variables estructurales de tiempo y dependencia económica cuando se trata de tareas domésticas y trabajo de cuidados (Risman, 2011). Si los factores puramente estructurales fueran los responsables de la desigualdad de género, podríamos rediseñar simplemente las organizaciones y los roles sociales, y así las mujeres y los hombres serían iguales. El núcleo del argumento estructural es la neutralidad del género; las mismas condiciones estructurales crean el comportamiento, con independencia de los roles sociales que desempeñen los hombres o las mujeres. Las implicaciones de una teoría puramente estructural suponen que, si movemos a las mujeres a las posiciones de los hombres y a los hombres a las posiciones de las mujeres, sus comportamientos serán idénticos y esto tendrá consecuencias similares. Sería de esperar que los cuidadores masculinos fuesen «madres» de la misma manera que las mujeres o que en política las mujeres liderasen y tuvieran seguidores al igual que los hombres. Pero esto no parece ser así.
Debemos ir más allá de las variables puramente socioestructurales para explicar el poder del género. Esto resultó evidente para la sociología posicionada en una perspectiva más interaccionista, y su recorrido se explica en la sección siguiente.
«Doing gender»
En la misma época en la que se articuló el marco teórico estructural, se hacía evidente la importancia del interaccionismo simbólico y del abordaje que tenía en cuenta la interacción cara a cara para la comprensión del género. En 1987, West y Zimmerman (1987) publicaron un artículo pionero en el que argumentaban que el género es algo que hacemos, no lo que somos. En él sugerían que somos responsables de «hacer» género y que se nos considera inconformes si no lo hacemos. Los autores distinguían claramente los conceptos de sexo, categoría de sexo y género, de tal manera que se ilustraba la importancia de cómo performativizamos el género para demostrar nuestra categoría de sexo. El sexo de un individuo se asigna, generalmente al nacer, de acuerdo con distinciones biológicas socialmente definidas. La categoría de sexo, por otro lado, es lo que reclamamos a los demás, y se utiliza como un sustituto del sexo. La categoría de sexo depende de que el sexo sea aceptado de forma adecuada y no siempre coincide con el sexo biológico de la persona. Se establece mediante lo que mostramos a través de nuestro cuerpo, incluyendo el lenguaje corporal, la ropa, el corte de pelo o el comportamiento asignado, pero no solo esto; es decir, para reivindicar una categoría de sexo, las mujeres y los hombres tienen que hacer género.
Al conceptualizar el género como algo que hacemos, West y Zimmerman (1987) ponían el foco de atención en las maneras mediante las cuales se fuerzan, restringen y vigilan los comportamientos durante la interacción social.
La perspectiva de género de West y Zimmerman es similar a la teoría de la «performatividad» de Judith Butler (1990; 2004). Comparten el enfoque de la producción de género a través de la actividad del actor, pero difieren en la idea de la existencia de un yo «real» subyacente al «hacer» género. Las ciencias sociales estudian la flexibilidad del yo, el yo construido socialmente, pero generalmente presuponen la existencia de alguna versión del yo, aunque solo sea temporal. Sin embargo, Butler, filósofx y teóriqux queer,6 reflexiona sobre el yo como si este fuera más bien imaginario que construido socialmente. Otras teóricas queer como Butler han contribuido a la discusión del «doing gender» de una manera crítica, lo que ha ayudado a afinar la mirada sobre la «performatividad».
El marco teórico del «doing gender» se ha convertido quizá en la perspectiva más común en la investigación sociológica contemporánea. En 2016, el artículo de West y Zimmerman había sido citado más de 8.500 veces desde su publicación en 1987, y, sin embargo, el género no se describe fácilmente a partir de una sola versión de masculinidad y feminidad. Las investigadoras han descrito una gran variedad de formas mediante las cuales las niñas y las mujeres hacen feminidad: desde la «maternidad intensiva» (Hays, 1998; Lareau, 2003) hasta las lesbianas «femme» que se apropian de los símbolos tradicionales enfatizados de la feminidad, como los tacones y las medias (Levitt et al., 2003), pasando por las chicas latinas que negocian relaciones sexuales sin riesgo (Garcia, 2012) o las afroamericanas que caminan por la delgada frontera que separa el mundo del bien del mundo del gueto (Jones, 2009). La evidencia nos ha desplazado desde los «roles» de género hasta la variedad de maneras mediante las cuales la gente hace género. Los trabajos de Martin (2003) y Poggio (2006) ponen el énfasis en el «giro práctico» (ibíd.: 229) de los estudios de género, lo que añade complejidad a la tradición del interaccionismo al mostrar cómo se practica el género en las organizaciones laborales. Por ejemplo, Gherardi y Poggio (2007) muestran cómo se modifican las dinámicas de interacción cuando una mujer ingresa por primera vez en un entorno laboral masculinizado dominado por hombres, lo que evidencia la falacia de que los comportamientos laborales que se daban antes de su llegada eran neutrales en cuanto al género.
Los hombres «haciendo género» se ha convertido en un campo de estudio en sí mismo. Connell (1995) puso la atención en cómo la enfatización de una masculinidad «hegemónica», que se define como la práctica que encarna la versión culturalmente aceptada como «mejor» y más poderosa de la masculinidad, crea desigualdad entre los hombres.
Los hombres que pertenecen a grupos marginados por la clase social, la raza o la sexualidad, que no tienen acceso a la posición social de poder necesaria para «hacer» la masculinidad hegemónica, devienen actores de género desfavorecidos, subordinados, aunque no tanto como lo son muchas de las mujeres. Históricamente, los hombres homosexuales han sido excluidos incluso de la posibilidad de la masculinidad hegemónica; sin embargo, Anderson (2012) ha sugerido recientemente que, en las sociedades occidentales actuales, la homofobia ha disminuido lo suficiente como para que coexistan distintas masculinidades de forma horizontal, sin que necesariamente una de ellas sea mejor calificada que otra, lo que reduce las formas de estigmatizar a los hombres homosexuales. Se da un claro consenso en que existen tantas masculinidades como feminidades y en que difieren de un grupo a otro, e incluso dentro de un mismo contexto social.
Ha habido algunas críticas, incluyendo la mía, a la vaguedad de lo que constituye una prueba evidente del «doing gender». Deutsch (2007) sugirió que cuando en las investigaciones se identifican comportamientos inusuales, simplemente se afirma haber identificado otra variedad de feminidad o masculinidad, en lugar de cuestionar si el género está siendo «deshecho». El uso demasiado impreciso del «doing gender» para explicar casi todo lo que hacen las mujeres y los hombres crea confusión conceptual cuando estudiamos un mundo que se encuentra en transformación (Risman, 2009). La premisa de que podemos estar haciendo género incluso cuando este género no tiene la apariencia de lo que se espera de nosotras es problemático. Básicamente, cuando estudiamos el comportamiento de género debemos saber lo que estamos buscando, pero también hay que estar dispuestas y preparadas para admitir que no lo hemos encontrado. ¿Por qué etiquetar los nuevos comportamientos adoptados por grupos de niños o niñas como masculinidades y feminidades alternativas simplemente porque el grupo en sí está compuesto por hombres o mujeres biológicos? Si las mujeres jóvenes adoptan estratégicamente comportamientos tradicionalmente masculinos para adaptarse al momento, ¿está realmente haciendo género este comportamiento, o está desestabilizando la actividad y desacoplándola del sexo biológico? A medida que los acuerdos matrimoniales se vuelven más igualitarios, necesitamos ser capaces de diferenciar cuándo los maridos y las esposas están haciendo género y cuándo, por lo menos, están tratando de deshacerlo. De manera similar, a medida que aumentan las oportunidades para que las niñas sean deportistas y se orienten hacia el éxito, lo que necesitamos es describir cómo están rehaciendo sus vidas, en lugar de limitarnos a acuñar una etiqueta para ese nuevo tipo de feminidad que incluye lo que sea que estén haciendo en ese momento. Esto no quiere decir que se deba ignorar la evidencia de que existen múltiples masculinidades y feminidades y de que varían según la clase, etnia, raza y posición social. Tampoco debemos subestimar los casos en los que el género simplemente cambia de forma sin disminuir el privilegio masculino. Pero hay que prestar mucha atención a si nuestra investigación está documentando diferentes géneros o si es el género, en sí mismo, el que se está deshaciendo. Al fin y al cabo, si todo lo que hacen las personas con identidades femeninas se llama feminidad y todo lo que hacen las personas con identidades masculinas se denomina masculinidad, entonces el «doing gender» se vuelve tautológico.
A medida que las fortalezas y debilidades de estas propuestas sociológicas alternativas se hicieron evidentes, se fueron desarrollando la investigación y la teoría. Se han postulado tres teorías distintas para comprender mejor el género desde el punto de vista sociológico. En primer lugar, la psicología social aportó al estudio sociológico del género el estudio sobre las expectativas de estatus y la investigación psicológica sobre el sesgo cognitivo (Ridgeway, 2001; Ridgeway y Correll, 2004). Aunque en este caso se pone también el foco de atención en la interacción social, como hace el «doing gender», el análisis es a menudo experimental y se preocupa más por el poder que tiene el estatus social para moldear las expectativas. En segundo lugar, coincidiendo con el giro cultural de la sociología a finales del siglo XX, la atención se focalizó en las lógicas macroculturales que sustentan la desigualdad de género (Swidler, 1986; Hays, 1998; Blair-Loy, 2005). Finalmente, a medida que los derechos de las personas LGBTQ han aumentado y los estudios sobre sexualidad han proliferado, se ha articulado desde la academia sociológica la teoría queer (por ejemplo, Butler, 1990), lo que ha renovado nuestro interés por el complejo vínculo entre la sexualidad y el género (Schilt y Westerbrook, 2009; Pascoe, 2007) (véase la figura 1.4 como resumen).
Fig. 1.4. (Más) perspectivas sociológicas contemporáneas.
Expectativas de estatus que enmarcan el género
Si pensamos en cumplir con la responsabilidad moral, las expectativas que crean género en la interacción no pueden quedar reducidas a personalidades femeninas y masculinas ni al «doing gender». Parte de la reproducción de la desigualdad de género puede atribuirse a la forma en que todas las personas usamos el género para clasificar lo que percibimos, un proceso mediante el cual subconscientemente categorizamos a las personas y reaccionamos ante ellas basándonos en los estereotipos asociados a la categoría (Fiske, 1998; Fiske y Stevens, 1993; Ridgeway, 2011). La perspectiva de género postula que este existe como una identidad de fondo que utilizamos cognitivamente para hacer cumplir las expectativas de interacción entre nosotros. También usamos clasificaciones de género para dar forma a nuestro propio comportamiento o explicarlo (Ridgeway y Correll, 2004; 2006). En cada nuevo entorno, asumimos la expectativa de que los hombres son buenos como líderes y las mujeres en la comprensión y el cuidado. Tales expectativas crean un comportamiento de género incluso en entornos que son nuevos y que deberían permitir una mayor libertad de género.
Cuando el género se utiliza de esta manera, como clasificación para la cognición, recurrimos a normas de género culturalmente aceptables como referencia para nuevas situaciones y nuevos tipos de relaciones. El género deviene entonces el motor de la reproducción de la desigualdad entre mujeres y hombres (Ridgeway y Correll, 2004). Las expectativas interactivas vinculadas al género como categoría de estatus (Ridgeway, 2011) son particularmente potentes en torno a la crianza, la empatía y el cuidado. Esperamos que las mujeres –y las mujeres llegan a esperar de sí mismas– sean moralmente responsables de realizar el trabajo de cuidados. Por lo tanto, el género sigue siendo un poderoso sesgo cognitivo en el nivel de análisis interactivo, incluso cuando no está internalizado en los distintos «yo» femenino y masculino. Esperamos que las mujeres que logran éxito profesional concilien su trabajo con la maternidad (Tichenor, 2005), de la misma manera que esperamos que las mujeres pobres de color quieran a los niños que cuidan a cambio de una remuneración (Nakano Glenn, 2010). La presunción de que las mujeres son mejores cuidadoras que los hombres y los hombres más independientes que las mujeres sigue estando muy arraigada en nuestra cultura y bien asentada en las sociedades occidentales en una amplia variedad de dimensiones (Ridgeway, 2011). Las implicaciones de esta teoría son evidentes. Para avanzar hacia la igualdad de género debemos cambiar las expectativas que están vinculadas a la condición de hombre y mujer. O, tal vez, con más dificultad, eliminar por completo la importancia del estatus masculino y femenino.
Lógicas culturales
Acker (1990; 1992) transformó la teoría de género al aplicar la lógica cultural del género a los lugares de trabajo en vez de a los individuos que los ocupan. En lugar de describir una estructura organizativa neutra desde el punto de vista del género, ilustró cómo el género está profundamente arraigado en el diseño organizativo. Mientras que Kanter (1977) explicaba que las diferencias de sexo en el trabajo se deben a que las mujeres ocupan puestos inferiores en la organización, Acker (1990; 1992) argumentó que la propia definición de los puestos de trabajo y las jerarquías organizativas está basada en el género, construida para beneficiar a los hombres o a otras personas a quienes no se atribuye la responsabilidad del cuidado. Acker (1992: 567) acuñó el término «instituciones generizadas» para referirse a que el género está presente en los procesos, las prácticas, las «imágenes, ideologías y distribuciones de poder en los diversos sectores de la vida social». Sostenía que hay poco espacio para que aquellas personas (históricamente mujeres) que ocupan posiciones de cuidadoras fuera del mundo laboral puedan cumplir con los requisitos de la élite de las corporaciones modernas, ya que el trabajador abstracto «es en realidad un hombre, y es el cuerpo del hombre […] lo que impregna el trabajo y los procesos organizativos» (Acker, 1990: 152). Si bien la creación de oportunidades para que las mujeres se integren en el mundo laboral puede incrementar su presencia dentro de una organización, lo que sostiene Acker es que ello no paliará el sexismo subyacente que bloquea el éxito de estas. Recientemente, Anne-Marie Slaughter (2015) ha planteado un argumento similar. Las mujeres no pueden «tenerlo todo» según esta autora, porque «tenerlo todo» requiere que seas una persona que no se preocupe por nadie en absoluto, ni siquiera por tu autocuidado.
Los puestos de trabajo que requieren un compromiso 24 horas al día, 7 días a la semana, presuponen que sus trabajadores o bien tienen esposas o no las necesitan. En otras palabras, el patriarcado está incorporado en nuestro diseño organizativo. Por supuesto, algunas mujeres privilegiadas entran en los espacios masculinos mediante la externalización de su trabajo doméstico a otras mujeres menos privilegiadas (MacDonald, 2011; Nakano Glenn, 2010) y así logran un estilo de vida que se aproxima al masculino. Slaughter argumenta, sin embargo, que incluso las cuidadoras muy privilegiadas, como ella, se ven obligadas a evitar que ningún periodo de cuidado intensivo afecte a su trabajo remunerado; incluso las vidas de las mujeres de élite tienen que cambiar para criar o cuidar de madres y padres de edad avanzada. Esta nueva comprensión de la organización del trabajo a través del enfoque de género ayudó a impulsar el retorno a la atención a la cultura organizacional.
Al mismo tiempo, asistimos a un renovado interés por comprender la importancia de la cultura para explicar todo comportamiento humano, incluyendo el género, en nuestras relaciones más íntimas. La reconceptualización de Swidler (1986) de la cultura como un «juego de herramientas», de hábitos y habilidades, a partir del cual la gente puede construir «estrategias de acción», en lugar de personalidades estables e internalizadas, ha tenido una gran influencia en el estudio del género. Por ejemplo, en una investigación sobre mujeres de diversas clases sociales y diferente situación laboral, Hays (1998) concluyó que creer en la necesidad de la maternidad intensiva marcaba los límites de las estrategias de crianza de las madres empleadas y desempleadas. De manera similar, Blair-Loy (2005) observó que incluso las ejecutivas muy bien remuneradas son a veces expulsadas del mercado laboral debido al conflicto que ellas mismas perciben entre la dedicación competitiva al trabajo y la crianza intensiva de las hijas e hijos. Estas lógicas culturales no solo se imponen a las mujeres en tanto que madres, sino que también son adoptadas por las propias mujeres, tal vez mediante la socialización de género y la adopción de creencias culturales. Pfau-Effinger (1998) sugiere que las creencias culturales pueden explicar mejor las diferencias empíricas por las que las mujeres de los distintos países europeos concilian el trabajo y la maternidad, y que ignoramos las creencias culturales sobre la feminidad, lo que implica cierto riesgo para nuestros análisis. Se ha renovado el interés por el valor cultural de la feminidad (Schippers, 2007). La discusión sobre si debemos volver a centrar la atención en las creencias culturales en materia de género es objeto de un acalorado debate. Rojek y Turner (2000) argumentan que el giro cultural en la sociología es meramente «ornamental» y constituye una distracción para el estudio de la desigualdad. Puedo identificar un retorno a los «juegos de herramientas» y significados disponibles para hacer género –y para deshacerlo– tan útil en la tarea de entender el género como lo es la estructura social, que remite a la desigualdad, un tema al que pronto nos referiremos. En sociología, la teoría de género ha sido profundamente influenciada por el giro cultural, por la perspectiva de la interseccionalidad y, más recientemente, por la teoría queer. Mientras que la sociología ha ofrecido estas propuestas alternativas para entender el género, los estudios feministas interdisciplinares y queer también han ofrecido las suyas.
Haciendo queer la teoría de género
Las cuestiones sobre cómo se racializan los patrones de género, cómo varían según la nacionalidad, la sexualidad y la etnia, y cómo estos se experimentan culturalmente son ahora de interés central para la sociología de género. La teoría queer nos lleva un paso más allá del análisis interseccional. Aunque la sexualidad ha estado vinculada a la desigualdad de género desde el comienzo mismo de la segunda ola de teorías feministas (MacKinnon, 1982; Rich, 1980), la teoría queer va más allá al plantear que la sexualidad «es central para nuestra propia conceptualización del género». Butler (1990) sostiene que la «matriz heterosexual» y la heteronormatividad están inextricablemente entrelazadas con la desigualdad de género.
La heterosexualidad presupone que hay, y solo puede haber, dos géneros, y que «deberían» ser opuestos y atraídos el uno por el otro. Crawley et al. (2007) muestran cómo los cuerpos son generizados a través de los procesos sociales involucrados en la conversión del sexo biológico en género y bajo la presunción de que la normalidad requiere que los géneros opuestos se deseen mutuamente. Schilt y Westbrook (2009) mejoran nuestra comprensión sobre la heteronormatividad al examinar lo que sucede cuando las personas trans quiebran la supuesta consistencia entre sexo, género y sexualidad. En la sociedad estadounidense contemporánea, las personas transgénero presentan «genitales culturales» que les permiten «transitar» para ser aceptadas en sus lugares de trabajo. En la esfera pública, el «doing gender» se convierte en lo que entendemos por «sexo». De hecho, los hombres transgénero pueden beneficiarse del privilegio masculino en sus lugares de trabajo después de su transición (Schilt, 2011). Pero cuando las personas transgénero se encuentran en un ambiente más sexualizado o incluso privado, como un baño, a menudo se produce violencia y acoso.
De hecho, las mujeres trans a menudo son asesinadas en encuentros íntimos. Schilt y Westbrook (2009) sostienen que estas diferentes reacciones ante las personas transgénero muestran cómo el género y la (hetero)sexualidad están interrelacionados. Afirman que la desigualdad de género se basa en la presunción de dos y solo dos sexos opuestos, identificados únicamente por la biología. Sugieren lo siguiente:
Este sistema de sexo/género/sexualidad se basa en la creencia de que el comportamiento de género, la identidad sexual (hetero) y los roles sociales fluyen naturalmente desde el sexo biológico, creando atracción entre dos personalidades opuestas. Esta creencia mantiene la desigualdad de género ya que no se puede esperar que los «opuestos» –cuerpos, prácticas sexuales, sexos– cumplan los mismos roles sociales y, por lo tanto, puedan recibir los mismos recursos (2009: 459).
Westbrook y Schilt (2014) van más allá al sugerir que hay dos procesos simultáneos involucrados en la construcción del género, uno «haciendo género» y otro «determinando el género». Sostienen que la definición del género se hace tanto en la interacción como a través de la política social y la legislación. En la sociedad contemporánea se suelen aceptar las reivindicaciones en torno a la identidad de género en los espacios públicos, pero cuando se afirma que un género no es consistente con el sexo biológico atribuido al nacer, a menudo se producen «temores públicos» y se invoca el criterio biológico. Estas «facturas de baño»,7 que exigen a las personas transgénero que usen el baño que prescribe su partida de nacimiento, son ejemplos del miedo que genera la definición del género en espacios privados. El argumento teórico de Westbrook y Schilt es que tales temores son necesarios para reafirmar públicamente un binarismo, para promover públicamente la creencia de que las diferencias biológicas de sexo constituyen la distinción primaria entre mujeres y hombres, y que esta distinción legitima la retórica de la protección de las mujeres, aunque en realidad fomente su subordinación. Es como si estas sociólogas, cuyos escritos son anteriores, hubieran pronosticado los proyectos de ley sobre el uso de los baños aprobados en 2016 por la ciudad de Houston y los estados de Mississippi y Carolina del Norte. El pánico relacionado con los lugares privados muestra la continua necesidad de prestar atención a cómo se entrelazan el género y la sexualidad.
Pascoe (2007) profundiza en la reflexión sobre el vínculo necesario entre la sexualidad y los estudios de género en su investigación sobre la masculinidad en la enseñanza secundaria. La autora se centra en cómo la sexualidad actúa como principio organizador de la vida social que ayuda a construir el significado mismo de la masculinidad. Ella define la sexualidad no solo como actos eróticos o incluso como identidad, sino también como significados públicos asociados al género. Por ejemplo, mientras que la heterosexualidad implica deseo sexual y una identidad heterosexual, también confiere todo tipo de derechos de ciudadanía e implica la erotización de la dominación masculina y la sumisión femenina. Los chicos adolescentes reclaman públicamente su poder romántico sobre las chicas, algo que estos necesariamente desarrollarán después. Incluso en estos tiempos, las mujeres deben esperar a que los hombres se declaren, y este acto de espera para ser elegidas es el marcador en sí mismo de la dependencia y la subordinación femenina (Robnett y Leaper, 2013).
La teoría queer desestabiliza la supuesta naturalidad de las categorías de género y sexualidad (Seidman, 1996; Warner, 1993) y aporta un marco a los estudios de género que se centra en cómo las prácticas sociales producen las categorías que damos por sentadas, hombre y mujer, femenino y masculino, gay y heterosexual. Como escribe Pascoe (2007: 11), «la teoría queer enfatiza las múltiples identidades y la diversidad en general. En lugar de crear conocimiento sobre las categorías de identidad sexual, las teorías queer buscan averiguar cómo se crean, sostienen y deshacen esas categorías». Esta nueva sensibilidad respecto a la construcción de categorías nos lleva a la posibilidad implícita de deconstruirlas. Y esta posibilidad de ir más allá de las categorías, más allá del género en sí mismo, será fundamental para mis conclusiones sobre hacia dónde debemos dirigirnos en la búsqueda de la igualdad de género.
TEORÍAS INTEGRADORAS
Existen varias propuestas para comprender el género: aquellas que se focalizan en cómo somos socializadas las personas e internalizamos los rasgos específicos de género y aquellas que explican cómo el género está definido por las expectativas de los demás, ya sea en los encuentros cara a cara en una misma habitación ya sea por estereotipos culturales. Nos hemos centrado en la propuesta alternativa sobre el poder del orden social estructural y las creencias culturales frente al poder de los estereotipos y de la socialización en la construcción de yoes de género. A finales del siglo pasado, Browne y England (1997) propusieron que se dejase de pensar en estas explicaciones en términos de «una cosa o la otra». Argumentaban de manera convincente que toda teoría presupone algún proceso mediante el cual las opresiones se interiorizan y se convierten en parte del yo. Y toda teoría sobre el yo requiere una comprensión de la organización social. Las teorías sobre el género no son «una u otra», sino deben ser, utilizando una frase acuñada por Collins (1998), «ambas y». Las teorías integradoras que se discuten a continuación son todas, de algún modo, multidisciplinares, y si bien se centran en el género como sistema de estratificación, incluyen la preocupación por el modo mediante el que la opresión se interioriza y forma parte de una misma. En un escrito reciente, England (2016) retoma este tema, recordándonos que el poder de la desigualdad está socialmente estructurado para entrar en nosotras, y por lo tanto puede convertirse en opresión internalizada. Estudiar los efectos de la opresión internalizada en los individuos no es negar la estructura social, o «culpar a la víctima», sino reconocer el poder de la estructura social para influir en nuestra conciencia.
Hacia finales del siglo XX se convirtió en el nuevo consenso la conceptualización del género como sistema de estratificación que existe más allá de las características individuales (por ejemplo, Connell, 1987; Lorber, 1994; Martin, 2004; Risman, 1998; 2004) y que varía según otros ejes de desigualdad (por ejemplo, Collins, 1990; Crenshaw, 1989; Ingraham, 1994; Mohanty, 2003; Nakano Glenn, 1992; 1999). Entender el género como sistema de estratificación lleva a explicitar que este no es solo una cuestión de diferencia, sino también de distribución del poder, la propiedad y el prestigio. La mayoría de las científicas y los científicos sociales adoptaron la definición de género no solo en tanto que rasgo de personalidad, sino como un sistema social que restringe y promueve el comportamiento a través de patrones e implica desigualdad. Discuto brevemente varios de estos marcos teóricos multidimensionales (por ejemplo, Connell, 1987; Lorber, 1994; Martin, 2004; Risman, 2004; Rubin, 1975) antes de presentar el mío propio, que entiende el género como estructura social, y de aplicarlo para ayudarnos a entender cómo opera el género en las vidas de las y los jóvenes millennials de hoy en día.
No es nuevo apostar por una aproximación multidimensional al género. En su ensayo de 1975, Gayle Rubin argumentaba que la desigualdad sexual constituía un tipo de opresión económico-política que denominó el sistema sexo/género. R. W. Connell (1987: 13) llevó esta idea más lejos en su libro Gender and Power con el argumento de que se debía «pensar el género como característica de las colectividades, las instituciones y los procesos históricos». La autora puso el acento en considerar el género como proceso y no tanto como una entidad estática. Connell propone que cada sociedad cuenta con un orden de género compuesto por regímenes de género, con relaciones de género que son distintas en cada institución social, con lo que el régimen de género en un contexto laboral puede ser más o menos sexista que un ré gimen de género en las familias heterosexuales. Connell sugiere que en cada régimen de género se pueden distinguir tres ámbitos: trabajo, poder y cathexis. De la propuesta de la autora se desprende una idea muy relevante y útil: los regímenes de género que se hallan en una misma sociedad pueden ser complementarios, aunque no siempre lo son, y la inconsistencia entre ellos puede convertirse en el lugar en el que emerjan «las tendencias a la crisis» y donde, por lo tanto, el cambio social sea más probable.
Lorber (1994) utiliza el lenguaje de la institución social para desarrollar una teoría integradora sobre género. La autora subraya la desigualdad entre hombres y mujeres en cada aspecto de la vida, desde el trabajo doméstico, hasta la vida familiar, pasando por la religión, la cultura y los puestos de trabajo. Concluye que el género, en tanto que institución históricamente establecida, ha creado y perpetuado las diferencias entre hombres y mujeres con el objetivo de justificar la desigualdad. Aunque Lorber (1994; 2005) presenta el género como una institución social, confía en que se pueda superar. Respondiendo a su desafío de superar las desigualdades de género, me he basado en su trabajo con el objetivo de eliminarlas (Lorber, 1994: 294). La igualdad de género solo puede darse cuando todos los individuos tienen garantizado el acceso a los recursos de valor y, de acuerdo con Lorber, cuando la sociedad se «des-generiza».
Una de las mayores virtudes de las teorías integradoras multidimensionales es que nos alejan de las disputas entre teorías de la ciencia. En el modelo científico tradicional del siglo XX, la comprobación de una teoría pasa por la refutación de otra; en ese caso hay teorías ganadoras y perdedoras. El mundo de la ciencia se presta a ello porque el hecho de estar entre los/as ganadores/as implica un ascenso en la carrera, pero ello no quiere decir que se aprenda más sobre la temática concreta. De hecho, si lo que queremos es comprender mejor una sociedad que cambia constantemente, debemos superar este tipo de ciencia. Necesitamos encontrar respuestas complejas para preguntas complicadas, advirtiendo que estudiamos procesos, no productos, dado que el mundo social está constantemente reinventándose a sí mismo. Nuestros análisis han de tener un impacto en el mundo que estudiamos, por lo menos eso es a lo que aspiramos en tanto que científicas sociales feministas.
Mi trabajo añade cemento a la pared construida por todas esas investigadoras que me precedieron. Tengo el privilegio de alzarme sobre los hombros de gigantas, aquella primera generación de académicas feministas que hicieron posible el estudio del género y aquellas que las sucedieron y que pusieron los pilares para que yo los usara en mi propuesta integradora multidisciplinar de género. En este capítulo he dado un rápido repaso a las innumerables teorías utilizadas para entender la desigualdad de género. Veréis que mi teoría trata principalmente de ensamblar partes que otras concibieron. Le he dedicado mucho tiempo a la teorización y la investigación de las teorías predecesoras porque me remito a ellas en gran medida, pero también me distancio de ellas con mi propia propuesta.
Entiendo el género en tanto que estructura social articulada a través de procesos sociales que se dan a nivel individual, interactivo y macrosocial; reconozco explícitamente que cada nivel es igualmente relevante y que el mundo en el que habitamos se asemeja a un juego de dominó en el que cuando una pieza cae puede hacer caer las siguientes. Mi hipótesis reside en considerar que se da una causalidad dinámica y repetitiva entre los yoes individuales, las expectativas interactivas y la ideología cultural y la organización social a nivel macro. Modifica una de las partes y prepárate para comprobar las consecuencias de ese cambio. Hasta ahora, he trazado la historia sobre el modo como, hacia finales del siglo XX, las teóricas feministas comenzaron a ir más allá del debate sobre si el género se entendía mejor como un yo interiorizado o como una opresión externa limitadora, y comenzaron a desarrollar teorías que encapsulaban lo que Collins (1990) describe como una teoría de la ciencia «ambas y», teorías multidimensionales que abordan el género como sistema de estratificación sexual y no meramente como una característica psicológica del individuo (Butler, 2004; Connell, 1987; Ferree y Hall, 1996; Lorber, 1994; Martin, 2004; Risman, 2004). En adelante entrelazaré las aportaciones anteriores a mi conceptualización del género como estructura social. He estado escribiendo sobre ello durante casi dos décadas, pero en este libro reviso el marco teórico distinguiendo los elementos materiales y los culturales.
Me refiero al género en tanto que estructura social con la intención de hacer patente que resulta tan sistemático como lo es lo político o lo económico; sin embargo, aunque el lenguaje de la estructura responde a mi propósito, no es el ideal, puesto que, a pesar del uso común que hacemos de él en el discurso sociológico, no contamos con una definición de estructura ampliamente compartida. Se podría argumentar que el término lingüístico estructura sugiere causalidad desde lo macro a lo micro. Si eso es así, tengo la intención de matizar esa definición. Utilizo la palabra estructura en lugar de sistema, institución o régimen para situar el género como elemento central de la organización de una sociedad, como la estructura económica o la estructura política. Todas las definiciones de estructura comparten la presunción de que las estructuras sociales existen más allá de los deseos o motivos individuales y explican, al menos parcialmente, las acciones humanas (Smelser, 1988). En este sentido, casi toda la sociología es estructuralista. Más allá de estas premisas, el consenso desaparece. Blau (1977) focaliza su atención concretamente en cómo las constricciones de la vida colectiva se imponen a los individuos. En su influyente trabajo, Blau y sus colegas (por ejemplo, ibíd.; Rytina et al., 1988) argumentaban que el concepto de estructura se trivializa si se sitúa en el interior de la mente del sujeto en forma de normas y valores internalizados. El foco priorizado de Blau en las limitaciones que la vida colectiva impone a los individuos nos lleva a pensar que, bajo esta mirada, la estructura debe ser conceptualizada como una fuerza que se opone a la motivación individual. Esta definición de estructura impone un dualismo claro entre estructura y acción, entendiendo la primera como constricción y la segunda como elección.
La constricción es, por supuesto, una de las funciones importantes de la estructura, pero si nos centramos solo en la estructura en tanto que constricción, minimizamos la importancia de lo estructural. No solo se coarta a las mujeres y a los hombres para que asuman roles sociales diferenciados, sino que a menudo ellos y ellas también eligen sus itinerarios de género dentro de las posibilidades proyectadas y estructuradas socialmente. England (2016) muestra cómo funciona esto para las mujeres con bajos ingresos. La pobreza reduce directamente su acceso a la movilidad ascendente y a los medios para controlar su propia fertilidad; pero la estructura social, la pobreza por sí sola, no determina sus preferencias sexuales. La estructura social también se internaliza.
Un análisis socioestructural no solo se focaliza en las limitaciones externas, sino que debe ayudarnos a entender cómo y por qué los actores eligen entre alternativas posibles. Una teoría estructural de la acción plantea que los actores se comparan a sí mismos y comparan sus opciones con respecto a aquellos que ocupan posiciones estructurales similares (Burt, 1982). Desde este punto de vista, los actores tienen sus propios propósitos, buscan racionalmente maximizar su bienestar autopercibido bajo las restricciones sociales estructurales. Tal y como sugiere Burt (1982), podemos decir que los actores eligen las mejores alternativas, sin que esto suponga que tienen la información suficiente para hacerlo adecuadamente, ni tampoco que cuenten con las opciones disponibles con las que tomar decisiones que satisfagan realmente sus intereses. Desde este punto de vista, las estructuras son fijas, pero ofrecen alternativas. Por ejemplo, las mujeres casadas pueden optar por hacer mucho más de lo que se consideraría como una participación equitativa en el cuidado de sus hijos e hijas, en lugar de privarlos/las de lo que signifique para ellas una crianza «suficientemente buena», cuando se dan cuenta de que es bastante improbable que el padre de las/os niñas/os, o cualquier otra persona, se haga cargo de la situación. Mientras que las acciones se dan en función de los intereses, la capacidad de elegir está modelada por la estructura social. Burt (1982) postula que las normas se desarrollan cuando los actores ocupan posiciones similares en la estructura social y evalúan sus propias opciones frente a las alternativas de otros que se encuentran en una situación parecida. A partir de estas comparaciones evolucionan tanto las normas como los sentimientos de privación o ventaja relativa. Fijémonos en la idea «de manera similar a los demás», que ha aparecido antes. Mientras las mujeres y los hombres se vean a sí mismos como diferentes tipos de personas, es poco probable que las mujeres comparen sus opciones de vida con las de los hombres. Es ahí donde está precisamente el poder del género.
En un mundo en el que la anatomía sexual se utiliza para proyectar una tipología dicotómica entre los seres humanos, la propia diferenciación vuelve opacas tanto las reivindicaciones como las expectativas en materia de igualdad de género. La estructura social no es experimentada como opresiva si hombres y mujeres no se ven a sí mismos como sujetos posicionados en un lugar similar. Tal y como se ha discutido antes, cuando en el pasado se aplicaba una perspectiva de género meramente estructural (Epstein, 1988; Kanter, 1977), se erraba fundamentalmente en la lógica aplicada. Las teorías estructurales aplicadas al género asumían que, si las mujeres y los hombres experimentaran condiciones materiales iguales, las diferencias de género, de modo empíricamente observable, se diluirían. Esta postura ignora no solo la internalización del género en el nivel individual, sino también las expectativas interactivas que se asignan a los hombres y mujeres a propósito de las categorías de género, así como las lógicas e ideologías culturales embebidas en los estereotipos sociales. Una perspectiva estructural sobre el género es adecuada solo si nos damos cuenta de que el género mismo es una estructura profundamente arraigada en la sociedad, en el interior de los individuos, en cada expectativa normativa sobre las demás personas, y dentro de las instituciones y las lógicas culturales a nivel macro.
Me baso en la teoría de la estratificación de Giddens (1984), que pone el énfasis en la relación interactiva entre la estructura social y el individuo. Desde su perspectiva, la estructura social modela lo individual, pero, simultáneamente, lo individual modela la estructura social. Giddens aboga por el poder transformador de la acción humana; insiste en que cualquier teoría estructural debe contemplar la reflexividad y las interpretaciones de los actores sobre sus propias vidas. Las estructuras sociales no solo actúan sobre las personas, las personas también actúan sobre las estructuras sociales. Por otra parte, estas no han sido creadas por fuerzas misteriosas, sino por la acción humana. Cuando la gente actúa desde la estructura, lo hace por sus propias razones, lo que nos debe llevar a preocuparnos por las razones que llevan a los actores a escoger sus actos. Las acciones alteran el mundo en el que hemos nacido; las instituciones tienen poder, pero no son determinantes, puesto que a menudo las instituciones y las posibilidades que ofrecen entran en conflicto unas con otras. Estos conflictos desencadenan una movilización individual y colectiva que cambia el statu quo. Giddens insiste en que la preocupación por el significado debe ir más allá de la justificación verbal explicitada por parte de los actores, ya que gran parte de la vida social es rutinaria, y se da por sentado que los actores no expresarán, ni siquiera considerarán, por qué actúan. En su tratado sobre género y poder (véase particularmente el capítulo 4), Connell (1987) reproduce la preocupación de Giddens (1984) por la estructura social como restricción de la acción al mismo tiempo que es creada por esta. En este análisis, la estructura restringe la acción, pero «puesto que la acción humana implica una libre invención […] y es reflexiva, la práctica puede volverse en contra de lo que la limita; por lo tanto, la estructura puede convertirse deliberadamente en el objeto de la práctica» (Connell, 1987; 1995). La acción puede transgredir la estructura, pero nunca puede escapar de ella. Debemos prestar atención a cómo la estructura moldea la elección individual y la interacción social, pero también a cómo la agencia humana crea, sostiene y modifica la estructura actual. La acción por sí misma puede cambiar el contexto inmediato o futuro. En esta teoría del género en tanto que estructura social, integro esta noción de causalidad recursiva poniendo la atención en las consecuencias que tiene para el género en sus múltiples niveles de análisis. Ahearn (2001: 118) resume sucintamente las razones por las que la teoría de Giddens es tan importante para entender tanto las restricciones como la agencia:
En la teoría de la estratificación está la comprensión de que las acciones de las personas están moldeadas (tanto de manera restrictiva como posibilitadora) por las mismas estructuras sociales que esas acciones sirven para reforzar o reconfigurar. Dado este bucle recursivo que consiste en acciones influenciadas por estructuras sociales y estructuras sociales (re)creadas por las acciones, la cuestión de cómo puede ocurrir el cambio social es crucial.
Incorporo su paradigma dialéctico a mi argumentación ya que me refiero a las fuerzas estructurales que parecen ineludibles –y, como mínimo, crean comportamientos sociales a través de patrones– y a la estructuración de las decisiones que los hombres y las mujeres son libres de tomar y del significado que les dan. Exploro los mecanismos mediante los cuales tales elecciones restringidas consiguen a veces cambiar la estructura social y a veces reforzarla; las causas y el ritmo de ese cambio constituyen mis preguntas centrales. Todo lo que concierne a la relación dialéctica entre estructura y agencia debe estar necesariamente relacionado con los significados que las personas dan a sus elecciones. El resurgimiento de la sociología cultural a finales del siglo XX volvió a integrar las cuestiones sobre los significados en las teorías de la estructura social. Swidler (1986) argumentaba que si conceptualizamos la cultura como un conjunto de herramientas, se ve de manera más clara su importancia sin tener que definirla como algo opuesto a la estructura, sino como un componente importante de esta. Tenemos cajas de herramientas de conocimiento cultural a nuestro alcance para ayudarnos a dar sentido al mundo que nos rodea; el conocimiento existe, tanto si se interioriza como si no, en tanto que aspectos del ser. A veces este conocimiento es tan común que se convierte en hábito. Béland (2009) ha mostrado cómo las investigadoras del género (por ejemplo, Stryker y Wald, 2009; Padamsee, 2009) han contribuido a entender la importancia de las ideas en la política social, ya que la ideología de género desempeña un papel importante en la comprensión de la variabilidad entre países.
El componente cultural de la estructura social –el género en tanto que convicción ideológica– incorpora también las expectativas interactivas que cada cual portamos y con las que nos topamos también en cada encuentro social. Los actores actúan a menudo sin pensar, siguiendo simplemente hábitos que definen el significado cultural de sus vidas, y, sin embargo, siguen siendo agentes conocedores que pueden –y a veces lo hacen reflexivamente– replantearse sus propias acciones. Las presunciones que se dan por sentadas y que a menudo no se reconocen dan forma al comportamiento, pero lo hacen a medida que los seres humanos supervisan reflexivamente las consecuencias intencionadas y no intencionadas de su acción, a veces reificando la estructura y a veces modificándola. Mi trabajo se basa en el argumento de Hays (1988: 58):