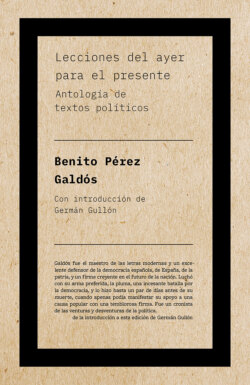Читать книгу Lecciones del ayer para el presente - Benito Pérez Galdós - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. DEFENSA DE LA DEMOCRACIA
ОглавлениеGaldós falleció en la madrugada del 4 de enero de 1920 en Madrid, rodeado de familiares y al cuidado de su médico y amigo, Gregorio Marañón. Con su muerte perdimos al maestro de las letras modernas y a un excelente defensor de la democracia española, de España, de la patria, y un firme creyente en el futuro de la nación. Emprendió con su arma preferida, la pluma, una incesante batalla por la democracia, y lo hizo hasta un par de días antes de su muerte, cuando apenas podía manifestar su apoyo a una causa popular con una temblorosa firma. Fue un cronista de las venturas y desventuras de la política. Las desavenencias, los enfrentamientos, las descalificaciones, los insultos a la jefatura del Estado, las mentiras a los votantes para captar su favor, el ansia de poder, las beneficios económicos obtenidos por los políticos, la búsqueda espuria de la vanagloria, los mimbres con los que los malos políticos, o simplemente los que se dejan llevar por el ansia de poder, tejen la vida parlamentaria se contrapesa con la fuerza de la legalidad democrática, la grandeza de espíritu y la inteligencia de nuestros mejores políticos, sin que importe su partido, llámense Antonio Cánovas de Castillo o Emilio Castelar. Galdós solo exigía de los políticos el respeto a la Constitución, la honestidad y la coherencia. El choque de posiciones políticas cuando se rige por esas normas de conducta llegará a formar un consenso, a soldar una política común, en la que reine el equilibrio de todas las clases sociales para que el país pueda prosperar.
La producción periodística política de tan prestigioso escritor ha corrido una suerte curiosa, como comentaba al principio. Fue marginada por décadas, es decir, enchiquerada en las obras de los historiadores, pero en contadas ocasiones presentada al público. Se conocen tópicos, el anticlericalismo, que proviene del anecdotario del estreno de Electra, en 1901, y poco más. Un fenómeno curioso que ocurre con la obra de Galdós, incluso a la altura de 2021, es que la crítica y las interpretaciones de su obra vienen apoyadas en estudios de los años cincuenta y sesenta del siglo XX, de cuando había censura en los tiempos de Franco. Seguimos sin tener unas obras completas, las de Aguilar de Federico Sainz de Robles siguen siendo las que abarcan, con baches, la obra entera en sus diversas facetas. Una parte de la crítica sobre Galdós resulta institucional, universitaria, académica o anecdótica, y viene machacando los mismos clavos, sea en la biografía o en el estudio de las obras, principalmente filológica o hagiográfica. Por fortuna, la crítica progresista en el último cuarto del siglo XX ha explorado las diversas facetas de su obra, ha descubierto su labor ensayística, gráfica, periodística, su relación con la música, la literatura de viajes, y ha realizado estudios de crítica moderna. Estos estudios siempre se han apoyado en los Anales galdosianos y la crítica del hispanismo norteamericano, flanqueado por contribuciones de hispanistas europeos, que viene manteniendo durante décadas un discurso crítico que avanza la interpretación de sus obras. Buena parte de los dedicados al estudio de Galdós en España desconocen el inglés, razón por la que jamás han leído la biografía de Chonon Berkowitz (1948), la única que se escribió al poco de morir Galdós, cuando el profesor norteamericano pudo hablar con gentes que tenían aún viva la memoria del maestro, y de paso ignoran la excelente producción crítica escrita en inglés.
Cuando ideaba el concepto de la exposición Benito Pérez Galdós. La verdad humana para celebrar el centenario de la muerte del escritor en la Biblioteca Nacional de España (1/11/2019-16/2/2021), mi mayor preocupación era precisamente presentar las múltiples caras del autor, quien, además de un novelista de excepción, fue autor de teatro, pintor y dibujante, editor, político, aficionado a la música, etc. Todo ello perseguía dotar a su obra no de un contenido filológico (o macarrónico) que contase los argumentos de su obra, sino de uno dirigido a mostrar al público su valor social, el que cuenta una verdad humana, la que él ideó en la época de la burguesía, cuando la España democrática pedía consolidarse, pero se tambaleaba por el egoísmo de los políticos y la sequedad institucional. Su obra constituía una tabla de salvación que, como la de Miguel de Cervantes en el siglo XVII, representaba a la sociedad secular, donde el hombre podía actuar de acuerdo con sus emociones, creencias, inclinaciones, según su modo de ser, con su propia verdad. Ofreció a la sociedad de su tiempo una esperanza, advirtiendo que el hombre, los seres humanos, no necesita de la protección divina, sino que su fuerza viene de dentro. La exposición quería contrarrestar el protagonismo de dos textos que se citan sin cesar, uno de 1870, «Observaciones sobre la novela española contemporánea», y otro de 1897, «La sociedad presente como materia novelable», su discurso de entrada en la Real Academia Española, donde Galdós pone énfasis en su labor, la mirada a la realidad, para dar entrada al contenido de su obra, la verdad humana. Por la masiva presencia de público en la exposición y los cientos de comentarios que me hicieron, entendimos que ese cambio de énfasis del objeto del arte, la realidad, a la sustancia del contenido del arte conectaba mejor con el público.
Bien, pues la antología de textos que aquí presentamos debe leerse no para congelar las ideas de Galdós en un ayer filológico o histórico, sino por cuanto presentan del estado de los asuntos públicos en la segunda mitad del XIX, intentando descubrir la relación que guardan con el presente. He elegido de sus artículos los que creo que ilustran mejor su pensamiento, referidos a la vida parlamentaria, el papel de la Corona y de los principales políticos de su tiempo, como Antonio Cánovas del Castillo, Práxedes Mateo Sagasta, Emilio Castelar y Antonio Maura, y de cuestiones, como el regionalismo o Marruecos, que marcaron aquel momento histórico.
Ya abordamos en páginas anteriores el periplo del Galdós diputado durante varias legislaturas. Su bautizo político, afiliado al Partido Liberal de Sagasta, quien tuvo el buen ojo de incluirlo en la terna del partido, fue su elección como diputado cunero por Guayama (Puerto Rico), con lo que el destacado novelista, cuya fulgurante carrera lo convertía en una estrella en el firmamento cultural, adquirió una nueva dimensión. Al terminar la primera legislatura, el nombre de Galdós no dejará de aparecer en los diarios, casi a diario, y así seguirá hasta su muerte. O sea, que el podio cultural al que lo elevaron sus obras narrativas habría que teñirlo con este componente político, de político liberal. No olvidemos que el trasfondo familiar galdosiano era profundamente conservador; que su ciudad natal, Las Palmas de Gran Canaria, era una urbe tradicional española, con su catedral, sus cuarteles que guardaban las esencias patrias, y que él, gracias al contacto con la cultura progresista en Madrid, en el Ateneo, durante sus viajes a París, con su círculo de amigos, como Fernando León y Castillo, cambió de signo. Un acto intelectual de entereza personal que le llevó a adoptar una posición política que mantuvo ante los ataques incluso de sus amigos. Pienso en José María de Pereda, rabioso carlista, o Marcelino Menéndez Pelayo, un adalid del conservadurismo español.
Galdós se enfrentó al romanticismo pasional de Pereda y de Menéndez Pelayo, defensores de los valores tradicionales, oponiendo en sus artículos y novelas una realidad concebida a partir de la realidad palpable, no de creencias en una realidad todopoderosa existente en los cielos. Los problemas de los seres humanos surgían en el aquí y en el ahora. Ideó un sistema de valores humanos, potenciados por el krausismo y el institucionismo, que permitía una mejora de la sociedad, una actitud que intentaba propiciar unos modos de conducta apropiados para una sociedad secular. No debemos caer en la trampa de interpretar la evolución de Galdós de acuerdo con dos ejes: la revolución de 1868 o la derrota española de 1898, una tendencia de quienes prefieren los esquemas didácticos a la complejidad de las situaciones; o comenzar su implicación con la política a partir de 1901, coincidiendo con el estreno de su obra teatral, Electra. Hay que mirar con una mente amplia que nos permita sumar a los cambios sociales introducidos por el 1868, indudables, como señaló abundantemente José María Jover, el creciente descontento social, manifiesto en los atentados reales o en el asesinato de Antonio Cánovas del Castillo, y las fracturas regionales, principalmente de los catalanes. Todo esto sucede cuando la prensa nacional vive un momento de expansión que mejora las comunicaciones y cuya libertad Galdós defiende con fuerte empeño. No olvidemos la mejora en las conexiones ferroviarias, el telégrafo y el teléfono, pero sucede que el acercamiento no servía para mejorar la comunicación o la resolución de los problemas. Las guerras carlistas, la desigualdad económica, la política de traiciones, de ambiciones personales, de pactos obscenos dividían aún más al país. Sus ensayos ofrecen esa voz calma, moderada, de quien tiene fe en el futuro, en que los resortes de la vida democrática, de la sociedad laica, resolverán las inquietudes y retos del presente y del futuro.