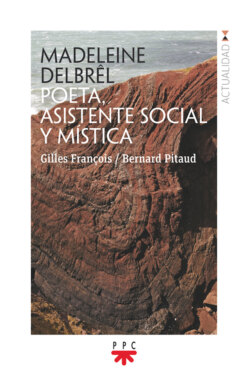Читать книгу Madeleine Delbrêl. Poeta, asistente soci - Bernard Pitaud - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
EL CAMINO DE UNA ARTISTA
(1916-1928)
ОглавлениеMadeleine estaba acostumbrada a las mudanzas. No nos es difícil imaginar el deseo mezclado de ansiedad que habita en esta niña de 12 años, abierta a todo lo que la vida pueda aportarle, cuando aterriza en la capital el 22 de septiembre de 1916. Esta etapa de su vida será decisiva por los descubrimientos que se van a suceder y las múltiples relaciones que, progresivamente, va a entablar. La estabilidad geográfica que encontrará allí le va a permitir tejer una amplia red de relaciones.
Este será el escenario de una evolución personal marcada primero por el paso al ateísmo y después por el cambio radical de su conversión, el 29 de marzo de 1924. Esta la llevará a sufrir cambios profundos en su vida, consecuencias visibles de una experiencia interior que mantendrá en secreto, aunque algunos matices de sus poemas dejen presentir este espacio misterioso.
Pero aún no estamos ahí. De momento, la familia se instala en el número 3 de la plaza Denfert-Rochereau, en el piso oficial de la empresa asignado a Jules Delbrêl. Este tiene 47 años. Al asignarle este puesto, la dirección toma conciencia de la degradación progresiva de su estado de salud. Ya antes de la muerte de su madre, en 1915, había estado de baja médica un mes. En el mes de agosto siguiente tiene que parar de nuevo para tratarse de problemas cardíacos y hacer frente a sus insoportables cefaleas.
Obviamente, apenas está capacitado para asumir responsabilidades de peso. El puesto que le ha sido confiado se presenta ante él como una honrosa salida; se trata de un trabajo de supervisión que no le exige mucho por las limitaciones horarias. Pero el reposo que le ofrece este nombramiento, debido seguramente al buen estado de los servicios, le durará poco.
La enfermedad avanza inexorable, tanto en el plano físico como en el mental. El mal que padece le afecta a la vista e irá quedándose ciego. Su carácter también se degrada; la relación entre Jules y Lucile es cada vez más tensa. Madeleine tiene que afrontar, en el umbral de su adolescencia, el desencuentro de sus padres, que terminará, años más tarde, en su separación definitiva.
¿Cómo, en estas circunstancias tan difíciles, podría guardar su equilibrio emocional, la solidez interior que le caracteriza a pesar de sus problemas de salud personales recurrentes? ¿Cómo ha podido sostener en lo sucesivo la misma atención y el mismo afecto a sus padres sin jamás tomar partido por uno de ellos? Espontáneamente se piensa en el trabajo de la gracia en ella y la invasión de su humanidad por la caridad.
Pero también, ya lo hemos apuntado, fue muy querida por sus padres; sufrió su ruptura, pero nunca padeció ningún abandono o descuido de ellos. Con su madre experimentó una ternura y delicadeza de sentimientos que más tarde se expresarán en su relación de adultas de una forma muy bella; en su padre encontró un amor que la empujaba a desarrollar sus talentos artísticos.
Hay que subrayar también que recibió una educación muy libre. Sus padres depositaban en ella una confianza merecida de la que nunca abusó. Aunque era hija única y la habrían podido proteger, sus padres la dejaban salir con sus amigos desde que cumplió 15 o 16 años; amaba la vida, bailaba y no dudaba en fumar.
Hay que añadir que Madeleine entraba en la vida sin presión. En esta época, las hijas de familias burguesas, como era su caso, no hacían estudios universitarios, salvo raras excepciones. Incluso el bachillerato estaba reservado solo para los chicos. Accedían al matrimonio las chicas que podían, y para ello se preparaban ejercitando labores domésticas y aprendiendo junto a sus madres a llevar una casa.
Asimismo, Madeleine podía dar curso libre a perfeccionar sus aptitudes artísticas. Recibe clases de dibujo. Se permite incluso el lujo de seguir en la Sorbona cursos de filosofía durante dos años; volveremos sobre esto.
Algunas de sus amigas se sorprendieron de que no se hubiera convertido en una persona egoísta. Pues no solo sus padres le daban una gran libertad, no solo ambos la querían profundamente, sino que se puede decir que adulaban a su hija, que tenía tanto talento, contaba con variados y prometedores dones, y estaba muy abierta a la vida. Aunque la vanidad fuera para ella una tentación real 1, crecerá sana.
Generosa, atenta con los demás, con carácter de líder, exprimía la vida al máximo sin acapararla para sí misma. Sabía hacer amigas por todas partes por donde pasaba y, a pesar de ser reservada en lo que le afectaba, entablaba amistades profundas y duraderas. En Mussidan, no obstante, se la llamaba «la parisina»; pero ¿no era acaso su ropa demasiado a la moda la que impresionaba desfavorablemente?
Las circunstancias, sin embargo, no eran las ideales a su llegada a París en 1916. Primero, la guerra está en su apogeo; aunque el frente se ha estabilizado y París sigue protegida de los bombardeos alemanes, que no llegarán hasta 1918, momento en que se notarán las restricciones.
Precisamente en el transcurso de este último año de guerra sucede un grave acontecimiento, al que ya hemos aludido, que va a afectar a la familia Delbrêl. El 28 de mayo, Daniel Mocquet, esposo de Alice Junière, tío de Madeleine, desaparece en el frente. Jules Delbrêl se esforzará enormemente por encontrar, sin éxito, el rastro del desaparecido y para ayudar a su cuñada en los trámites administrativos.
Su responsabilidad en los ferrocarriles le permitirá facilitar a la cerería Junière la distribución de sus productos, dificultada por la guerra. Pero, en 1921, muere el abuelo materno de Madeleine, dejando a su hija Alice sola para dirigir la empresa.
Estas preocupaciones agravan la salud, ya muy frágil, de Jules Delbrêl. Durante el invierno de 1918-1919 se ve obligado de nuevo a estar de baja cuatro meses por una fatiga cardíaca. ¿Somatizaba Madeleine, por su parte, estas preocupaciones, que no podían sino dañar a una adolescente de 14 años? ¿O bien la gripe que coge hacia finales de 1918 es portadora de un tropismo particular, como a veces sucede? El hecho es que se ve afectada por una parálisis de piernas de la que no se librará hasta el verano siguiente, después de una temporada en Mussidan, en la que, según el consejo del médico, cambia las muletas por la bicicleta, lo que la restituirá. Sin embargo, de esta enfermedad un tanto misteriosa conservará la fatiga, pero también una fuerte voluntad para afrontarla y curarse.
Estos años están, pues, marcados por la inquietud, la tristeza de las separaciones, el sufrimiento de los seres queridos. Pero también en este momento se abren nuevas perspectivas con la asistencia asidua al salón del doctor Armaingaud. Este apasionado de Montaigne acoge cada domingo por la noche a sus amigos, de los que forman parte la familia Delbrêl. Lucile no acude más que de vez en cuando, pero Jules y su hija son fieles a la cita.
El doctor se interesa por esta adolescente que compone poemas y parece ávida de aprender y de entender. Él es positivista, ateo sin agresividad; poco a poco, esta atmósfera impregna a Madeleine, que dirá más tarde que la inteligencia contaba mucho para ella, y que se dejaba llevar por los atractivos de la razón, que rápidamente barrían la formación cristiana que había recibido en la catequesis.
Ella, que siempre se vestía con estilo, como su madre, empieza a dejarse ganar por el lado superficial de la vida, y las afirmaciones de la fe le parecían pasadas de moda en relación con el pensamiento racional, que parece dar respuesta a todo.
Las personas que iba conociendo en el salón del doctor Armaingaud eran muy diferentes. Desgraciadamente, nos falta información más amplia para poder esbozar un panorama general de aquella asamblea. Sin embargo, el testimonio de Françoise Mathieu, nieta del doctor Guichard, amigo de Armaingaud, nos permite desvelarlo un poco.
Guichard era dentista cirujano y profesor de ortodoncia en la escuela dental de la Tour d’Auvergne. Este salvará a Madeleine, más tarde, de una septicemia sacándole once dientes en la misma intervención. En aquel momento participaba en la Asociación Amigos de Montaigne, de la que será secretario general. Iba a las reuniones con su hija Denyse, que simpatizó mucho con Madeleine. Ambas serán amigas hasta el punto de que Madeleine será madrina de Françoise, la hija de Denyse: «Mi madre era cristiana, como las de las demás chicas del círculo. […] No solo había ateos, sino también cristianos. Su punto en común era ser personas muy originales, ávidas de ideas libres» 2.
El círculo de los Amigos de Montaigne no era, pues, una asamblea de ateos convencidos y militantes. Se caracterizaba más bien por la libertad de opinión.
A pesar de las apariencias tan libres, a Madeleine no le faltaba la capacidad de una vida interior excepcional para una chica de su edad. Clémentine Laforêt, en su lenguaje algo inseguro, reveló cómo componía los poemas:
Le encantaba escribir y hacer versos. Cuando paseábamos las dos juntas, tenía 16 años… 15 o 16 años… Me decía: «Ahora no hables, estoy trabajando». Así que íbamos sin decir nada. ¡A mí no me parecía una cosa muy alegre! Le decía: «¿Ya has terminado de componer tus versos?». «Espera, yo te avisaré». Y a veces me los recitaba, y luego los escribía cuando volvíamos. Porque muchos poemas de La route 3 los hizo siendo muy joven.
Esta actitud la confina a veces en cierto aislamiento sobre sí misma. Permanece escondida, no le gusta que se le hagan demasiadas preguntas, según cuenta Clémentine. Esta a la que llaman la «Guignolette» ha dado paso a una chica reservada, seria, sin el sentido del humor que tendrá más tarde.
Hélène Jüng, una de las amigas de entonces, da testimonio; esta también componía poemas y siguió un itinerario semejante al de Madeleine; después de un período de ateísmo, se convirtió y entró en las dominicas de Béthanie. En esta época la ve como «una adolescente lírica y grave, sin el humor fino que mostrará más adelante» 4.
Madeleine dejó que poco a poco se insinuara en ella una forma de escepticismo decepcionado que se instala con la pérdida de la fe y que culminará en un cierto número de poemas escritos en torno a los años 1920-1921, y en el célebre texto «Dieu est mort, vive la mort». En «L’éternel renouveau» 5, en enero de 1921, meditando sobre los ciclos de la naturaleza, escribe:
Pero, por qué lamentar lo que se amaba ayer,
puesto que mañana volveremos a ver las mismas cosas. […]
Si todo brota y todo crece, es con el fin de morir.
En 1922, a los 17 años, escribe «Dieu est mort, vive la mort» 6. Expresa una confesión de fe atea sin ninguna concesión, con una ironía mordaz en la que las flechas alcanzan a los que pretenden cambiar el mundo y que tendrán que dejarlo, a los enamorados que pronuncian la palabra «siempre» con una ingenuidad desconcertante que Madeleine muestra con una alegría destructiva.
Podría haber llegado al campo del existencialismo, pero quiere permanecer libre, incluso podría haberse pasado al lado de los que pensaban que el suicidio era una solución posible para la desesperación. Amaba demasiado la vida. De hecho, decide divertirse. Para ella, divertirse es salir, bailar, distraerse, como se diría hoy, «pasarlo bien».
Pero, atención, no sale con las chicas de familias conocidas de sus padres o las que conoce en casa del doctor Armaingaud y algunas otras cuidadosamente escogidas. Madeleine no lleva una vida desordenada. Podemos pensar que sus padres estaban al tanto en vistas de un buen matrimonio, como veremos más tarde. Ella «surfea» sobre una juventud desbordante de vida, disfruta de la vida al mismo tiempo que de la educación liberal de sus padres. Le gusta especialmente bailar. Cuando escriba en 1946 el célebre «Bal de l’obéissance», lo hará con las expresiones que muestran que había adquirido una gran experiencia en el baile.
Los testimonios de sus amigas son reveladores. Una de ellas, Lucette Majorelle, cuenta:
Recuerdo que un día habíamos bailado también en casa de Madeleine; no era uno de esos días con una velada especial; así que, cuando Madeleine se estaba yendo, porque ya era tarde, dijo: «Venga, cojamos el tocadiscos bajo el brazo y vayámonos…». Cruzamos un puente, eran las tres de la madrugada, y todos juntos, éramos dieciocho o veinte, continuamos bailando en casa de un chico que conocía Madeleine, que nos había ofrecido su piso. Entonces Madeleine, siempre desenfadada, se dejaba llevar por un entusiasmo loco.
Lo extraordinario es que su madre no solo la dejaba hacer, sino que más bien la animaba; le ayudaba a buscar vestidos elegantes y originales; porque, como ya hemos visto, a Madeleine le gustaban los vestidos bonitos. ¿Sería alguno de esos vestidos o de esos sombreros que había guardado los que llevaría más tarde cuando iba con la familia sonriendo con amabilidad por su originalidad? ¿No hablará sobre la pobreza a sus compañeras refiriéndose a esos vestidos, que estarían sin duda pasados de moda, pero que todavía se podían llevar, porque seguían siendo bonitos? 7
Lucette Majorelle testimonia:
La seguía viendo en el salón, llevaba un traje de tafetán negro, estaba deslumbrante […] Era muy elegante, mucho […] Ese vestido, hecho por su madre, aunque, sabéis, se podría decir que era de Lanvin 8 en tafetán negro, con estilo, tenía una blusa de seda algo desfasada. Era deslumbrante.
¡Qué contraste entre sus pensamientos íntimos sobre la muerte, siempre victoriosa, sobre la ausencia de Dios y la esperanza, y ese amor por la vida, ese baile loco, este remolino caótico sobre los escombros de un mundo perdido! ¿No es un buen contraste? ¿No es más bien un desafío? ¿Una manera de afrontar el absurdo, sin mirarlo, aunque sabiendo que está aquí y que triunfará? Estamos en los «Años locos». ¡Hay que divertirse!
Sin embargo, a veces, ella lo mira de frente. Algunos de sus poemas lo testimonian. Como el que tituló simplemente «Gel» y que deja traslucir cómo la vida superficial que lleva está en realidad congelada:
Y por un día mi corazón tranquilo y superficial
será como el estanque de hielo rígido,
perfectamente blanco y luminoso y frío.
Yo seré el jardín que camufle la helada 9.
Y en «Dieu est mort, vive la mort», insiste:
Mientras Dios vivía, la muerte no era una muerte para siempre.
La muerte de Dios ha hecho la nuestra más segura.
La muerte se ha convertido en la cosa más segura.
Hay que saberlo.
No hay que vivir como esas personas para quienes la vida es lo más grande 10.
Madeleine volverá sobre este texto repetidas veces a lo largo de su vida, signo de lo importante que era para ella, que lo consideraba como un paso importante en su propio itinerario; lo modificará ligeramente; incluso meterá en 1961 en la carpeta donde lo conservaba un artículo del periódico Le Monde que recogía la disertación filosófica de una joven premiada en el concurso general cuyo tema era sobre el sentido de la vida, como si Madeleine, a través de estas hojas yuxtapuestas, hubiera querido decir a los jóvenes: «Esto es lo que he sido, he conocido vuestra angustia, vuestros miedos al absurdo; he experimentado lo que vosotros sentís…».
Del juego macabro al que se entrega en este texto, manifestando un cierto placer amargo, emerge una categoría de personas que escapa, al menos algo, a su ironía. Contrariamente a lo que se podría pensar, estos no son los humanistas, ya que las personas a las que socorren o que buscan salvar serán, a pesar de los esfuerzos de los beneficiados, engullidos por la muerte; Madeleine dirige una mirada benevolente, aunque permanezca distante, a los que son consecuentes, es decir, a los que hacen las cosas para que perduren: «Los albañiles, los carpinteros, los fotógrafos, los artistas. Hacen cosas que perduran, hacen perdurar cualquier cosa de las personas» 11.
La futura artista se afirma ya en su juicio. Al menos será consecuente; buscará hacer durar esta vida que se le escapa. Sus poemas quedarán como el testimonio de alguien que no ha caído en el absurdo de la existencia humana. Es también la época en la que aprende dibujo en casa de una tal señora Francelle con Lucette Majorelle, después de haber abandonado el piano y de una gripe que se le complica en 1918 o 1919.
Pero, en torno a los 18 años, Madeleine no hace otra cosa que bailar, salir, divertirse o escribir poemas desesperados. Busca también cultivarse. Sigue algunos cursos en la Sorbona. Pero no es la asistencia a las clases de Léon Brunschvicg lo que le va a permitir salir del universo frío y desesperante en el que habita a pesar de su alegría exterior.
Este filósofo, miembro de la Academia de las Ciencias Morales y Políticas, que presidirá a partir de 1932, profesaba, no obstante, un pensamiento complejo. Se había confrontado con Pascal. Decía de sí mismo que profesaba un «ateísmo discreto»; pero, por encima de todo, buscaba criticar las razones equivocadas para creer o no creer. No excluía la religión, pero esta tenía que alojarse en los límites de la razón:
A la verdadera razón, tal y como se revela en el progreso del conocimiento científico, le corresponde llegar hasta la religión verdadera, tal y como se presenta en la reflexión filosófica, es decir, como una función del espíritu desarrollándose según las normas capaces de garantizar la unidad y la integridad de la conciencia 12.
Filosofía «idealista» a la que quizá Madeleine no pudo fácilmente acceder, a pesar de la exigencia intelectual que la animaba. Sin duda, no tenía las bases que le habrían permitido integrar el universo filosófico y, además, era muy joven. Hélène Jüng testimonió que sus preocupaciones eran otras:
Hacia 1920 estábamos juntas en las clases de filosofía de la Sorbona. Un día, al salir con la cabeza llena de tesis y antítesis, subíamos el bulevar Saint-Michel cambiando impresiones –¡que las teníamos!–; nació una gran decisión, en consonancia con la primavera que florecía en la plaza Médicis, los árboles reverdeciendo en el jardín de Luxemburgo, bajo un sol deslumbrante: permanecer siempre jóvenes pasara lo que pasara, sin importar el paso de los años.
En lo tocante a Dios, había abordado la cuestión, no sin inquietar a algunos padres de sus amigos. En particular, la familia de Lucette Majorelle, con la que iba a clases de dibujo y que vivían en la plaza Saint-Michel. Madeleine tenía 19 años en aquella época y llevaba, según el testimonio de esta joven, una vida muy libre: «Mamá siempre me decía: “Sabes que no me gusta, no me agrada que vayas con Madeleine; confío en ti, pero no debes salir con una chica que a esa edad no cree en nada”».
Y Madeleine, a la que Lucette debía de contarle las reservas de su madre, respondía: «¿Sabes, Lucette?, respeto del todo tus convicciones; yo no creo absolutamente en nada, pero en fin…». Atea sin reservas, aunque no militante y profundamente respetuosa con la fe de los demás, esta era Madeleine, lo que puede explicar su dolorosa sorpresa cuando descubra más tarde en Ivry el antagonismo combativo de los cristianos y los comunistas.
Sin embargo, en la Sorbona parece que no se limitaba a seguir las clases de filosofía, sino también las de historia e historia del arte. Si acogemos el testimonio de Clémentine Laforêt, no asistía a estas clases como simple oyente; tuvo que hacer los exámenes, pues a un profesor en concreto le había llamado la atención:
Cuando se fue de la Sorbona obtuvo dos condecoraciones, una por historia del arte y la otra por historia. Una vez el profesor dijo: «¿Quién es Madeleine Delbrêl?». Ella permaneció impasible, pero su vecina hizo señas al profesor indicando que era ella. Entonces la felicitó personalmente.
Orgullo legítimo por parte de la fiel institutriz; ¡solo esperábamos que no la llevara a las clases de Léon Brunschvicg! Fuera lo que fuera, gracias a la asistencia a estas clases pudo adquirir la cultura que le permitiría más tarde dar conferencias sobre el arte en el Círculo Saint-Dominique, así como escribir un ensayo sobre el arte y la mística, presentado y rechazado en dos editoriales sucesivamente y que hoy, desgraciadamente, se ha perdido.
Un encuentro decisivo
«Si amo, será de vez en cuando, como para probar, a escondidas» 13, decía en «Dieu est mort, vive la mort». La perspectiva de la maternidad apenas la atrae. ¿Por qué traer al mundo personas que tendrán que irse, como los demás, para entrar un día en la nada? Aunque un solo rostro puede hacer derretir el hielo que ha congelado el estanque y camuflado el jardín. En su postura de joven intelectual ya decepcionada, Madeleine ignoraba que la corriente de amor podía barrer a su paso las posiciones en apariencia más reflexivas y las defensas mejor establecidas.
Entre los distintos participantes del círculo literario del doctor Armaingaud se encontraba un joven brillante, alumno de la Escuela Central, profundamente cristiano y que había expresado su deseo de entrar en alguna Orden religiosa. Se llamaba Jean Maydieu; pertenecía a una familia de la burguesía de Burdeos que poseía una segunda residencia en Arcachon, junto a la del doctor Armaingaud. Este cuidaba a señora Maydieu, enferma de un cáncer que acabaría con ella; había aceptado ser el padrino de Jean.
Nadie se opuso a la relación que se estableció entre Madeleine y Jean, incluso se la alentó: ¿era la esperanza, en el entorno de Jean, para desviarle definitivamente de una vocación de la que se hablaba poco en aquella época? Es posible. En cualquier caso, se vieron con regularidad. Jean Maydieu acudía frecuentemente a casa de los Delbrêl, donde se quedaba a cenar: «Lo veíamos mucho», dice Clémentine.
Las visitas duraron bastante tiempo, al menos un año. Durante las vacaciones, todo el mundo se encontraba en Arcachon; navegaban, tenían largas conversaciones. Madeleine estaba enamorada, hasta el punto de que las familias y los amigos pensaban que los dos jóvenes no estaban lejos de anunciar su compromiso.
El amor acercaba cada vez más a los dos. Pero, al mismo tiempo, el trato con Jean Maydieu empezaba a sembrar la duda en Madeleine sobre su ateísmo. Cuando más tarde escriba hablando de la muerte de Dios: «¿No habrá alguna “duda” sobre esta muerte?» 14, es posible que pensara en la duda que comenzaba a invadirla, en este año de 1923, bajo la discreta influencia de su casi prometido.
¿Cómo es posible que este joven tan inteligente fuera cristiano? No olvidemos que, en esta época, para Madeleine la inteligencia era el valor supremo. Jean no hacía propaganda, pero tampoco ocultaba su fe. Lucette Majorelle dice:
Recuerdo que estuvimos bailando hasta el amanecer, y, saliendo de donde estábamos, fuimos todos juntos a misa a la iglesia que estaba más cerca, y lo que me pareció extraño fue que Maydieu había comulgado. Le dije a mamá: «Qué rara es la idea de comulgar cuando uno se ha pasado la noche bailando».
En la imaginación de esta joven, el baile debía de ser algo que estaba en las fronteras de lo permitido y lo prohibido, en todo caso, algo que no era compatible con una vida cristiana plena y verdadera. Madeleine se encontraba sin duda lejos de ese tipo de preocupaciones, aunque de todas formas admiraba demasiado a Jean Maydieu como para poner en cuestión una libertad que, por otra parte, lo único que podía hacer era llenarla de alegría.
Varias cuestiones se plantean a propósito de esta relación de Madeleine con Jean Maydieu. La primera es la de su proyecto en común. Sobre este punto, los testimonios concuerdan en cuanto a las intenciones de Madeleine, aunque existían pequeñas diferencias entre ellos. Para Hélène Jüng está claro que Madeleine proyectaba unir su vida con la de Jean Maydieu; la manera en la que ella describe el baile organizado por sus padres para celebrar el decimoctavo cumpleaños de su hija es significativa:
Recuerdo una gran velada en casa de los Delbrêl (entonces estación Denfert-Rochereau) para celebrar los 18 o 19 años de Madeleine. Estaba vestida a la griega, lo que acentuaba su perfil de camafeo […] Estaba sobre todo muy feliz por la alegría de estar oficialmente comprometida con Jean Maydieu.
Para Lucette Majorelle, Jean había entrado en la vida de Madeleine como alguien extraño que había alterado completamente sus proyectos:
Durante mucho tiempo Madeleine me daba la impresión de ser una persona que no tenía deseos de casarse. El matrimonio no contaba para ella. Esto me pareció contradictorio y extraño cuando la vi con Jean Maydieu. Me parecía una persona que quería siempre lanzarse a la vida sin preocuparse de un eventual compromiso, y, cuando vi el rostro de Madeleine, en definitiva, el rostro de una mujer enamorada, no era para nada la Madeleine que conocíamos.
En cualquier caso, para todos los que conocían a Madeleine, estaba conquistada y el matrimonio era inevitable. Sus amigas decían que, para poder ser seducida, Madeleine necesitaba admirar. De hecho, ese era el caso. Algunos testimonios hablan de una transfiguración de Madeleine cuando estaba con él. Lo que explica que la ruptura brutal engendrara en ella un verdadero trauma del que no se repuso con facilidad. Ella, que, al parecer, nunca había pensado en el matrimonio antes de su encuentro con Jean, ¿cómo no iba a estar profundamente trastornada por el cambio de opinión de aquel a quien amaba?
Pero ¿qué sucedió por parte de Jean Maydieu? ¿Era su proyecto tan claro y tan determinado? En realidad, sabemos poca cosa. Los testimonios nos dicen que su actitud hacia ella no se prestaba a otra interpretación más que la de un amor declarado. ¿No había bailado toda la noche con ella sin cambiar de pareja? Sin embargo, otros dicen que él nunca había descartado del todo una posible vocación dominica, pues seguía interesándose por la filosofía tomista. Indicio muy sutil, después de todo.
¿Hubo alguna promesa por parte de ambos? No lo sabemos. El resultado de sus visitas asiduas, ¿no le parecía evidente a Madeleine hasta el punto de no haber percibido en él alguna reserva? No son más que conjeturas. ¿O simplemente es el espacio de dos años en los que él está obligado a hacer el servicio militar lo que le lleva a reflexionar y a dejarla? Pero, entonces, ¿por qué lo hizo tan bruscamente y sin aparente explicación?
¿Por la imposibilidad que él presentía de poder soportar la pena de Madeleine? ¿Por el temor de estar atrapado por su amor? Es difícil creer que él no le diera ninguna explicación. Sin embargo, Madeleine nunca hizo alusión a algún intento de retomar la relación que habría podido atenuar su dolor. Por lo tanto, es mejor dejar en el misterio este importante episodio en la vida de Madeleine.
Otra cuestión que se plantea es el papel que tuvo Jean Maydieu en la conversión de Madeleine. Es evidente que su presencia le marcó mucho, aunque quizá también la de otros cristianos. Porque Madeleine habla en plural cuando evoca las influencias que la condujeron a la fe. Pero ¿acaso no es por pudor, por evitar destacar demasiado a este al que nunca quiso ver después de su separación, es decir, por discreción?
Se sabe que su camino estuvo marcado primero, como ella dijo, por una «búsqueda intelectual exigente». Tocada por la fe de Jean Maydieu y quizá por la de otros amigos, entra en un proceso intelectual honesto. Puesto que aquellos a los que ama y estima son creyentes, debe examinar los nuevos costes de la cuestión: «Honestamente, ya no podía dejar no solo a su Dios, sino a Dios, en el absurdo» 15. Es entonces cuando Dios se le presenta como una realidad posible. Pero, para no quedarse en el nivel de la inteligencia, se pone a rezar:
Si quería ser sincera, Dios, no siendo rigurosamente imposible, no debía ser tratado como probablemente inexistente. Elegí lo que me parecía la mejor traducción de mi cambio de perspectiva: decidí rezar. La enseñanza práctica de esos meses me había proporcionado esta idea un día en el que, con ocasión de cierto tema, se había evocado a Teresa de Ávila, quien aconsejaba pensar en silencio en Dios durante cinco minutos todos los días. Desde la primera vez recé de rodillas, por temor, todavía, al idealismo 16.
En un poema fechado el 2 de febrero de 1924 escribe:
Tengo mi puerta suplicante sin flores y sin ofrendas.
¡Para que te detengas tú, que vas por el camino!
Doblé mis rodillas y extendí mis manos.
Tengo la humildad de los pobres que mendigan.
Me he postrado, pues no soy digna
de que cruces mi puerta y aquí reposes 17.
Pero ella duda. El 4 de febrero escribe: «Caminante, sigue tu camino y no entres».
No se sabe exactamente la distancia que separa estas primeras tentativas de rezar del deslumbramiento del don de la fe. Sin embargo, podemos fechar claramente este el 29 de marzo de 1924. En efecto, en varias ocasiones evoca en sus escritos esta fecha como un aniversario. Así, el 27 de marzo de 1954 escribe a una amiga llamada Paulette 18: «En efecto, el 29 llego a los treinta» 19.
Pero se sabe muy poca cosa sobre lo que le sucedió en esos días, por otra parte tan atormentados. Como siempre, fue muy parca en sus confidencias. La imagen que empleó fue la del deslumbramiento: «Había sido y sigo estando deslumbrada por Dios» 20, dirá pocas semanas antes de su muerte a un grupo de estudiantes que le había pedido una conferencia sobre su itinerario.
Ese mismo 29 de marzo de 1924 escribe un poema que, sin duda, marca un cambio profundo:
Pues en el alma cantaban fuertes como el mar,
la voz de la tierra fecunda y la voz del desierto.
«Ven a mí», el Desierto es una inmensa llamada
que me han arrojado los horizontes en la luz.
Camina al sol viviendo en los espectros de las piedras.
Tu camino se ha estremecido bajo la llama eterna 21.
Poema difícil de descifrar: ¿quién es el «mí» de «ven a mí»? ¿Es Dios mismo quien la llama al desierto? ¿Y de qué está constituido en ese momento el desierto? Jean Maydieu ya está lejos. Parece que haya tomado la decisión desde octubre de 1923, es decir, poco tiempo después de comenzar el servicio militar. Sin embargo, nos faltan los documentos que nos permitan reconstruir el itinerario preciso. Se sabe que no tomó el hábito dominico hasta el 22 de septiembre de 1925 en el convento de Amiens. ¿Se trata, pues, del desierto de su ausencia? En cualquier caso, el desierto es ahora una inmensa llamada, el horizonte es luminoso y el camino de Madeleine es alzado por una llama eterna.
Sea lo que sea, sería falso decir, ya que alguna vez se ha sugerido, que la conversión de Madeleine estuviera vinculada al dolor por la pérdida del amor. No era una mujer que encontrara refugio sentimental en la religión. Su camino hacia la fe había comenzado mucho antes de que Jean Maydieu la dejara. Más bien al contrario: decepcionada, quizá abandonara su búsqueda, cuando quien más había influido en su descubrimiento de la fe la dejaba por Dios. Nunca lo fue. Sabía separar las cosas que no pertenecen al mismo orden.
Su fe de principiante no le impidió atravesar una crisis muy grave. Porque el choque fue duro, la hizo vacilar. El 13 de octubre de 1923, seis meses antes de su conversión, había escrito un poema titulado «Ariette dans le vent» 22, en el que reflejaba toda la desilusión de jovencita por la cual, cuando llegó el viento del invierno, «sobre la nada, el camino de la locura permanece abierto». Claramente queda deslumbrada; había invertido tanto en esa relación que ahora se le abría un futuro completamente desconocido.
En este contexto recibe el deslumbramiento de la fe, como un relámpago de certeza infinita que la atraviesa; después de haber buscado largo tiempo, después de haber trabajado intelectualmente la posibilidad de reconocer el acto de creer, después de haber vencido el orgullo de su inteligencia, después de haberse arrodillado para rezar, para llamarle, si existe, Dios llega a ella: «Creo que Dios me buscaba» 23, escribirá más tarde.
Aquí hay que entender la expresión «creo» en el sentido fuerte de la palabra «creer». Pasó del Dios posible al Dios seguro. Pasó del Dios posible, pero incierto, a la certeza vital de creer.
Esta transformación se realiza en el interior de una tempestad sin precedentes, que hace resaltar, todavía más profundamente, la obra de la gracia en ella. Es sorprendente ver cómo a la vez se hunde en las tinieblas humanas y camina hacia la luz de Dios. El 20 de noviembre de 1923, cuando su búsqueda todavía no ha terminado, escribe en un poema a la Virgen titulado «Retable –Chanson pour Notre-Dame Officiante»:
Las almas del cielo, fantasmas sin rostros,
las de la ciudad en sus aullidos,
las de la piedra en la profundidad de las edades,
una a una han caminado hacia tu resplandor.
Y el alma de mi alma, alma de los que viven,
alma que hace romper la realidad que la abraza,
alma enloquecida en el infinito que la eterniza,
ha encontrado la paz en la plegaria de tus manos 24.
¿Cuál es esta paz que le llega por María cuando todavía no ha encontrado a Dios? Aunque no la mencione frecuentemente, la Virgen María jugó en la vida de Madeleine un importantísimo papel. Tenía hacia la madre de Jesús una devoción dulce y afectuosa, sin cursilería alguna. Al final de su recopilación de poemas en La route reúne varios dedicados a Nuestra Señora, escritos o bien antes de su conversión o reescritos después; señal de que, para Madeleine, la Virgen la acompañó en el descubrimiento de la fe.
La condujo hacia su Hijo y la acompañó después. El «alma enloquecida en el infinito que la eterniza ha encontrado la paz en la plegaria de tus manos». Es como si la dulzura de María atenuara la violencia del encuentro con el infinito de Dios, esa luz cegadora de la que hablará más tarde como una «luz negra» 25. Ese abismo insondable de los misterios de Dios 26, como dice también, abismo que todavía la asusta, que es como aliviado por la oración de las manos de María, como si esas manos la llevaran para que aceptara sumergirse en el abismo de Dios.
A través de estos textos vemos que el descubrimiento de Dios no fue brusco para Madeleine, aunque ciertamente la iluminación fue fuerte. La fue preparando durante largos meses de recorrido. Pero lo paradójico es que se llevó a cabo en medio de las tinieblas por la pérdida de Jean Maydieu y de la conmoción interior que eso llevaba consigo. Y ahí la encontramos sumergida en una dura soledad de la que su familia no la ayuda a salir.
Sus padres también están decepcionados. El probable matrimonio de su hija con el hijo de una gran familia burguesa era, sobre todo para Jules Delbrêl, un logro social inesperado. Este se vuelve contra Jean Maydieu y tendrá expresiones particularmente amargas hacia el futuro dominico que ha abandonado a su hija. Firma varios poemas con el pseudónimo «Jacques Maymort», con el que hace un desagradable juego de palabras: el joven que lleva a Dios en su apellido [Dieu] llevará en adelante a la muerte [mort].
Además, el mal estado de salud del padre de Madeleine se agravó, tanto en el plano físico como mental. Jules Delbrêl se había quedado prácticamente ciego. Madeleine tenía que transcribir al dictado de su padre los malos poemas que pretendía escribir y en los que había más de una crítica abierta a Jean Maydieu. Así, el poema titulado «Le ramier et la tourterelle»:
Pero apenas la tórtola
hubo pronunciado el nombre del tenebroso,
la paloma de repente se volvió silenciosa
y bruscamente abandonó a la bella
sin tener piedad con su pequeño corazón,
lleno de amargura y dolor 27.
Estas alusiones apenas disimuladas ciertamente no podían ayudar a Madeleine a sobreponerse de su tristeza. La situación se veía agravada aún más por el hecho de que las relaciones entre sus padres se degradaban.
El camino de fe, por una parte, y la soledad dolorosa en la que se hunde, por otra, después de la partida de Jean Maydieu, sin duda no eran dos caminos paralelos sin contacto entre sí. Tal vez se habría hundido del todo si no hubiera creído. Pero los documentos han dejado muy poco rastro de este período del que se podría pensar que fue luminoso únicamente cuando leemos lo que escribió más tarde sobre la irrupción de Dios en su existencia, que, de hecho, fue una de las etapas más oscuras y más difíciles de su vida.
Sabemos que justo después de su conversión hizo un gesto simbólico que solo contaría mucho más tarde a Jean Durand, fiel amigo de los Equipos, quien será un relator fiel: «La srta. Delbrêl cuenta que en el momento “en que se convirtió”, llevó al arzobispo dos ópalos que apreciaba mucho, y que había sido recibida un poco como por una ventanilla; en ese momento a ella esto no le sorprendió» 28.
Podemos detenernos en algunos aspectos de este gesto: primero, en el momento en el que se convirtió se vuelve hacia la Iglesia y es a la Iglesia a la que se abandona en un acto simbólico con unas joyas que le son queridas. La dimensión eclesial, pues, está presente desde el punto de partida de su vida cristiana. El gesto que realiza es profundamente femenino; pero que la Iglesia esté aquí implicada muestra que su conversión es desde el principio una conversión cristiana en todas sus dimensiones.
Llega a Cristo por el testimonio de los cristianos, y, por tanto, de la Iglesia; quiso llegar a Cristo en la Iglesia por este gesto insólito. Habría podido, por ejemplo, vender sus ópalos y dar el dinero a los pobres; esto habría significado que su conversión la había conducido no solo a creer, sino a vivir la caridad. Pero no es esto lo que hace.
Empujada por el instinto segurísimo de la fe, va al obispo (no olvidemos que este siempre será para ella el corazón de la unidad de la Iglesia diocesana, como Roma será el corazón de la Iglesia universal) y no se sorprendió de ser recibida «como por una ventanilla»; para ella, en efecto, el don que hace solo puede ser anónimo, depositado en el gran tesoro anónimo de los pobres; no busca ningún reconocimiento. Ahora es del todo de la Iglesia, unida a la Iglesia para siempre por ese don simbólico que es el don de sí misma.
Pues no hay que olvidar que Madeleine escribió, antes de su conversión, un poema titulado «Ópalos», que es uno de los más significativos del nihilismo, en el que se regodea del desprecio irónico que sentía por sus contemporáneos, quienes, no queriendo hacer frente a la muerte, profesaban diferentes tipos de esperanza, según ella, irrealistas:
He querido parecerme a un ópalo raro
que el desprecio incrusta entre sus garras orgullosas 29.
Al despojarse de sus ópalos, la misma Madeleine se despoja al menos de la jovencita desdeñosa y orgullosa que era a sus 18 años y empieza a despertarse en su corazón, que se ofrece, una humildad del todo nueva.
Es más significativo para el historiador de hoy que se haya conservado el recuerdo de ese gesto antes que el de una confesión o una conversación con un sacerdote, que posiblemente tuvo lugar, pero que desconocemos y cuyo contenido más íntimo se nos habría escapado de todas formas. Los ópalos nos dicen mucho más que una confesión. Son, de hecho, una confesión en sí.
Lo que también sabemos es que Madeleine, después de su conversión, se desligó durante un tiempo de las amistades que había forjado. ¿Se trataba para ella de una necesidad de soledad interior para evaluar su vida, la calidad de sus relaciones? ¿O bien por el efecto de sus obligaciones familiares, que hacían pesar sobre ella la mala salud de su padre? ¿Deseaba estar más cerca de sus padres? ¿O simplemente se daba cuenta de que ya no podía seguir viviendo como antes y de que tenía que darse un tiempo para buscar un nuevo modo de vida? Sin duda hubo un poco de todo esto en su actitud, que sus amigos respetaron inmediatamente después de su conversión.
Lo que sí sabemos es que Madeleine, que ha sufrido el alejamiento de Jean Maydieu como un choque brutal e imprevisto y que, además, se encuentra confrontada con una situación familiar cada vez más difícil, se hunde en 1925. Tiene que ir varios meses a una clínica de convalecencia en el valle de Chevreuse 30.
Allí no fue muy bien atendida, en una época en la que los problemas psicológicos no eran muy conocidos por la medicina. Parece ser, según el testimonio de Clémentine Laforêt, que estuvo mal alimentada.
En fin, podemos pensar que sus problemas de salud no influyeron en su relación con Dios; es posible que su agotamiento físico y psíquico hubiera reavivado en ella, como una reminiscencia dolorosa, el sentimiento del absurdo que la había invadido antes de su conversión. De este estado, a decir verdad, solo tenemos un indicio: el poema titulado «Le désert», que ya hemos citado, compuesto el 29 de marzo de 1924, el mismo día de su conversión. Este poema forma parte de una recopilación que presenta al jurado del Premio Sully Prudhomme en 1926 y que será publicado en enero de 1927 bajo el título La route. Sin embargo, cuando releemos la estrofa que hemos citado, nos llevamos la sorpresa de verla transformada:
Pero el desierto dijo: «Soy un océano
que posee la vida en sus olas de llamas,
un yunque abrazado donde se forjan las almas,
soy el libro abierto sobre el borde de la nada» 31.
Madeleine no nos facilita la tarea. Aquí el desierto se ha convertido en un océano de llamas «que posee la vida»; la perspectiva es, pues, positiva. El desierto no nos va a resecar, sino a quemar: la imagen del fuego es normalmente positiva en Madeleine; la empleará mucho en el futuro para simbolizar la expansión de la palabra evangélica; aquí está unida a la vida (está pensando sin duda en la zarza ardiente de Moisés).
En este fuego hay un «yunque abrazado donde se forjan las almas»; lo que significa que el desierto sigue siendo una prueba, pero que permite a las almas llegar a ser más fuertes, estar mejor armadas para el combate espiritual y la vida apostólica. Pero la última línea de la estrofa cae sorprendentemente: el desierto se convierte en «un libro abierto sobre el borde de la nada». Aquí se nos invita a ir a leer «un libro abierto sobre el borde de la nada». ¿De qué libro se trata y de qué nada?
La posición es clara: este libro no está allí para servir de adorno, debe ser leído, ya que está abierto, ofrecido a la lectura. El desierto, es decir, la prueba, ¿es el mismo libro que descifrar como parece indicar el sentido más inmediato? ¿O bien, por una de las contradicciones con las que está tan familiarizada, Madeleine quiere hablar simplemente del libro del Evangelio y más concretamente de la Palabra de Dios, de la que Cristo se alimenta en el desierto?
Sin embargo, este libro está «abierto sobre el borde de la nada». Existe un riesgo; podríamos caer en la nada al leer el libro; afortunadamente, somos fuertes, pues nuestras almas están forjadas por el fuego del desierto-océano. La nada aparece, entonces, como una tentación que se opone al libro y que quiere devorar a los que le rodean. ¿Quiere esto decir que Madeleine tiene la sensación en su larga prueba de la tentación de la nada?
No tanto la tentación del suicidio, lo que reduciría sus palabras a una dimensión meramente individual; sino la tentación, de algún modo y sin juego de palabras, la sensación de un mundo vacío, absurdo, contra el que el libro aparece como la salvación. Madeleine ha tocado esta nada en el vacío creado por la marcha de Jean Maydieu y la situación familiar, que le parece sin salida; sin embargo, esta nada la desborda por todas partes, es la nada de un mundo que se piensa absurdo, como ella misma lo pensó en otras ocasiones.
El desierto en el que Madeleine avanza es de fuego, y este fuego da la vida a su alma y la forja; el libro da sentido, pero siempre «sobre el borde de la nada». Ahora Madeleine tendrá que sacar ese mundo de la nada, igual que Dios la ha sacado a ella. Entonces, «tu himno de amor llenará el desierto», escribe para concluir el poema.
Esta interpretación es sobre todo más verosímil porque el poema fue más tarde reescrito, a inicios de 1926, y quizá incluso a finales de 1925, poco tiempo después de su regreso de Chevreuse, ya que el Premio Sully Prudhomme le fue concedido en julio de 1926 32, y hay que tener en cuenta el retraso entre la entrega del manuscrito y la atribución del premio.
Si esto es así, el hermano carmelita Jérôme de la Mère de Dieu, a quien había conocido durante el verano de 1926 en Brujas 33 y al que le envió un ejemplar de La route, no comprendió bien este pasaje. Se asustó de lo que en realidad era para Madeleine una confesión de fe, consciente del abismo del que había escapado. Le responde:
La última palabra 34 –¿no le importa que se lo diga?– me choca. Hay en sus versos una indiscutible inspiración, un verdadero aliento, pero hay partes en las que su inspiración parece atraerla hacia el abismo, un lugar en el que no hay esperanza, porque Dios no está 35.
En realidad, Madeleine no se siente atraída por la nada, ya que lee el libro y posee la fuerza que viene del fuego. Pero sabe lo que es el vacío, puesto que lo ha vivido, y la prueba que acaba de pasar y que no ha terminado, al menos la parte de su familia, ha reavivado el recuerdo.
Y sabe también que el libro siempre será leído «sobre el borde de la nada», ya que se lee para sacar a los hombres de la nada. No hay otra postura apostólica posible. Su inserción en pleno contexto marxista, en Ivry-sur-Seine, ocho años más tarde, simplemente con el evangelio en las manos, no tendrá otro sentido.
El padre Lorenzo
Hasta aquí, Madeleine ha caminado sola con una fe encontrada, aparentemente sin ayuda personalizada. Durante los dos primeros años que siguen a su conversión nada permite decir que se hubiera visto con un sacerdote regularmente para un acompañamiento espiritual. Sin duda, fue a alguna conferencia, como testimonian las notas tomadas en uno de sus cuadernos 36, en los que también escribía o recopilaba poemas; con fecha de julio de 1925 aparecen las notas de una conferencia sobre la Trinidad. Pero nada más. No se conserva nada de su correspondencia en esta época. Las cartas entre su madre y su tía, Alice Junière, también fueron destruidas.
Pertenece a una parroquia recientemente levantada: Saint-Dominique, en la calle Tombe-Issoire. Se encuentra muy cerca de la plaza Saint-Jacques, donde Madeleine vive con sus padres. En el otoño de 1925 es destinado aquí un joven sacerdote de 32 años, con un recorrido ya demasiado tormentoso, el padre Jacques Lorenzo.
Este sacerdote había nacido en Fontaine, en Isère, en julio de 1893. Su padre era oficial, y su madre, hija de un tesorero general del Estado en Isère. Era el séptimo de ocho hermanos. Los desplazamientos profesionales de su padre llevaron a la familia a Constantine, donde Jacques comenzó sus estudios secundarios; después van a Mans, donde los terminó en el colegio de los jesuitas.
Su vocación se despertó en su adolescencia. A los 17 años, a principios de octubre de 1910, entró en el Seminario de Issy-les-Moulineaux. Primero se instaló en la diócesis de París. Movilizado en 1914, no regresó al seminario hasta octubre de 1918, y fue ordenado sacerdote el 29 de junio de 1921. Animado por un vivo deseo apostólico, pidió entrar en una congregación recientemente fundada por el padre Anizan dedicada a la evangelización de los barrios pobres: los Hijos de la Caridad.
Después de un año de noviciado hizo su profesión religiosa el 20 de diciembre de 1922 y fue nombrado vicario parroquial de Nôtre-Dame Auxiliatrice, en Clichy. En esta parroquia permanecía vivo el recuerdo de san Vicente de Paúl, en la que él mismo había sido párroco en el siglo XVII. Tres años más tarde, el padre Lorenzo dejaba la congregación para volver al clero diocesano. Las razones de este cambio de opinión siguen siendo oscuras.
Parece, sin embargo, que el padre Lorenzo sufrió muy pronto una tensión entre las exigencias de la vida religiosa y las del ministerio. Fue el mismo caso de otros, como el padre Godin, que siguieron el mismo itinerario.
Hay que decir que el padre Anizan había establecido en la congregación que acababa de fundar un reglamento muy estricto en cuanto a la vida comunitaria, que apenas permitía estar con las personas cuando estas estaban disponibles. En parte se habían mantenido las costumbres de otra congregación, los religiosos de san Vicente de Paúl, de la que había sido superior general y que la había dejado tras unas denuncias en el contexto de los comienzos de la crisis modernista. Rehabilitado por Benedicto XV, había podido fundar los Hijos de la Caridad.
Cuando el padre Lorenzo vuelve al clero diocesano de su diócesis de París, es nombrado vicario en Saint-Dominique y capellán de la tropa scout de la parroquia. En otoño de 1925, al salir a duras penas de la grave crisis que acababa de atravesar, Madeleine toma contacto con el movimiento scout y la vida renace en ella lentamente; vuelve a escribir poemas; cinco de los cuales, que serán reunidos en La route, fueron publicados en la revista Nos poètes a partir del mes de marzo de 1926.
En junio se inscribe en la Académie de la Grande Chaumière 37, en la calle de la Grande Chaumière, en el barrio de Montparnasse, adonde acude al taller del pintor Louis-François Biloul y al taller de dibujo de Lucien Simon. Allí es donde conoce a una de sus grandes amigas, Louise Salonne 38, con la que mantuvo una correspondencia regular hasta su marcha a Ivry en 1933. En junio, Madeleine da una conferencia sobre «el padre Bremond y la poesía pura» 39 para el círculo literario de estudiantes al que asiste, el círculo Pascal. Al mismo tiempo comienza a elaborar un ensayo sobre el arte y la mística.
Madeleine se puso de nuevo a trabajar. Retoma con dinamismo e interés sus actividades en el terreno literario. Busca perfeccionar sus talentos como dibujante. Se sumerge en lecturas muy variadas. Empieza a leer a Claudel, con el que se entusiasma. Aprovecha las ocasiones que se le ofrecen para comunicar sus propios descubrimientos, ya que no guarda para ella lo que descubre: quiere compartirlo, provocar el debate.
Pero también se compromete en el servicio concreto a los demás; no sabemos por qué es conducida hacia el escultismo; en todo caso, en este movimiento se va a encarnar en los años sucesivos su deseo ardiente de vivir y transmitir su fe.
Madeleine cumple también su deseo de intercambios verbales o epistolares con sus amigas nuevas o antiguas. En esto manifiesta una capacidad de escucha sorprendente para una joven de su edad, así como una gran capacidad de alentar, de estimular, y sobre todo de discernimiento.
De esta manera, en su búsqueda de la fe está junto a Hélène Jüng, una presencia segura y a la vez no acaparadora, que sabe orientarla hacia un sacerdote que pueda ayudarla. Así sabrá ser profundamente compasiva sin caer en la cursilería ni en el sentimentalismo con Louise Salonne y sus problemas de salud.
Claramente, sus propios problemas se han transformado en una experiencia que ya le permite guiar a otros con ese instinto segurísimo de la fe y esa libertad ante ella misma de la que dará muestras toda su vida. Sabemos que consideraba esa actividad como un verdadero apostolado; algunas de sus cartas muestran esta evidencia; en 1970, Louise Salonne donó a los archivos las cartas que le había dirigido; escribió:
Tengo, gracias a Dios, unas cincuenta cartas de Madeleine –sobre todo desde 1926 a 1929–, cartas preciosas por su valor espiritual, por el profundo afecto que nos unía. ¡Qué bondad la suya! En 1928 caí gravemente enferma. Durante cerca de dos años, Madeleine me escribió dos o tres veces por semana.
El 18 de julio de 1926 le llegó una noticia muy agradable, según sus propias palabras: recibe el premio Sully Prudhomme para jóvenes poetas. Primer Premio Nobel de Literatura, Sully Prudhomme había utilizado el dinero recibido en esa ocasión para crear una fundación destinada a ayudar cada año a un joven poeta. Las relaciones que tenía en el entorno del doctor Armaingaud, ¿habían sido totalmente indiferentes a este éxito? No lo sabemos.
Sea como sea, el trabajo de Madeleine es tenido en cuenta, reconocido por el jurado del premio. Pues no escribe poemas como si fuera un pasatiempo. Hemos visto cómo los retoma, los modifica, los trabaja de nuevo. También es muy feliz. Le confía a Louise Salonne:
Perdona por estas palabras apresuradas, pero me acaba de ocurrir una cosa muy agradable. El jurado del Premio Sully Prudhomme acaba de atribuir a mi manuscrito La route el premio, que este año se eleva a 8.000 francos. Como te puedes imaginar, estoy muy contenta, pero, como he decidido lanzarme con resolución por este camino, estoy literalmente cargada de visitas y de trámites de todo tipo. ¡Catorce visitas al día! ¡Y cartas de agradecimiento! 40
Sabemos que esta elección será reconsiderada y que Madeleine irá por otro camino a partir de 1928. Pero es difícil rastrear su camino interior por la ausencia de documentos suficientemente convincentes. Cuando confía a Louise Salonne su deseo de entrar en el mundo literario, estamos a 18 de julio de 1926; sin embargo, el 15 de abril de 1927 escribe a su madre:
Mi querida Miou 41:
Después de días de reflexión, de oración y sufrimiento, estoy segura de hacer la voluntad de nuestro mismo Maestro permaneciendo en el mundo para trabajar por Él. Te prometo ante Cristo no abandonarte nunca 42.
El 21 de abril, jueves de Pascua, Madeleine lo reitera en una carta más larga y explícita.
Si escribe a su madre que ha decidido permanecer en el mundo, es, ciertamente, porque había pensado en abandonarlo. La tradición oral conserva el recuerdo de una posible entrada en el Carmelo. Christine de Boismarmin, que debía de saberlo al menos por Hélène Jüng, lo refirió en la biografía publicada en 1982 43.
Bajo la alegre afirmación del verano de 1926, tras ganar el premio, estaba teniendo lugar un discernimiento más profundo, o al menos se estaba iniciando. ¿Cómo y bajo qué influencia? Hemos de confesar nuestra ignorancia. De forma espontánea pensamos en el padre Lorenzo. Pero este no era todavía su director espiritual. No lo será hasta finales de 1927. Madeleine no encuentra en el escultismo lo que busca e, inevitablemente, la palabra de este sacerdote obliga a hacer las preguntas esenciales.
¿No es simplemente la gracia la que, poco a poco, va haciendo su trabajo en ella? En todo caso, un primer discernimiento termina en la Pascua de 1927, como testimonian las dos cartas a su madre. No entrará en el Carmelo, permanecerá en el mundo. ¿Por qué? A veces se ha justificado por su frágil salud. Pero, incluso en ese caso, ¿no habría estado tentada de probar? También se argumenta el deseo de no abandonar a sus padres en la situación tan delicada de salud y de desencuentro en la que se hallaban. La veremos, algunos años más tarde, aconsejar a una joven que no entre en el convento para quedarse junto a su madre enferma, ya que el primer deber es atender a su familia.
En cualquier caso, Madeleine hace un discernimiento muy profundo. Tiene la delicadeza de decir a su madre, en la segunda carta, que su amor por ella habría podido cegarla y que tenía que verificar que no se trataba de esa forma de «noble egoísmo» lo que la llevaba a quedarse en el mundo. Precisa que es «por Él», es decir, por Dios, por quien se queda a trabajar en el mundo. Ha puesto el listón muy alto. Su discernimiento se hizo en función de Dios.
Por el momento, el futuro es incierto. Aunque le ha dicho a su madre el 15 de abril que no la va a dejar, el 21precisa: «Te agradezco que me dejes organizar la vida como yo la entiendo» 44.
De todas formas, Madeleine ve el futuro «desde un ángulo demasiado penetrante». Porque si bien no deja el mundo exteriormente, sí lo abandona interiormente. La elección que ha hecho no es solamente entre dos posibilidades, sino que, más profundamente, es la elección de una vida cristiana radical:
Si estoy feliz por quedarme cerca de ti, es porque sé que podré estar también en cualquier otra parte del mundo abrigada por la caridad. Existen prejuicios del egoísmo, una estructura de mentiras en nuestra sociedad a la que no me puedo someter sin negar lo que hay en lo más profundo del alma.
Podríamos decir, jugando con los dos sentidos bíblicos de la palabra «mundo», que Madeleine, al elegir permanecer en el mundo, no eligió el mundo. Asociando a su madre a su profundo deseo escribe:
El padre Sansón diría que Dios es el que se da eternamente, nuestro propósito debe ser llegar a ser uno con él y así entregarnos a través de él a los demás: ¿hay meta más alta en el mundo y no tengo razón para temblar al pensar que habríamos podido perder completamente nuestra vida Jean y yo? Estábamos hechos para otra cosa y el despertar habría podido ser terrible.
Madeleine ya ve ahora más allá del matrimonio. Ha asumido el gran dolor de su juventud y considera su vida como un don total a Dios para todos los demás. Por el momento no conoce el cómo de ese don, pero sabe que será para aquellos con los que se encuentre, a imagen de Dios, que se entrega eternamente. De esta manera, toda la vida de Madeleine está germinando en esta elección sin que sepa todavía la forma que adoptará. En 1955, después de la muerte del padre Jean Maydieu, escribirá a su hermana Paulette: «Mi gratitud por vuestro hermano es doble: la de haber hecho que me encontrara con Dios… y la de haberse marchado» 45.
Se ve la importancia del discernimiento de Pascua de 1927 en el desinterés con el que acoge el rechazo de la editorial Plon 46 de su libro sobre el arte y la mística titulado Le temps de Dieu. El 1 de abril escribe a Louise Salonne: «Si un libro no se publica, es porque no iba a hacer bien. El esfuerzo se convertirá en otras cosechas» 47. Meses antes quería ser escritora; y ahora se desprende de la publicación de sus escritos. Hay otras cosechas más importantes.
¿Cómo resumir la vida de Madeleine durante estos años entre 1926-1928? Primero, es una vida que se podría calificar de viajera. A partir de 1926 se instala en Bretaña, en Quiberon, desde donde hace excursiones a Carnac y a Kergonan. No olvida Arcachon, donde pasa también las vacaciones en casa del doctor Armaingaud, haciendo escapadas a Mussidan, Lourdes y las Landas. Le encanta peregrinar a las catedrales, como indican los últimos poemas de La route. La fiel Clémentine la acompaña a Bélgica. En julio de 1927 la encontramos en Thones, cerca de Annecy, con sus padres, para una temporada de descanso. Pero también la vemos en Saint-Baume, desde donde vuelve por Grenoble.
Es difícil seguirla durante todo este período en el que aprovecha las exoneraciones que le ofrece la profesión de su padre así como el dinero del Premio Sully Prudhomme. Pero sus viajes confirman también que pertenece a una familia suficientemente acomodada como para poder estar en una casa de reposo durante las vacaciones o de viaje turístico sin que la cuestión económica sea una dificultad.
Son estos detalles los que muestran la brecha que tuvo que superar hasta que llegó en 1933 a un barrio muy proletario y en condiciones de vida bastante precarias. Mientras tanto, Madeleine vibra con la belleza de los paisajes y de los monumentos, haciendo a sus amigas descripciones admirables. No se limita a la simple admiración de una turista despreocupada; ve la belleza de Dios reflejarse en la naturaleza en la que descansa y se recrea como en un orden del que la humanidad está muy alejada. Cuando se sumerja en las multitudes del metro y las calles de Ivry, habrá abandonado desde hace mucho tiempo este tipo de reflexión. Por el momento, se la ve todavía dividida entre las decisiones radicales que están arraigando en ella y su reflexión de artista.
La vida de Madeleine en esta época aparece también como una vida de enferma y de enfermera. La salud de su padre le preocupa mucho. Este tuvo un ataque de parálisis durante el invierno de 1925-1926; en septiembre de 1926 tuvo una infección de hígado, «el único órgano que todavía tenía sano». Ella misma tampoco está bien. Por problemas estomacales e intestinales no come lo suficiente. En 1927, las dificultades se suceden. Arrastra las secuelas de la gripe de 1919 y apenas camina. Es operada de apendicitis.
En mayo, su madre, agotada, tiene que ir a Arcachon a descansar. Madeleine se queda con su padre, infectado por un absceso. El 28 de mayo, el médico le diagnostica a ella un quiste en un ovario, del que finalmente no será operada. Toda la familia pasa el mes de julio en Luxeuil, descansando e intentando sanar. Pero en la primavera de 1928, Madeleine tiene una recaída y debe irse de nuevo a descansar a Chevreuse.
Sus cartas a Louise Salonne durante estos meses dan la impresión de que está teniendo un mal sueño. En todo caso, el conjunto es bastante impresionante. Esto será así en muchos episodios de su vida. Arrastrará a menudo al «hermano cuerpo», luchando contra la fatiga, soportando problemas dentales, migrañas que la anulan y otras enfermedades. Sin embargo, a partir de ese momento no se deja abatir. Después del reposo necesario al que al final consiente, continúa con más intensidad. Aprende a acomodarse a su frágil salud.
Su madre, por su parte, se sentirá mejor después de la separación de su marido; no volverá a tener períodos depresivos que la obligaban con mucha frecuencia a descansar. Pero su padre, a partir de estos años de 1927-1928, comienza un largo calvario que será a la vez un viacrucis para los que le rodean, y en particular para Madeleine. Esto durará prácticamente veinticinco años.
Lo que más puede sorprender es la manera en que Madeleine vive el sufrimiento, el suyo y el de sus padres. Siendo todavía muy joven, da muestras de un gran dominio, como en tantos otros momentos, y de una madurez en la fe que sorprenden. Invadida por la alegría de la resurrección desde el primer momento de su conversión, sabe por experiencia que el mundo no puede escapar del sufrimiento y que solo la cruz de Cristo le puede dar sentido.
No se rinde ante el mal; le horrorizaba la resignación y sabía combatirla. Sin embargo, sale herida, como todo ser humano; tuvo que hacerle frente, aceptarlo cuando era inevitable creer que la cruz de Cristo nos permite sobrellevarlo y nos da una alegría misteriosa que no puede conocer quien se resigna abandonando la partida o quien se revuelve y se deja atrapar por la violencia.
«Siempre y en todas partes el sufrimiento, a pesar del dolor de verlo en los nuestros, debemos llamarlo dichoso», escribe a Louise Salonne el 11 de septiembre de 1927, a pesar de sus fuertes problemas personales y familiares. ¿Cómo puede emplear la palabra «dichoso» hablando del dolor? Es que el dolor, dice, da forma a nuestras almas, que, sin él, quedarían hundidas en el fango, «atascadas». El dolor nos obliga a salir de nuestro aislamiento, de nuestro enterramiento, para buscar otra alegría, la verdadera alegría.
«Cuántos enterrados vivos hay que, gracias a él, han vuelto a la luz. Qué alegría para los que sufren saber que pueden ayudar a esta resurrección o a la suya» 48. ¿No es esto lo que hace ella misma por Louise Salonne, ayudada por su propia experiencia del sufrimiento? Madeleine ya ha comprendido que la alegría de la resurrección, la única que es verdadera y plena, solo se encuentra en el interior del consentimiento a la prueba del dolor. Ha comprendido que así puede reflejar sobre su mismo rostro la «santa faz del dolor en los ojos de la alegría», como dirá en el que fue su último poema, escrito en 1928, y sobre el que volveremos.
A pesar de este severo horizonte que acabamos de describir sobre cómo afronta el dolor físico y moral, y sin duda a causa de este dinamismo de la resurrección que la invade, podemos decir que la tercera característica de la vida de Madeleine en estos años es la de ser estudiosa. Por sorprendente que pueda parecer, encuentra tiempo para formarse en el plano artístico; en junio de 1926 entra en el taller de dibujo de Lucien Simon, en el número 14 de la calle Grande Chaumière, en el distrito 6. El ambiente, un tanto ordinario, apenas le gusta.
De otro maestro, Biloul, en el taller en el que se apuntó primero, aprendió a mirar, a meditar, es decir, «a penetrar en la intimidad de las cosas, con toda humildad y sinceridad», en definitiva, a «rezar, estar solamente en “los puntos extremos del alma, sentir”, decía Biloul, pero esto no dice lo suficiente; vivir es la palabra: como los santos viven a Dios, el artista, llegado a este grado de su arte, vive una imagen de Dios».
Madeleine equipara el progreso artístico al progreso en la oración, donde primero lee, después medita y finalmente reza y contempla, perdiéndose en Dios. Rápidamente ha visto una relación estrecha entre el arte y la vida de fe. Estaba preparada para ir más lejos, como veremos enseguida.
Otro terreno de estudio es el de la cultura literaria, además de filosófica y mística. ¿A quién pide consejo? ¿Al padre Lorenzo? ¿O es puramente autodidacta? En cualquier caso, sobre la mesa de su habitación se encuentra desordenadamente todo lo que ella llama sus «ídolos de papel» 49: Teresa de Ávila, Tomás de Aquino, Bossuet, Mauriac, Barrès, Cocteau, Psichari y, a partir de 1928, Claudel, al que no cesa de citar en sus cartas a Louise Salonne. ¡Qué mezcla! A lo que añade, como ella misma dice, «una cura de filosofía», sin precisar las obras de las que echa mano.
Al principio parece que quiere asentar sus conocimientos y su cultura general para poder lanzarse con todas las ventajas posibles en la carrera literaria a la que aspira, sobre todo después de haber obtenido el Premio Sully Prudhomme. Pero rápidamente se introducen otras motivaciones: comprender mejor su fe, estructurar mejor su pensamiento, acercarse mejor a la experiencia mística y, sobre todo, entender mejor las relaciones entre el arte y la mística, problema que parece apasionarle.
En efecto, Madeleine escribe el libro Le temps de Dieu, que será rechazado por los editores a los que se lo ofrece: «Mi libro de prosa es un ensayo sobre el arte y la mística» 50. Da una nueva conferencia en el círculo Pascal, esta vez sobre el simbolismo de la poesía. También pone en marcha una nueva recopilación de poemas que terminará en 1928. Sin embargo, en 1927 declara: «Me he “plegado” sobre el único valor del espíritu, de la cultura, del intelectualismo» 51. Empieza a alejarse el tiempo en el que la inteligencia ocupaba el primer lugar en su escala de valores.
Con esta colección de poemas, jamás publicada, se va a cerrar, paradójicamente, lo que podría llamarse el período literario de Madeleine, en el que parecía que quería llegar a ser escritora. Renunciará a escribir y a una carrera artística en general con un largo escrito en el que hace la transición del arte de la escritura al arte de la caridad. Madeleine era una escritora nata. Solo a través de un escrito podía renunciar a escribir.
La recopilación está formada por una serie de veinte poemas. El primero de ellos lo titula: «Les compatissants» 52. Llama así a los artistas. El mundo sufre y el artista es el que comulga con el sufrimiento del mundo: «Artistas, Dios os ha elegido para recoger la siembra de las lágrimas». El sufrimiento de los artistas proviene del amor que sienten por el mundo: «Vosotros sois los que amaréis con un amor tal lo que Dios hizo, los que sentiréis todo sufrimiento, el de los hombres y las cosas».
Poco a poco se ve a través de las palabras y las expresiones, sin que nunca lo diga explícitamente, que el sufrimiento de los artistas se asimila al sufrimiento de Cristo: «Vuestro rostro resplandecerá inmenso, por encima del mundo, la Santa Faz del dolor en los ojos de la alegría». Madeleine avanza poco a poco en sus poemas a través de los que ella llama «los santos del arte, los justos, los doctores, los hermanos de las pequeñas cosas, santos de la humildad y la pobreza, los contemplativos», hacia el encuentro de la única Belleza.
Pero todavía hay aquí niveles que superar, los de los «dichosos que hicieron voto de caridad». Aparecen entonces los miembros de Cristo, el que mejor comulga con el sufrimiento del mundo, porque él ama a este mundo; sufre con el sufrimiento, del que nos dice estar misteriosamente resplandeciente de alegría.
Así, el arte verdadero, el arte supremo, se transforma en caridad:
Da, oh Belleza, la caridad a todo mi ser, y que esté en la cumbre de mí misma.
Que todas las fuerzas de mi vida, cada tarde, vuelvan hacia ti…
En los días que vea el mundo como un hospital sin sol…
Cuando avance por las salas buscando en vano en los ojos llenos de sangre, vino y oro, un solo reflejo de tu luz, oh Belleza…
Dame tu caridad.
Para que yo bese la huella de tus dedos indelebles sobre las almas,
sobre la mía como sobre la suya.
La caridad nos permitirá ver en las almas la huella, la imagen y la semejanza de Dios y lo que ha sido moldeado por los que son cada día un poco más esa huella, esa imagen y esa semejanza. Al escribir sin duda su poema más bello, Madeleine abandona la poesía, porque ha encontrado un más allá de la poesía y del arte: la caridad. El verdadero artista es el que posee en él la caridad y la pone al servicio de sus hermanos. Este es el artista que Madeleine quiere llegar a ser en el transcurso de 1928, cuando supera una nueva etapa en su discernimiento. Es muy posible que, para entonces, el padre Lorenzo esté allí por algo.