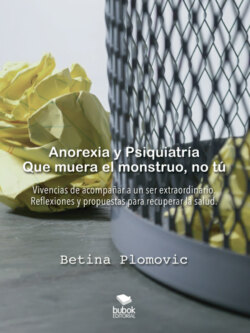Читать книгу Anorexia y psiquiatría: que muera el monstruo, no tú - Betina Plomovic - Страница 11
Оглавление3. ANOREXIA, ¿QUIÉN TIENE LA CULPA?
Entre profesionales y según la vox populi de gente bien informada se sugiere con sorprendente frecuencia que la anorexia está vinculada con la relación —que se prejuicia patológica— entre la persona afectada y su madre. Como se confunde una enfermedad con una conducta de restricción de comida, es fácil deducir que lo vincular en trastornos de la alimentación se refiera indiscutiblemente al rol defectuoso de mamá, primera nodriza. Sin duda, la acusación es abrumadora y no existe madre que pueda liberarse de esta presunción de culpabilidad. ¿Y si la llamada anorexia no fuera un trastorno de la conducta alimentaria? ¿También sería entonces la madre la culpable?
Otros enfoques optan por también culpabilizar al padre y señalan etiologías tan dispares como la infancia marcada por la hiperprotección o el abandono. Surgiría entonces la cuestión sobre su debut selectivo, pues hasta la fecha no se enferman colectivamente todas las personas con los mismos condicionantes socioambientales ni hermanos con idénticos progenitores. ¿Todas las personas con diagnóstico de anorexia tienen una cuenta pendiente con sus padres? ¿Todas las personas con un encuadre vital deficitario de amor o con una experiencia infantil de abandono parental son susceptibles de padecer la llamada anorexia? Un ejercicio de sentido común asegura que ni el padre ni la madre, por muy torpes que seamos, somos la causa de la llamada anorexia de nuestros hijos al igual que no somos culpables de su dislexia, de su leucemia o de su brazo roto. Está claro que los padres formamos parte de la constelación familiar donde se origina la enfermedad y somos una de las referencias clave en la vida de nuestra prole, aunque existen muchos más factores en interacción.
Las premisas opuestas, tanto el abandono como la sobreprotección, me han sugerido siempre prudencia ante un fundamento poco sólido. Además, «es muy posible nacer y crecer dentro de una familia cariñosa y atenta y tener una infancia aparentemente normal, y aun así resultar traumatizado11». Parece ser que lo vivido es un constructo subjetivo de la realidad, edificado no solo con los hechos objetivos sino especialmente a partir de la experiencia vivencial de los mismos a través de nuestra sensibilidad, emociones o creencias, cuyo resultado se asemeja más a una versión que a un relato de hechos verdaderos. Todos acertamos en parte y todos adolecemos de la misma trampa de creer que estamos en lo cierto respecto al conjunto, pero la realidad es poliédrica y la construimos entre todos. Así, las madres somos sin duda parte del contexto donde se origina la enfermedad —orgánica o mental—, igual que lo son los padres, los hermanos, las vivencias primarias, la relaciones actuales, las creencias propias, los apegos, la competencia personal ante la frustración o la capacidad de resiliencia, entre otras tantas variables.
Per razones obvias, mi reto es reunir información para evidenciar el daño secundario que provocan las afirmaciones que culpan. Efectivamente, resulta evidente que una proporción importante de adolescentes presentan problemas de relación con su madre o con su padre, seguramente como un mecanismo sano y necesario para poder desvincularse emocionalmente, crear su propia columna identitaria y definir su autonomía. Si lo que pretenden las teorías culpabilizadoras fuera cierto, también lo sería una incidencia mucho mayor de casos de la llamada anorexia y la proporción de adolescentes afectados sería probablemente mayoritaria.
Supongamos que ni en la nombrada anorexia ni en ninguna otra enfermedad existan culpables y que la responsabilidad de mantenernos saludables fuera siempre indelegable. Así, habríamos estado propiciando de forma consciente o inconsciente las circunstancias idóneas que han determinado nuestro actual estado de salud. Cuando nos permitimos confrontar que albergamos la causa y escogemos ser responsables de nuestra realidad —también de nuestra salud— tomamos consciencia de nuestra libertad y nos abrimos a la posibilidad de sanarnos. Entonces entendemos que las culpas son injustas, estériles y dolorosas —siempre condenan a un castigo, a los demás o a uno mismo— y optamos por asumir responsabilidad, lo que nos empodera y nos confronta a la tarea a realizar. Esta actitud nos permite mantener ese poder de ser agentes —no pacientes— cuando debuta una enfermedad y refuerza nuestra conexión con la siempre existente parte sana, que es la que entonces precisa aún más nuestra atención urgente. En nuestro proceso como enfermos podremos curarnos o bien llegar al fin de nuestra vida, pero aún en el momento crítico Viktor Frankl12 nos recuerda que tenemos la libertad de elegir la actitud con la que afrontamos ese sufrimiento.
Sin embargo, la realidad en los hospitales es otra. Enfocar la medicina en base al poder sobre la propia vida y la responsabilidad sobre nuestra salud probablemente hundiría el sistema actual tan dependiente de la industria farmacéutica. Además los abordajes terapéuticos suelen estar más centrados en el síntoma y en la enfermedad —«lucha contra el cáncer» o «asociación contra la anorexia» son denominaciones significativas— que en generar salud. En psiquiatría existe, además, la presunción de incapacidad cognitiva de la persona enferma: se presupone que esta «no puede entender, no va a participar, hay que decidir por ella». Ingresar en una unidad de salud mental precipita a entregar totalmente el poder, y el esfuerzo por mantenerse vivo —más allá de subsistir físicamente— resulta ya una proeza al alcance de pocos.
Efectivamente, el enfoque desde lo saludable fue el gran ausente durante la enfermedad de mi hija. Su frágil vínculo con lo vital fue duramente maltratado desde la propia clínica, por el juzgado y por los servicios sociales. En vez de apoyarle y ayudarnos en nuestro desconcierto, miedo y sufrimiento, recibimos grandes dosis de incomprensión y agresión. ¿Tiene el sistema la culpa de la enfermedad? Evidentemente, no. Aun así, permitió importantes negligencias que la agravaron, además de comprometer gravemente la supervivencia de mi hija.
Superada la provocación de la pregunta sobre quién tiene la culpa de la enfermedad conocida como anorexia, la única aparente certeza es que no se tiene ni idea de por qué ciertas personas se niegan a alimentarse e intentan volatilizarse, como disconformes por haber nacido. Cuántas veces sufrí la angustia de no poder frenar la decisión macabra de mi hija de escoger un suicidio a cámara lenta, actuada con desesperante contundencia, con fuerza, con decisión. En ese horrible tiempo de cuenta atrás emerge la urgentísima necesidad de escuchar y acompañar a quien tanto sufre, a cuestionarnos lo que no sirve, a buscar sin tregua una solución. Y en este angustiante proceso, los profesionales de la salud deberían estar al servicio de los enfermos y de sus familias, no en su contra. Más porque en esta situación extrema de inanición voluntaria los hospitales salvan vidas con sondas nasogástricas pero aún no curan la enfermedad.
Se desconocen las causas que provocan la llamada anorexia, por tanto, no aceptemos ni culpables ni pronósticos. Sigamos buscando soluciones, pues mientras hay vida hay esperanza y como decía Friedrich Hölderlin13: «Allí donde está el dolor está también lo que salva».
Diario
Un día de ingreso
AYÚDAME PERO NO DEJARÉ QUE ME AYUDES
La actitud de no querer vivir se recluye en un espacio pequeño de ventanas cerradas y paredes deslucidas. El espacio que te rodea sintoniza con el desprecio hacia ti misma, no me permites traer nada que te alivie, no deseas nada bello junto a ti.
Y busco, busco alternativas que rompan la letanía de la autodestruccción. El fatal crecimiento de un monstruo, enloquecido por el macabro acristalamiento hacia la nada.
Busco los viajes que deseas, un lugar donde estés bien, protegerte de tu enfermedad y acompañarte para que logres todo lo que necesites desde el compromiso contigo misma.
Y busco el pronóstico.
Y otras opciones de tratamiento. Donde sea.
Y leo cómo se nos incrustan creencias a través de frases lapidarias:
«La anorexia es una afección médica grave y potencialmente mortal.»
¡Por supuesto, igual que una infección!
«El diagnóstico y tratamiento es complejo.»
¡Como cualquier enfermedad grave!
«El cuadro clínico es tan desesperante que consume físicamente a quien lo padece y agota emocionalmente a los familiares.»
… Sin duda.
La destrucción corporal, la huelga de hambre, la tozudez obstinada, la forma desconsiderada, insensata y caprichosa, me hunde en el vacío.
Justo entonces leo:
«Cuando el paciente colabora se puede curar totalmente.»
Este es mi SÍ y mi deseo de contagio a todo el sistema médico.
11. Natalia Seijo, “Trastornos alimentarios y disociación”. ESTD Newsletter Volume 4, Number 1, March 2015. Interesantísimo artículo que plantea la «disociación» como uno de los problemas habituales en los llamados trastornos alimentarios, y la necesidad de trabajar sobre las partes disociadas.
12. Viktor Frankl (Psiquiatra y filósofo austríaco, 1905—1997).
13. Friedrich Hölderlin (Poeta alemán, 1770—1843).