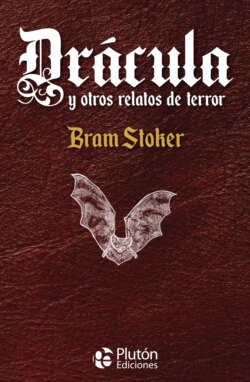Читать книгу Drácula y otros relatos de terror - Bram Stoker, Bram Stoker - Страница 4
ОглавлениеDrácula:
Capítulo I
Diario de Jonathan Harker
(Texto taquigrafiado)
Bistritz, 3 de mayo.— Eran las 8,35 de la tarde del día uno de mayo cuando partía de Múnich, y llegaba a Viena a primera hora de la siguiente mañana. La llegada estaba prevista para las 6,45; pero el tren llevaba una hora de retraso. Budapest era precioso, al menos por lo que pude ver a través de los cristales del convoy y después, al pasear por sus calles. No podía alejarme de la estación, pues habíamos llegado tarde y marcharíamos enseguida. El más occidental de los espléndidos puentes que cruzan el Danubio, de gran anchura y profundidad, se adentraba en una región, para mí desconocida, que recordaba mucho la antigua época de dominación turca. Tuve la impresión de salir del mundo occidental para entrar en el oriental.
El tren reanudó su marcha con bastante puntualidad, y llegamos a Klausenberg hacia el ocaso. Me hospedé en el hotel Royal; solo para pasar la noche. Para cenar me trajeron un pollo sazonado con pimienta roja, preparado al estilo tradicional del lugar. Era muy suculento pero me dio muchísima sed. (Nota: Receta para Mina.). Le pregunté al camarero el nombre del plato. Me contestó que se llamaba «paprika hendl» y era muy típico en toda la región de los Cárpatos, pues se trataba de un plato nacional. Estas fueron mis primeras experiencias para comprobar la poca utilidad de mi chapurreo del alemán; aunque, no sé qué habría hecho sin él.
Aprovechando cierto descanso, en una de mis visitas a Londres, me acerqué a la Biblioteca del Museo Británico para así poder estudiar algunos libros y mapas de Transilvania. Si aceptaba la invitación de un noble de aquel país, debía conocer aquel territorio al dedillo. Pude, al fin, localizar el distrito que él me había mencionado, en el extremo más oriental del país. Limitaba con tres provincias: Transilvania, Moldavia y Bucovina, en medio de los Cárpatos, en una de las regiones más salvajes y menos conocidas de la vieja Europa. Sin embargo no hallé ningún mapa donde apareciera el lugar exacto del castillo de Drácula, pero pude comprobar que Bistritz, de la que tanto me habló, era una ciudad conocida. Si mis apuntes tienen equivocaciones, Transilvania cuenta con cuatro nacionalidades diferentes: los sajones, en el sur, mezclados con los válacos; los magiares en el oeste, y los szekler en el este y norte del país. Con estos últimos tendré que relacionarme durante mi estancia allí. Dicen ser descendientes de Atila y los hunos. En esta región uno puede encontrar gran cantidad de supersticiones, además muy curiosas. (Nota: Pedir al conde que me cuente algunas de ellas.)
He pasado una noche bastante desagradable, a pesar de que la cama era muy confortable y cómoda; pero he tenido unos sueños muy estrafalarios. A lo largo de la noche un perro no paró de ladrar bajo mi ventana. Podría ser lo que me provocó esas espantosas pesadillas; o quizá la causa fue el «paprika», que hizo que me bebiera una botella de agua entera, que como gentileza, alguien había puesto junto a la cabecera de mi cama. Un acompasado golpeteo en la puerta me despertó. Después de largas horas en vela, al fin había conciliado un sueño ligero. Para desayunar, más paprika y una especie de puré de harina de maíz, llamada mamaliga, y berenjenas rellenas de carne, un plato suculento al que llaman impletata. (Nota: Solicitar también esta receta.). Acabé de desayunar con prisas, pues mi tren partía antes de las ocho. Después, me di cuenta de lo inútiles que habían sido mis nervios, pues llegué a la estación a las 7,30 y hasta que el tren no se puso en marcha, estuve aguardando, sentado en el compartimento, más de una hora.
Durante el viaje disfruté de paisajes de una belleza insólita: pueblos con castillos, que parecían estar colgados de cumbres de agrestes cimas, como si de una postal antigua se tratara; otras veces el tren pasaba junto a ríos y manantiales que, desde los anchos cauces de piedra, daban la impresión de haber sido alguna vez culpables de alguna que otra catastrófica inundación. Encontrábamos grupos de gente en cada estación; a veces se trataba de grupos vestidos con muy variados y vistosos atuendos. En algo me recuerdan a nuestros campesinos y también a los que pude ver al pasar por Francia y Alemania; pero estos eran aún más pintorescos. En cuanto a las mujeres del lugar, si uno las contemplaba en la distancia desde el tren, parecían atractivas; sin embargo, cuando te acercabas se veían torpes y exageradamente anchas de cintura. Cubrían sus cuerpos con ampollas y blancas mangas de muy diversas formas; solían llevar la gran mayoría cinturones enormes, con algo que colgaba, cosa que hacía pensar en los tutús de las bailarinas. Los eslovacos, me parecieron, con diferencia, los personajes más curiosos, los más bárbaros, con sucios sombreros de vaquero, anchos pantalones, camisas de lino blanco y cinturones de cuero con clavos de latón incrustados. Calzaban botas altísimas por encima de sus pantalones, y se dejaban crecer el pelo y mostraban bigotes inmensos. A simple vista podrían parecer una cuadrilla de bandidos orientales; tópico falso, pues después me enteré de que son inofensivos e incluso de carácter nada pendenciero.
Llegamos a Bistritz. Me pareció un lugar añejo e interesante. Con anterioridad ya había recibido indicaciones del conde Drácula de dirigirme al hotel Corona de Oro. Al comprobar que se trataba de un lugar típico me puse alegre, pues ya desde el principio anhelaba encontrarme en el corazón de lo más tradicional y folclórico del país. Todo aquello me estaba esperando. Una anciana de rostro alegre me franqueó la puerta. Parecía una campesina por la manera como iba vestida. Cuando me acerqué a ella me dijo, mientras me hacía una reverencia:
—¿Es usted el Herr inglés?
—Sí —contesté—. Harker, Jonathan Harker.
La anciana sonrió y entregó un mensaje a un hombre entrado en años que estaba allí sentado en mangas de camisa. Este se incorporó y regresó con una carta en la mano:
Amigo mío:
Bienvenido a los Cárpatos. Estoy impaciente por verle. Deseo que esta sea una buena noche para usted. Tiene reservado un pasaje en la diligencia que parte mañana a las tres, con dirección a Bucovina. Mi carruaje le estará esperando en el Paso de Borgo. Espero que haya tenido un feliz viaje desde Londres y que disfrute durante su estancia en mi hermoso país.
Un amigo,
Drácula
4 de mayo.— Supe que mi hotelero había recibido una carta del conde, en la que le encargaba comprar el mejor asiento de la diligencia. Se mostró terco, haciendo ver que no me entendía cuando le pregunté algunos detalles más. Él y su esposa, la anciana de la puerta, se miraron con temor. El hombre dijo que había dinero en el sobre, y que nada más sabía de aquel asunto. Le pregunté acerca del conde y de su castillo, y entonces, para mi sorpresa, los dos viejos se santiguaron, luego a duras penas abrieron la boca para decir que no tenían ni idea de todo aquello. Se negaron en redondo a hablar más del tema. Quedaba poco para mi partida y no pregunté más. Tenía el presentimiento de estar sumergiéndome en un mundo misterioso y algo peligroso.
La anciana, unas horas antes de mi marcha, subió a mi alcoba y me dijo de forma bastante histérica:
—¿Es necesario que vaya? ¿Tiene que ir allí?
La mujer padecía un ataque de ansiedad. Sin darse cuenta, mezclaba el alemán con otro idioma que yo desconocía por completo. Al responderle que mi partida era inminente, ya que se trataba de un negocio de suma importancia, volvió a preguntarme:
—¿Sabe usted a qué día estamos?
—A 4 de mayo.
Ella movió la cabeza y volvió a indicarme:
—¡Oh, sí claro! Pero ¿qué noche es hoy?
—¿Qué quiere usted decirme?
—Hoy es la víspera de San Jorge. ¿No sabe usted que esta noche, cuando las campanas tocan las doce, todos los malos espíritus de este mundo aparecen y alcanzan su máximo dominio? ¿Sabe usted bien dónde va y qué va a hacer allí?
Me dio tanta pena que intenté animarla; cosa que empeoró la situación: se arrodilló ante mí y empezó a suplicarme que me quedara; o por lo menos, que atrasara mi marcha unos cuantos días. Aunque las reacciones de la mujer me parecían absurdas y exageradas, consiguió que me sintiera algo intranquilo. Intenté ponerla en pie, diciéndole que le estaba muy agradecido pero que era mi deber y debía partir sin más tardanza. La anciana se levantó secando las lágrimas de sus mejillas. Se quitó un colgante que llevaba en forma de crucifijo y me lo ofreció. Estaba confuso. Soy miembro de la Iglesia anglicana; y siempre me han enseñado que estas cosas son idolatrías. Sin embargo habría sido una falta de tacto grave el rehusar tal presente. La anciana me lo ofrecía con su mejor intención. Me colocó el rosario alrededor de mi cuello, presintiendo las dudas que me surgían.
—¡Acéptelo por el amor de su madre! —exclamó.
A continuación salió de mi habitación.
Estoy comprobando que el estado de mis nervios no es el normal; mientras espero la diligencia, que como de costumbre llega con retraso, conservo en mi cuello el amuleto de la anciana, quizá se deba a sus temores o a las muchas leyendas fantasmagóricas que pesan sobre este país. Si este diario llegara a manos de Mina antes de verla yo en persona, que al menos mis palabras le lleven un adiós. ¡Ahí llega la diligencia!
5 de mayo. El castillo.— El gris de la mañana se ha disipado y el sol parece mellado a causa de los árboles o las colinas que impiden su salida por el horizonte. Estoy desvelado. Aprovecho la calma nocturna y mi estado de ánimo para escribir unas líneas. Tengo muchas cosas que me bailan por la cabeza y quiero consignar. Para que esto no se parezca al diario de alguien que comió demasiado antes de salir de Bistritz, detallaré el menú de mi cena allí: unos cuantos trozos de tocino, alguna cebolla y buey, todo sazonado con pimienta y asado ensartado en varillas, como la carne de caballo que venden en las calles de Londres. El vino era un «Medias dorado», que producía una extraña sensación de picor en la lengua, pero que no era desagradable. Solo tomé un par de vasos, no más.
Me subí a la diligencia. El cochero no había ocupado aún el pescante, pues estaba charlando con la dueña del hostal. Pronto vi que estaban hablando de mí, pues de vez en cuando se volvían para mirarme. Poco después se acercaron unos aldeanos que, se mostraron extraordinariamente interesados y se añadieron a la conversación. Todos me observaban con lástima. Yo conseguí escuchar algo, que repetían bastante a menudo. Palabras raras y de distintas nacionalidades. Haciendo ver que todo aquello no me afectaba, saqué mi diccionario políglota de la cartera y las busqué. Confieso que ninguna era demasiado animosa. Encontré ordog (Satanás), pokol (infierno), stregoica (brujo), vrolok y vlkoslak (una eslovaca y la otra serbia, ambas con el mismo significado: una especie de hombre-lobo o un vampiro.) (Nota: Debo preguntarle al conde sobre estas creencias.)
Entre todos habían construido un grupo considerable. Todos se santiguaron en dirección hacia mí. La diligencia por fin arrancó. Conseguí, después de mucho trabajo que un compañero de viaje me explicase el significado de ese gesto. Al principio se negaba a contármelo, pero cuando supo que yo era inglés me dijo que era una protección contra el mal de ojo. Aquello no me gustó debido a mi situación: iba hacia un lugar apartado al encuentro de un desconocido. Pero todas esas gentes me parecían tan bondadosas, y angustiadas, que me emocioné. Conservaré siempre esa imagen del hostal, con toda esa multitud de personajes pintorescos santiguándose bajo el paso abovedado sobre un fondo de naranjos y adelfas plantados en verdes barricas agrupadas en el centro del patio. Entonces el cochero, cuyos hiperbólicos calzones de lino cubrían todo el pescante, golpeó a los cuatro caballos con su látigo y estos, captando perfectamente la orden, emprendieron la marcha.
Perdí de vista el hotel y enseguida todos esos pensamientos fantasmagóricos desaparecieron. Aquella belleza tan agreste del paisaje me distrajo por completo. Aunque estoy casi convencido que de conocer el idioma de mis compañeros de viaje me habría costado bastante más olvidar.
Un terreno lleno de verdor se abría ante nuestras miradas. Era un campo en pendiente y cubierto de vegetación y bosques, salpicado de frondosas colinas, coronadas por grupos de árboles o granjas, con sus blanquecinos aleros mirando hacia la carretera. Brotaba por doquier exuberantes frutales en flor: manzanos, ciruelos, perales, cerezos… Se podía oler la fresca hierba bajo los árboles, completamente inundada de pétalos caídos. No se percibía el final de la carretera, perdiéndose entre impresionantes pinares, que de vez en cuando descendía por las laderas como si de una gran lengua de fuego se tratase. A pesar de que el camino era pedregoso y arduo, lo atravesábamos con una prisa febril. Yo no sabía el porqué de tanta velocidad. Estaba claro que nuestro cochero deseaba llegar a Borgo Prund lo antes posible. Me enteré después de que aquella carretera, que entonces nos zarandeaba sin piedad, era excelente en verano, lo que sucedía era que no había sido reparada aún después del deshielo; de hecho era casi una costumbre, pues antaño tenían mucho cuidado de no repararlas por miedo a que los turcos no creyesen que estaban preparando alguna estrategia militar.
Después de pasar las colinas, se elevaban frente a nosotros, grandes cuestas de bosques, que llegaban hasta las más altas cimas de los Cárpatos. La diligencia se hallaba rodeada por ese paisaje bañado por el sol vespertino que lo transformaba en un hermoso manto de increíbles colores: las sombras de los pinos eran azules y púrpuras, y donde se mezclaban la piedra y la hierba de tonalidades verdes y pardas. En los Cárpatos se creaba una impresionante visión: rocas como colmillos y peñascos como dagas afiladas. Se podía observar despeñaderos que provocaban grandes fracturas en las montañas de verde manchadas. Durante el ocaso pudimos contemplar el hermoso espectáculo del agua brillante cayendo en forma de cascada.
Al doblar la falda de una colina, uno de los que viajaba conmigo me tocó el brazo, para que observara atentamente el elevado pico nevado de una montaña que parecía estar a un metro de nosotros.
—¡Mire! ¡El trono de Dios! —gritó.
Seguidamente se santiguó con gran fervor.
El sol caía cada vez más deprisa a nuestras espaldas, a medida que avanzábamos por el camino zigzagueante. Casi sin atardecer nos vimos envueltos por las sombras nocturnas; gracias a lo cual la cumbre nevada tomó un bellísimo tono rosado.
Pude observar asombrado que la carretera se hallaba limitada a ambos lados por infinidad de cruces, delante de las cuales mis compañeros de viaje se santiguaban. Alguna que otra vez también vimos a algún campesino arrodillado frente a una capilla; para los cuales no existía el mundo exterior, pues ni siquiera volvían la cabeza cuando alguien se les acercaba. También nos cruzamos con algunas típicas carretas de campesinos, que regresaban de trabajar todo el día en el campo.
El anochecer se anunció con un intenso frío. Todo el paisaje se vio sumergido en una oscura nebulosidad; los árboles se apagaron, tan solo los sombríos abetos contrastaban su color con el fondo claro de las últimas nevadas. A la velocidad que iba la diligencia parecía que aquellas masas de follaje gris que salpicaban los árboles se nos fuesen a echar encima; las ramas producían un efecto particularmente lúgubre y solemne que animaba los pensamientos, y oscuras fantasías que aparecían con el anochecer, en el momento en que la puesta del sol vestía a las nubes con formas fantasmales, que parecen serpentear siempre por entre los valles de los Cárpatos. La carretera subía a veces por colinas tan empinadas que a pesar de la desesperación del cochero por llegar a su destino, los caballos no podían más que ir al paso. Mi intención era bajar de la diligencia para ir a pie, cosa que al cochero le pareció una locura.
—No, no —repitió—. Aquí no puede bajar. Este bosque está lleno de sabuesos salvajes —a continuación dijo unas palabras que seguramente formaban parte de una broma de mal gusto, a juzgar por la sonrisa que dirigió al resto de pasajeros—. Ya verá usted bastante antes de irse a dormir.
Tan solo realizó una parada para encender los faroles.
Entrada ya la noche, los nervios parecían dominar a los pasajeros, que empezaron a atosigar al cochero para que corriera más deprisa. Entonces este azotó sin compasión a los pobres caballos con su látigo, y con histéricos gritos de aliento les obligaba a hacer un esfuerzo impresionante. El nerviosismo de los pasajeros aumentó. La diligencia se balanceaba sobre sus grandes muelles de cuero como un barco en medio de un mar embravecido. Tuve que sujetarme para no caer. El camino se hizo más llano y por un momento me dio la impresión de que estábamos volando. A continuación, las montañas que teníamos a nuestro alcance parecían abalanzarse sobre la diligencia. Estábamos entrando en el Paso de Borgo. La mayoría de mis compañeros de viaje me ofrecieron regalos de todo tipo y bastante singulares, por cierto. No quise rechazarlos debido a la insistencia que pusieron, pues lo hicieron con toda su buena voluntad, con palabras amables, bendiciones y ese extraño gesto de temor que ya había visto antes en el rostro de la anciana de la puerta del hotel de Bistritz: ese signo de la cruz que protegía del mal de ojo. Luego, el cochero se inclinó hacia adelante, mientras la diligencia iba a toda velocidad y los pasajeros, impacientes, se asomaron por las ventanillas de ambos lados para escudriñar la oscuridad, esperando que ocurriera algo muy excitante. A pesar de mis continuas preguntas nadie quiso contarme nada de aquella conducta suya tan extraña para mí. Ese estado de nerviosismo generalizado duró algún tiempo hasta que al fin divisamos la parte más al este del Paso. Oscuras y amenazantes nubes se ceñían sobre nuestras cabezas, y en el aire se podía respirar una angustiosa tempestad justo en la dirección en la que íbamos nosotros; la atmósfera del camino que dejábamos atrás era totalmente distinta, estaba en calma. Miré al exterior, para intentar ver el vehículo anunciado por el conde. De un momento a otro, esperaba ver el brillo de unos faros rasgando las negruras; pero todo seguía igual. La única luz que se distinguía era la de nuestra diligencia, sobre los faroles de la cual se condensaba el vaho de nuestros fatigados caballos. Ahora podíamos ver la carretera arenosa extendiéndose ante nosotros, mas en esta no se divisaba ninguna muestra del paso de algún otro vehículo. Los pasajeros se relajaron de nuevo en sus asientos con un suspiro de alivio, cosa que pareció una cruel burla dedicada a mi decepción. No sabía ya qué pensar ante lo que estaba aconteciendo, entonces el cochero consultó el reloj y dijo a los demás algo en voz baja que apenas pude oír. Creo que dijo: «Hemos llegado una hora antes de lo previsto». Seguidamente, se volvió hacia mí, y dijo en un alemán aún peor que el mío:
—Aquí no hay ningún carruaje. Parece ser que no le espera nadie. Ahora tendrá que ir hasta Bucovina y vuelva aquí mañana o pasado; cuanto más tarde lo haga, mejor para usted.
De repente, mientras el cochero hablaba, los caballos comenzaron a relinchar y a resoplar, lanzándose a la carrera bruscamente, por lo que el cochero tuvo que hacer un gran esfuerzo para sosegarlos. Al cabo de un momento, mientras el resto de los pasajeros se santiguaban, una calesa tirada por cuatro caballos apareció a nuestras espaldas, parándose junto a nuestra diligencia mientras los campesinos que me acompañaban se santiguaban y lanzaban gritos al unísono. Debido al resplandor de nuestros faroles pude ver que aquel carruaje era tirado por unos caballos espléndidos y negros como el carbón, los cuales eran conducidos por un hombre alto, con espesa, larga y oscura barba y un gran sombrero también de color negro, que le ocultaba gran parte del rostro. Al volverse hacia nosotros pude distinguir un par de ojos muy brillantes que a la luz del farol parecían enrojecidos. Entonces le dijo al cochero de nuestra diligencia:
—Pasas muy temprano esta noche, amigo.
—El Herr inglés tenía prisa —respondió nuestro cochero tartamudeando.
A lo que el cochero recién llegado replicó:
—Ya, espero que por eso querías que el inglés llegara hasta Bucovina. No puedes engañarme, amigo; sé demasiado y recuerda que tengo caballos muy rápidos.
Hablaba con una leve sonrisa en sus labios y a la luz del farol su boca era de aspecto duro, con labios muy rojos y dientes afilados, tan blancos como el marfil. Uno de mis compañeros de viaje susurró a otro el verso de la Leonora, de Bürger:
Denn die Todten reiten schnell
(Porque los muertos viajan deprisa).
Aquel extraño conductor le había oído, pues levantó la cabeza revelando una irónica sonrisa. El pasajero se giró de espaldas al mismo tiempo que se santiguaba.
—Deme el equipaje del Herr —dijo el conductor de la calesa.
Con grandísima rapidez le dieron mis maletas y estas inmediatamente fueron colocadas en el otro carruaje.
A continuación bajé de la diligencia y el extravagante personaje me ayudó a subir en su vehículo, cogiendo con su mano mi brazo; sus dedos me parecieron presas de acero. Aquel hombretón debía tener una fuerza fuera de lo común. Sin decir ni una palabra, sacudió con las riendas a los caballos, que dieron media vuelta y nos adentramos en la oscuridad del Paso. Al mirar hacia atrás, vi por última vez, a través del vaho de los caballos iluminado por las luces de los faroles cómo los campesinos se santiguaban en la distancia. Luego, el cochero hizo restallar el látigo y gritó a los caballos para seguir camino a Bucovina.
De inmediato se confundieron en la oscuridad, y entonces, una rarísima sensación de escalofrío y soledad se apoderó de mí. Pero el cochero me tendió una capa sobre los hombros y me dio una manta para que me cubriera las rodillas, mientras me decía en un excelente alemán:
—Hace una noche fría, mein Herr. Mi amo el conde me encargó que cuidase de usted. Hay un frasco de slivovitz (aguardiente de ciruelas del país) bajo el asiento por si lo necesita. Usted mismo.
No lo llegué a probar, sin embargo era un consuelo pensar que estaba cerca de mí ese licor. Me sentía extraño y tenía un poco de miedo. Creo que de haber tenido otra alternativa la habría aceptado rápidamente en lugar de seguir este camino, rumbo a lo desconocido. El carruaje continuó en línea recta y a marcha rápida, de forma repentina giró bruscamente y seguidamente tomó un camino recto como el anterior. Tenía la impresión de estar pasando una y otra vez por el mismo lugar; así que tomé como referencia un saliente, y no me gustó comprobar que así era. Sentí el deseo de preguntarle al cochero qué pasaba, pero en realidad me dio miedo hacer tal cosa. Pensé que ninguna protesta habría hecho efecto, si él tenía la orden de demorar la llegada al castillo. Más tarde, sin embargo, tuve la curiosidad por saber cuánto tiempo había pasado; así que encendí una cerilla para poder consultar mi reloj. Faltaban pocos minutos para la medianoche. Debo reconocer que me sentí perturbado, supongo que alguna cosa tenían que ver todas aquellas supersticiones de la gente del lugar acerca del suceso misterioso que tenía lugar a las doce de la noche, y a la vez, aumentadas estas por mis recientes experiencias. Fui durante unos momentos juguete del miedo y de la incertidumbre.
A lo lejos, proveniente de una granja al fondo de la carretera, un perro empezó a aullar; era un lamento largo y agonizante, como de espanto. Otro perro le respondió; luego otro; otro y después muchos más hasta que, llevados por el viento, que soplaba suavemente por el Paso, comenzó un concierto de aullidos frenéticos y salvajes que parecían venir de distintas partes del mundo. Ninguna imaginación hubiera podido concebir aquel griterío en el silencio de la noche. Al primer aullido los caballos ya se pusieron nerviosos y empezaron a encabritarse, pero por suerte, el cochero consiguió sosegarles susurrándoles algunas palabras al oído, aunque sudaban y se estremecían como si estuvieran en medio de una inesperada estampida.
Entonces, a lo lejos, provenientes de las entrañas de las montañas que nos rodeaban, se escuchó un aullido más fuerte y más agudo —de lobos— que hizo que nos estremeciéramos por igual los caballos y yo. Estos se encabritaron de nuevo tratando de huir de forma desesperada, por lo que el cochero tuvo que recurrir nuevamente a todas sus fuerzas para impedir que salieran desbocados. A pesar de mi nerviosismo inicial, mis oídos llegaron a acostumbrarse a ese espantoso sonido, y los caballos por fin se tranquilizaron, solo entonces el cochero pudo descender y acercarse a ellos. Los estuvo acariciando y consiguió calmarlos del todo. Estaba susurrándoles en voz baja como hacen los domadores con los animales salvajes; lo cual tuvo un efecto extraordinario, pues su furia desapareció por completo, aunque algo agitados. El cochero volvió a subir al pescante, sacudió las riendas y reprendimos nuestro camino a una velocidad de vértigo. Esta vez, al llegar al otro lado del Paso, dobló repentinamente y penetró en un estrecho camino que torcía a la derecha.
Pronto nos vimos rodeados de árboles por todas partes, incluso algunos llegaban a formar una especie de túnel por encima nuestro, y de nuevo tuvimos a grandes y amenazadores peñascos a ambos lados del camino.
Aunque estábamos a cubierto, podíamos oír cómo el silbar del viento iba aumentando, haciéndose más fuerte a través de las piedras. Cada vez el frío era más intenso, y entonces, una nieve fina que parecía polvo helado, lo cubrió todo rápidamente, parecía que el paisaje, a causa del frío, se tapara con un manto blanco. Los ladridos de aquellos perros de granja no paraban, pues el viento se encargaba de traérnoslos, sin embargo se iban debilitando a medida que avanzábamos, en cambio, los aullidos de los lobos denotaban su presencia cada vez más próxima, como si nos tuvieran cercados sin huida posible. Entonces me sentí terriblemente asustado al igual que los caballos. En cambio, el cochero seguía impasible, con la misma expresión hierática en el rostro que cuando le vi por primera vez, el cual continuaba mirando a la derecha y a la izquierda; yo hice como él, pero no logré ver nada en medio de tanta oscuridad.
De pronto, divisé a lo lejos, a nuestra izquierda, una débil y vacilante llama azul. El cochero y yo la descubrimos al mismo tiempo, pues frenó a los caballos en seco, y saltó a tierra para desaparecer en la más absoluta oscuridad.
Yo estaba verdaderamente confuso, y a medida que el aullido de los lobos se iba aproximando a la diligencia, lo estaba todavía más.
Mientras pensaba qué debía hacer, el hombre apareció nuevamente, y tomó su asiento, totalmente en silencio. Nuestro viaje continuó. Creo que me quedé dormido, y este incidente fue solo un sueño, pues se repetía una y otra vez, y ahora, despierto tengo la sensación de haber vivido una horrible y angustiosa pesadilla. En una ocasión la llama parecía estar tan cercana a nosotros que, a pesar de hallarnos en medio de la oscuridad más absoluta, pude vislumbrar los movimientos del cochero a la perfección. Este, con gran rapidez, se dirigió hacia la luz de la llama, que era muy débil, pues a su alrededor predominaba la oscuridad de la noche. A continuación cogió unas cuantas piedras empezó a hacer con ellas un dibujo extraño sobre la hierba. Entonces, vi algo muy raro, pues llegué a pensar que se trató de un efecto óptico: el cochero se interpuso entre la llama y yo, y sin embargo no me tapó la visión; yo seguí viendo el fantasmal parpadeo de la luz. Descubrimiento que sin duda me sobresaltó, pero como el efecto fue momentáneo quise creer que había sido engañado por mis ojos, que se esforzaban por ver algo en medio de aquellas tinieblas. Después, la llama azul desapareció y nosotros seguimos el camino a gran velocidad, con un coro de aullidos que nos seguía a todas partes.
Por último el cochero bajó de la calesa, pero en esta ocasión fue más lejos que las otras veces. Los caballos, durante su ausencia, temblaban más que nunca, la forma en que resoplaban y relinchaban denotaba espanto. Fue entonces, cuando por entre las negras nubes, brotó la luna detrás de la dentada cresta de un peñasco de pinos. Y con su luz, contemplé aterrado que a nuestro alrededor había un grupo de lobos formando un círculo; estos tenían blancos dientes, provistos de rojas y colgantes lenguas, y de cuerpos peludos, vigorosos y robustos. En medio de aquel tétrico silencio, resultaban cien veces más terribles que cuando solo oía sus aullidos.
Yo sentí que mi cuerpo quedaba paralizado por el pánico. Un hombre debe encontrarse cara a cara con horrores así, para llegar a comprender la importancia que tiene realmente.
De pronto, los aullidos de los lobos se iniciaron de nuevo, era como si la luna les influyera de algún modo. Los caballos, encabritados, saltaban sin ton ni son, mirando con desespero a su alrededor deseando escapar muy lejos de aquel horrible lugar, pero por desgracia se vieron acorralados por ese viviente círculo de terror que no les permitió siquiera dar un paso hacia adelante ni hacia atrás. Desde la calesa, llamé a gritos al cochero para que regresara, pues creía que nuestra única posibilidad de salvación era romper aquel cerco de lobos. Chillé y golpeé sobre el carruaje, esperando inútilmente que con el ruido asustaría a los lobos que tenía más cerca, y así al cochero le sería más fácil subir al pescante. Escuché la voz de aquel extraño personaje. El acento era imperioso. No sé cómo lo logró, pero cuando giré la vista, pude verle en la carretera agitando sus larguísimos brazos, como si apartara a su paso obstáculos invisibles; los lobos retrocedían más y más. En ese preciso momento, una inmensa y densa nube eclipsó la luna y nuevamente la oscuridad nos hizo sus víctimas.
Una vez que mis ojos se acostumbraron a esta, vi al cochero subir a la calesa y para mi sorpresa, los lobos habían desaparecido. Todo aquello resultaba tan extraño y sobrenatural para mí que caí en un profundo estado de terror tal, que no podía siquiera moverme. Aquel momento parecía tener la capacidad de no tener fin. Proseguimos el camino de forma veloz, y en la oscuridad más absoluta, pues gracias a aquellas nubes móviles la luna quedaba oculta por entero. De pronto, me di cuenta que el cochero paraba los caballos en el centro del patio de un gran castillo en ruinas, de cuyos altos y ennegrecidos ventanales no salía ni un solo rayo de luz, y contrastadas con el cielo color de luna, se veían claramente sus semiderruidas y dentadas almenas.