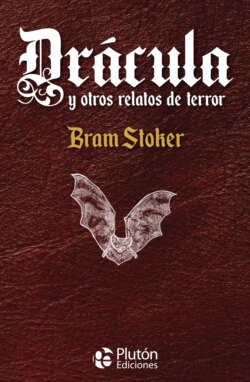Читать книгу Drácula y otros relatos de terror - Bram Stoker, Bram Stoker - Страница 7
ОглавлениеCapítulo IV
Diario de Jonathan Harker
(Continuación)
Al regresar al mundo de los vivos estaba tumbado en mi cama. Si no ha sido una pesadilla, el conde tuvo que llevarme hasta mi habitación. Intenté poner en orden las ideas, pero fue imposible. Ciertamente, existían indicios de esta última posibilidad: mis ropas bien dobladas y colocadas de forma distinta a como yo suelo hacerlo, el reloj parado; cuando yo tengo la costumbre de darle cuerda cada noche, como mi última misión antes de que muera el día, y muchos otros detalles. Pero no eran pruebas fiables, ya que únicamente representaban indicios de mi posible locura, y que, por el motivo que fuese, estaba muy alterado. Debo estar seguro de ello antes de afirmar nada. De una cosa puedo estar contento: en el caso de que fuera el conde quien se encargó de traerme aquí y de desnudarme, lo hizo muy precipitadamente, pues mis bolsillos continúan intactos. Tengo la total seguridad de que si el conde conociera la existencia de este diario, supondría para él un misterio intolerable. Al mirar a mi alrededor, en esta habitación que antes me causaba tanta angustia, ahora me siento en ella como en un templo, pues nada puede ser más terrorífico que aquellas mujeres que deseaban —que desean— mi sangre.
18 de mayo.— He vuelto a aquella habitación, pero esta vez es de día, pues necesito aclarar lo ocurrido. Me acerqué a la puerta en la zona alta de la escalera, y se encontraba cerrada. Había sido encajada con tanta fuerza que, al abrirla, parte de la madera se astilló. Mucho me temo que lo ocurrido la noche anterior no fue ninguna pesadilla, por lo tanto debo obrar conforme esta creencia.
19 de mayo.— Con toda certeza estoy atrapado. Anoche el conde me rogó, muy cortésmente, que escribiese tres cartas: una que dijera que ya había finalizado mi trabajo y que regresaría a Inglaterra en unos días; otra, anunciando que partiría el día siguiente a la fecha de salida de la carta, y la tercera, después de haber salido supuestamente del castillo, ya desde Bistritz. Al principio quise rebelarme, pero después pensé que sería una locura tener una discusión con el conde tal y como estaba la situación, ya que me tiene totalmente bajo su dominio y negarme a obedecerle solo empeoraría las cosas. Él sabe mis sospechas, y ha determinado que no debo seguir viviendo, pues represento un peligro para él. Mi única salvación está en prolongar mi actual estado de cosas. Quizá algún día se me presente la oportunidad de fugarme de aquí. Pude ver en los ojos del conde la misma cólera con la que arrojó a aquella muchacha al suelo. Me indicó que los servicios de envíos eran escasos y muy poco fiables y que escribir a mis amigos ahora representaría una buena terapia para sosegarme. Me aseguró terminantemente que ordenaría detener el curso de la correspondencia en Bistritz hasta que no fuese el momento más indicado, por si acaso prolongaba mi estancia en el castillo. Para evitar problemas, fingí estar de acuerdo y le pregunté qué fecha debía poner en las cartas, entonces él calculó mentalmente y después dijo:
—La primera el 12 de junio, la segunda el día 19 y la tercera el 29 del mismo mes. Ahora sé con exactitud lo poco que me queda de vida. ¡Que Dios me ampare!
28 de mayo.— Una nueva oportunidad para huir de aquí; o al menos para enviar un mensaje a casa. Un grupo de gitanos, de zíngaros para ser exactos, llegaron hace poco al castillo y han acampado en el patio.
Primero escribiré algunas cartas a Inglaterra e intentaré que estos me las lleven al correo. Ya he establecido un primer contacto con ellos desde mi ventana. Se quitaron los sombreros, haciendo una especie de reverencia y después comenzaron a realizar una serie de gestos que a mí me costó interpretar.
He terminado de escribir las cartas. La de Mina está taquigrafiada, explicándole mi situación, elidiendo muchos de los horrores, si le confesara todo lo que siento, se moriría de horror. Si no me contestasen, entonces el conde no sabría realmente cuánto sé.
Los zíngaros ya poseen mis cartas, se las lancé por entre los barrotes de mi ventana acompañados de unas monedas de oro, luego hice gran cantidad de gestos más expresivos que significativos, de manera que comprendieran sin equivocación posible mis deseos. El gitano que las recogió se las llevó fuertemente al pecho e hizo una reverencia, y las metió en su gorra. Ahora solo podía aguardar, así que regresé al estudio y me puse a leer. Viendo que el conde tardaba, comencé a escribir…
El conde ya ha vuelto. Se ha sentado a mi lado y mientras abría las dos cartas, con su más dulce voz me ha comunicado:
—Uno de los zíngaros me ha dado estas cartas y aunque no sé su procedencia, me encargaré de ellas. ¡Vaya sorpresa! —seguro que ya sabía con anterioridad de quién eran ambas cartas—. Una es de usted, dirigida a mi amigo Peter Hawkins. La otra —en aquel momento, como consecuencia de los signos extraños para él; su rostro adquirió una expresión malévola y los labios empezaron a temblarle—, la otra es un insulto a la amistad. No lleva ninguna firma, así que no nos debemos preocupar.
Entonces, con gran serenidad acercó la carta a la llama de la lámpara hasta que el papel quedó convertido en cenizas. Luego dijo:
—La carta al señor Hawkins, como es de usted, haré que la echen al correo, pues sus cartas son sagradas para mí. Espero que perdone mi torpeza al romper el sello, pero le conseguiré un sobre nuevo.
Me entregó la carta y después con una educada reverencia me ofreció otro sobre. No puedo hacer otra cosa que no sea volver a escribir la dirección y devolverle la carta obediente. Cuando el conde salió de mi habitación, percibí cómo giraba la llave muy despacio. Después de un rato, intenté abrir la puerta, pero en efecto, la había cerrado con llave.
Al cabo de unas horas, cuando el conde entró de nuevo en la habitación, me despertó, pues, sin querer, me había quedado dormido en el sofá. Estaba encantador y de buen humor y al darse cuenta que yo había estado durmiendo, me preguntó:
—¿De manera que se encuentra cansado, joven amigo? Váyase a la cama. Es el mejor lugar para descansar. Esta noche no podré tener el gusto de charlar con usted, ya que tengo mucho trabajo. Usted duerma, por favor.
Fui a mi habitación y me tumbé en la cama. Y sucedió algo muy extraño, me dormí pero sin soñar. La desesperación debe traer también algún momento de calma.
31 de mayo.— Al despertarme esta mañana, he decidido buscar papel y sobres. He buscado en mi maleta y en mis bolsillos los papeles, para así poder escribir en cuanto pudiera. Pero de nuevo algo me ha sorprendido, hasta el punto de quedarme paralizado.
No había rastro de los papeles, de mis apuntes, tampoco de los itinerarios de trenes y viajes, ni de la carta de crédito; en resumen, todo aquello que pudiese ser útil en el caso de que escapara de aquí. Me senté para poder pensar mejor, y entonces tuve una corazonada: volví a registrar la maleta y el armario donde tenía guardadas mis cosas. El traje que llevaba el día que llegué al castillo no estaba; tampoco el abrigo ni la gruesa manta. No había rastro de ellos por ningún lado. Una vez más se trataba de una tenebrosa y maliciosa trampa de Drácula.
17 de junio.— Esta mañana, sentado en el borde de la cama, mientras pensaba, escuché fuera restallido de látigos y ruido de cascos de caballos que avanzaban por el camino pedregoso del patio. De pronto, sentí una gran alegría. Corrí hacia la ventana y pude ver cómo ocho potentes animales arrastraban dos grandes carretas. A estos los conducía un eslovaco, que llevaba un sombrero de ala ancha, un cinturón de cuero de oveja claveteado, altas botas y una pelliza sucia. Fui hacia la puerta con el propósito de bajar, pues deseaba alcanzarlos en la entrada principal, pero la gélida sensación de la sorpresa acabó con mis esperanzas: la puerta estaba atrancada por fuera.
Entonces, regresé a la ventana y comencé a gritar. Aquella gente levantó la cabeza y se quedó mirándome con descaro, mientras me señalaban. El jefe de los zíngaros apareció y, al verme con cara de desesperación, dijo algo y los demás carcajearon. A partir de entonces, no volvieron a mirarme, a pesar de mis múltiples gritos de socorro. Estos, con paso decidido, se fueron. Sus carretas transportaban enormes cajones cuadrados de asas de firmes cuerdas, que debían estar vacíos a juzgar por la facilidad con que los movían y por el ruido que hacían al caer. Ya descargados y apilados en un rincón del patio, los zíngaros pagaron a los eslovacos, los cuales empezaron a escupir sobre el dinero, supongo que para darle suerte, después se subieron a sus respectivas carretas y se marcharon. De inmediato, oía cómo se alejaba el chasquido de los látigos.
24 de junio, momentos antes de amanecer.— Esta última noche, el conde me dejó solo y se encerró con llave en su habitación, hecho que aproveché, a la que tuve bastante valor, para subir a la habitación con vistas al sur con la intención de vigilar al conde, pues me temía que estaba preparando algo. Los zíngaros duermen en alguna parte del castillo y trabajan en colaboración con el conde en algo muy misterioso. Estoy seguro, pues de vez en cuando, a lo lejos, oigo ruidos de picos y palas. No sé para qué es tanto trabajo, pero estoy convencido de que no se trata de nada provechoso.
Llevaba más de media hora vigilando por la ventana, cuando percibí que algo salía por las ventanas del conde. Retrocedí un poco pero sin dejar de vigilar con atención. No dejaba nunca de sobresaltarme aquella diabólica imaginación del conde, pues me di cuenta que llevaba puesto mi traje de viaje y llevaba cargado al hombro aquel saco misterioso que se llevaron las tres mujeres consigo la otra noche. Estaba claro lo que pretendía, ¡y encima con mi ropa! Se trataba claramente de un nuevo plan infernal para que los zíngaros crean que soy yo el que salió del castillo, así podrán decir que me han visto en el pueblo depositando las cartas al correo, con lo que cualquier perversidad suya me será atribuida a mí.
Se me acaban las esperanzas, aquí encerrado como un auténtico prisionero, todavía peor, pues no puedo contar con la protección legal, que supone un consuelo hasta para el peor de los criminales.
Decidí esperar a que volviese el conde, así que permanecí sentado junto a la ventana un poco más. Después comencé a ver, gracias al reflejo de la luna, que unas raras partículas flotaban en el aire. Semejaban diminutas motas de polvo que formaban una nebulosa en forma de remolino. Las observé sereno y se adueñó de mí una pacífica calma. Me recliné en el alféizar para estar más cómodo y así disfrutar más intensamente del aquel etéreo torbellino.
Algo me hizo sobresaltar: un apagado y débil aullar de perros, lejano. El sonido parecía resonar en mis oídos con más fuerza. Las motitas de polvo se iban transformando y bailando el compás del sonido bajo la luz de la luna. Me di cuenta que me incitaban a caer a la llamada de mis adormecidos instintos, pero mi alma luchaba y mi sensibilidad, atontada todavía, se afanaba por responder a esa llamada. ¡Algo o alguien me estaba hipnotizando! Los bailoteos del polvo iban cada vez más deprisa, tanto, que parecían tintinear al pasar a mi lado, y luego perderse en la penumbra de la habitación. Más y más partículas acudían a su reunión, hasta transformase en borrosas figuras fantasmales. Entonces di un salto, ya despierto del todo y en plena posesión de mis facultades mentales hui de aquel lugar chillando. Aquellas fantasmales figuras, que poco a poco se iban materializando bajo los destellos de la luna, eran tres misteriosas mujeres a cuyas manos estaba condenado. Una vez en mi alcoba, me encontré algo más seguro; aquí no había luz lunar y la lámpara despedía un brillo intenso. Pasadas unas horas, pude oír cómo se movía algo en la habitación del conde, como un gemido rápidamente sofocado. Sin tiempo para que mi corazón dejase de latir con tanta fuerza, intenté abrir la puerta, pero seguía cerrada no podía hacer absolutamente nada y como fruto de la impotencia y la desesperación, comencé a llorar.
Sentado en la cama, escuché ruidos en el patio: un grito femenino de angustia, así que fui corriendo hacia la ventana y observé a través de los barrotes. Así era, una mujer algo desgreñada, con sus manos haciendo presión sobre el corazón, que parecía estar sin aliento de tanto correr, se hallaba apoyada en un rincón junto a la puerta con los nervios a flor de piel.
La mujer, al percibir mi figura en la ventana, se esforzó en avanzar y a gritos, comenzó a amenazarme:
—¡Monstruo, devuélveme a mi hijo!
Presa de la angustia y del dolor por su imposibilidad de hacer nada, cayó de rodillas, mientras alzaba las manos. No paraba de gritar esas mismas palabras; aquella escena me daba muchísima lástima. Seguidamente comenzó a tirarse del cabello y a darse fuertemente con los puños en el pecho, entregada a la más absoluta y desbordante desesperación. Por último, se dirigió hacia la puerta y, aunque no podía verla, oía cómo la golpeaba con fuerza, destrozándose los nudillos con la sólida madera.
En algún lugar de la parte alta del castillo, por encima de mí, posiblemente en la torre, se escuchó la voz del conde, que llamaba a alguien con su áspero y metálico susurro. Tuve la certeza de que a sus palabras, respondían desde lejos, los perros con sus aullidos. Poco después, una manada de lobos apareció en el patio como las aguas de un río desbordante. No volví a oír a la mujer y el aullido de los lobos fue breve. Al poco rato, se fueron uno tras otro relamiéndose sus ensangrentados hocicos. No compadecí a la mujer, pues imaginando lo que le podía haber pasado a su hijo, estaba mejor muerta.
¿Qué haré ahora? ¿Qué futuro me espera? ¿Cómo puedo huir de esta horrible noche de abatimiento y horror?
25 de junio, por la mañana.— Nadie se puede llegar a imaginar lo dulce que es la llegada de la mañana con el brillo todavía distante del sol que emerge por entre las colinas. La luz del día hacía renacer en mí la confianza, y mis temores se desvanecían igual que una prenda vaporosa al contacto con el calor. Debo actuar con rapidez, aprovechando el valor que me proporciona la luz del día. Anoche fue echada al correo una de mis cartas con fecha posterior a la verdadera: la primera de la serie con el objetivo de borrar de la faz de la tierra cualquier signo de que sigo vivo. Pero, no debo dejarme llevar por estos pensamientos fatalistas, debo concentrar todas mis fuerzas para huir de aquí.
Jamás he visto al conde durante el día. ¿Es posible que duerma mientras los demás mortales velan? ¡Si pudiese entrar en su habitación! Pero es inaccesible. La puerta siempre está cerrada con llave.
Sí, existe una manera, si tengo el valor necesario para hacerlo. ¿No puede entrar alguien por donde él sale? Yo mismo vi reptar al conde por el muro. ¿Y si le imito y entro por su ventana? Es una oportunidad muy arriesgada, pero mi ansia por ser libre es mayor aún. Pienso arriesgarme. Lo peor que me puede suceder es la muerte. Sin embargo, confío en la Providencia. Puede que el temido futuro aún esté abierto para mí. ¡Qué Dios me proteja de cualquier peligro en esta arriesgada misión! ¡Adiós, Mina, si fracaso! ¡Adiós, mi fiel amigo y segundo padre Peter Hawkins! ¡Adiós a todos, pero sobre todo, a ti Mina!
El mismo día, por la tarde.— Lo he conseguido. Con la ayuda de Dios he llegado a la habitación del conde. Debo anotar ordenadamente todos los detalles. Caminé, mientras aún me quedaba algo de valor, hacia la ventana del lado sur, desde donde rápidamente salí a la cornisa que rodea todo el castillo. Las piedras eran enormes, desgastadas y sin restos de mortero entre ellas por el paso del tiempo. Me quité las botas y seguí adelante con la peligrosa aventura. De nuevo, miré hacia abajo y para evitar que el vértigo me hiciese caer, no volví a bajar la mirada. No me mareé —supongo que estaba demasiado excitado— y en un tiempo tan corto, que hasta me pareció ridículo, estaba ya frente a la ventana tratando de levantar el bastidor de la misma. Sin embargo, mientras me colaba en el interior de la habitación, no pude evitar sentir escalofríos. Rápidamente miré alrededor buscando al conde, que para mi gran sorpresa y alegría no estaba: ¡El aposento se encontraba vacío! Se hallaba modestamente amueblado con diversas y muy raras piezas, que parecían intactas. Su mobiliario me recordaba al de las habitaciones del sur y este también estaba lleno de polvo. Busqué la llave en alguna de las cerraduras, pero no la encontré. Solo descubrí una cosa: un grandísimo montón de oro en uno de los rincones de la habitación; allí había oro de muchas clases: romano, inglés, austríaco, húngaro, griego y monedas turcas, y cómo no, todo cubierto de una gruesa capa de polvo, que delataba la presencia de toda esa riqueza durante mucho tiempo en aquel rincón. Me detuve un momento a examinar el preciado metal; aquel oro tenía más de trescientos años. También había cadenas y ornamentos, algunos con piedras preciosas, pero todos muy antiguos y echados a perder.
En otro rincón encontré una pesadísima puerta, que intenté abrir, y para mi sorpresa, esta cedió. Atravesé un pasadizo que conectaba con una escalera circular un poco inclinada, por la que descendí, no muy convencido, pues aquel lugar estaba sumido en una oscuridad casi total, a excepción de una débil luz que entraba por una tronera. Al fondo encontré un túnel, de donde procedía un hedor nauseabundo y mortífero, como de cieno recién agitado. A medida que avanzaba por el pasaje, ese nauseabundo olor adquiría una intensidad insoportable. Por fin atravesé una puerta que estaba entornada, la cual daba a una vieja capilla en ruinas, que se había usado como cementerio. El techo se encontraba derruido y en ambos extremos había escaleras que conducían hacia las bóvedas. Alguien había escarbado en aquel suelo, y colocado la tierra en dos grandes cajones de madera, seguramente los que llevaban aquellos eslovacos en sus carretas.
Estaba completamente solo, así que me puse a buscar una salida sin éxito. Entonces comencé a analizar palmo a palmo el suelo; para no desperdiciar ni una sola ocasión. Llegué hasta las criptas del subterráneo en donde penetraba una débil y escasa luz. Mi alma se sentía en aquel lugar. Entré en las dos primeras, en las que solo encontré trozos de ataúdes y grandes montañas de polvo, pero en la tercera descubrí algo.
¡Allí, en una de las grandes cajas, de las que debía haber unas cincuenta más o menos, sobre montones de tierra excavada no hacía mucho, yacía el conde Drácula!
No podía saber si estaba muerto o dormido: con los ojos abiertos y pétreos, sin que estuviera en ellos la vidriosidad de la muerte; las mejillas denotaban el calor de la vida, a pesar de su extrema palidez, y sus labios continuaban estando tan rojos como siempre. No se movía, no se le notaba ni pulso, ni aliento, ni le latía el corazón. Me acerqué más al cuerpo del conde para intentar descubrir alguna señal de vida, pero fue inútil. No podía llevar allí tendido mucho tiempo, porque el olor de tierra aún era intenso. Junto al ataúd se encontraba la tapa agujereada por todas partes. Se me ocurrió que podía tener las llaves encima, entonces al intentar registrarlo, vi en sus ojos abiertos, aunque sin vida, y aún inconsciente de mi presencia, una mirada de odio, por lo que hui rápidamente de allí. Salí de la habitación del conde por su ventana de nuevo, y después trepé por la pared del castillo hasta llegar a la altura de mi habitación, donde me tumbé jadeante sobre la cama e intenté pensar con frialdad…
29 de junio.— Hoy es el día en que es enviada la última de mis cartas. El conde ya ha hecho todo lo posible para que la carta parezca auténtica. Otra vez le he visto salir por la ventana con mis ropas. Mientras reptaba por la pared, igual que un lagarto, pensaba cuánto me hubiera complacido poseer una escopeta para acabar con él. Pero mucho me temo que ninguna arma fabricada por la mano del hombre tendría efecto en él. No tuve el valor suficiente para aguardar su regreso, pues con solo pensar que me podía topar con esas trillizas, se me ponían los pelos de punta, así que volví a la biblioteca y leí hasta que el sueño se apoderó de mí.
Fue el conde quien me despertó, y mirándome con la expresión amenazadora, me comunicó:
—Mañana, joven amigo, tenemos que separarnos. Usted regresará a su hermosa Inglaterra, y yo, a seguir mi trabajo, que puede tener tal fin, que quizá no nos volvamos a ver jamás. Su carta ha salido hoy mismo hacia Inglaterra. Él caminó hacia la ventana, y al girarse me manifestó algo más:
—En pocas horas estaré aquí, y sus cosas ya estarán preparadas para cuando se vaya. Mañana temprano tienen que venir unos zíngaros para terminar un trabajo en el castillo, y también algunos eslovacos, pero cuando se vayan, mi coche vendrá a buscarle y le llevará al Paso de Borgo, donde encontrará la diligencia que va de Bucovina a Bistritz. De todas formas, tengo la esperanza de volver a verle en el castillo de Drácula.
Tanto desconfiaba de él, que quise probar su sinceridad. ¡Sinceridad! Relacionar esa cualidad con semejante monstruo, era un sacrilegio.
Sin embargo, haciendo acopio de valor le pregunté sin tapujos:
—¿Por qué no esta misma noche?
Y con ojos brillantes me respondió:
—Porque, querido señor, mi cochero y mis caballos se encuentran fuera en una misión muy importante.
Pero yo, sin ceder, repliqué:
—No me importa ir andando. Desearía irme ya.
El conde sonrió tan sutil y demoníacamente que entendí al instante que tras su suavidad se escondía un plan algo más diabólico.
—¿Y su equipaje? —me preguntó.
—No importa —respondí—. Mandaría a buscarlo más adelante.
El conde se incorporó, y con tal galante cortesía que hizo que dudara ciertamente de su sinceridad, respondió:
—Ustedes los ingleses usan una frase que cuando la oí por primera vez me llegó al corazón, ya que recuerda al espíritu que rige a nuestros nobles: «Da la bienvenida al huésped que viene y felicita al que se va». Venga conmigo, mi joven amigo. No permanecerá ni un minuto más en mi casa en contra de su voluntad, aunque me apena saber que desea marcharse de forma tan repentina. ¡Vamos!
Con majestuosa gravedad, y una lámpara en sus manos, me precedió escaleras abajo y a lo largo del vestíbulo que conducía hasta la entrada. De pronto, se detuvo.
—¡Escuche!
Una considerable manada de lobos aullaba muy cerca. Era como si aumentase la intensidad de ese sonido cada vez que él movía la mano, como la música de una orquesta bajo la dependencia de la batuta del director. Después de una pequeña pausa, el conde continuó caminando con la misma distinción, hasta llegar a la puerta, descorrió los pesados cerrojos, desenganchó las recias cadenas y comenzó a tirar de aquella pesada puerta principal para abrirla.
Los aullidos se crecían más coléricos a medida que la puerta se abría. Entonces vi claramente que pelear con el conde habría sido inútil, pues él era demasiado poderoso y contaba con aliados muy fieros con los que yo no podía enfrentarme de ninguna forma. Pero la puerta continuaba abriéndose poco a poco y solo el conde tapaba el boquete, que se hacía cada vez mayor. Entonces se me ocurrió, de manera instintiva, que este podía ser el momento ideal para terminar conmigo. Deseaba entregarme a los lobos, y debido a mi propia instigación. Algo había en esa idea de diabólica perversidad, muy digna de una persona como Drácula. A sabiendas de que se trataba de mi última salvación, grité:
—¡Cierre la puerta! ¡Aguardaré hasta mañana!
Y seguidamente me cubrí la cara con las manos, pues lógicamente me hallaba humillado y hundido. Por mis párpados comenzaron a circular de forma trepidante un raudal de lágrimas de amargo desencanto. El conde cerró la puerta, dando un fuerte portazo y aquellos enormes cerrojos chirriaron de nuevo resonando su eco por todo el vestíbulo.
Ambos regresamos en silencio a la biblioteca y a los pocos minutos fui a mi habitación. La última estampa que tuve del conde Drácula aquella noche, fue mandándome un beso. En su mirada se reflejaba un brillo de victoria y una sonrisa que habría llenado de orgullo a Judas en el infierno.
En mi habitación, a punto de irme a la cama, escuché un cuchicheo al otro lado de la puerta, y me acerqué sigilosamente para no hacer ruido. Si mis oídos no me engañaban, oía la voz del conde que con acento de mando, ordenaba:
—¡Atrás, atrás! ¡A vuestro lugar! Aún no es vuestra hora. Aguardad. Tened paciencia. ¡Mañana por la noche, será vuestro!
A estas desesperantes palabras siguió un débil y apagado murmullo de risas. Presa de una cólera repentina, abrí la puerta de golpe, y me encontré con las tres terribles mujeres, que ya se relamían los labios de gusto. Tan solo verme lanzaron una terrible carcajada al unísono y después huyeron.
Volví a mi habitación y caí con fuerza sobre mis rodillas. ¿Tan cerca estaba mi fin? ¡Mañana! ¡Mañana! ¡Señor, Dios mío, ayúdame a mí, y a los míos!
30 de junio, por la mañana.— Probablemente sean estas las últimas palabras de mi corto Diario. He dormido poco antes de amanecer y al despertarme he vuelto a caer de rodillas, pues he decidido que si la Muerte viene a buscarme, me encontrará preparado.
Enseguida noté el sutil cambio que se respira en la atmósfera cuando llega el día. Después escuché el omnipresente canto del gallo, con el que tuve la sensación de que me encontraba a salvo. Cuando abrí la puerta, mi corazón palpitaba de alegría y bajé corriendo al vestíbulo. La noche anterior había visto que aquella puerta no estaba cerrada con llave, por lo que pensaba que ahora tenía la salvación en mi mano.
Tembloroso de impaciencia, descorrí los pesados cerrojos y solté la cadena.
Pero la puerta no se abrió. Me sentía vencido. Me aferré a la puerta, tirando y tirando de ella con todas mis fuerzas hasta que chirrió, a pesar de ser maciza. Quise examinar la cerradura, pero no descubrí nada donde poner mis esperanzas, pues el conde se preocupó la noche anterior de cerrarla a conciencia.
Entonces, sentí un deseo imparable de lograr esa llave a cualquier precio, así que volví a escalar la pared para poder entrar de nuevo en la estancia del conde. Probablemente aquello suponía anticipar el momento de mi muerte, pero la verdad es que me daba igual. Sin ni siquiera una pausa para madurar la idea, subí corriendo hacia la ventana oriental, luego por el muro, igual que el día anterior, hasta la habitación del conde. No apareció nadie para detenerme; tenía vía libre. El montón de oro seguía en su sitio. Crucé la puerta del rincón, descendí por la escalera de caracol y recorrí el tétrico pasadizo hasta alcanzar la vieja capilla. Ahora sabía con certeza dónde encontrar al monstruo trasnochador que buscaba.
El ataúd se encontraba intacto desde mi última visita. La tapa, colocada sin ajustar, y los clavos ya dispuestos para ser clavados. Yo sabía que tenía que registrarle si quería conseguir la deseada llave. Levanté la tapa, apoyándola junto a la pared. Entonces contemplé algo que me llenó de espanto.
Allí yacía el conde, pero estaba bastante rejuvenecido, pues sus cabellos y bigote ya no eran blancos, sino de un color gris oscuro. Sus mejillas estaban más repletas y bajo su pálida tez parecía tomar un color más sonrosado; sus labios rojísimos, debido a las gotas de sangre fresca que resbalaban en hilillos desde la boca hasta la barbilla. Hasta aquellos ojos hundidos y ardientes, ahora parecían incrustados en un rostro hinchado, ya que los párpados y las bolsas de debajo estaban abotargados. Era como si todo el cuerpo que protegía a aquel terrible individuo estuviera ebrio de sangre: descansaba como una nauseabunda sanguijuela repleta y exhausta por el festín. Sentí escalofríos al tocarlo, todos mis sentidos fueron presas de asco y náuseas. Pero si no le registraba, estaba perdido. La noche siguiente mi cuerpo, con toda seguridad, se convertiría en el exquisito banquete de aquel terrible terceto «femenino». Le toqué por todas partes, pero no encontré ninguna llave. Después me detuve a observar al conde. Una sonrisa burlona se le dibujaba en aquel rostro abotargado, que estuvo a punto de hacerme volver loco. Aquel era el ser a quien yo estaba ayudando a trasladarse a Londres, donde con toda seguridad durante muchos siglos futuros saciaría su sed de sangre entre los millones de habitantes y donde se haría un nuevo círculo de semidemonios que se cebarían con los desvalidos. Solo pensarlo... un deseo imperioso por librar al mundo de semejante monstruo, me invadía. Cómo no tenía a mi alcance ninguna arma mortífera, cogí una pala, seguramente, la misma con la que los zíngaros removían la tierra, y levantándola en alto, golpeé con el filo aquel rostro despreciable. Pero al hacerlo, el conde volvió su cabeza y unos diabólicos ojos se clavaron en mí con toda la envenenada ira de una víbora. Aquella visión me paralizó de espanto. El golpe de pala tan solo le produjo un corte muy superficial en la frente. El objeto, para él inofensivo, cayó de mis manos al otro lado del ataúd. Quise cogerla, pero el filo de la hoja se enganchó con el borde de la tapa que cayó justo encima del horrible monstruo, y así desapareció de mi vista. La imagen que conservo es la de una cara hinchada y salpicada de sangre por todas partes, que me miraba con una maliciosa sonrisa digna del mismísimo Satanás.
Pensé y pensé, buscando una solución, pero parecía que el cerebro me fuera a explotar y aguardé durante algún tiempo mientras mi desesperación iba in crescendo. De lejos, se oía una canción gitana, una melodía alegre que se acercaba al compás de un rodar de ruedas pesadas y el restallar de unos látigos. Los zíngaros y los eslovacos de los que me había hablado antes el conde, estaban cada vez más cerca, así que eché un último vistazo a mi alrededor, y al ataúd con aquel cuerpo ruin, salí de allí y llegué a la habitación del conde, decidido a huir rápidamente en el mismo instante que abrieran la puerta. Intenté poner más atención y entonces, escuché el chirrido de una llave en la cerradura que provenía del fondo de la escalera, y luego cómo se abría la enorme puerta principal. Había otro sistema para entrar, que yo no sabía o alguien tenía la llave de una de las puertas. Entonces se escuchó el ruido de muchas pisadas que desaparecían produciendo un eco metálico. Di media vuelta para correr hacia las criptas, donde tenía la esperanza de hallar una nueva entrada. Pero en aquel momento la puerta que daba a la escalera de caracol se cerró de golpe, quizá debido a la fuerte corriente de aire que había allí abajo, y creó una enorme nube de polvo. Me abalancé sobre la puerta con la esperanza de que se abriera, pero la encontré herméticamente encajada. De nuevo era prisionero y las redes de la desgracia y de la fatalidad se cerraban sobre mí cada vez con mayor ímpetu.
Mientras escribo esto escucho como si el corredor de abajo fuera invadido por innumerables pisadas y también el sordo estrépito de grandes objetos que caen pesadamente al suelo; son, sin duda, las cajas con sus cargamentos de tierra. Se oyen martillazos: están colocando los clavos a las cajas. Ahora vuelvo a oír las fuertes pisadas recorriendo el vestíbulo y otras más suaves que van al mismo paso que las anteriores.
Alguien está cerrando la puerta, pues puedo escuchar el chasquido de las cadenas y el chirriar de la llave al encajar en la cerradura. Ahora sacan la llave, después abren y cierran otra puerta. Ruido continuo de llaves y cerrojos que acabarán por sacarme de quicio.
Oigo abajo, en el patio y por el camino pedregoso, el rodar de pesadas carretas, el restallido de látigos y el coro de los zíngaros que se pierde a lo lejos.
Ahora estoy completamente solo en el castillo con esas terribles mujeres. ¿Qué, mujeres? Mina es una mujer y no tiene nada en común con esas… ¡Son diablesas del infierno!
No pienso permanecer a solas con las tres. Haré todo lo posible por reptar por el muro mucho más lejos que las veces anteriores. Cogeré algunas monedas de oro, por si lo necesito después. Nunca se sabe, quizá encuentre la forma de escapar de este horripilante lugar.
¡Y si lo consigo, no pienso detenerme hasta Inglaterra! ¡Cogeré el primer tren! ¡Lejos de este maldito lugar, de esta maldita tierra, donde el diablo y sus demoníacas criaturas todavía conviven con los hombres!
El precipicio es alto y abrupto, pero prefiero la compasión de Dios que la de estos seres monstruosos. En el fondo de este abismo un hombre puede morir y descansar… como tal.
¡Adiós a todos! ¡Mina!