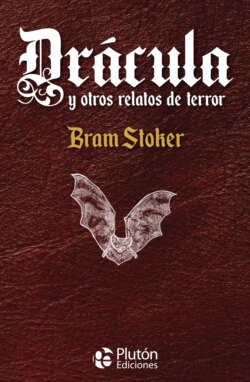Читать книгу Drácula y otros relatos de terror - Bram Stoker, Bram Stoker - Страница 6
ОглавлениеCapítulo III
Diario de Jonathan Harker
(Continuación)
Cuando me di cuenta con claridad que yo era un prisionero de aquel castillo, solo, sentí por un instante que se me nublaba el entendimiento. Empecé a subir y bajar las escaleras como un poseso, intentando abrir todas las puertas y asomándome por cuantas ventanas encontraba. Pero al cabo de un rato, cuando mi impotencia quedó totalmente visible, los demás sentimientos se esfumaron. Unas horas después me he tranquilizado y he intentado reflexionar fríamente, y pienso que en aquel instante actué como lo habría hecho una rata que se siente dentro de una jaula. Abandoné mis esfuerzos, todos inútiles, me senté serenamente —sereno como nunca lo había estado antes— y me puse a pensar cómo debía de obrar. Esas reflexiones duran hasta la fecha de hoy, pues aún no sé qué debo de hacer. De lo único que estoy seguro, es que sería inútil contarle al conde lo mal que lo estoy pasando, ya que el es totalmente consciente de mi situación como prisionero. Y puesto que él es mi carcelero, me mentiría si yo acudiera a relatarle lo que me pasa. Así que por ahora, mi única salvación es mi silencio; debo guardar mis temores y actuar con la mayor prudencia posible. Solo sabía que, o bien mis temores me estaban engañando, o realmente me encontraba en un gran peligro. Si lo que ocurre es esto último, necesitaré toda mi inteligencia para salir de aquí.
Una vez llegué a esta conclusión, percibí cómo se cerraba la puerta de la entrada central, y entendí que el conde había regresado. Este no fue a la biblioteca directamente, por lo que fui con gran sigilo y lo hallé arreglando mi cama. Un hecho ciertamente raro que solamente me sirvió para confirmar una de mis sospechas: no había ningún criado en todo el castillo. Y, cuando horas más tarde, le vi poniendo la mesa en el comedor, a través de la rendija de la puerta, acabé de cerciorarme. Si él mismo realizaba las tareas del servicio, significaba que nadie más las hacía. Este descubrimiento provocó que mi temor fuese en aumento. Si el conde y yo estábamos solos en el castillo, podía llegar a la fácil deducción de que era él mismo el cochero de la calesa que me trajo hasta aquí. Es una idea terrible, porque si es así, ¿qué poderes tiene para poder controlar a los lobos con un simple movimiento de la mano? ¿Por qué razón todo el pueblo Bistritz y la gente de la diligencia temían tanto por mi vida? ¿Por qué me entregaron el crucifijo, el ajo, la rosa silvestre, el mostellar? ¡Bendita aquella anciana que colgó aquel crucifijo en mi cuello! Realmente me siento fortalecidos al pensar que lo llevo muy cerca de mí. Resulta ciertamente paradójico que un objeto que me enseñaron a considerar como algo inútil e idólatra, me sea de tanta ayuda en momentos difíciles. ¿Es que debe ser algo que se encuentra con evidencia en la esencia del crucifijo, o simplemente se trata de una ayuda palpable, para recordar sentimientos de bondad y consuelo? Algún día, si puedo, estudiaré este detalle para tomar una decisión sobre ello. Mientras tanto, debo averiguar cuanto pueda del conde, pues esto me ayudará a comprender su conducta, aunque con mucho sigilo, para no despertar sus sospechas.
Medianoche.— He estado conversando muchas horas con el conde, realizando preguntas sobre su país. Pude ver su rostro que brillaba cuando hablaba de estos temas con minuciosidad. Me contó sucesos de sus gentes, pero sobre todo de sus batallas. Era como si hubiera vivido allí durante siglos y presenciado todos los momentos a los que se refería. Después intentó dar una explicación a este hecho diciendo que, para un noble, el orgullo de su nombre y de su familia es su propio orgullo, que la gloria de sus antepasados constituía la suya propia, y que de la misma manera, su destino estaba sellado. Cuando se refería a su linaje, usaba la forma «nosotros» y el plural mayestático. Ojalá pudiera reproducir con exactitud todo cuanto me contó aquella noche, pues sus relatos eran de lo más maravilloso. Parecía como si en ellas estuviera compendiada toda la historia de su país. Mientras iba hablando, se excitaba cada vez más, se reflejaba su entusiasmo en cómo paseaba por la habitación dando tirones de su bigote blanco y cogiendo todo aquello que veía como si quisiera aplastarlo con su descomunal fuerza. Hay algo, relacionado con los orígenes de su linaje, realmente interesante, y por ello, intentaré transcribirlo con la mayor fidelidad posible:
—Nosotros, los szekler, tenemos argumentos para sentirnos orgullosos, ya que en nuestras venas corre la sangre de muchísimas razas valerosas y guerreras, que pelearon como lo hacen los leones, como defensa de su poder y soberanía. En este enjambre de razas europeas, la tribu de los ugrios trajo de Islandia el espíritu guerrero que les dio Thor y Odín, y que sus fieles desplegaron con gran arrojo sobre las costas de Europa, Asia y también de África, hasta el punto que estos pueblos llegaron a creer que los hombres-lobo de la mitología se habían hecho realidad. Al llegar aquí se encontraron con los hunos, cuya ira guerrera barrió la tierra como una llama viviente. Esta violencia tan despiadada hizo creer a los pueblos derrotados y moribundos que por sus venas corría la sangre de las brujas expulsadas de Escitia, que al marchar se emparejaron con los demonios del desierto. ¡Estúpidos! ¿Qué demonios o brujas podían ser tan grandes como el mismísimo Atila, cuya sangre corre por estas venas? —y levantó los brazos—. ¿Es de extrañar que la nuestra fuese una raza de conquistadores, con orgullo, que cuando los lombardos, los ávaros, los búlgaros o los turcos atacaban con sus compactas legiones nuestras fronteras, los rechazáramos? ¿Es acaso de raro que cuando Árpád arrasó con su ejército la patria húngara nos encontrase en la frontera, y que el saqueo terminara allí mismo? ¿Y que cuando la invasión húngara se extendió hacia el este, los szekler fueran a socorrer a los victoriosos magiares, sus parientes. La protección de la frontera con tierra turca estuvo a nuestro cuidado durante muchos siglos, y también la indefinida vigilancia de la frontera, pues como bien dicen los turcos: «el agua duerme y el enemigo vela». ¿Quién, de las Cuatro Naciones, pudo recibir con mayor alegría que nosotros, la «espada sangrienta», o acudir a la llamada guerrera más rápido cerca del estandarte del rey? Y cuando quedó redimido aquel gran ultraje a mi país, la vergüenza de Cossova, y una vez las banderas de los valacos y de los magiares sucumbieron ante la Media Luna, ¿quién podía ser sino uno de mi propia raza, como voivodo o caudillo, el que cruzara el Danubio y derrotara al turco en su propio terreno? ¡En verdad este fue un Drácula! ¡Qué indigno su hermano, que al ser derrotado, entregó su pueblo al turco marcándole con el sello de la deshonra y de la esclavitud! ¿Entonces, no fue este Drácula quien inspiró al otro de su misma estirpe, que heredando su fuerza patriótica, cruzó con todo su ejército, una y otra vez, el gran río para invadir Turquía? ¿Él que, regresaba una y otra vez a pesar de ser rechazado, pues sabía que aunque volviera solo de aquel desolador campo de batalla, donde estaban pasando a cuchillo a todas sus tropas, podía triunfar? Se decía que solo pensaba en sí mismo. ¡Bah! ¿De qué sirven los campesinos sin un caudillo? ¿Qué es una guerra, sin un cerebro o corazón que la dirija? De la misma manera, al finalizar la batalla de Mohács, nos liberamos del yugo húngaro, nosotros, los Drácula, estuvimos entre sus jefes, pues nuestro elevado espíritu no podía vivir sin libertad. ¡Ah, joven amigo, los szekler —y los Drácula siempre fueron su sangre, su cerebro y su pecho— pueden estar orgullosos de un glorioso pasado, que familias nobles como los Habsburgo y los Romanoff, a pesar de su larga descendencia, nunca tendrán! Sin embargo esos belicosos días forman parte de un pasado ancestral. La sangre, algo demasiado valiosa en estos días de paz deshonrosa y la gloria de las grandes razas del pasado ya solo son cuentos de hogar.
Una vez más, nos acostábamos al amanecer. (Nota: Este diario se va pareciendo cada vez más, según avanza, a las Mil y una noches o a Hamlet, cuando aparece el fantasma del padre, pues todo se interrumpe con el cantar de un gallo.)
12 de mayo.— En principio, si ustedes me lo permiten, narraré los hechos, de manera sucinta, demostrables con cifras y escritos, de absoluta comprobación, por lo cual no debo confundirlos con las vivencias basadas en mi recuerdo y en mi observación personal. La noche anterior, al entrar el conde en mi alcoba, comenzó a hacerme preguntas, interesándose por asuntos legales de alguno de sus negocios. Había pasado todo el día metido en la biblioteca del conde, consultando entre libros y pude hojear algunos de los temas de los que me examiné en el Lincoln’s Inn. Como había cierta intencionalidad en las preguntas del conde; intentaré anotarlas tal y como las formuló. Puede que me sirva en alguna otra oportunidad.
Primero, me preguntó cuántos abogados se podían tener en Londres, a lo que yo le respondí que, como si quería tener una docena; pero que era mucho más práctico y lógico tener solo uno, ya que más no pueden llevar un mismo asunto legal, y cambiarlo, seguramente, le perjudicaría. Pareció que aceptaba mi contestación como válida. Después quiso saber si podría haber algún problema teniendo a un hombre encargado de la parte bancaria y a otro de las expediciones o cargamentos, en el caso de que fuese necesaria una ayuda local en un sitio lejos de donde vive el primero. Como yo no quería cometer ningún error en mi asesoramiento, le pedí que se explicase mejor. Entonces dijo:
—Nuestro amigo común, el señor Peter Hawkins, que vive, si no estoy confundido, lejos de Londres, ha comprado por mí, y a través de usted, una finca en la capital. Si me permite, voy a serle sincero; el haber utilizado los servicios de una persona que vive tan lejos de Londres, pudiendo escoger entre otros de la misma ciudad, puede parecerle extraño, pero mi propósito era precisamente que la persona escogida no pudiera poner un interés material en la compra, o beneficiara a algún conocido suyo, perjudicando a mis intereses. Esta es la causa por la que me dirigí a una persona de fuera. Ahora supongamos que como yo, una persona que tiene muchos negocios, deseara enviar algunas mercancías a otras ciudades inglesas como Newcastle, Durham, Harwich o Dover, ¿sería más fácil consignarlo a algún agente establecido en alguno de estos puertos?
Yo le respondí que desde luego sería más fácil. Pero nosotros, los abogados, tenemos a nuestro servicio un gran número de agentes encargados de llevar cualquier gestión en ciudades diversas. Así, el cliente, al confiarse a nosotros, puede estar seguro de que todas sus instrucciones se llevarán a cabo, sin ningún problema.
—Pero —contestó—, ¿no podría llevar personalmente dichas transacciones? Me sentí como un empleado consciente de su trabajo.
—En efecto —le contesté—. Muchos hombres de negocios, que quieran que sus negocios sean llevados con una total y absoluta discreción, lo prefieren así.
—Bien —dijo.
Después me preguntó la forma de efectuar los envíos y los requisitos con que debían cumplimentarse y qué clase de complicaciones traería todo ello, pero si era posible soslayarlos tomando algunas cautelas. Le asesoré sobre este tema lo mejor que supe. Me daba la impresión, por lo que pude comprobar durante aquella conversación, que de ser un abogado, habría sido de los mejores, pues no había nada que yo dijera que él no hubiese previsto antes. Resultaba sorprendente que para un hombre que jamás había estado en Inglaterra y que no realizaba muchos negocios, su inteligencia y conocimientos eran formidables. Una vez estuvieron aclarados estos puntos, se levantó de repente preguntando:
—¿Ha escrito después de su primera carta al señor Peter Hawkins o alguna otra persona?
Yo le respondí que no había podido escribir a nadie todavía.
—Pues aproveche ahora, amigo mío —dijo, mientras me ponía la mano sobre el hombro—. Escriba a nuestro amigo o a quien usted quiera, y comunique que su estancia en mi castillo se prolongara un mes más.
—¿Un mes? ¿Es necesario tanto tiempo? —le pregunté, mientras notaba que mi corazón se estremecía ante esta eventualidad.
—Sí, muy importante. Además, no aceptaré una negativa como contestación, pues en el mismo instante en que su jefe se comprometió a enviarme alguien en su nombre, quedó claro que este se pondría a mis órdenes hasta que él mismo viniera. No ha podido sentirse usted engañado. ¿Verdad?
No tenía otra alternativa, ¿qué podía hacer yo sino aceptar? Se trataba de los intereses del señor Hawkins y no de los míos, y no podía pensar en mí. Por otra parte, mientras el conde Drácula hablaba, había algo en su mirada y en su rostro que me hacían recordar mi condición de prisionero, y que aunque me esforzara, mis quejas nunca serían atendidas. Al darse cuenta de mi cara de decepción e impotencia, el conde comprobó que había ganado, y comenzó a usar el conocimiento de mi debilidad, aunque, eso sí, muy diplomáticamente:
—Le ruego, mi joven amigo, que en sus cartas, no cuente nada que no haga referencia directa a los negocios. Sus amigos se alegrarán al saber que usted se encuentra perfectamente y que desea poder verlos muy pronto. ¿No es esto lo que desea de todo corazón?
Mientras hablaba me entregó tres hojas de papel con tres sobres. El papel era muy delgado; luego miré al conde y por su sonrisa, con aquellos agudos caninos sobre el rojo labio inferior, me di cuenta como si me lo hubiera dicho con palabras, que debía tener sumo cuidado con lo que escribiera en mis cartas, pues seguro que él las leería. Así que decidí escribir una escueta nota estrictamente comercial, y después, de forma taquigrafiada, expondría el resto, lo más pormenorizado posible, texto cifrado que con toda seguridad desconcertaría al conde. Escribí las dos cartas, y luego me dispuse a leer un libro, ya que deseaba disfrutar de unos momentos de tranquilidad. Mientras, cerca de mí, el conde escribía unas notas, para lo que consultaba, frecuentemente, algunos volúmenes que tenía encima de la mesa. Después cogió mis dos cartas y las mezcló con las suyas. Al cerrarse la puerta tras él, me incliné para descubrir a quién iban dirigidas aquellas cartas, que estaban boca abajo. No sentí ningún reparo al hacerlo, pues dada mi difícil e incómoda situación debía protegerme con todos los medios posibles.
Una de las cartas iba dirigida a Samuel F. Billington, The Crescent, número 7, Whitby; otra a herr Leutner, Varna; la tercera era para Coutts y Asociados, Londres; y la cuarta, para Herren Klopstock & Billreuth, banqueros de Budapest. La segunda carta y la cuarta no llevaban sello. Estaba abriéndolas cuando comprobé que se movía el tirador de la puerta. Me acomodé de nuevo en mi sillón, dejé con rapidez en su sitio las cartas del conde, y continué con la lectura del libro. Al instante entró el conde con una carta en la mano. Cogió los sobres de la mesa y con mucho tacto, les puso el sello adecuado. Después, se giró hacia mí, y me dijo:
—Espero que me disculpe, pero tengo mucho trabajo acumulado. Puede disponer de lo que usted desee, está como en su casa.
Se marchaba de nuevo, cuando desde la puerta, dijo:
—Me gustaría darle un consejo, mi joven amigo.
Yo quise responderle, pero me interrumpió:
—Más que un consejo se trata de una advertencia: si se va de estas estancias, piense que no podrá dormir en ninguna otra parte del castillo. Este es un sitio ancestral y guarda muchísimos recuerdos. No debe olvidar que aquellos que no son juiciosos al dormir tienen pesadillas, así que tenga cuidado. Si en algún momento tiene sueño, vaya rápidamente a su dormitorio o a alguna de estas habitaciones para que su descanso no corra peligros de ningún tipo. De no seguir estas indicaciones, entonces…
Su sentencia terminó de una forma terrible, moviendo las manos, como si se estuviera lavando. Capté el significado a la perfección. Lo único de que dudaba era de si ciertamente una pesadilla podría superar el horror de todo aquel tinglado de misterios que estaba viviendo aquellos días.
Más tarde.— Deseo ratificar lo último que señalé y ahora no me cabe ninguna duda de que no debo temer el dormir en lugares del castillo donde no esté el conde. He colocado, de forma estratégica, el crucifijo en la cabecera de la cama, así no tendré pesadilla alguna. Al marcharse el conde, fui a mi habitación. Al cabo de un rato, como todo estaba en el silencio más absoluto, salí y subí por unas escaleras de piedra que daban a un lugar orientado al sur. A pesar de estar contemplando un paisaje prohibido para mí, este me daba cierta sensación de libertad si lo comparaba con el escenario del patio que tenía desde mi alcoba. Comienzo a creer que esta tan agitada vida nocturna que estoy viviendo últimamente, me está destrozando los nervios; terminará con mi sensibilidad y todo mi ser. Me asusto de mi propia sombra; soy invadido por terroríficas pesadillas y mis propios pensamientos se vuelven en mi contra. ¡Bien sabe Dios cuántos justificados motivos tengo para sentir miedo por este maldito lugar! Estuve contemplando unos minutos más aquel hermoso paisaje, suavemente bañado por una luz de luna que amarilleaba y que adquiría poco a poco tonos más suaves, como si amaneciera. Bajo aquella tenue claridad, las colinas lejanas y las sombras se mezclaban con los valles y gargantas. La negrura se hizo aterciopelada. Me sosegué con la contemplación de aquel fenómeno cromático de la madre naturaleza. Cada bocanada de aire me daba paz y consuelo. Cuando me asomé al balcón pude percibir algo que se movía en el piso de abajo, hacia mi izquierda, por lo que imaginé, por la distribución de las dependencias, que serían las dependencias del conde. Retrocedí unos pasos al amparo de la sillería y miré con precaución.
Lo que descubrí fue la cabeza del conde que asomaba por la ventana. No pude verle la cara, pero solo por el cuello y sus gestos, le reconocí. Estaba seguro, pues aquellas manos habían sido estudiadas por mí en muchas ocasiones. Al principio me interesaba, es más, me divertía, pues es sorprendente cómo uno cuando está preso se entretiene con aquello más insignificante. Sin embargo, de repente, sentí que mis emociones sufrían un terrible cambio, y la curiosidad se convirtió en asco, al comprobar cómo el conde salía por la ventana y empezaba a reptar por el muro de piedra; hacia un terrible abismo, «cara abajo», y con su capa extendida en torno a él como dos grandes alas. Al principio no me lo podía creer, aferrándome a la idea de que aquella engañosa luz de luna me había gastado una mala pasada, algún extraño juego de luces y sombras. Pero seguí mirando y comprendí que no se trataba de ningún espejismo. Sus manos y pies se sujetaban a los ángulos de las piedras, gastados por el palpable paso del tiempo, e igual que un lagarto, descendía con toda facilidad.
¿Qué clase de hombre era ese o qué clase de ser con apariencia de hombre? ¿De qué criatura soy prisionero? El miedo y el horror se apoderaron de mí. Siento pánico —un miedo horrible— y no sé cómo huir de aquí.
15 de mayo.— Le he vuelto a ver salir de nuevo con su peculiar estilo, descendiendo unos centenares de metros, a la izquierda, y después, desapareciendo por algún hueco o ventana. Me asomé intentando ver más, pero fue inútil, pues había demasiada distancia para verle con claridad. Durante su ausencia, aproveché para explorar más zonas del castillo, así que regresé a mi habitación y cogí la lámpara, después intenté abrir las puertas, pero tal y como me temía, todas se encontraban cerradas con llave, y las cerraduras parecían bastante nuevas. Entonces bajé por las escaleras de piedra y me dirigí al vestíbulo principal, donde por primera vez pude descorrer el cerrojo con relativa facilidad y quitar las cadenas; pero la puerta había sido cerrada, cómo no, con llave. Tengo que encontrar esta llave, quizá la tenga el conde en su alcoba. Estaré alerta y cuando deje su puerta abierta, entraré, cogeré la llave y así podré escapar de aquí. Seguí con mi registro de escaleras y pasillos, intentando abrir cuantas puertas hallaba a mi paso. Las únicas habitaciones que no necesitaban llave estaban repletas de trastos viejos. Por último, en lo alto de una escalera, encontré una puerta cerrada, pero que cedió al primer empujón. Me encontraba en un ala del castillo más a la derecha de las estancias que yo conocía y un piso más abajo. Desde allí podían atisbarse también las que daban al ala sur que, y que como esta, quedaban justo encima del precipicio.
Aquel castillo había sido levantado encima de una colina, de forma que era completamente inexpugnable por sus tres lados. Las ventanas de aquellas habitaciones no tenían cortinas, así que la amarillenta luz de la luna me permitía distinguir los colores, y también el polvo que se acumulaba en todas partes, pero que a la vez desempeñaba la función de disimular los insectos y los desperfectos debidos al paso del tiempo y las polillas. La luz de mi lámpara estaba en desventaja con aquel increíble resplandor lunar, pero me sentía más seguro llevándola conmigo, porque en aquel lugar reinaba una impresionante soledad que paralizaba mi corazón y me hacía tiritar. Sin embargo, prefería estar solo en aquel lóbrego lugar que, en compañía del conde, a quien detestaba cada vez más. Cuando conseguí sosegar un poco mi espíritu, la calma me invadió. Me hallo aquí sentado junto a una mesa de roble donde seguramente hace siglos alguna hermosa dama se sentó a escribir después de largo meditar y sonrojarse, una entorpecida carta a su amado. Anoto en el Diario taquigrafiado cuanto me ha acontecido desde que cerré la puerta por última vez. ¡Este invento sí que supone un verdadero avance de nuestro siglo! Y sin embargo, a no ser que mis sentidos me engañen, creo que los viejos siglos poseían y poseen poderes con los que la moderna civilización no puede terminar con ellos.
Más tarde: 16 de mayo, por la mañana.— Que Dios me proteja la salud, es lo único que le demando. La libertad y la garantía de seguridad pertenecen al pasado. Durante el tiempo que siga en este lugar solo deseo no enloquecer si es que todavía no lo estoy.
De estar cuerdo, es exasperante llegar a pensar que de cuantas cosas horribles acechan en este lugar lo que menos me asusta es el conde, pues mientras cumpla sus deseos, me dará seguridad. ¡Dios mío, apiádate de mí! Haz que conserve la serenidad, pues sino estoy perdido. Ahora empiezan a aclararse cosas que me han preocupado con anterioridad. Supongo que el hecho de escribir este diario me ayuda a mantener la esperanza. La misteriosa advertencia del conde me asustó en su momento, tanto, que todavía ahora siento escalofríos cuando pienso en ello, porque de ahora en adelante poseerá un inmenso poder sobre mí. ¡No debo dudar nada de lo que él me diga!
Después de mi último contacto con el diario, con el libro y la pluma, guardados prudentemente ya en el bolsillo, sentí cómo el sueño se apoderaba de mí. Recordé la advertencia del conde y sentí un extraño placer desobedeciéndola. La tenue luz de la luna consiguió tranquilizarme al fin y la extensa magnitud del paisaje que contemplaba me trajo una reconfortante sensación de libertad. En aquel instante decidí que no volvería a esas lóbregas dependencias y que dormiría aquí, donde las damas se han sentado, gozado y vivido plácidos momentos mientras sus tiernos corazones añoraban la ausencia de sus amados, que se hallaban luchando en encarnizadas batallas. Saqué de un rincón de la estancia un gran sillón y lo acerqué a la ventana para contemplar cómodamente tendido, el paisaje del este y el sur, ignorando el polvo y la suciedad que se amontonaba por todas partes.
Debí quedarme dormido. En eso confío. Aunque mucho me temo que todo lo ocurrido era escalofriantemente real, tan real, que ahora mismo, acomodado bajo el templado sol de la mañana, no soy capaz de creer que todo se tratara de un simple sueño.
Había alguien más conmigo. La habitación continuaba siendo la misma, todo colocado en idéntico orden que cuando entré. Contemplaba por todo el suelo, gracias a la claridad de la luna, marcas de mis propias huellas, allí donde se acumulaba el polvo; delante de mí, se encontraban tres jóvenes y nobles señoras con elegantes vestidos y exquisitos modales. No dudé que era un sueño por la proximidad de estas, las cuales a pesar de estar de espaldas a la luna, ninguna reflejaba su sombra en el suelo. Se aproximaron a mí y se detuvieron a mirarme durante algún tiempo, acto seguido cuchichearon en voz baja entre ellas. Dos eran morenas, con altas y aguileñas narices, parecidas a la del conde; grandes ojos que parecían completamente rojos en contraste con la palidez de sus rostros. La tercera era rubia, con abundantes y dorados tirabuzones; sus ojos eran como blancos zafiros.
Las tres estaban dotadas de blancos y brillantes dientes, que destacaban como perlas entre el rojo de sus voluptuosos labios. Había algo en ellas que me producía zozobra, algo que deseaba y a la vez temía mortalmente. Mi corazón se estremecía ardientemente, anhelando que aquellos sangrantes labios me besaran. Ahora me siento avergonzado de aquel impulso carnal. No debo anotarlo, pues si algún día lo leyera Mina podría sentirse sinceramente apenada. Pero es la pura verdad. Volvieron a cuchichear entre ellas y a continuación soltaron unas risitas, que eran claras y musicales, pero al mismo tiempo, duras como si ignoraran la ternura del contacto con unos labios humanos. Se trataba de un sonido semejante al insoportable y dulce tintinear de un vaso tocado por una mano experta. La mujer rubia movió la cabeza con coquetería, incitada de algún modo, por las morenas. Una de ellas dijo:
—¡Adelante! Tú serás la primera; después te seguiremos nosotras. Tienes derecho a comenzar el goce.
Y la tercera añadió:
—Es fuerte, muy joven y guarda besos para todas nosotras.
Permanecí inmóvil y mientras, con la mirada perdida, gozaba y temía a la vez de algo que no sabría definir del todo bien. La muchacha rubia se acercó a mí y acto seguido inclinó su rostro, sentía cómo echaba suavemente su aliento sobre mi cuello, lo cual me producía un extraordinario y dulce goce. Las emociones parecían sujetas a un calidoscopio: sentía la idéntica vibración a través de mis nervios que cuando escuché su voz, pero no conseguía evitar el resurgir de una sospecha, que era dolorosa y nauseabunda, igual que el olor a sangre de un matadero. El pánico no me dejaba abrir los ojos, pero bajo mis pestañas podía ver perfectamente. La mujer se arrodilló, de forma que quedó tumbada encima de mí, moviéndose sinuosa y sensualmente; me parecía fascinante y seductora. Su respiración poseía una provocadora voluptuosidad, todo aquello era entre emocionante y repulsivo. La joven doblaba su cuello mientras se relamía como un animal saboreando su presa antes de hora. Entonces pude observar cómo bajo sus labios color escarlata asomaba la saliva sobre su roja lengua que se deslizaba por entre unos afilados colmillos. Su atractiva cabeza empezó a descender hasta que sus labios se detuvieron a la altura de mi barbilla, como si desearan aferrarse a mi cuello. Tan cerca estaba su boca que podía percibir claramente el chasquido de su lengua, relamiéndose dientes y labios. Sentí el ardiente aliento sobre mi carne trémula. Sentí que mi piel se estremecía, al contacto con su carne, que cada vez se aproximaba más.
Mi garganta estaba hipersensible a aquel suave y excitante roce de sus labios, al contacto de unos dientes afilados que parecían penetrar en el interior de mi cuello antes de que lo tocaran. Se detuvieron y entonces yo cerré los ojos totalmente abandonado al placer y aguardé… aguardé con el corazón palpitante.
Pero en aquel mismo instante, de forma brusca, otra emoción me invadió como un relámpago, y dejé de sentir aquellos afilados dientes cerca de mi cuello. Podía notar la presencia del conde. Por último conseguí abrir los ojos y él estaba allí, con el rostro congestionado por una intensa cólera que parecía sobrenatural. Con su potente mano agarraba el esbelto cuello de la muchacha rubia, y con una fuerza sobrehumana. Sus ojos azules se habían teñido de rojo por la ira, se mordía coléricamente los labios con sus blancos dientes y sus pálidas mejillas enrojecieron de excitada indignación. ¡El conde parecía otro! Nunca hubiese imaginado que fuera capaz de mostrar tanta rabia y furor, ni siquiera a los demonios del infierno, les habría atribuido jamás tanta cólera. Los ojos del conde centelleaban; las rojas pupilas aparecían violáceas y lúgubres, como si en ellos ardiesen las llamas del infierno. Su rostro estaba mortalmente blanco, sus rasgos tan duros que parecían de acero; sus pobladas cejas unidas en la parte superior de la nariz ahora parecían una barra de metal móvil e incandescente. De un furioso empujón, lanzó a la muchacha muy lejos y a continuación señaló a las demás con un ademán imperioso y muy significativo. Este era un gesto de poder y mando; el mismo que le vi utilizar la primera noche con los lobos. En voz, baja, casi susurrante, pero al mismo tiempo imperativa, exclamó:
—¿Cómo os atrevéis a tocarle? ¿Queríais poseerle en contra de mi voluntad? ¿Fuera! ¡Este es mío, solo mío! ¡Id con mucho ojo de no mezclaros en su vida, o tendréis que véroslas conmigo!
La muchacha rubia soltó una carcajada repulsiva y lasciva, pero a la vez seductora, y respondió:
—¡Tú no puedes amar! ¡Y jamás lo has hecho!
Las demás mujeres apoyaron la protesta de la anterior, y en la estancia resonaron unas carcajadas tan sumamente destempladas, y desalmadas, que al oírlas estuve a punto de desmayarme. Eran risas demoníacas. Luego el conde se dio la vuelta, se quedó mirándome fijamente y me susurró con mucha dulzura:
—Sí. Yo también sé amar, y vosotras lo sabéis perfectamente, ¿o no? De todas formas, cuando haya acabado con él, podréis hacer lo que queráis con el muchacho, mientras tanto, dejadlo en paz. ¡Marchaos! Tengo que despertarlo, pues hay mucho trabajo por hacer.
—¿No podremos gozar ni un poco esta noche? —preguntó una de las mujeres, mientras indicaba con el dedo un saco que, un poco antes, el conde había arrojado al suelo, el cual se movía como si en su interior hubiese algo con vida.
El conde asintió con la cabeza. Entonces una de las morenas dio un paso hacia delante y cogió el saco. Si mis sentidos son fiables, escuché un jadeo y un débil gemido, como el de un bebé al que le falta el aire. Las mujeres rodearon el saco, mientras a mí me invadía un indescriptible terror. Al momento, cuando volví la vista de nuevo, habían desaparecido las mujeres y la carga. Allí no había ninguna puerta, tampoco habían pasado por mi lado, pues las habría visto, así que la única explicación, no lógica, era que se hubiesen fundido con la luna, a través de la ventana, pues pude percibir, tres negras figuras antes de perderse por completo en medio de la oscuridad de la noche.
Me venció el pavor y a continuación caí al suelo sin sentido.