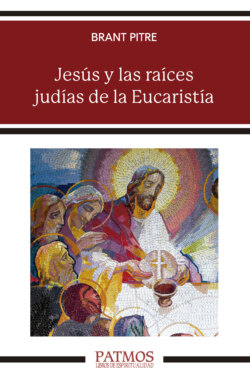Читать книгу Jesús y las raíces judías de la Eucaristía - Brant Pitre - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеINTRODUCCIÓN
JAMÁS OLVIDARÉ AQUEL DÍA. Estudiaba mi segundo año de carrera, y ya me había prometido. Era una mañana preciosa de primavera, y mi futura esposa y yo conducíamos hasta nuestra ciudad para hablar con su pastor sobre la boda, muy felices. Pero había un problemilla; a mí me habían bautizado como católico, y Elizabeth era una baptista sureña, lo que provocaba diferencias de opinión en la forma de interpretar la Biblia, aunque habíamos logrado respetar las creencias del otro a pesar de las discrepancias, así que confiábamos en reunir a nuestras familias en torno a lo que en aquel entonces denominábamos una «boda ecuménica», en la que se respetarían las tradiciones de todos.
No obstante, como la ceremonia solo podía celebrarse en un recinto, habíamos optado por un servicio en su iglesia, y nos dirigíamos allí para hablar del gran día con el pastor. En principio, no habíamos previsto más que una breve entrevista con él —un cuarto de hora, más o menos— para que nos diese permiso para casarnos en ese templo. Confiábamos en que el encuentro se saldaría sin mayores dificultades, teniendo en cuenta además que su abuelo había fundado la congregación y había levantado la iglesia. Dábamos por descontado que no habría inconvenientes.
Por desgracia, nos equivocábamos. Un nuevo pastor, recién ordenado y al que no conocíamos, había sido asignado a esa iglesia, directamente desde el seminario y devorado por el fuego del Evangelio. Y, lo que era más importante, con escasas simpatías hacia la Iglesia Católica.
Al comienzo, el tono de la conversación fue amable y distendido pero, antes de acceder a nuestra petición, el pastor quiso saber más sobre nuestras creencias personales. En ese momento, el encuentro de quince minutos se convirtió en una pelea teológica cuerpo a cuerpo de casi tres horas. Durante lo que me pareció una eternidad, me machacó con todos y cada uno de los puntos doctrinales más controvertidos de la fe católica.
«¿Por qué los católicos adoráis a María?», disparó. «¿No sabéis que solo se puede adorar a Dios?».
«¿Cómo podéis creer en el purgatorio?», preguntó. «¡Muéstrame dónde aparece citado, aunque sea una vez, en toda la Biblia! ¿Y por qué rezáis por los difuntos? ¿No sabes que eso es necromancia?».
«¿Sabías que la Iglesia Católica añadió libros a la Biblia en la Edad Media?», me interrogó. «¿Qué autoridad tiene una institución formada por hombres para cambiar la Palabra de Dios?».
«¿Y qué pasa con el papa?», continuó. «¿De verdad creéis que un simple hombre es infalible? ¿Que nunca peca? ¡No hay nadie sin pecado, salvo Jesucristo!».
Y siguió y siguió, durante horas. Por suerte, yo era de los empollones, y tenía el tenue honor de haber ganado el trivial de catecismo de mi parroquia. Además, era un lector voraz, y a los 18 años ya había leído toda la Biblia, de cabo a rabo, en mi primer año de universidad. Así que pude ofrecerle cierta resistencia y darle argumentos, aunque eso solo provocó que se enrocase y, al final, mis intentos de defender mis creencias no tuvieron demasiado éxito.
Durante ese encuentro dijimos muchas cosas, pero la que se quedó grabada en mi memoria fue la que surgió al hablar de la Última Cena, lo que los católicos llamamos Eucaristía.
Para entender lo que voy a decir es fundamental saber lo que enseña la Iglesia acerca de este sacramento. La palabra Eucaristía procede del griego eucharistia, que significa «acción de gracias», como cuando Jesús aparece «dando gracias» (eucharistesas) en esa Última Cena (Mt 26, 26—28). Para los católicos, cuando un sacerdote toma el pan y el vino de la Eucaristía y repite las palabras de Jesús, «este es mi cuerpo… esta es mi sangre» el pan y el vino se convierten de verdad en el cuerpo y la sangre de Cristo. Aunque la apariencia se mantenga —el sabor, el tacto, etc.—, la realidad es que ha dejado de haber pan y vino, y solo queda Jesús: su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. A esto se le llama la doctrina de la Presencia Real[1] de Jesús en la Eucaristía, y no cuesta mucho entender lo difícil que resulta creerlo para cualquiera, lo que incluía a mi nuevo sparring teológico.
«¿Qué pasa con la Última Cena?», me había preguntado. «¿Cómo podéis decir que el pan y el vino se convierten de verdad en el cuerpo y la sangre de Jesús? ¿De verdad os lo creéis? ¡Es ridículo!».
«¡Por supuesto que me lo creo! La Eucaristía es lo más importante de mi vida», le respondí, a lo que él replicó: «¿No entiendes que si la Cena del Señor fuese de verdad Su cuerpo y sangre, entonces te estarías comiendo a Jesús? ¡Eso es canibalismo!». Y, haciendo una pausa dramática, concluyó: «¿Eres consciente de que, si pudieses comerte a Jesús, te convertirías en Él?».
No tenía ni idea de qué responder, y por su sonrisa complacida me di cuenta de que me había cogido.
En realidad, no supe que decir en aquel momento. Aunque había leído la Biblia aún no había memorizado las citas concretas que respaldaban cada una de mis creencias. Tenía ideas sobre lo que creía, pero no necesariamente sobre el por qué, ni mucho menos las pruebas de su verdad.
Conforme fueron pasando los años descubrí que había decenas de libros[2] sobre estos asuntos, en los que se recogían respuestas bíblicas a todas las objeciones, pero hasta entonces me había criado en una zona predominante católica del sureste de Luisiana, y nunca había tenido que defenderme así. Elizabeth y su familia, desde luego, me habían interrogado acerca de algunas creencias, como la del purgatorio, o sobre la inclusión de más libros en la Biblia católica que en la protestante, pero era la primera vez que me enfrentaba a un asalto bíblico frontal contra la fe católica. Acabé por rendirme, callarme y dejarle seguir.
Al final, la sesión concluyó con el pastor volviéndose hacia mi futura mujer y diciéndole: «Lo siento, pero ahora mismo no puedo darte una respuesta definitiva. Unirte a un no creyente me provoca dudas serias».
No hace falta señalar que Elizabeth salió desconsolada de la oficina, y condujimos hasta su casa llorando, sin podernos creer lo que acababa de pasar.
Esa noche fue horrible.
Mientras intentaba dormir, seguía dándole vueltas a todos los asuntos que habíamos debatido. Me representaba las escenas una y otra vez, deseando haber respondido esto o lamentando no haber añadido aquello. Cuanto más lo pensaba, más me enfurecía.
Y, cuanto más me enfadaba, más consciente era de que, de todas las creencias a las que había atacado el pastor, la que más me dolía era la burla a la Presencia Real de Jesucristo en la Eucaristía. No podía dejarlo de lado. La Eucaristía había sido, desde siempre, el núcleo de mi fe. No recuerdo haber faltado ni un solo domingo a la Eucaristía dominical —lo que los católicos llamamos Misa— desde la niñez. De hecho, no era capaz de acordarme de un instante en el que hubiese dejado de creer, ni tan siquiera en el que hubiese dudado, de que la Eucaristía es, de verdad, el cuerpo y la sangre de Cristo. Puede parecer una creencia difícil, pero es la verdad. Lo había aceptado con fe, y siendo más mayor, cuando me planteaba alguna duda teológica, la doctrina de la Iglesia sobre esa Presencia Real jamás me pareció ajena a la Biblia, y mucho menos falsa. Y entonces llegó un pastor, con una licenciatura en teología, quien evidentemente conocía la Biblia mejor que yo, y ridiculizó esa idea.
¿Dónde debía buscar? ¿Qué tenía que hacer? El siguiente paso lógico era regresar a las Escrituras, y buscar la respuesta por mi cuenta.
Y fue entonces cuando ocurrió algo que cambiaría mi vida para siempre.
Me levanté de la cama, encendí la lámpara y fui corriendo a la estantería para coger la Nueva Biblia Americana, encuadernada en piel y con los cantos dorados, que me habían regalado mis padres por mi confirmación. Estaba desesperado. ¿Es que era posible que la Presencia Real de Jesús fuese contra las Escrituras? Si era preciso, estaba dispuesto a quedarme despierto toda la noche hasta descubrirlo. Pero, al abrir la Biblia, sucedió algo llamativo, y aquí debo insistir en que lo que cuento es verdad. No pasé las páginas, ni recorrí el índice. No busqué un pasaje con el que afrontar lo que me estaba pasando. Me limité a abrir la Biblia y a mirarla, y lo primero que vi fueron estas palabras de Jesús, escritas en rojo:
Jesús les dijo: «En verdad, en verdad os digo: si no coméis la carne del Hijo del hombre, y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. (Juan 6, 53—54)
Por segunda vez aquel día los ojos se me llenaron de lágrimas, tantas que apenas veía las páginas. Pero en este caso eran de alegría, la alegría de descubrir que mi creencia infantil en la Eucaristía no era tan ajena a las Escrituras como había insinuado el pastor. Me entusiasmó descubrir que el mismo Jesús había dicho que su carne y su sangre eran verdadera comida y verdadera bebida, y que había ordenado a sus discípulos que las recibiesen para poder entrar en la vida eterna «¿Qué?», pensé, «¿esto aparece de verdad en la Biblia? ¿Cómo es posible que no lo hubiese visto hasta ahora? ¿Cómo he podido pasarlo por alto?».
Tengo que confesar que en ese momento estuve tentado de buscar el número de teléfono del pastor, llamarle y preguntarle: «Oiga, ¿ha leído alguna vez Juan 6? ¡Está todo ahí! El mismo Jesús dice “el que me coma vivirá por mí”. ¡Mire el versículo 57!».
Pero no lo hice. De hecho, y por triste que suene, creo que no volví a tener otra conversación con él. Cerré la Biblia, abrumado por lo que acababa de descubrir. Cuanto más lo pensaba, más me admiraba. Ya he aprendido que la Biblia es un libro extenso, y más tarde descubrí que la Eucaristía solo aparece en unos pocos pasajes, de los que apenas un puñado aluden directamente al asunto de la Presencia Real de Jesús en la Eucaristía. ¿Cuáles son las probabilidades de que esa noche, tras esa conversación y en ese momento, abriese la Biblia, no solo por el pasaje que trata de la Eucaristía, sino precisamente en esos versículos? ¿Qué posibilidad había de que se me presentase directamente la enseñanza más explícita de Jesús en todo el Evangelio sobre su presencia en la Eucaristía?
Eso ocurrió hace más de 15 años, pero para mí fue un punto de inflexión y, en gran medida, uno de los motivos por los que hoy me dedico a la investigación bíblica, consagrando mis días (y mis noches) al estudio, la enseñanza y la escritura acerca de la Biblia. La conversación con el pastor añadió gasolina a la hoguera de mi interés por las Escrituras y, como resultado, abandoné los estudios de literatura por los religiosos, para concluir con un doctorado sobre el Nuevo Testamento por la Universidad de Notre Dame.
Durante estos años he aprendido dos cosas importantes para mi propia trayectoria vital, y que explican por qué me decidí a escribir este libro.
En primer lugar, descubrí que las palabras de Jesús en los Evangelios nunca son tan sencillas como sugiere su apariencia. Baste como ejemplo saber que no todo el mundo considera el capítulo 6 de Juan una prueba definitiva de su Presencia Real en la Eucaristía. Son muchos los que aducen que esas palabras deben interpretarse simbólica o «espiritualmente», como si Jesús no hubiese pretendido que sus discípulos se las tomasen al pie de la letra. «El espíritu es el que da vida; la carne no sirve para nada», dice en el mismo capítulo. «Las palabras que os he dicho son espíritu y vida» (Juan 6, 63). Además, algunos profesores afirman que Jesús, como judío del siglo I, jamás podría afirmar tal cosa. La ley mosaica es clara respecto a la prohibición de beber sangre: «Ninguno de vosotros comerá sangre» (Levítico 17, 12). Desde este punto de vista, la idea de que un judío, incluso un profeta, ordenase a otros consumir su carne y su sangre es históricamente improbable, si no imposible.
En segundo lugar, durante todos mis estudios —secundarios, universitarios y doctorales— he tenido el privilegio de aprender bajo la tutela de diversos profesores judíos, que no solo han abierto el mundo judío ante mí, sino que me han ayudado a asumir algo de capital importancia sobre el cristianismo. Si de verdad queremos saber quién fue Jesús y lo que hizo y dijo, es fundamental interpretar sus hechos y palabras dentro del contexto histórico, lo que exige familiarizarse no solo con el cristianismo de la Antigüedad, sino con el judaísmo. Como escribió uno de mis profesores, Amy–Jill Levine,
Jesús tuvo que ser comprensible[3] en su propio contexto, y ese contexto fue el de Galilea y Judea. No se le puede comprender en plenitud si no se le estudia bajo la mirada judía del siglo I y se le escucha a través de sus oídos… Comprender el impacto que causó Jesús en su propio entorno —por qué algunos escogieron seguirle, otros lo rechazaron y hubo quién, incluso, buscó su muerte—, requiere empaparse de ese entorno.
Las palabras de Levine tienen su paralelismo en estas de una obra reciente del papa Benedicto XVI, quien escribe:
Hay que decir que el mensaje[4] de Jesús queda completamente desvirtuado si se separa del contexto de la fe y la esperanza del pueblo elegido; como Juan Bautista, su precursor directo, Jesús se dirigía, sobre todo, a Israel (cfr. Mt 15, 24), para «reunirlos» en el periodo escatológico que arrancó con él.
Son palabras contundentes. Según el papa Benedicto, si se separa lo dicho por Jesús de la fe y esperanza del pueblo judío, se corre el riesgo de que quede «completamente desvirtuado». Como veremos en este libro, esto es, en efecto, lo que ha ocurrido con diversas interpretaciones de las palabras de Jesús en la Última Cena. El contexto judío de Jesús se ha ignorado sistemáticamente, provocando que muchos lectores de los Evangelios no lo hayan comprendido.
Por otra parte, confío en demostrar que, si nos centramos en el contexto judío de las enseñanzas de Jesús, sus palabras no solo cobrarán sentido, sino que adquirirán vida de un modo transformador e ilusionante, como puedo asegurar por experiencia propia. Cuanto más estudio las enseñanzas de Jesús en su entorno judío, más me fascinan, y más desafían a mi modo de entender quién fue, qué hizo y qué supone todo ello para mi forma de vivir hoy.
Por tanto, seas católico o protestante, judío o gentil, creyente o agnóstico, si en algún momento te has preguntado «¿Quién fue Jesús de verdad?», te invito a que me acompañes en este viaje. Como veremos, son precisamente las raíces judías de las palabras de Jesús las que nos permitirán desentrañar los secretos sobre quién fue, y sobre lo que quiso decir a sus discípulos con la frase «Tomad y comed, este es mi cuerpo».