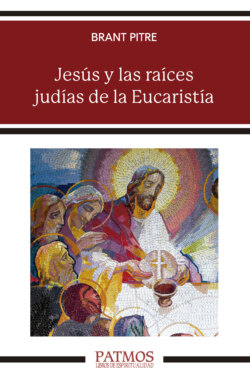Читать книгу Jesús y las raíces judías de la Eucaristía - Brant Pitre - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2.
¿QUÉ ESPERABA EL PUEBLO JUDÍO?
¿QUÉ CLASE DE MESÍAS?
Si se lanzara hoy la pregunta acerca de lo que esperaba el pueblo judío en la época de Jesús, las respuestas serían de este tenor: «En el siglo i d. C., los judíos esperaban a un Mesías terrenal, político, que les liberase del Imperio romano y devolviese la tierra de Israel a sus legítimos propietarios».
La idea de un Mesías meramente político con objetivos también políticos se ha vuelto bastante popular, incluso entre aquellos poco familiarizados con la Biblia o con el judaísmo clásico. Lo sé por experiencia, después de dedicar bastantes años a recorrer Estados Unidos y a la docencia sobre Jesús y el judaísmo. En este tiempo me he topado, una y otra vez, con muchos cristianos que, tras reconocer que no saben demasiado sobre las creencias y prácticas de la Antigüedad judía, están seguros de que ese pueblo esperaba a un Mesías militar, un rey guerrero que, tras derrotar al imperio del César, les llevaría a la victoria y al restablecimiento del dominio temporal de Israel.
En parte, tienen razón; algunos judíos de la época de Jesús ansiaban sacudirse el yugo de sus dominadores romanos, y de un modo destacado[1] los zelotes, secta judía del siglo i que adoptó su nombre por su amor celoso hacia la tierra de Israel, y por su odio igual de celoso hacia Roma. Sin embargo, afirmar que todos los judíos de la época de Jesús esperaban a un Mesías solo político es una exageración que, conteniendo un ápice de realidad, no hace justicia[2] a la generosa diversidad de esperanzas judías ante el futuro.
El que se tome la molestia[3] de leer a los propios escritores judíos clásicos —sobre todo los libros del Antiguo Testamento y los que muestran sus tradiciones, como la Misná, los Tárgum o el Talmud—, se llevará una sorpresa. Muchos judíos esperaban algo más que a un Mesías militar, y confiaban en la restauración de Israel a través de un nuevo éxodo.
LA ESPERANZA JUDÍA EN UN NUEVO ÉXODO
¿Qué significa que algunos judíos esperasen un nuevo éxodo? ¿Confiaban en que el Dios de Israel salvase a su pueblo como lo había hecho siglos atrás, en la época de Moisés, con el primero? En realidad, confiaban en que, con el amanecer de la era de la salvación, Dios recapitularía, o recrearía lo ocurrido tras la huída de Egipto.
Para entenderlo con más claridad es preciso conocer los aspectos básicos del primer éxodo de Egipto, que puede leerse en los libros del Antiguo Testamento del Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio. Ahí se cuenta la historia de Moisés, la liberación de la esclavitud egipcia de las doce tribus de Jacob, las plagas y la Pascua, el vagar por el desierto y, finalmente, la llegada de los israelitas a su hogar, la tierra prometida de Canaán, acontecimientos ocurridos a finales del segundo milenio a. C., más de diez siglos antes del nacimiento de Jesucristo.
Según la escritura judía, el éxodo finalizó cuando Josué guio a las doce tribus hasta la tierra prometida pero, por motivos que detallaremos más adelante, los profetas del Antiguo Testamento también anunciaron que Dios, algún día, suscitaría un nuevo éxodo, cuya naturaleza puede resumirse en estas cuatro notas: 1) la venida de un nuevo Moisés; 2) la suscripción de una nueva alianza; 3) la construcción de un nuevo templo y 4) la travesía hasta una nueva tierra prometida.
Como veremos, comprender bien este nuevo éxodo arroja luces sobre las esperanzas de los judíos en tiempos de Jesús, pero también ayuda a descubrir cómo buscó, deliberadamente, cumplir esas promesas en sí mismo, como Mesías. En particular, el nuevo éxodo nos dará las tres claves para desentrañar el misterio de la Última Cena: la Pascua, el maná y el pan de la Presencia.
Veamos cuáles eran los componentes básicos de esta esperanza clásica judía ante el futuro.
1. El nuevo Moisés
En el primer éxodo de Egipto, Dios había salvado a su pueblo por medio de un libertador: Moisés. Según los profetas del Antiguo Testamento, Dios volvería a salvar[4] a su pueblo a través de otro salvador, el Mesías, quien, bajo esta perspectiva, sería como un nuevo Moisés.
La historia del primer Moisés es bien conocida. Cuando nació, las doce tribus de Israel —que tendrían que haber heredado la tierra prometida por Dios a Abraham— estaban exiliadas en la tierra de Egipto (cfr. Génesis 15). En lugar de reinar como un «reino sacerdotal» en la tierra prometida de Canaán, languidecían como esclavos bajo el faraón, rey de Egipto (Éxodo 1—2). Cuando Moisés, también israelita, creció, Dios le ordenó conducir a las tribus de Israel lejos de las manos de los egipcios, hasta su hogar, «que mana leche y miel» (Ex 3, 7—12). Según la Biblia, Moisés lo hizo mediante las diez plagas milagrosas, que concluyeron con la muerte de todos los primogénitos de Egipto, el sacrificio del cordero Pascual y el grandioso paso del mar Rojo (Ex 7—15).
Tras guiar a los israelitas fuera de Egipto, Moisés pasó cuarenta años con ellos en el desierto, conduciéndoles con paciencia (y en ocasiones sin ella) hasta la tierra prometida. En sus últimos días, en la misma frontera de Canaán, murió, tras llevar a cabo el mandato divino. Como dice la Biblia, en ese momento no había «nadie como él» en Israel, ni surgiría después otro profeta que le igualase, porque con él «Yahvé trataba cara a cara» (Dt 34, 10—11).
Aquí termina la historia de Moisés, pero no la de Israel, porque en el milenio que transcurrió desde el éxodo de Egipto hasta el nacimiento de Jesús se abatieron sobre ellos dos desgracias enormes, que hicieron renacer la esperanza en un futuro acto de liberación de Dios. En el 722 a. C., el imperio asirio empujó a las diez tribus del norte fuera de su tierra, diseminándolas entre las naciones gentiles que las rodeaban (cfr. 2 Reyes 15—17). Más de un siglo después, en el 587 d. C., las dos tribus restantes en el sur, la de Judá y la de Benjamín, también partieron para el exilio, en su caso por causa de Babilonia (cfr. 2 Reyes 25—27). A pesar de que, en ese momento, las promesas de Dios sobre la tierra de las doce tribus podrían parecer rotas, esa catástrofe avivó la esperanza de que, un día, Dios enviaría a su pueblo un nuevo libertador, otro Moisés.
En la tradición clásica judía, la confianza en la aparición de un nuevo Moisés descansaba en la propia promesa mosaica. Según el Deuteronomio, poco antes de su muerte, había profetizado que las doce tribus se rebelarían contra la Ley de Dios, lo que conllevaría su expulsión de la tierra prometida (Dt 4, 26—27). Además de vaticinar un castigo futuro, Moisés declaró que Dios enviaría a otro profeta como él mismo a Israel:
[Moisés dijo a los israelitas]: «Yahvé tu Dios suscitará, de en medio de ti, entre tus hermanos, un profeta como yo, a quien escucharéis»… Y Yahvé me dijo a mí: «Bien está lo que han dicho. Yo les suscitaré, de en medio de sus hermanos, un profeta semejante a ti, pondré mis palabras en su boca, y él les dirá todo lo que yo le mande» (Deuteronomio 18, 15—18).
En una tradición posterior, estas palabras se interpretaron como una profecía sobre el Mesías, el ungido (masiah), quien, como Moisés antes que él, sería enviado a Israel en una época de gran necesidad para liberarles de la servidumbre. Así lo escribió el rabino Berequías[5] en el siglo III o IV d. C.:
El rabino Berequías dijo[6] en nombre del rabino Isaac: «Como fue el primer redentor [Moisés], así será el último redentor [el Mesías]. ¿Qué se dijo del primer redentor? “Tomó, pues, Moisés a su mujer y a su hijo y, montándolos sobre un asno, volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés el cayado de Dios en su mano” (Ex 4, 20). Semejante será el último redentor, como está escrito: “Humilde y montado en un asno, en un pollino, cría de asna” (Za 9, 9). Como el primer redentor hizo descender el maná, y así está escrito, “Yo haré llover sobre vosotros pan del cielo” (Ex 16, 4), así el último redentor hará descender el maná, como está escrito: «Habrá en la tierra abundancia de trigo” (Sl 72, 16)» (Eclesiastés Rabá 1, 28).
Como es evidente para el que esté familiarizado con la narración evangélica de la entrada de Jesús en Jerusalén, la tradición de un Mesías montado en un asno seguía vigente en el siglo I (Mt 21, 1—11; Mc 11, 1—10; Lc 19, 29—38; Jn 12, 12—18). Lo importante para nuestro propósito es que, en esta tradición rabínica en particular, se esperaba que el Mesías fuese un nuevo Moisés, cuyos actos emularían los del primero. Igual que Moisés había salido de Egipto a lomos de un asno, los rabinos afirmaban que el Mesías llegaría humilde y «montado en un pollino», cumpliendo la profecía de Jeremías[7]. Igual que Moisés había suscitado el maná del cielo, los rabinos dijeron que el Mesías haría que lloviese pan de lo alto.
2. La nueva alianza
En el primer éxodo, Dios selló una alianza —una promesa familiar sagrada— entre él mismo y el pueblo de Israel, rubricada con la sangre del sacrificio y clausurada con el banquete celestial. En el nuevo Éxodo, y así lo profetizaron en el Antiguo Testamento, Dios formaría una nueva alianza con su pueblo, y esta jamás sería quebrantada.
Existen argumentos para defender que la primera alianza fue uno de los momentos clave del éxodo de Egipto. Ocurrió cuando las doce tribus de Israel llegaron a los pies del monte Sinaí, donde alcanzaron una nueva relación con Dios, y comenzaron a recibir sus instrucciones acerca de cómo debían adorarlo. De hecho, según las Escrituras, el principal motivo para huir de Egipto fue, precisamente, la libertad que necesitaban para adorar a Dios. Como Dios ordenó a Moisés decirle al faraón, «Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te he dicho: “Deja ir a mi hijo para que me dé culto”» (Ex 4, 22—23). En contra de la opinión popular, el éxodo no fue una especie de anexión territorial divina, ni tampoco una simple liberación de la esclavitud política. En el fondo, se trataba del culto, y del establecimiento de una relación familiar sagrada entre Dios y su pueblo, mediante una alianza.
Por eso Moisés y los israelitas se lanzaron a ofrecer sacrificios a Dios en cuanto llegaron al monte Sinaí. Según la Biblia, poco después de recibir los diez mandamientos (Ex 19—20), «alzó al pie del monte un altar y doce estelas, por las doce tribus de Israel» (Ex 24, 4). Mediante ese culto sacrificial, Moisés y los israelitas sellaron su alianza con Dios:
Luego [Moisés] mandó a algunos jóvenes, de los israelitas, que ofreciesen holocaustos e inmolaran novillos como sacrificios de comunión para Yahvé. Tomó Moisés la mitad de la sangre y la echó en vasijas; la otra mitad la derramó sobre el altar. Tomó después el libro de la Alianza y lo leyó ante el pueblo… Entonces tomó Moisés la sangre, roció con ella al pueblo y dijo: “Esta es la sangre de la Alianza que Yahvé ha hecho con vosotros, según todas estas palabras”. Moisés subió con Aarón, Nadab y Abihú y setenta de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había como un pavimento de zafiro tan puro como el mismo cielo. No extendió él su mano contra los notables de Israel, que vieron a Dios, comieron y bebieron (Ex 24, 5—11).
Destacan aquí dos aspectos. En primer lugar, que la alianza del éxodo se selle con sangre, lo que simboliza y cumple Moisés rociando con la sangre de la ofrenda el altar —que representa a Dios— y al pueblo, que representa a Israel. Por este ritual, Dios hace que Israel entre a formar parte de su familia, de su propia «carne y sangre». A partir de esta ceremonia, comparten la misma sangre y son de la misma familia. En segundo lugar, reparemos en que la alianza no concluye con el sacrificio de animales, sino con un banquete, una comida celestial.
Desde el punto de vista de la alianza, tiene sentido. Para una familia, comer juntos es uno de los acontecimientos principales. Sin embargo, esta comida en el monte Sinaí no fue una fiesta más y, de hecho, no se repetiría en toda la historia de Israel. Una vez derramada la sangre sobre el altar, Moisés y los ancianos no solo subieron al monte, sino que fueron llevados «al mismo cielo», donde lo celebraron en presencia de Dios. «Vieron a Dios, comieron y bebieron» (Ex 24, 11).
Por desgracia, como deja patente el Antiguo Testamento, la alegría del banquete celestial no duró demasiado. Sin mucha dilación, y al pie del mismo monte Sinaí, numerosos israelitas rompieron la alianza con Dios, y adoraron al becerro de oro (Éxodo 32). Y eso fue solo el principio. Año tras año, generación tras generación, innumerables israelitas abandonaron la promesa mosaica y fueron tras otros dioses, sellando alianzas con ellos.
Aun así, Dios no abandonó a su pueblo; unos mil años después de Moisés, el profeta Jeremías proclamaría que Dios iba a sellar una nueva alianza, todavía mayor que la precedente:
He aquí que días vienen —oráculo de Yahvé— en que yo pactaré con la casa de Israel (y con la casa de Judá) una nueva alianza; no como la alianza que pacté con sus padres, cuando les tomé de la mano para sacarles de Egipto; que ellos rompieron mi alianza, y yo hice estrago en ellos —oráculo de Yahvé—. Sino que esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel, después de aquellos días —oráculo de Yahvé—: pondré mi Ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo (Jeremías 31, 31—33).
Con estas palabras queda claro el paralelismo entre la alianza del éxodo y la nueva alianza. Por una parte, la nueva, igual que la del monte Sinaí, se establecerá con las doce tribus de Israel, y a eso se refiere Jeremías cuando habla de «la casa de Israel», aludiendo a las diez tribus del norte exiliadas en el 722 a. C., y a la «casa de Judá», las dos del sur, exiliadas en el 587 a. C. En otras palabras, a pesar de la trágica expulsión de los israelitas de la tierra prometida, cuando Dios sella una nueva alianza lo hace con las doce tribus. Es más; Jeremías contrapone explícitamente esta nueva alianza con la del monte Sinaí, porque es mayor que aquella en la que Dios sacó a los israelitas «de la tierra de Egipto». Aunque Jeremías no lo dice, cabe preguntarse si la nueva alianza se sellará con un sacrificio, como la antigua, y si concluirá también con un banquete celestial.
Es curioso que la literatura rabínica no tenga mucho que decir sobre esta nueva alianza, excepto que aún no ha tenido lugar. Por ejemplo, según el rabino Ezequías, que viviría hacia el siglo III d. C., la profecía de Jeremías solo se cumplirá al final de los tiempos, cuando «este mundo» concluya y comience «el mundo venidero[8]8».
Sin embargo, esto no quiere decir que los rabinos hayan olvidado el banquete de la alianza del monte Sinaí. Al contrario: el banquete celestial que se describe en Éxodo 24 se convirtió en una imagen o prefiguración rabínica de la era mesiánica de la salvación. Según la tradición judía, en el nuevo mundo creado por Dios los justos ya no tomarán alimentos terrenales ni beberán, excepto en presencia de Dios:
En el mundo venidero8 no habrá comida ni bebida… sino que los justos se sentarán, con la cabeza coronada, festejando el resplandor de la presencia divina, como está escrito, «vieron a Dios, comieron y bebieron» (Ex 24, 11) (Talmud de Babilonia, Berajot 17 A).
Es evidente que esta antigua visión del futuro sobrepasa la de un Mesías militar. Como ha señalado el académico judío Joseph Klausner, la tradición rabínica[9] describe una era en la que la «visión de Dios» reemplazará al «comer y beber» terrenales. Así se renovará la esperanza de la alianza, y se reanudará el banquete celestial del pueblo de Dios, en una celebración eterna, no con alimento y bebida terrenales, sino en la misma «presencia divina».
3. El nuevo templo
En el primer éxodo, el culto a Dios se centraba en el Tabernáculo de Moisés, el templo móvil que Israel empleó mientras vagaba por el desierto. En el nuevo éxodo[10], anunciaron los profetas, la adoración tendrá lugar en un nuevo templo, más glorioso de lo que fueron nunca el Tabernáculo o el templo de Salomón.
Para comprender la esperanza judía en un nuevo templo debemos recordar que, antes del éxodo de Egipto, durante la era de los patriarcas, no existía un lugar central para el culto. Casi dos milenios antes del nacimiento de Jesús, Abraham, Isaac y Jacob se dirigían a Dios allí donde estuviesen, levantando altares de piedra y madera en diversos emplazamientos de la tierra prometida. Sin embargo, después de que las doce tribus de Israel dejasen atrás Egipto y sellasen la alianza con Dios, lo primero que les ordenó fue construir un lugar de alabanza —el Tabernáculo—, en el que los sacerdotes de Israel pudiesen presentarle sacrificios. De hecho, casi la mitad del libro del Éxodo trata sobre el Tabernáculo y su construcción, en ocasiones con un detallismo minucioso (véase Éxodo 25—40, pero con precaución, pues esos son los pasajes en los que muchos lectores de la Biblia empiezan a cabecear).
Por su tamaño, el Tabernáculo de Moisés[11] debió de ser un edificio no muy grande —unos 12 metros de ancho por 4 de largo—, aunque su importancia espiritual no residía en su tamaño. Según el libro del Éxodo, constaba de tres partes: en primer lugar, el altar de los holocaustos, de bronce, en el que los sacerdotes sacrificaban animales a Dios. Más adelante se encontraba el Lugar Santo, que albergaba tres objetos sagrados: el candelabro de oro (en hebreo, menorá), el altar del incienso, también de oro, y la mesa del mismo material con doce panes, denominados «de la Presencia» (cfr. Éxodo 25). En el Lugar Santo, los sacerdotes de Israel adoraban a Dios mediante la ofrenda incruenta de incienso, pan y vino. Por último estaba el Santo de los Santos, el santuario interior que guardaba el Arca de la Alianza, de oro, que contenía las tablas de los Diez Mandamientos, una urna con maná y la vara de Aarón (cfr. Hebreos 9, 1—5). Además de ser un lugar de oración, la importancia del Tabernáculo para los israelitas estribaba en su carácter de morada para Dios en la tierra, y por eso lo denominaban la Tienda del Encuentro, donde Dios se «encontraba» con ellos bajo la forma de una nube de «gloria» que descendía de lo alto (Éxodo 40, 34—38).
Para nuestro propósito, lo importante es saber que el Tabernáculo de Moisés, lugar de culto durante el éxodo, se convirtió en el prototipo del espacio para la adoración en la tierra prometida: el templo de Salomón. Este edificio, construido varios siglos después de Moisés, y casi mil años antes del nacimiento de Jesús, era en el fondo una versión mayor y más espléndida del Tabernáculo (1 Re 6—8), que también constituía la morada de Dios en la tierra y el altar de los sacrificios. Se dividía asimismo en tres partes, con la menorá de oro, el altar del incienso, el pan de la Presencia y el Arca de la Alianza en el centro. Pero, a diferencia del Tabernáculo, que era una tienda portátil, el templo de Salomón se edificó en piedra, con un lujoso recubrimiento «de oro», y se decoró con relieves de ángeles, palmas y flores abiertas del mismo material (1 Re 8, 22—32). Conociendo esta descripción, no es de extrañar que el templo de Jerusalén[12] fuese la alegría y el orgullo de todo Israel.
Por desgracia, el templo de Salomón tuvo un final tan rápido como trágico. Pocos siglos después de su construcción, fue destruido por el imperio de Babilonia. En el 587 a. C., cuando invadieron la tierra prometida, no solo capturaron a las tribus de Judá, en el sur, sino que incendiaron la ciudad de Jerusalén, reduciendo al templo a escombros (2 Re 25). Fue la época del exilio babilónico, cuando el pueblo de Judá fue expulsado de su tierra y tuvo que vivir entre los gentiles. Esta situación, no obstante, también fue pasajera y, finalmente, el Imperio de Babilonia dio paso al persa, cuyo rey, Ciro, albergaba otros sentimientos hacia los judíos. Hacia el 539 a. C. no solo les permitió regresar a su tierra, sino que también les otorgó permiso para reconstruir el templo (Esdras 1). Aun así, el nuevo templo —llamado Segundo Templo— no alcanzó la magnificencia del de Salomón, y la Biblia llega a afirmar que «los ancianos», que habían visto el primero, lloraron, porque no podía compararse con la gloria del anterior (Esd 3, 10—13).
Lo cierto es que, en el devenir trágico de la historia de Israel, los profetas del Antiguo Testamento habían hablado con una frecuencia cada vez mayor del templo futuro, el nuevo templo, construido por Dios en el tiempo de salvación, en la era del nuevo éxodo.
Por ejemplo, el profeta Miqueas afirma que, en los últimos días, Dios asentará «el monte de la casa de Yahvé» —esto es, el monte del templo— como el más elevado de la tierra (Mi 4, 21). El que conozca Jerusalén será bien consciente de que la colina sobre la que se alzaba el templo de Salomón está lejos de ser la montaña más alta del mundo; se trata de una profecía sobre el nuevo templo, el templo definitivo del fin de los tiempos. En un tono similar, Isaías habla del día en el que Dios glorificará su templo, que se convertirá en una «casa de oración para todas las naciones» (Is 56, 6—7; 60, 1—7). El profeta Ezequiel dice que, cuando el nuevo David (el Mesías) aparezca, Dios establecerá su «santuario» en medio de Israel por siempre, y los gentiles se convertirán y rendirán culto al Señor (Ez 37, 24—28). Ageo llega a proclamar que el esplendor de ese templo futuro será «mayor que el del anterior», el de Salomón (Ag 2, 6—9). Vistas las lamentaciones de los ancianos de Israel ante el nuevo templo, estas profecías solo pueden referirse al futuro templo, el de los últimos días.
En resumen, los profetas del Antiguo Testamento no dejaron de atestiguar su ferviente esperanza acerca de un nuevo templo. Así ocurre en los manuscritos del mar Muerto[13], redactados antes y durante la vida de Jesús, y que contienen numerosas profecías al respecto. De hecho, uno de los más extensos, el Rollo del Templo, consta de más de sesenta columnas con descripciones detalladas de esa construcción. Igualmente, los antiguos rabinos creían en la existencia futura de ese templo, y rezaban a diario pidiéndole a Dios que volviese «el culto[14] en el Santo de los Santos de tu morada» (Amidá 17). Algunos de ellos, de un modo intrigante, estaban convencidos de que, además, su constructor sería el Mesías, como se expone en este comentario rabínico:
Cuando el rey Mesías que mora en el norte se alce, vendrá y construirá el templo, que se encuentra en el sur. Así dice el texto, «Le he suscitado del norte, y viene, del sol naciente le he llamado por su nombre» (Is 41, 25) (Números Rabá 13, 2).
Esta esperanza de un nuevo templo es fundamental para comprender las expectativas de los judíos ante el futuro. Durante la época de Jesús, el rey Herodes y los que[15] le sucedieron dedicaron mucho tiempo y dinero a transformar el segundo templo en una de las maravillas del mundo antiguo (cfr. Jn 2, 20). Sin embargo, se enfrentaron a numerosos problemas, de los cuales no era el menor que el Santo de los Santos estuviese vacío, después de que se perdiese el Arca de la Alianza tras la destrucción de Jerusalén, siglos atrás. Como cuenta Josefo, durante el siglo I a. C. no había nada dentro del Santo de los Santos (Guerra 5, 219).
Con esta situación, no es de extrañar que muchos judíos siguiesen aguardando la aparición de ese nuevo templo que habían anunciado los profetas, y que según ellos se construiría cuando llegase el Mesías.
4. La nueva tierra prometida
En el primer éxodo de Egipto, las doce tribus de Israel partieron en busca de la tierra prometida, Canaán, que Dios había otorgado[16] a Abraham y a su descendencia. En el nuevo éxodo, dijeron los profetas, Dios conduciría a Israel, pero también a las naciones gentiles, a una nueva tierra de promisión, que poseerían para siempre (Is 60, 21).
Lo ocurrido con la tierra prometida en el primer éxodo es bien sabido; arranca con la llamada de Dios a Abraham, de su hogar en Ur de los Caldeos (actual Irak), donde le promete entregarle, a él y a sus hijos, «la tierra» de Canaán (actual Israel) (Gn 12, 1—3). Al comienzo, la promesa parece cumplirse, e Isaac, hijo de Abraham, y Jacob, su nieto, ocupan esa tierra (Gn 22—36). Sin embargo, tras una serie de acontecimientos en los que aparecen José y los doce hijos de Jacob, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob acaban viviendo en Egipto, lejos de la tierra prometida, durante unos 400 años, hasta la llegada de Moisés (Gn 37—50). Como se verá más adelante, desde el nacimiento de Moisés hasta el paso del río Jordán de Josué, la historia del éxodo de Egipto es, por encima de todo, la del regreso de las doce tribus a la tierra prometida a Abraham. Es la narración de Dios liberando a su pueblo de la esclavitud y el exilio, hacia una tierra «buena y espaciosa, que mana leche y miel» (Ex 3, 8).
Pero la historia no se detiene ahí, porque el pueblo de Israel no permaneció por siempre en ese país. Como ya se ha visto, en el 722 a. C., diez de las doce tribus fueron expulsadas por el Imperio asirio, y se dispersaron entre los gentiles. Un par de siglos después, en el 587 a. C., la historia se repitió, y Babilonia hizo lo mismo con las dos que quedaban, la de Judá y Benjamín, llevándoselas a su nación. No obstante, aunque en el 539 d. C. regresaron a Israel, al llegar el siglo i, época de Jesús, las diez tribus del norte seguían diseminadas entre las naciones, de donde surge la leyenda[17] de las «tribus perdidas de Israel». Por este motivo, y porque Dios les había prometido la tierra de Abraham, los profetas del Antiguo Testamento predijeron que un día se produciría ese «regreso» definitivo, un nuevo éxodo a una nueva tierra prometida.
Esta esperanza en el reagrupamiento del pueblo disgregado de Dios recorre todas las escrituras judías. Por ejemplo, el profeta Amós afirma que un día Dios plantará a su pueblo «sobre su tierra», y «zarandearé a la casa de Israel entre todas las naciones» (Am 9, 14—15). También Oseas profetizó que, con la nueva alianza, las doce tribus se reunirían en «la tierra» (Os 1, 10—11; 2, 16—23). Por último, Jeremías dice que, cuando el nuevo éxodo tenga lugar, Dios entregará a las doce tribus una «tierra espléndida» como heredad (Jr 3, 15—19), y muchas otras profecías[18].
Lo fascinante de esta esperanza bíblica son los indicios de que la futura tierra prometida no tiene por qué ser idéntica a la terrenal de Israel, tal y como queda implícito en la famosa profecía de Natán sobre el reino imperecedero de David (2 Samuel 7). En este oráculo, Dios promete que «fijaré un lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré allí para que more en él» (2 Sam 7, 10). Este nuevo «lugar» no puede referirse a la tierra de Israel, porque desde los tiempos de David las doce tribus ya vivían allí. Igual de desconcertante resulta que el profeta Ezequiel describa la futura tierra prometida a semejanza del «jardín del Edén» (Ez 36, 33—35), y que relacione el regreso de las doce tribus con la resurrección de los muertos (Ez 37). ¿Es una simple referencia a la tierra de Canaán, o Ezequiel vislumbró un viaje a algún lugar mayor?
Finalmente, y esto es lo más importante, Isaías describe una y otra vez el nuevo éxodo como la travesía del pueblo de Israel hasta la nueva Jerusalén (cfr. Is 43, 49, 60). Es llamativo que, en su visión, contemple Jerusalén y esa tierra como «un cielo nuevo y una tierra nueva», una nueva creación:
Pues he aquí que yo creo cielos nuevos y tierra nueva, y no serán mentados los primeros ni vendrán a la memoria; antes habrá gozo y regocijo por siempre jamás por lo que voy a crear. Pues he aquí que yo voy a crear a Jerusalén «Regocijo», y a su pueblo «Alegría» (Is 65, 17—18).
Yo vengo a reunir a todas las naciones y lenguas; vendrán y verán mi gloria…. Y traerán a todos vuestros hermanos de todas las naciones como oblación a Yahvé… a mi monte santo de Jerusalén —dice Yahvé—… Porque así como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen en mi presencia —oráculo de Yahvé— así permanecerá vuestra raza y vuestro nombre (Is 65, 18, 20, 22).
En otras palabras, dentro de las propias escrituras judaicas se dan motivos para creer que los profetas contemplaron un nuevo éxodo a una nueva tierra prometida, más excelsa que la que encontraron tras el éxodo de Egipto.
Si nos fijamos en los textos judíos ajenos a la Biblia, encontramos más pruebas de que[19] esta esperanza superaba la de un mero retorno a la tierra. Por ejemplo, en un antiguo escrito del siglo i d. C., descubrimos la idea de que la verdadera «tierra santa» está en el «mundo superior», donde se halla el trono de Dios. A diferencia de la tierra[20] de Canaán, la tierra celestial prometida existirá por siempre, e incluso se identifica con el «reino» de Dios (cfr. Testamento de Job 33, 1—9). El testimonio que ofrece la Misná es aún más definitivo:
Todo Israel tiene parte en la vida del mundo futuro, porque está escrito «todos los de tu pueblo serán justos, para siempre heredarán la tierra; retoño de mis plantaciones, obra de mis manos para manifestar mi gloria» (Is 60, 21) (Misná, Sanedrín 10, 1).
Como han destacado los expertos, en esta tradición judía «heredar la tierra[21]» equivale a tener parte en el[22] «mundo venidero», una expresión rabínica habitual para referirse al nuevo mundo del tiempo de la salvación. Esta interpretación de la Misná queda confirmada por el posterior Talmud de Babilonia, según el cual el regreso de las tribus[23] perdidas de Israel a la tierra prometida se identifica, específicamente, con su entrada en el «mundo futuro» (Sanedrín 110b). Esta equivalencia de la tierra prometida con el mundo futuro es significativa, porque muestra que incluso el judaísmo rabínico —caracterizado con frecuencia como demasiado «mundano» en sus esperanzas ante el futuro— llega a considerar también la tierra prometida como un signo de la futura creación. Y no es casualidad que, tanto la Misná como el Talmud, citen la visión de la nueva Jerusalén de Isaías 60, 21 como el sostén de esa esperanza.
En resumen, al menos para algunos judíos de la Antigüedad, y especialmente para aquellos influidos por el Libro de Isaías, a pesar de que el primer éxodo hubiese supuesto el regreso a la tierra prometida, el nuevo sería diferente. En este caso, emprenderían una travesía hacia otra tierra, una nueva Jerusalén. En apariencia, ese lugar sería mayor que el prometido a Moisés, y no se trataría de un territorio ordinario, sino que formaría parte del «mundo venidero».
Hasta aquí debería haber quedado claro que, si bien algunos judíos confiaban en la venida de un Mesías solo militar, ese no era el caso general. Siguiendo las escrituras judías y algunas de sus tradiciones, otros esperaban un futuro que consistiría en algo mucho mayor. Era la esperanza en un Mesías que, además de rey, sería un profeta que realizaría milagros, como Moisés.
Lo que ansiaban era una alianza nueva y permanente, que concluiría con la celebración en los cielos, donde los justos verían a Dios y festejarían en su divina presencia. Era la construcción de un nuevo templo, glorioso, en el que se daría culto a Dios por siempre. Y, por último, era la esperanza de la reunión de todo el pueblo de Dios en una tierra prometida, en un mundo hecho nuevo. Como había dicho el Señor en el Libro de Isaías,
¿No os acordáis de lo pasado, ni caéis en la cuenta de lo antiguo? Pues bien, he aquí que yo lo renuevo: ya está en marcha, ¿no lo reconocéis? Sí, pongo en el desierto un camino, ríos en el páramo. (Is 43, 18—19)
Según el Antiguo Testamento y la tradición judía clásica, en definitiva, la esperanza del pueblo de Dios residía en la restauración de Israel desde el exilio, en la reunificación de entre los gentiles y en una creación renovada. Esperaban que Dios, mediante un nuevo éxodo, hiciese «nuevas todas las cosas» (Ap 21, 5).
En este punto, cabe plantear una pregunta: ¿existe algún motivo para creer que el mismo Jesús esperase un nuevo éxodo?
Como cabría esperar, visto lo visto, la respuesta es que sí; esa confianza en un nuevo éxodo contribuye en gran medida a profundizar en el significado de las palabras y los actos de Jesús. Sin embargo, antes de internarnos en los detalles pertinentes para comprender, en concreto, la Última Cena, será de ayuda exponer las esperanzas de Jesús en el nuevo éxodo de un modo más amplio, señalando algunas claves.
En primer lugar, es importante observar que, en tiempos de Jesús, la esperanza de los judíos no era algo enterrado en los antiguos oráculos de los profetas. Al contrario, el historiador judío Josefo ofrece pruebas que sugieren que la idea de un nuevo éxodo estaba tan extendida durante el siglo i que algunos personajes destacados llegaron a prometer que realizarían tales milagros que traerían a la memoria los del éxodo de Egipto, como puede leerse en estos dos ejemplos:
Aconteció, mientras[24] Cuspio Fado era procurador de Judea, que cierto charlatán, que se llamaba Teudas, persuadió a una gran parte de la gente para que se llevara sus efectos y lo siguiera hasta el río Jordán; porque les dijo que él era un profeta, y que, por su propia orden, dividiría el río y les permitiría un paso fácil sobre él. (Josefo, Antigüedades, 20, 97—98)
Entonces apareció en Jerusalén un egipcio que declaró ser un profeta y empujó al pueblo a ir con él a la montaña llamada de los Olivos, que está frente a la ciudad… Y aseguró que desde allí mostraría cómo, bajo sus órdenes, los muros de Jerusalén se derrumbarían, y a través de ellos podrían entrar a la ciudad (Josefo, Antigüedades, 20, 169—170).
Estos personajes[25], a los que los expertos modernos denominan «profetas de los signos», se inspiraban claramente en los dos cabecillas más memorables del éxodo: Moisés, que abrió las aguas del mar Rojo (Éxodo 15) y Josué, que derribó mediante un milagro las murallas de Jericó (Josué 6). Tanto Teudas como el egipcio fueron tan populares como para ganarse una mención, no solo de Flavio Josefo, también del rabino Gamaliel, en los Hechos de los Apóstoles (cfr. He 5, 33—39). Para su desgracia, ninguna de sus promesas se convirtió en un milagro, y Teudas fue capturado por el procurador romano y decapitado, y la caballería imperial masacró a cuatrocientos seguidores del egipcio, quien salvó su vida en el último instante. En todo caso, lo que interesa es que la existencia de esos actores muestra que, en tiempos de Jesús, la esperanza en un nuevo éxodo y un nuevo Moisés no se habían apagado entre «el pueblo».
Teniendo en cuenta este contexto histórico, al fijarnos en los Evangelios, parece claro que muchas de las palabras[26] y hechos de Jesús también son signo de ese éxodo tan esperado. Como Teudas y el egipcio, Jesús dijo e hizo cosas en público que recordarían la salida de Egipto pero, a diferencia de los anteriores, no solo prometió signos milagrosos, sino que los realizó.
Por ejemplo, como ya se ha visto, la escritura judía anuncia la llegada de un futuro profeta como Moisés (Deuteronomio 18). ¿Y cómo inicia Jesús su ministerio? Retirándose al desierto y ayunando durante «cuarenta días», como había hecho Moisés «durante cuarenta días y cuarenta noches» en el desierto, en el monte Sinaí (Ex 34, 28). Es más; en el Evangelio de Juan, Jesús transforma el agua en vino «el primero de sus signos» (Jn 2, 1—11), igual que Moisés había convertido el agua en sangre como el primero de sus «signos» contra el faraón (Ex 7, 14—24). Mediante estos actos, Jesús está diciendo a los judíos que lo ven: «Yo soy el nuevo Moisés, venido para dar comienzo al nuevo éxodo».
Según el profeta Jeremías, en el momento del nuevo éxodo, Dios sellará una «nueva alianza» con su pueblo, mayor que la «alianza» que los sacó de Egipto (Jr 31, 31—32). ¿Y cómo termina Jesús sus días? En el Cenáculo, la noche antes de morir, toma una copa de vino y dice «Esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros» (Lc 22, 20; 1 Cor 11, 25), como si, mediante ese acto, dijese: «Doy cumplimiento a la profecía de la nueva alianza con mi propia muerte».
Puede que lo más notable sea la respuesta que da a los discípulos de Juan el Bautista cuando estos le preguntan, llanamente, si él es el Mesías, y responde aludiendo a algo que profetizó Isaías acerca del nuevo éxodo:
«Id y contad a Juan lo que oís y veis: los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la Buena Nueva ¡y dichoso aquel que no halle escándalo en mí!» (Mt 11, 4—5; Lc 4, 18—19).
Entonces se despegarán los ojos de los ciegos, y las orejas de los sordos se abrirán. Entonces saltará el cojo como ciervo, y la lengua del mudo lanzará gritos de júbilo. Pues serán alumbradas en el desierto aguas, y torrentes en la estepa… Habrá allí una senda y un camino, vía sacra se la llamará… Los redimidos de Yahvé volverán, entrarán en Sion [Jerusalén] entre aclamaciones… (Is 35, 5—10).
Así pues, lo que[27] Jesús está diciendo a los discípulos de Juan es: «Mis milagros son los signos de ese nuevo éxodo del que habló Isaías, y yo soy el heraldo mesiánico de la salvación».
Visto a través de los ojos de los judíos, bajo la luz de sus esperanzas compartidas, el ministerio público de Jesús estuvo, literalmente, repleto[28] de signos de ese nuevo éxodo tan esperado. Resulta bastante evidente que conformó sus acciones tanto a la escritura judía como a sus tradiciones acerca de la venida del Mesías.
Antes de concluir este capítulo, merece la pena observar que la relación entre Jesús y el éxodo no pasó desapercibida para los evangelistas. En particular, Lucas subraya la importancia de esta esperanza al narrar la transfiguración de Jesús, y en su libro encontramos este pasaje tan sorprendente:
Sucedió que unos ocho días después de estas palabras, [Jesús] tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago, y subió al monte a orar. Y sucedió que, mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó, y sus vestidos eran de una blancura fulgurante, y he aquí que conversaban con él dos hombres, que eran Moisés y Elías; los cuales aparecían en gloria, y hablaban de su partida, que iba a cumplir en Jerusalén (Lc 9, 28—31).
Aunque en algunas versiones de la Biblia se lee que Jesús habló de su «partida», la palabra griega es, en realidad, exodos. Ambas traducciones son correctas: exodos significa[29] «salida» o «partida», y se utilizaba tanto para referirse al éxodo de Egipto como para referirse a la muerte con un eufemismo. Pero, en el contexto judío del siglo I, la elección que hace Lucas de esa palabra en concreto está cargada de significado, ya que ofrece una pista esencial acerca del momento exacto en el que tendría lugar ese éxodo: durante la pasión y muerte de Jesús en Jerusalén.
En realidad, todo el pasaje de la transfiguración de Jesús sugiere que ese nuevo éxodo, aunque se basase en el antiguo, sería similar, pero también radicalmente distinto. En el anterior, Dios había identificado a Israel como a su hijo: «Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te he dicho: “Deja ir a mi hijo para que me dé culto”» (Ex 4, 22). En el nuevo éxodo, al hablar durante la transfiguración, Dios dice de Jesús: «Este es mi hijo, mi elegido, escuchadle» (Lc 9, 35). Dicho de otro modo, Jesús no es simplemente un nuevo Moisés, sino el nuevo Israel, el Hijo escogido de Dios, que recorrerá en sí mismo el camino del éxodo. Por su pasión y muerte —su «partida» de Jerusalén—, él mismo guiará al pueblo de Dios hasta la nueva tierra prometida, la «nueva creación» (Mt 19, 28).
De ser correcto, este paralelismo suscita más preguntas que respuestas. Esta es la primera: si Jesús esperaba un nuevo éxodo, ¿cómo pensaba, exactamente, que comenzaría?