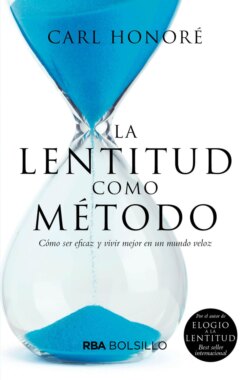Читать книгу La lentitud como método - Carl Honore - Страница 7
1
Оглавление¿POR QUÉ LA SOLUCIÓN RÁPIDA?
Lo quiero todo, y lo quiero ahora.
QUEEN (grupo de rock)
La iglesia de San Pedro parece imperturbable ante el impaciente frenesí del centro de Viena. Está en una plaza estrecha, apartada de las ruidosas calles llenas de tiendas que se entrelazan en la capital austriaca. Los edificios se inclinan por todas partes como soldados que cierran filas. Los visitantes pasan a menudo junto a ella sin ni siquiera fijarse en la deliciosa fachada barroca de la iglesia, ni en sus cúpulas verdes.
Cruzar las inmensas puertas de madera es como viajar a través de un agujero de gusano hasta un tiempo en el que había pocas razones para correr. Se oyen cantos gregorianos desde altavoces ocultos. Las velas arrojan una luz titilante sobre las piezas del altar bañadas en oro y las pinturas de la Virgen María. El olor a incienso endulza el aire. Una escalera de piedra, sinuosa y desgastada, lleva hasta una cripta que tiene más de mil años. Con muros gruesos que bloquean las señales de móvil, el silencio resulta casi metafísico.
He venido a San Pedro a hablar sobre las virtudes de bajar el ritmo. Se trata de una sesión para gente de negocios, pero también se hallan presentes algunos miembros del clero. Al final de la tarde, cuando la mayoría de los invitados se han dispersado en la noche vienesa, monseñor Martin Schlag, resplandeciente con su hábito púrpura, se acerca a mí, con algo de timidez, para hacer una confesión.
Mientras le escuchaba, me he dado cuenta de repente de lo fácil que es que nos infecte la impaciencia del mundo moderno —me dice—. Debo admitir que últimamente he estado rezando demasiado rápido.
Ambos nos reíamos por la ironía de que un hombre vestido de hábito se comportara como un hombre vestido de traje, pero su transgresión recalca lo arraigado que está el impulso de la solución rápida. Después de todo, la oración puede ser el ritual más antiguo para resolver problemas. A lo largo de la historia y en todas las culturas, nuestros ancestros se han dirigido a los dioses y a los espíritus en tiempos de necesidad, en busca de ayuda para encararlo todo, desde las inundaciones y el hambre hasta la sequía y la enfermedad. Aunque si la oración puede realmente ser una forma de solucionar problemas es una cuestión controvertida, hay algo que está claro: ningún dios les ha ofrecido jamás auxilio a quienes rezaban más rápido.
La oración no puede ser un atajo —prosigue monseñor Schlag—. El sentido de la oración está en ir más despacio, escuchar y pensar profundamente. Una oración apresurada carece de significado y poder. Se convierte en una solución rápida vacía.
Si vamos a empezar a resolver los problemas a conciencia, primero debemos comprender nuestra atracción fatal por las soluciones rápidas. Necesitamos saber por qué incluso las personas como monseñor Schlag, que dedican su vida a la contemplación serena en lugares como la iglesia de San Pedro, siguen cayendo en la trampa de la solución fácil. ¿Estamos enganchados de algún modo a la cinta de embalaje? ¿Acaso la sociedad moderna hace más difícil que nos resistamos a hacernos pis en la pierna congelada?
Después de mi encuentro con monseñor, me encontré con un experto secular en el estudio del cerebro humano. Peter Whybrow es psiquiatra y director del Instituto Semel de Neurociencia y Comportamiento Humano de la Universidad de California de Los Ángeles. También es el autor de un libro llamado American Mania, que explora cómo el funcionamiento del cerebro que ayudó al hombre primitivo a sobrevivir en un mundo de privaciones nos hace proclives a atracarnos en la época moderna de la abundancia. Como tantos otros expertos en el campo de la neurociencia, cree que nuestra adicción a la solución rápida tiene raíces fisiológicas.
El cerebro humano también tiene dos mecanismos básicos para resolver problemas, que se conocen comúnmente como sistema 1 y sistema 2. El primero es rápido e intuitivo, casi como pensar sin pensar. Cuando vemos un león acechándonos desde el otro lado de un abrevadero, nuestro cerebro establece instantáneamente la mejor ruta de escape y nos envía a toda prisa hacia ella. Una solución rápida. Problema resuelto. Sin embargo, el sistema 1 no vale solo para situaciones de vida o muerte. Ese es el atajo que usamos para navegar en nuestra vida diaria. Sería imposible tener que sopesar cada decisión, desde qué sándwich compraremos para almorzar hasta valorar si le devolvemos la sonrisa a ese extraño tan atractivo con quien nos hemos cruzado en el metro, mediante un profundo análisis egocéntrico. La vida sería insoportable. El sistema 1 nos ahorra problemas.
Por el contrario, el sistema 2 es lento y deliberado. Se trata del pensamiento consciente que llevamos a cabo cuando nos piden que multipliquemos 23 por 16, o que analicemos los posibles efectos colaterales de una nueva política social. Requiere planificación, análisis crítico y pensamiento racional, y lo dirigen las partes del cerebro que siguen desarrollándose después del nacimiento y hasta la adolescencia, que es la razón por la que los niños solo se preocupan por la gratificación instantánea. No resulta sorprendente saber que el sistema 2 consume más energía.
El sistema 1 era una buena elección para la vida en los tiempos antiguos. Nuestros primeros ancestros tenían menos necesidades de pensar las cosas en profundidad, o de verlas desde una perspectiva amplia. Comían cuando tenían hambre, bebían cuando tenían sed, y dormían cuando estaban cansados.
No había un mañana cuando se vivía en la sabana, y la supervivencia dependía de lo que hacías cada día —dice Whybrow—. Así que los sistemas fisiológicos que hemos heredado en el cerebro y el cuerpo se centraban en encontrar soluciones a corto plazo y nos recompensaban por conseguirlas.
Después de que el cultivo de la tierra empezó a asentarse hace diez mil años, planear el futuro se convirtió en una ventaja. Ahora, en un mundo complejo y postindustrial, el sistema 2 debería ser el rey.
Solo que no lo es. ¿Por qué? Una razón es que, dentro de nuestra cabeza del siglo XXI, seguimos merodeando por la sabana. El sistema 1 sigue siendo el predominante porque requiere mucho menos tiempo y esfuerzo. Cuando se pone en marcha, el cerebro se inunda de recompensas químicas como la dopamina, que desencadenan el tipo de sensación de bienestar que nos hace que sigamos volviendo por más. Por ese motivo sentimos una ligera emoción cada vez que pasamos un nivel de Angry Birds o cuando marcamos una de las tareas de la lista de recados: hemos acabado un trabajo, conseguido la recompensa y seguido hacia delante para lograr una nueva emoción. Al calcular el equilibrio de costes y beneficios desde la perspectiva de la neurociencia, el sistema 1 ofrece el máximo beneficio por el mínimo esfuerzo. La aceleración que proporciona puede incluso convertirse en un fin en sí misma. Como los adictos al café que van detrás de un trago de cafeína, o los fumadores que se apresuran a salir para fumarse un cigarrillo, nos enganchamos a la rapidez de la solución de la solución rápida. Por comparación, el sistema 2 puede parecer una forma de actuar difícil, que exige pagar un peaje y sacrificarte hoy a cambio de la promesa de obtener alguna vaga recompensa en el futuro. Como un entrenador personal que nos ladra para que dejemos ese éclair de chocolate para hacer otras veinte flexiones, o unos padres que nos fastidian para que hinquemos los codos en los libros en lugar de salir a la calle a jugar. Henry T. Ford se refería al sistema 2 cuando dijo: «Pensar es el trabajo más difícil que hay, y probablemente por eso tan poca gente se dedica a hacerlo».
El sistema 2 puede actuar también como un manipulador de la información, racionalizando nuestra preferencia por las recompensas a corto plazo. Después de ceder a la tentación y engullir ese éclair, nos convencemos de que merecíamos ese aporte de energía o de que quemaremos las calorías sobrantes en el gimnasio. «La conclusión es que el cerebro primitivo está programado para aceptar la solución rápida; siempre lo ha estado —dice Whybrow—. La gratificación a largo plazo que conseguiríamos con un plan a largo plazo implica un trabajo duro. La solución rápida nos resulta más rápida. De ahí conseguimos nuestro placer. Lo disfrutamos y enseguida lo queremos más y más rápido».
Ahí reside también el motivo de que nuestros ancestros nos advirtieran contra las soluciones rápidas mucho antes de que Toyota inventara la cuerda Andon. En la Biblia, Pedro urge a los cristianos a ser pacientes: «El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros no queriendo que nadie perezca, sino que todos alcancéis el arrepentimiento». Traducción: Dios no está por la labor de proporcionar soluciones en tiempo real. Además, no solo las autoridades religiosas han llamado la atención sobre el punto débil del hombre respecto al canto de sirena del pensamiento a corto plazo. John Locke, uno de los principales pensadores de la Ilustración, advirtió que los comerciantes guiados por la solución fácil se estaban cavando su propia tumba: «Quien no tiene dominio sobre sus inclinaciones, quien no sabe cómo resistirse a la importunidad del placer o dolor presente, aunque la razón le diga qué es correcto hacer y lo que conduce al verdadero principio de la verdad y la industria, corre el peligro de no ser bueno nunca en nada», escribió. Un siglo después, Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos de América, volvió a señalar el peligro: «Las pasiones momentáneas y los intereses inmediatos tienen un control más activo e imperioso sobre la conducta humana que las consideraciones generales o remotas de la política, la utilidad o la justicia». Incluso en la era moderna sigue persistiendo el recelo en las decisiones precipitadas. Ante un diagnóstico médico funesto, el consejo habitual es buscar una segunda opinión. Gobiernos, empresas y otras organizaciones se gastan miles de millones en la recolección de datos, investigación y análisis para ayudarlos a resolver problemas a conciencia.
Entonces, ¿por qué, a pesar de todos estos avisos y exhortaciones, seguimos cayendo en la solución rápida? El atractivo del sistema 1 es solo parte de la explicación. A lo largo de cientos de miles de años, el cerebro humano ha desarrollado todo un abanico de peculiaridades y mecanismos que distorsionan nuestro pensamiento y nos empujan en la misma dirección.
Consideremos nuestra inclinación natural hacia el optimismo. En todas las culturas y edades, la investigación ha demostrado que la mayoría de nosotros espera que el futuro sea mejor de lo que acaba siendo. Desestimamos a las claras nuestras posibilidades de que nos despidan, de divorciarnos o de que nos diagnostiquen una enfermedad fatal.[11] Esperamos engendrar niños dotados, superar a nuestros iguales y vivir más tiempo de lo que realmente hacemos. Parafraseando a Samuel Johnston, dejamos que la esperanza triunfe sobre la experiencia. Esta tendencia puede tener un propósito evolutivo, ya que nos espolea a seguir adelante, en lugar de retirarnos a una esquina oscura a regodearnos en la injusticia de todo. En The Optimism Bias, Tali Sharot argumenta que la creencia en un futuro mejor fomenta mentes más saludables en cuerpos más saludables. No obstante, advierte que demasiado optimismo puede volverse en nuestra contra. Al fin y al cabo, ¿quién necesita revisiones médicas regulares o un plan de pensiones si todo acabará arreglándose de algún modo al final? «Los mensajes de “Fumar mata” no funcionan porque la gente cree que sus posibilidades de contraer un cáncer son bajas —dice Sharot—. El índice de divorcios es del 50 %, pero nadie cree que le vaya a tocar. Hay una predisposición fundamental en el cerebro». Y esa predisposición afecta al modo en que encaramos los problemas. Cuando te pones unas gafas con cristales de color rosa, la solución fácil parece de repente mucho más convincente.
El cerebro humano también tiene una afición natural a las soluciones familiares. En lugar de tomarnos un tiempo para comprender un problema en sus propias características, solemos buscar soluciones que hayan funcionado en problemas similares en el pasado, incluso cuando tenemos mejores opciones delante de nuestra tendencia. Esta predisposición, descubierta estudio tras estudio, se conoce como el efecto Einstellung. Era útil en la época en la que la humanidad se enfrentaba a un conjunto limitado de problemas urgentes y sencillos, como evitar que los devorase un león; pero es menos útil en un mundo moderno de gran complejidad. El efecto Einstellung es la razón por la que a menudo cometemos los mismos errores una y otra vez en política, en las relaciones y en nuestras carreras.
Otra de esas razones es nuestra aversión al cambio. Los conservadores no tienen el monopolio del deseo de mantener las cosas tal y como están. Incluso cuando se enfrentan a argumentos de peso para comenzar de nuevo, el instinto humano es quedarse quieto. Por ese motivo podemos leer un libro de autoayuda, estar de acuerdo con todo lo que dice y después no conseguir poner ninguno de los consejos en práctica. Los psicólogos llaman a esta inercia la «tendencia del statu quo». Explica por qué siempre nos sentamos en el mismo sitio en la clase cuando no hay ninguna distribución asignada de los asientos, o nos quedamos con el mismo banco, plan de pensiones y con la misma compañía del agua o la luz aunque la competencia ofrezca servicios más ventajosos. Esta resistencia al cambio está presente en nuestra lengua: «Si algo no está roto, no lo arregles», decimos, o: «No puedes enseñarle nuevos trucos a un perro viejo». Junto con el efecto Einstellung, la tendencia del statu quo hace que nos resulte más difícil apartarnos de la rutina de la solución rápida.
Si añadimos nuestra reticencia a admitir errores, nos damos de bruces con otro obstáculo a la solución lenta: el, por así llamarlo, «problema del legado». Cuanto más invertimos en una solución (miembros, tecnología, marketing o reputación), menos inclinados nos sentimos a cuestionárnosla o a buscar algo mejor. Eso significa que preferiríamos mantenernos firmes con una solución que no está funcionando que empezar a buscar una que sí lo haga. Incluso quienes resuelven con más agilidad los problemas del mundo pueden caer en esta trampa. A principios del siglo XXI, un trío de magos del software de Estonia escribieron un código que permitía hacer llamadas por Internet. Resultado: el nacimiento de una de las empresas que crecieron con mayor rapidez. Una década después, la sede de Skype en Tallinn, la capital de Estonia, sigue siendo una empresa de aspecto joven, chic, con paredes de ladrillos a la vista, pufs y arte funky. Allá donde se mire, hipsters de múltiples naciones dan sorbos de agua mineral o juguetean con iPads. En una plataforma cerca de la habitación en la que conocí a Andres Kütt, el joven gurú con perilla de Skype, está de pie junto a una pizarra blanca cubierta de garabatos de la última tormenta de ideas.
Incluso en aquella casa de locos iconoclasta, la solución errónea puede ganar tercos defensores. A los treinta y seis años, Kütt es ya una persona muy capacitada para resolver problemas. Apoyó a los primeros bancos por Internet y capitaneó los esfuerzos para que los estonios pudieran cumplimentar sus devoluciones de impuestos online. Le preocupa que, con el transcurrir de los años y si la empresa se hace lo suficientemente grande para generar intereses, Skype haya perdido parte de su capacidad de resolver sus problemas. «El legado es ahora un gran problema para nosotros también —explica—. Haces una enorme inversión para resolver un problema y, de repente, en torno al problema aparece una gran cantidad de personas y sistemas que quieren justificar su existencia. Acabas con un escenario en el que la fuente original del problema está oculta y es difícil de alcanzar». En lugar de cambiar de enfoque, la gente en esas circunstancias suele sumergirse de pleno en la solución imperante. «Asusta dar un paso atrás y enfrentarse a la idea de que tus viejas soluciones pueden no funcionar, y plantearse invertir tiempo, dinero y energía en encontrar otras mejores —dice Kütt—. Es mucho más fácil y seguro permanecer dentro de tu zona de comodidad».
Aferrarse a un barco que se hunde puede ser irracional, pero lo cierto es que no todos nosotros somos tan racionales como nos gusta imaginar. Estudio tras estudio asumimos que las personas dotadas con voces más profundas (normalmente hombres) son más inteligentes y dignos de confianza que quienes hablan en un registro más alto (normalmente mujeres). También tendemos a pensar que la gente guapa es más lista y competente de lo que realmente es. O si no, pensemos en la «ilusión de la ensalada de acompañamiento».[12] En un estudio realizado por la Kellogg School of Management, se les pidió a varias personas que calcularan el número de calorías de alimentos poco saludables, como las tortitas con beicon y queso, y que, a continuación, adivinaran el contenido calórico de esos mismos alimentos cuando llevan como acompañamiento un plato saludable, como un cuenco de palitos de zanahoria y apio. Una y otra vez, la gente llegaba a la conclusión de que añadir un acompañamiento con buenas virtudes hacía que toda la comida contuviera menos calorías, como si la comida saludable pudiera, de algún modo, hacer que la comida poco saludable engordara menos. Y este efecto era tres veces más pronunciado entre quienes seguían dietas de manera habitual. La conclusión de Alexander Chernev, el director de investigación, fue que «la gente a menudo se comporta de un modo ilógico y que, en última instancia, es contraproducente para sus objetivos».
Puede repetirse una y otra vez. Nuestro don para la visión de túnel puede ser ilimitado. Cuando se confronta con hechos incómodos que ponen en peligro la visión que privilegiamos (la prueba de que nuestra solución rápida no funciona, por ejemplo), solemos descartarlos como un resultado único, o como la evidencia de «la excepción que confirma la regla». Es lo que se conoce como tendencia a la confirmación. Sigmund Freud lo llamaba «negación», y va totalmente unido al problema del legado y a la tendencia a preservar el statu quo. Puede generar un campo de distorsión de la realidad verdaderamente poderoso. Cuando un médico le dice a alguien que va a morir, mucha gente niega la noticia por completo. A veces nos aferramos a nuestras creencias incluso aunque nos lancen las pruebas a la cara. Pensemos por ejemplo en la cultura de la negación del Holocausto o en cómo, a finales de la década de 1990, Thabo Mbeki, el entonces presidente de Sudáfrica, se negó a aceptar el consenso científico de que el virus del VIH causaba el sida, lo que provocó la muerte de más de 330.000 personas.[13]
Incluso cuando no tenemos ningún interés en distorsionar o filtrar la información, seguimos inclinados a mantener nuestra visión de túnel. En un experimento con docenas de visitas en YouTube, se les pide a los sujetos de la prueba que cuenten el número de pases que hace cada uno de los dos equipos que juegan al baloncesto en un vídeo. Como ambos equipos tienen una pelota, y los jugadores están constantemente rodeándose los unos a los otros, se requiere una gran concentración. A menudo, ese tipo de concentración es útil, porque nos permite bloquear las distracciones que impiden el pensamiento profundo. Sin embargo, a veces puede limitar tanto nuestra visión que perdemos partes importantes de información y el bosque nos impide ver los árboles. A mitad del vídeo, un hombre disfrazado de gorila se pasea por entre los jugadores de baloncesto, se gira hacia la cámara, se golpea el pecho y vuelve a salir.
¿Adivina cuántas personas no vieron al gorila? Más de la mitad.
Todo esto resalta una verdad alarmante: el cerebro humano es poco fidedigno desde siempre. Si sumamos las tendencias al optimismo, a mantener el statu quo y a la confirmación, el atractivo del sistema 1, el efecto Einstellung, la negación y el problema del legado, podemos llegar a pensar que adoptar la solución rápida es nuestro destino biológico. Sin embargo, las conexiones neurológicas son solo una parte de la historia. También hemos construido una cultura propia de correcaminos que nos lleva directamente a la avenida de la solución fácil.
En estos tiempos, apresurarse es nuestra respuesta a todos los problemas. Caminamos rápido, hablamos rápido, leemos rápido, comemos rápido, hacemos el amor rápido y pensamos rápido. Estamos en la era del yoga veloz y de los cuentos para dormir de un minuto, o de hacer no sé qué «justo a tiempo», y de hacer aquello otro «a petición». Rodeados de chismes que realizan pequeños milagros con el clic de un ratón o un toque en una pantalla, llegamos a esperar que cualquier cosa puede pasar a la velocidad del software. Incluso nuestros más sagrados rituales deben ser más eficientes, acelerarse e ir más rápido. Hay iglesias en Estados Unidos que han experimentado con funerales en los que se podía pasar por delante de un escaparate en el que se exponía el ataúd con el difunto sin bajarse del coche. En fechas recientes, el Vaticano se vio obligado a advertir a los católicos de que no podían conseguir la absolución confesando sus pecados mediante una aplicación de un smartphone. Incluso nuestras drogas recreativas de elección nos ponen en modo de solución rápida: el alcohol, las anfetaminas y la cocaína hacen que nuestro cerebro funcione según el sistema 1.
La economía refuerza la presión por las soluciones rápidas. El capitalismo ha recompensado la velocidad desde mucho antes de la negociación a alta frecuencia. Los inversores más rápidos sacan más provecho: cuanto más rápido pueden reinvertir su dinero, más beneficios obtienen. Cualquier solución que permita que el dinero siga fluyendo o que el precio de las acciones siga al alza es una buena forma de resistir el día, porque hay que hacer dinero inmediatamente, y no importa si alguien tiene que arreglar el desaguisado más tarde. Esa manera de pensar se ha agudizado en las últimas dos décadas. Muchas empresas pasan más tiempo preocupándose por el precio de las acciones hoy que por lo que las hará más fuertes dentro de un año. Con tantos de nosotros trabajando con contratos temporales y saltando de trabajo en trabajo, la presión para causar un impacto inmediato o para encarar problemas sin pensar a largo plazo es inmensa. Esto se revela como especialmente cierto en las juntas, donde el promedio de tiempo que un director ejecutivo permanece en su puesto ha caído en picado en los últimos años.[14] En 2011 se despidió a Leo Apotheker como jefe de Hewlett-Packard después de menos de once meses en el cargo. Dominic Barton, el director general de McKinsey and Company, una empresa líder en consultoría, escucha las mismas quejas de altos ejecutivos por todo el mundo: ya no tenemos ni tiempo ni incentivos para pensar más allá de las soluciones rápidas. He aquí su veredicto: «El capitalismo ha desarrollado una visión demasiado a corto plazo».
La cultura de la oficina moderna suele reforzar esa estrechez de miras. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo tiempo para analizar con calma un problema en el trabajo? ¿O simplemente dedicarle unos minutos para pensarlo en profundidad? Enfrentarse a las cuestiones importantes, como dónde quieres estar dentro de cinco años o cómo puedes querer rediseñar tu lugar de trabajo de arriba abajo, carece de importancia. La mayoría de nosotros estamos demasiado distraídos por un torbellino de tareas triviales: firmar algún documento, asistir a alguna reunión o responder una llamada de teléfono. Los estudios indican que los profesionales del mundo de los negocios se pasan ahora la mitad de sus horas de trabajo limitándose a administrar su e-mail y sus bandejas de entrada de los medios de comunicación sociales.[15] Día tras día, semana tras semana, lo que cuenta es el triunfo inmediato.
La política también está encallada en la solución rápida. Los representantes electos tienen todos los incentivos para favorecer políticas que den frutos a tiempo para la siguiente elección. Un Consejo de Ministros puede necesitar resultados antes de la siguiente remodelación. Algunos analistas afirman que cualquier Administración estadounidense cuenta con solo seis meses (el periodo comprendido entre la confirmación de los miembros del Senado y el inicio de la campaña para las elecciones a medio plazo) para poder pensar más allá de los titulares diarios y de los números de las encuestas y concentrarse en decisiones estratégicas a largo plazo. Tampoco ayuda el que tendamos a favorecer un liderazgo fuerte, rápido y espontáneo. Nos encanta la idea de un héroe solitario que recorre la ciudad con una solución lista en su bolsa de jinete. ¿Cuántas figuras han conseguido alguna vez el poder con declaraciones como «Requerirá mucho tiempo resolver nuestros problemas»? Bajar el ritmo para reflexionar, analizar o consultar puede parecer indulgente o débil, sobre todo en momentos de crisis. O tal y como un crítico del Barack Obama más cerebral dijo: «Necesitamos un líder, no un lector». Daniel Kahneman, autor de Thinking, Fast and Slow, y solo el segundo psicólogo que ha ganado el Premio Nobel de Economía, cree que nuestra preferencia natural por los políticos que siguen los instintos de sus entrañas convierten la política democrática en un carrusel de soluciones rápidas. «Al público le gustan las decisiones rápidas —dice—, y eso anima a los líderes a seguir sus peores intuiciones».[16]
En la actualidad, no obstante, no solo los políticos y los hombres de negocios creen que pueden agitar una varita mágica. Todos estamos metidos en esta época de chorradas, bravatas y paparruchas. Solo hay que fijarse en el desfile de aspirantes sin oído que prometen ser el siguiente Michael Jackson o Lady Gaga en Factor X. Con toda la presión que debemos soportar, adornamos nuestros currículos, colgamos fotos favorecedoras en Facebook y pedimos atención a gritos en blogs y en Twitter. Un estudio reciente sacó a la luz que el 86 % de los chicos de once años usa los medios sociales para construir su «marca personal» online.[17] Algunas de estas estrategias pueden hacerte ganar amigos e influir en la gente, pero también pueden arrojarnos a los brazos de la solución rápida. ¿Por qué? Porque, al final, nos falta la humildad para admitir que no tenemos todas las respuestas, que necesitamos tiempo y una mano amiga.
La industria de la autoayuda debe asumir parte de la culpa por ello. Después de años de leer y escribir sobre desarrollo personal, Tom Butler-Bowdon se desenamoró de su propio campo. Decidió que había demasiados gurús motivacionales que embaucaban al público con atajos y soluciones rápidos que no funcionan en realidad. Como respuesta publicó Never Too Late to Be Great, que demuestra cómo las mejores soluciones de todos los ámbitos, desde las artes hasta los negocios y la ciencia, suelen tener que pasar por un largo periodo de gestación. «Al pasar por alto el hecho de que se requiere tiempo para producir algo de calidad, la industria de la autoayuda ha engendrado una generación de personas que esperan arreglarlo todo mañana», dice.
Los medios de comunicación le echan más leña al fuego. Cuando algo va mal (en política, en negocios o en la relación de un famoso), los periodistas se abalanzan, diseccionando la crisis con júbilo y exigiendo un remedio instantáneo. Después de que se descubriera que Tiger Woods era un adúltero reincidente, desapareció del ojo público durante tres meses antes de romper finalmente su silencio para entonar un mea culpa y anunciar que acudía a terapia para tratarse su adicción al sexo. ¿Cómo reaccionaron los medios de comunicación a la espera tan larga que les impuso? Con furia e indignación. El peor pecado que puede cometer una figura pública en apuros es no presentar una estrategia de salida instantánea.
La impaciencia exacerba una tendencia a promocionar en exceso soluciones que más tarde resultarán completos fiascos. Ingeniero de formación, Marco Petruzzi trabajó como consultor de dirección a nivel mundial durante quince años antes de abandonar el mundo empresarial para dedicarse a construir mejores escuelas para los pobres en Estados Unidos. Volveremos a hablar de él más adelante en este libro, pero por ahora nos limitaremos a valorar su ataque a nuestra cultura de palabrería: «En el pasado, los emprendedores que trabajaban duro desarrollaban cosas extraordinarias a lo largo del tiempo, y lo hacían de verdad: en vez de hablar de hacerlo, lo hacían —explica—. Ahora vivimos en un mundo donde hablar sale barato y las ideas atrevidas pueden crear enormes riquezas sin ni siquiera tener que llegar a realizarlas. Hay multimillonarios por ahí que no han hecho nada más que ver venir la oportunidad de invertir y luego vender en el momento adecuado, lo que refuerza la idea de que vivimos en una sociedad en la que la gente no quiere invertir ni tiempo ni esfuerzo en encontrar soluciones reales y duraderas a los problemas. Porque si juegan bien sus cartas y no se preocupan por el futuro, pueden conseguir beneficios financieros instantáneos».
Así pues, la solución rápida parece irrefutable, se mire por donde se mire. Todo desde el funcionamiento de nuestro cerebro hasta la forma en la que el mundo parece favorecer nuestras soluciones en plan tirita. Sin embargo, no todo se ha perdido. Hay esperanza. Vayamos adonde vayamos en el mundo de hoy, y en todos los aspectos de la vida, hay más personas que se alejan de la solución rápida para encontrar mejores modos de resolver problemas. Algunos están trabajando duro sin llamar la atención; otros, en cambio, están llegando a los titulares, pero todos tienen algo en común: el ansia por conseguir soluciones que realmente funcionen.
Las buenas noticias son que el mundo está lleno de soluciones lentas. Solo hay que tomarse el tiempo para descubrirlas y aprender de ellas.