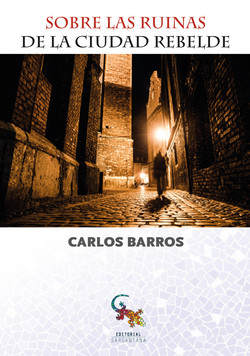Читать книгу Sobre las ruinas de la ciudad rebelde - Carlos Barros - Страница 10
Оглавление3. SEBASTIÁN
I
El pequeño pueblo de Gilet, en el valle del Palancia, se asentaba sobre las estribaciones de las serranías de Porta Coeli y Náquera muy cerca ya de Murviedro, la histórica ciudad donde el río se encontraba con el mar. Aunque no muy conocido ni afamado lugar, se hallaba en un lugar privilegiado por ser una verdadera encrucijada de caminos. Unos unían Murviedro con el resto del valle para llegar a los cercanos municipios de Albalat, Estivella o Torres Torres; mientras otros caminos más difíciles y empinados subían al interior de la sierra conectando a su vez con pequeños pueblos como Segart, Náquera o Serra. Las casas y calles de Gilet surcaban desordenadamente la ladera de un pequeño cerro rodeado por dos barrancos: el del Xocainet y el de la Maladitxa. Se trataba de unas ramblas rocosas y agrestes que bajaban directamente de la montaña e iban a desaguar el agua de la lluvia en la próxima ribera del río Palancia.
Este pueblecito de calles empinadas, casas encaladas, tierra rojiza y recodos rocosos era el hogar de Teresa, una muchacha joven de veinte pocos años que trabajaba como sirvienta para el marqués de Llançol. Su amiga y compañera Enriqueta llevaba varios días muy preocupada por ella. A pesar de su juventud, desde hacía unos años sufría unos dolorosos ataques de reuma que no dejaban de martirizarla. Y aunque los episodios más graves en ocasiones la obligaban a guardar reposo durante semanas, ella siempre trataba de sobreponerse. Había aprendido a convivir con el dolor y la mayoría de las veces hacía de tripas corazón y se esforzaba al máximo para cumplir sus obligaciones, aunque con ello se expusiera a recaídas más fuertes.
De alguna forma u otra siempre lograba salir adelante, “la más guapa y dispuesta de todas las sirvientas”, le decía Enriqueta para animarla. Pero últimamente su deterioro era tal que no le había quedado más remedio que rendirse por completo. La enfermedad se había agravado considerablemente a raíz del embarazo y había ido a más en los últimos meses hasta tener que quedarse postrada en la cama casi incapaz de moverse.
Desde su sucio colchón de paja, medio incorporada apoyándose en el cabecero de madera, observaba cómo Enriqueta se esforzaba por terminar el trabajo de costura que ella no había podido hacer durante el día. La jefa del servicio, doña Remedios, llevaba varios días haciendo la vista gorda con ella, pero esa misma mañana le había dicho que no podía seguir así, si no recuperaba el ritmo normal de trabajo tendría que marcharse. Si eso ocurría la pobre muchacha no tendría a dónde ir, aparte de un hermano recluido en un monasterio cercano no tenía más familia en el pueblo, y Enriqueta era la única persona en quien confiaba. Aquella tarde estaban las dos solas, en silencio, en aquella pequeña habitación pobremente iluminada por la tenue luz de unas velas.
Enriqueta se acercó un poco hacia ella y Teresa le sujetó ambas manos. Al hacerlo no pudo evitar dejar llevarse por la emoción y las acercó suavemente a su rostro. Aquellas manos duras y desgastadas y a la vez tan delgadas y frágiles estaban siendo duramente castigadas por culpa de su invalidez. ¿Qué podía hacer ella para compensárselo? Al mirar a los ojos a Enriqueta, aquella abnegada amiga y fiel compañera en su sufrimiento, la única que siempre estaba ahí cuando la necesitaba, no pudo evitar que se le nublara la vista a causa de las lágrimas.
—No llores más, por favor —le dijo Enriqueta también emocionada.
Teresa prosiguió acariciándole las manos con delicadeza y se las acercó delicadamente a los labios para darle pequeños besos, era su forma de darle las gracias, tal vez lo único que en su penoso estado podía hacer. Enriqueta entendía perfectamente cómo se sentía su amiga y las últimas semanas, con un avanzado embarazo, los sentimientos estaban aún más a flor de piel y se había terminado acostumbrando a aquellos intensos arrebatos de ternura, culpa y desgarro emocional.
—¿No crees que sería el momento de decirme de una vez quién es el padre? —le dijo mientras le secaba las lágrimas de los ojos—. Mira cómo estás. No es justo que cargues tú sola con las consecuencias.
—Sí. Tienes razón —dijo Teresa con un hilillo de voz.
Pero al ir a hablar, su rostro se contrajo de repente en una mueca de dolor y tuvo que agarrarse fuertemente a Enriqueta, una especie de descarga muy intensa le hizo retorcerse por completo. Apretó los dientes soltando un grito ahogado y después poco a poco fue destensándose volviendo a recuperar su postura inicial.
—¿Estás bien Teresa? —le preguntó Enriqueta asustada.
Su amiga no contestaba, abría y cerraba mucho los ojos y cogía mucho aire espasmódicamente.
—Ya viene —dijo al fin con una voz desgarradora.
Entonces vio la mancha de sangre que iba tomando forma en el vestido de Teresa y en las sábanas y empezó a entenderlo todo. Se puso muy nerviosa y se quedó bloqueada por completo, paralizada e incapaz de reaccionar mientras su amiga se retorcía de dolor una vez más.
—Avisa a doña Flora. ¡Corre!
El grito desesperado de Teresa le hizo por fin salir de aquel estado y se puso enseguida en movimiento. Le dio un beso y salió de casa después de abrigarse un poco prevenida por la caída de la noche.
La casa de doña Flora, la matrona del pueblo, estaba a unos pasos de allí así que no tardó nada en presentarse ante la puerta. Por suerte era una buena amiga de ambas y en ese momento estaba en casa, se puso en marcha en cuanto Enriqueta le dijo que la necesitaban. Enriqueta lloraba y gemía con nerviosismo mientras le explicaba lo que había sucedido, y en su atropellado regreso a las habitaciones del servicio de los marqueses, Flora trató de tranquilizarla. Sin embargo la matrona no las tenía todas consigo, había estado siguiendo el delicado embarazo de Teresa y sabía que sería un parto complicado. Sus temores se confirmaron al instante en cuanto la vio desfigurada en la cama. Resollaba y se retorcía casi sin fuerzas. Empezó a prepararlo todo con su habitual diligencia, llenó barreños con agua templada y consiguió unos paños limpios y empezó a hacer su trabajo.
A pesar de su delicada belleza, Teresa era una mujer fuerte y muy dura de carácter. Sabía perfectamente lo que le esperaba y llevaba tiempo preparándose mentalmente para sufrir los dolores del parto, pero el agónico trance al que se estaba enfrentando superaba cualquier registro anterior. Cuando llegó el momento de dar a luz su estado era lamentable y empeoraba minuto a minuto. Estaba literalmente agotada y solo las constantes punzadas de dolor que la atravesaban por dentro le hacían mantener la consciencia.
Alentada por doña Flora, inspiró profundamente una vez más e hizo un último esfuerzo, el bebé entonces asomó y la matrona pudo tirar de él fuertemente para ayudarle a que saliera. La criatura reaccionó rápido a los primeros estímulos y rompió a llorar con todas sus fuerzas. Era un niño, muy pequeño, con la piel totalmente roja y una energía terrible que empezaba a mirar el mundo con unos enormes ojos negros.
Al verlo por primera vez con la vista borrosa, a Teresa le invadió una placentera sensación de sueño y sintió cómo su cuerpo flotaba. Cerró los ojos y a su mente le llegaron imágenes de su propia madre cuidando de ella cuando era pequeña, unas imágenes que creía ya enterradas en lo más profundo de sus recuerdos.
Los padres de Teresa eran originarios de Ademuz, un pueblo de Castilla del que habían emigrado muchos años atrás en busca de una vida mejor. Habían llegado a Gilet atraídos por las nuevas cartas pueblas que estaba otorgando el marqués de Llançol en sus dominios a nuevos colonos procedentes de Aragón, Cataluña y de Castilla —la expulsión de los moriscos unos años antes había supuesto un desastre demográfico en todo el valle del Palancia—. Estas tierras se otorgaban a los colonos en condición de enfiteusis, lo que conllevaba el pago anual al marqués de la quinta parte de las cosechas. El señor además se reservaba otros privilegios, como el monopolio sobre los molinos, el horno o la elaboración del vino y establecía generalmente a su antojo lo que debía cultivarse en cada momento.
Las tierras que trabajaba su familia distaban un poco del núcleo del pueblo, monte arriba. No eran precisamente las mejor ubicadas ni las más fértiles y era algo de lo que su padre Manuel se quejaba continuamente. En Gilet, de hecho, había buenas huertas y algunas parcelas de viñas y ricos frutales como granados y melocotoneros. El clima era muy propicio y sin ser una comarca con abundancia de aguas, éstas estaban muy bien aprovechadas. Con la construcción de azudes, balsas y acequias, sus habitantes habían logrado asegurarse el continuo riego de sus cultivos y la agricultura florecía en todo el valle. Pero las tierras de Manuel no se parecían tanto a eso. Se dividían, por una parte en unos abruptos bancales que iban ascendiendo en la montaña plantados con higueras, algarrobos y algún olivo, y por otra en un llano que había un poco más abajo en el que se alternaba el cultivo de distintas especies de cereal según le indicara el marqués que debía sembrar cada año.
Ahora ya no quedaba nada de aquello, solo el recuerdo, como el de su madre Pilar jugando con ella y su hermano en la orilla del río. Su padre se había visto obligado a venderlo todo poco antes de morir. Arruinado y desahuciado, al menos había cumplido su propósito de proveer a sus dos hijos un sustento con el que poder salir adelante. A su hija Teresa le consiguió un trabajo de sirvienta para el marqués y a su hijo Alejandro el ingreso en el monasterio franciscano de Sant Esperit.
Y allí estaba una nueva generación, pequeño y frágil pero lleno de vida. Flora sostenía en sus brazos a un niño precioso que lloraba con fuerza y que todos contemplaban como una especie de milagro. Enriqueta estaba maravillada con el feliz nacimiento y en cuanto Flora terminó de limpiarlo le pidió que ayudara a su madre a sujetarlo en su regazo.
—¡Mira Teresa! —le dijo Enriqueta—. ¡Es un niño! Va a ser un niño sano y fuerte, ya lo verás, que Dios le bendiga.
Teresa, que estaba agotada y aún muy mareada por el dolor, vio que su amiga se acercaba con el recién nacido y la imagen le resultó muy reconfortante. Quería abrazarlos, a su hijo y a ella, pero no tenía fuerzas para moverse ni para hacer nada y sus ojos empezaron a cerrarse lentamente. Enriqueta se asustó un poco al verla así, pero permaneció a su lado e intentó cogerle la mano.
—¿Qué te pasa? Despierta Teresita mía, ¡mira qué niño más guapo has tenido!
Flora se movía sin cesar de un lado a otro limpiando y recogiéndolo todo y su rostro empezó a denotar gran preocupación cada vez que se giraba para mirar a Teresa. Parecía que había logrado cortar la hemorragia, y era lógico que se hubiera quedado sin fuerzas en una situación así. Pero no le gustaba nada cómo su rostro se iba desfigurando poco a poco con el paso de los minutos y su respiración se hacía lenta y pesada, sabía que algo iba mal. Se acercó a Enriqueta y le miró con rostro serio.
—Lo siento Enriqueta, pero Teresa se está poniendo muy mal. Tendría que verla el médico cuanto antes.
Enriqueta la miró desconcertada, como si lo que le acabara de pedir fuera una quimera absurda, pero evidentemente había que conseguirlo.
—Está bien. Espero no tardar mucho.
—Ve a casa del doctor Román —le dijo cuando ya salía por la puerta—, dile que soy yo quien le manda venir.
Salió de allí disparada corriendo calle abajo. A pesar de la oscuridad, Enriqueta avanzaba a grandes saltos muy deprisa y a punto estuvo de tropezar varias veces. Cuando alcanzó la puerta de la casa del médico, se apoyó en la pared para recuperar un poco el aliento y empezó a golpear la puerta con fuerza. Aguardó un poco, pero el silencio de la noche y el ladrido lejano de unos perros fue todo lo que obtuvo por respuesta. Al poco volvió a llamar.
—¡Doctor Román! ¡Abra por favor! —gritó.
Escuchó de pronto un ruido que provenía de la casa de enfrente. Una mujer abrió una pequeña ventana, asomó la cabeza y se la quedó mirando.
—¿Está el médico en casa? —le preguntó Enriqueta.
—Que yo sepa no ha salido. ¿Qué te pasa, eres tú la enferma?
—No, yo no señora Pilar, es mi compañera en casa de los Llançol. Acaba de dar a luz y está muy débil.
—¿Hablas de Teresa, verdad?
Enriqueta asintió con la cabeza.
—Sigue insistiendo, que al final saldrá.
Y cerró la ventana dejándola de nuevo allí sola frente a la puerta. Golpeó con insistencia una vez más y a continuación, ya desesperada, pegó la oreja a la madera. Parecía que se oían unas voces lejanas en el interior y luego unos pasos que se acercaban, con gran alivio se retiró un palmo de la entrada y esperó. La pesada puerta se abrió y por ella asomó Dolors, la mujer del médico.
—¿Se puede saber a qué viene este alboroto? —preguntó indignada.
—Me mandan llamar al médico. Tiene que venir, rápido, mi amiga Teresa se ha desmayado —balbuceaba Enriqueta.
—¿Qué? ¿Pero cómo te atreves a molestar a estas horas?
—Escúcheme por favor, de verdad que está muy mal. La señora Flora ha dicho que tiene que verla un médico enseguida —insistió Enriqueta.
—¡Pues que venga mañana por la mañana a una hora decente como todo el mundo! –respondió ella cortante y seca.
Enriqueta no daba crédito, aquella mujer no entendía nada. Desesperada, se echó a llorar y se le acercó aún más, implorando.
—Por Dios señora. ¡Se lo ruego! ¡Ayúdenos!
—¡Fuera de mi vista malcriada! —le espetó mientras la apartaba de ella.
Dolors se la quitó de encima con un empujón y fue a cerrar la puerta, pero detrás de ella apareció el cuerpo menudo del doctor Román que se lo impidió para poder asomarse.
—¿Qué sucede? —preguntó.
—¡Ay, gracias a Dios! Señor Román tiene usted que venir a la casa del marqués, le necesitamos con urgencia.
—¿Qué ha pasado?
—Mi amiga Teresa acaba de dar a luz a un niño y se ha puesto muy mal, doña Flora pidió que le llamáramos. Está desmayada en la cama —le explicó como pudo entre lágrimas.
El médico conocía el estado de Teresa, la había tratado una vez de su dolorosa enfermedad y vio en Enriqueta el rostro de la desesperación, de modo que supuso que de verdad se trataría de algo muy grave.
—Está bien —accedió—. Espérame aquí, enseguida vuelvo.
—Pero qué… ¿no hablarás en serio? —bramó su mujer.
Él la ignoró y fue a prepararse como había dicho. Dolors fue tras él, refunfuñando.
—¿Qué harás después cuando te digan que no pueden pagarte? Estos desgraciados siempre hacen lo mismo. Siempre igual, siempre igual… ¡que cruz Señor! —le recriminaba a su marido.
El médico salió al poco habiéndose adecentado y portando su maletín de trabajo. Los dos conocían bien el camino, de modo que se dirigieron rápidamente a su destino calle arriba caminando en silencio.
La estrecha habitación en la que Teresa había dado a luz se había quedado un poco pequeña. Un grupo de vecinas y otras sirvientas de la casa se habían congregado en un rincón y rezaban en silencio junto al cura Natalio, que también había aparecido por allí. Teresa seguía tendida en la cama y Flora estaba sentada en una silla junto a ella, con la cabeza hundida y juntas las manos en señal de oración. El ánimo de los presentes era desolador.
—Gracias a Dios doctor, menos mal que ha venido. Tiene que hacer algo, no reacciona —le dijo Flora.
El médico se tomó su tiempo para examinar a la paciente y habló un poco con Flora sobre cómo había ido el parto y había ido ocurriendo todo. Finalmente su conclusión no fue nada halagüeña.
—Lo siento mucho —les comunicó—. Su cuerpo está muy débil, no responde, se está enfriando lentamente.
—¿Es que no se puede hacer nada?
—Me temo que no. En otras condiciones se le podría haber practicado una sangría, tratando de que expulsara esos humores negros que la consumen. Pero puesto que ya ha perdido mucha sangre en el parto no creo que sea lo más prudente. Siento decírselo, pero hay que prepararse para lo peor. Solo un milagro podría salvarla.
—¡Qué desgracia doctor! ¿Qué va a ser de este pobre niño? —le decía Enriqueta acongojada.
Mientras las mujeres intercambiaban todo tipo de lamentos de la misma índole, Flora alzó la voz sobre todas ellas.
—¡Silencio! ¡Callad un momento! Parece que vuelve a abrir los ojos. Traerle a su hijo para que esté cerca de él mientras esté despierta.
Enriqueta se lo acercó situándose con él a su lado, Teresa no tenía fuerzas para sujetarlo pero pareció satisfecha con poder verlo. Para sorpresa de todos, pronunció unas palabras aparentemente plena de consciencia y convencimiento.
—Debes llevárselo a mi hermano.
Enriqueta se quedó callada mirándola fijamente, asimilando lo que acababa de escuchar.
—¿Al niño? ¿Quieres que lo llevemos con él al monasterio?
Teresa asintió.
—¿Estás segura?
—Prométeme que lo harás así. Por favor.
Su rotundidad dejó atónitos a todos.
—Prométemelo —repitió.
—Te lo prometo Teresa, pero no malgastes energías con eso. Descansa ahora y saca fuerzas para cuidar de tu hijo.
Después de aquello Teresa cerró los ojos y volvió a sumirse en un profundo sueño del que nada parecía capaz de sacarla ya. En vista de la situación, el sacerdote le dio la extremaunción y durante un rato más se prolongaron los rezos e invocaciones a la gracia divina, pero desgraciadamente el milagro no llegó. Al cabo de dos horas se certificó su muerte y solo un grupo muy reducido de vecinos y allegados permaneció en la habitación velando el cadáver. La tragedia fue un terrible mazazo para todas las mujeres del servicio que la conocían, pero sobre todo para Enriqueta, que por más que tratara Natalio de darle consuelo no era capaz de asimilar la pérdida.
El recién nacido, que se había quedado un buen rato tranquilo, despertó y rompió a llorar, apartándolos a todos de sus propios desvelos.
—El pobrecillo está hambriento, necesita leche —les dijo Flora.
—Mi hija dio a luz hace apenas dos meses, dejarme que lo lleve un rato con ella y así podrá alimentarse como es debido —dijo Lluisa, una de las criadas.
Enriqueta asintió y Lluisa cogió a la pequeña criatura con cuidado entre sus brazos.
—Mañana a primera hora iré al monasterio de Sant Esperit a llevarle el niño a su hermano, como fue su último deseo —anunció después Enriqueta.
Salió del pueblo con las primeras luces del alba, despacio y con cuidado de que no le pasara nada al recién nacido. Emprendió el camino que discurría junto al barranco del Xocainet hacia la montaña. Y lentamente caminando en silencio acometió los tramos de suave pendiente avanzando entre pinos y algarrobos. Pasado un tiempo divisó en un claro los muros del monasterio, y cuando llegó hasta él se detuvo a contemplar la edificación. Enriqueta no había vuelto a visitar ese lugar desde que era pequeña, de cerca le pareció aún más grande e impresionante de lo que recordaba.
El monasterio de Sant Esperit del Mont, edificado en el centro del Valle del Tolíu, había sido durante siglos convento de retiro espiritual franciscano por sus condiciones de lugar alejado del mundo. Pero había sufrido grandes transformaciones desde que fuera fundado allá por el año mil cuatrocientos por Doña María de Luna, esposa del rey de Valencia Martín el Humano. En los últimos años se había acometido una gran remodelación de la iglesia y una ambiciosa ampliación del convento, con la construcción de un nuevo claustro incluida, y se había creado una pequeña hospedería como centro de espiritualidad.
Enriqueta se armó de valor y llamó a la puerta del monasterio usando la pequeña campanita que colgaba de ella. La respuesta se hizo esperar largo rato, pero al final apareció un monje ataviado con un sencillo hábito marrón y un cordón con tres nudos preguntando el motivo de la visita. Ella trató de explicarle como pudo la historia pero, de entrada, nada más ver a una mujer con un niño en brazos su actitud fue de lo más reticente. Le decía que aquello no era un hospicio ni una casa de huérfanos. Ante su negativa a escucharle, exigió por fin hablar con el hermano Alejandro, para quien portaba un importante mensaje de su hermana Teresa. Después de mucha insistencia, el monje la hizo finalmente pasar y le dijo que aguardara allí, en la entrada misma.
Al traspasar aquella puerta tuvo la sensación de transportarse a otro universo, los gruesos muros del convento parecían tener aún mayor solemnidad e infundir más respeto. En aquel sitio se respiraba mucha paz y silencio absoluto, amén de algún ruido de pasos lejano, únicamente se escuchaban los sonidos propios de la naturaleza. El monje que le había abierto regresó entonces con Fray Alejandro, al que Enriqueta conocía de cuando eran pequeños y jugaba con los niños del pueblo.
—¿Qué haces tú aquí? —le preguntó él nada más verla allí plantada con un niño pequeño con el mismo gesto de extrañeza que había puesto su compañero.
—Buenos días Alejandro, lamento mucho tener que ser portadora de malas noticias —dijo con un nudo en la garganta—. Tu hermana Teresa murió anoche.
Su semblante cambió de inmediato, mostrando una gran tristeza.
—¿Cómo ha sido? —preguntó consternado.
—Estaba muy enferma, ya lo sabes. Falleció después de dar a luz a este precioso niño, su cuerpo no pudo soportarlo.
—¡Dios Bendito! ¿Este niño es suyo? Teresa nunca me dijo que estaba embarazada.
—Llevaba el asunto con bastante discreción —confesó Enriqueta—, lo había tenido en pecado y sufría mucho por lo que podía pasarle a ella y al niño.
Alejandro no salía de su asombro ante tales revelaciones, miraba a Enriqueta y al niño una y otra vez tratando de hallar respuestas a tantas preguntas.
—¿Por qué lo habéis traído hasta aquí?
—Tu hermana dijo antes de morir, ante numerosos testigos, que quería que os hicierais cargo de él. El pobre no tiene a nadie más en este mundo.
—¿Cómo que no? Supongo que tendrá un padre.
—Teresa jamás le dijo a nadie quién era.
Por más que miraba a la pobre criatura, Fray Alejandro no contemplaba como viable aquella posibilidad.
—Lo que me pides es imposible, esto es un monasterio de estudio y meditación, no es lugar para que se crie ningún recién nacido —trataba de explicarle.
—Pero Alejandro, ¿es que vas a renunciar a cuidar a tu propio sobrino? —le recriminó ella.
—No me estoy desentendiendo de él Enriqueta, te ayudaré con todo lo que necesites —le dijo él excusándose—. Pero no puedo quedármelo, tendrás que hacerlo tú.
Enriqueta no daba crédito a lo que oía, en sus planes tampoco estaba criar a un niño. Por más que fuera de su buena amiga Teresa, aquello era demasiado.
—Acompáñame a la cocina, te daré alguna cosa —le dijo Fray Alejandro cuando la situación empezaba a tornarse algo tensa.
Enriqueta siguió al joven monje por diferentes dependencias hasta que llegaron a la enorme cocina situada en la planta baja. Alejandro empezó a llenar entonces una cesta con algunos alimentos de la despensa y, mientras lo hacía, Enriqueta dejó al pequeño tumbado sobre una mesa. El monje no pudo hacer otra cosa que sonreírle y acariciarlo al verlo así, tan indefenso.
—Padre, no puede pedirme eso. Yo no puedo hacerme cargo de él, perdería mi trabajo, usted lo sabe. Aquí tienen medios de sobra para criar a un niño, no les supondrá mucho esfuerzo —le imploraba ella con insistencia.
Alejandro no podía negar que se le encogía el corazón al mirar al pequeño niño de su hermana envuelto en unos pañales.
—¿Seguro que es de mi Teresa?
Enriqueta se mostró muy ofendida con la pregunta.
—Por supuesto. Nunca me atrevería a mentirle con algo así.
—Déjame que haga una pequeña consulta con mis hermanos, de verdad que quiero ayudaros, pero no sé cómo hacerlo.
Salieron a un precioso claustro de paredes y arcadas blancas que albergaba un jardín muy verde y cuidado. Alejandro le dijo que esperara allí mientras él iba a hacer esa consulta.
Cuando finalmente regresó acompañado por otro hermano del convento, ambos bastante serios, buscó a Enriqueta entre los soportales del claustro, pero no conseguía verla.
—Tal vez se haya ido —le dijo a Fray Anselmo.
—Espera hermano, mira esto.
Anselmo le señaló una cesta de esparto que había en el suelo. Era en la que Alejandro había depositado las viandas que había ofrecido a Enriqueta en la cocina, algo de arroz, harina, fruta, verdura. Ya no quedaba nada de eso, pero en su interior estaba el recién nacido durmiendo plácidamente.
—Ya lo creo que se ha ido, Fray Alejandro, pero mirad qué os ha dejado como presente.
Alejandro asintió, consternado.
—¿Qué vais a hacer ahora?
—Dejadme que piense, de momento no digáis nada —le dijo a su amigo.
Alejandro recogió la cesta y la llevó a su celda dormitorio, lo depositó allí como si se tratara de un objeto extraño y se quedó un buen rato mirándolo embobado. De pronto, el niño tuvo como una pequeña convulsión y empezó a llorar. Alejandro se alarmó y lo cogió rápidamente entre sus brazos tratando que se calmara antes de que llamara la atención de todo el monasterio. Para su sorpresa, reaccionó muy bien a su calor y se tranquilizó de inmediato. Le acarició el rostro con suavidad y le consoló con su abrazo. Y mientras lo hacía, no pudo evitar sentir un pequeño torrente de emoción fluyendo por sus venas.
—¿Todavía no te han puesto ningún nombre? —le preguntó retóricamente.
El niño por supuesto no le podía contestar, solo le miraba con los ojos bien abiertos.
—Te llamarás Sebastián, como tu abuelo que en paz descanse —le dijo.
Después meditó profundamente lo que debía hacer. Su conciencia le dictaba por supuesto ayudar a aquel niño desamparado, pero, ¿qué sería lo más correcto? Tras pensarlo unos instantes tomó una decisión clara, era sangre de su sangre y no pensaba abandonarlo. Dios se lo había puesto en su camino y tenía que ser por alguna razón: ante todo el niño merecía que le diera su cariño y le prestara atención. A continuación meditó cómo iba a decírselo a Fray Antonio, el guardián de la orden.
Cuando fue a contárselo, Antonio se opuso rotundamente a que el niño se quedara en el monasterio, tal y como Alejandro esperaba.
—Esto no es una casa de huérfanos. Si es verdad lo que dice esa muchacha no será difícil encontrar a su padre en el pueblo, hablaremos con él y haremos que reflexione sobre lo que ha hecho y que asuma su responsabilidad, así es cómo debemos obrar.
—Pero hermano, ¿podrás tener la conciencia tranquila sabiendo que ese desalmado puede volver a abandonarlo en cualquier cuneta?
Antonio negaba una y otra vez.
—El niño no puede quedarse.
La insistencia de Alejandro no cesó, apelando a la misericordia y a la caridad cristiana, que era uno de los principales preceptos de la orden.
—Está bien —le dijo ya al borde de su paciencia—. Lo someteremos a votación, ya que no soy capaz de convencerte será la comunidad quien decida. Lo hará esta tarde después del oficio de vísperas, lo iré anunciando a los hermanos y mientras tanto no quiero volver a saber nada de la criatura.
Alejandro asintió, aún no había logrado su propósito pero era lo mejor que podía conseguir por ahora. Aquel día tuvo que desatender en parte las horas que dedicaba diariamente al estudio y a la oración. Se mantuvo pendiente en todo momento de que Sebastián estuviera bien y a la vez pasó horas meditando sobre las palabras que usaría para dirigirse a sus hermanos. Sería su palabra contra la del padre guardián, tendría que convencer a muchos de ellos si quería salirse con la suya.
Todos los monjes de la congregación de Sant Esperit, que eran alrededor de treinta, acudieron fieles a la cita en la sala capitular donde el guardián de la orden les había convocado. Antonio tomó primero la palabra, exponiendo brevemente los hechos y las insensatas pretensiones de Alejandro. Les recordó cuál era el fin de la vida monástica y por qué estaban realmente todos allí y cómo eso chocaba con cualquier otra distracción por pequeña que fuera. Todos los monjes parecían bastante convencidos, a tenor de sus asentimientos y comentarios, pero aún faltaba escuchar más argumentos. A continuación habló Alejandro, utilizando un discurso pasional y sumamente emotivo que había estado ensayando durante todo el día.
El monasterio se encontraba en ese momento inmerso en un proceso de renovación interna, sin dejar de lado su carácter de retiro y estricta observancia de la Regla de San Francisco, pretendía convertirse en colegio de misioneros apostólicos. Con ello, los monjes de Sant Esperit ambicionaban convertirse en precursores de la difusión de la fe en el viejo y nuevo mundo desde el Reino de Valencia. En este nuevo concepto del propósito monacal encajaron perfectamente las palabras de Alejandro, que hablaban de abrazar a una pobre criatura abandonada con el uso de la fe y ayuda divinas, para empezar así a practicar su labor evangelizadora desde su propia casa. En otras circunstancias habría tenido probablemente la batalla perdida, pero en aquel momento muchos de los monjes eran jóvenes e ilusionados llegados exprofeso de lejanas tierras igual que él y su familia. Tal y como esperaba, consiguió conmover a varios de ellos con sus palabras.
La votación resultó favorable a admitir al niño en el monasterio con un resultado muy ajustado, por un solo voto, pero Antonio no tuvo más remedio que aceptarlo. Alejandro les prometió convertirse en el guardián y consejero del niño y guiarlo en la vida monástica, responsabilizándose de cualquier perjuicio que pudiera ocasionar a la comunidad. Antonio le recordó que el fin último de su labor consistiría en que cuando el niño creciera tomara los hábitos y se uniera a la comunidad como uno más sin tener que depender de nadie.
II
Alejandro nunca había criado a un niño y jamás pensó que fuera a tener que hacerlo. Cuando el Señor le puso a su sobrino en sus manos se lo tomó como una prueba más para la fe de un humilde servidor como él. Nadie le ayudó, nadie le dijo cómo debía hacerlo, tuvo que enfrentarse solo a todos los retos. Los primeros meses resultaron ser los más difíciles, pues no sabía nada acerca de los cuidados básicos que le debía procurar, ni tan siquiera sabía cómo hacer algo tan simple como cambiarle el pañal.
“¿Qué hago?” Había preguntado sonrojado a su amigo Fray Anselmo cuando los gritos de la criatura traspasaban ya todos los muros del monasterio. Y al muy desgraciado no se le había ocurrido otra cosa que empezar a reírse como un avestruz.
—¿De qué te ríes bobalán? —le dijo encolerizado.
El susodicho empezó a ponerse rojo como un tomate, doblando la espalda a causa de los espasmos de su enorme barriga.
—Tendrías que verte la cara hermano, pareces un perrillo asustado en un día de tormenta.
A Alejandro le entraron ganas de pegarle un sopapo allí mismo al muy cretino, mira que burlarse de alguien en una situación así. El niño seguía llorando como un descosido y a Anselmo empezaron a pasársele las ganas de mofarse de él.
—¿Has probado a darle de comer?
—¿Y qué le doy? —le preguntó Fray Alejandro totalmente perdido.
—Hijo mío, ¿tú qué crees que comen los recién nacidos? ¡¡Leche!!
Aquella solo fue la primera de una larga serie de jornadas de desvelos, pues los angustiosos lloros del bebé ponían a su paciencia diariamente a prueba. Pero la cosa no terminó con el primer año de vida, pronto fue consciente de que la tarea de ser padre le atañería de por vida y nunca estaba exenta de dificultades.
Sebastián llevaba ya diez años viviendo en el monasterio franciscano de Sant Esperit, y a esas alturas ya se conocía de memoria cada palmo del sacro edificio. La vida en comunidad de los monjes franciscanos se regía por unas normas muy estrictas, de las que cada hermano o novicio era responsable de acatar y respetar. Claro está que estas normas no fueron pensadas para un aspirante de tan corta edad como Sebastián, pero apenas pudo tenerse en pie y empezar a hablar, con él no se hizo ninguna excepción.
En el monasterio convivían dos tipos de frailes. Por un lado estaban los hermanos legos, monjes que como Fray Anselmo eran iletrados y por lo tanto no aptos para ser sacerdotes o monjes del coro. Realizaban las tareas manuales ordinarias del monasterio tales como la agricultura, la carpintería o la cocina; lo cual liberaba en parte al resto de los hermanos, como era el caso de Fray Alejandro, para que se dedicaran a una vida plena contemplativa consistente en orar y estudiar. Sebastián vestía provisionalmente el hábito de novicio, ligeramente diferente al de los monjes regulares, que como en la mayoría de las órdenes franciscanas era muy sencillo, de tela marrón, capucha y cordón anudado a la cintura. El propósito de su tío era no solo que tomara los hábitos sino que estudiara y se ordenara sacerdote con el paso del tiempo.
Alejandro acababa de oír la llamada al oficio de Laudes, la primera oración de la mañana, y Sebastián no aparecía por ninguna parte. Le había buscado en su cama y por todos los rincones del dormitorio sin éxito, había recorrido los pasillos varias veces, las escaleras, las estancias comunes y las letrinas, sin obtener ningún resultado. Había salido inclusive al claustro varias veces para cerciorarse, pero tampoco había nadie allí a esas horas. A esas alturas Alejandro ya se imaginaba el único sitio en el que podía estar: la cocina.
Se dirigió allí a toda prisa y el agradable olor a bizcocho recién hecho le hizo confirmar sus sospechas. Fray Anselmo preparaba unos deliciosos dulces de calabaza y almendra que hacían la boca agua a todos los hermanos, y a Sebastián el primero. Fue abrir la puerta y descubrir a su sobrino con el cuerpo del delito, en sus manos sostenía un enorme pedazo del dulce manjar del que estaba dando cuenta con total regocijo y parsimonia.
—¡Suelta eso ahora mismo glotón! ¿No has oído la llamada a la oración? —le recriminó.
—¡Tengo hambre! —protestó.
—Pues tendrás que esperar como todos los demás.
—Entonces no me quedarán más que las migajas, he visto como Fray Anselmo se lo come todo a escondidas sin compartirlo con nadie.
—¿Cómo te atreves a acusar a uno de los hermanos de este monasterio de esa forma tan descarada? No tienes ninguna prueba que lo demuestre.
—¿Acaso hay prueba más irrefutable que su enorme barrigota?
—¡Calla de una vez insensato!
Alejandro agarró a Sebastián de una de sus orejas y empezó a tirar de él hacia la iglesia.
—¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! —gritaba el niño.
—No me das más que problemas, cualquier día el padre Antonio se va a cansar de aguantar tus faltas y tu indisciplina, yo ya no puedo hacer nada más para encubrirte.
Entraron en el templo justo cuando los hermanos empezaban a entonar el himno después de la primera oración. Se incorporaron en la última fila y empezaron a recitar los versos, Sebastián con los carrillos aún llenos de bizcocho. El padre Antonio, que dirigía el oficio, les dedicó una mirada severa, especialmente a Alejandro, cargada de reprobación.
Ecce iam noctis tenuátur umbra, lucis auróra rútilans corúscat; nísibus totis rogitémus omnes cunctipoténtem. Ut Deus, nostri miserátus, omnem pellat angórem, tríbuat salútem, donet et nobis pietáte patris regna polórum. Præstet hoc nobis Déitas beáta Patris ac Nati, paritérque Sancti Spíritus, cuius résonat per omnem glória mundum. Amen1
Sebastián siempre tuvo la sensación de que su tío Alejandro fue, en líneas generales, un buen padre. Quizás en parte porque no había conocido a otro y, sobre todo, porque le había cuidado y acogido cuando era una pobre criatura sin hogar. Sin embargo, el niño despertaba en su cuidador sentimientos encontrados. Por un lado se sentía tremendamente responsable de su destino por ser el único legado que le quedaba de su hermana y de su familia. Por otro, en ocasiones empezaba a sentirlo como una lacra para sus propios progresos en la orden y un obstáculo para cumplir su gran sueño.
El padre Alejandro era, en efecto, un fraile convencido. Había tomado los hábitos a los diecisiete años, como franciscano había hecho voto de pobreza y caminaba siempre descalzo siguiendo los pasos del fundador de la orden San Francisco de Asís. No solo se había aplicado en el estudio para ser un monje venerado y sabio, además en su fuero interno albergaba un ambicioso sueño, participar en las misiones en el nuevo mundo evangelizando y predicando la palabra de Dios en los confines de la tierra. Por ello formaba parte del colegio de misiones, que tenía su propia organización parcialmente diferenciada de las actividades comunes del monasterio. Además de dedicar al menos dos horas diarias a la oración, cuidar el rezo de las Horas y celebrar los maitines a media noche, cada día tenían algunas conferencias sobre temas de teología y misionología y prestaban especial atención al aprendizaje de las lenguas indígenas.
Le hubiera encantado poder compartir este sueño con su sobrino. Pero Sebastián, obviamente, llevaba su propio ritmo. Aprendió poco a poco y con bastante esfuerzo a leer y escribir en latín y en lengua común, un privilegio que estaba reservado solo a unos pocos y al que él de otra forma jamás habría podido tener acceso. Pero aparte de ese y algún que otro mérito en las lecciones básicas, no destacaba por ser un buen estudiante ni por tener una voz melodiosa en el coro, más bien era bastante mediocre. Y para más inri, le había costado demasiado trabajo memorizar las principales oraciones del culto diario.
En definitiva, el guardián Fray Antonio, como otros muchos, no estaba nada convencido de que el joven Sebastián pudiera llegar a estar algún día preparado para tomar los hábitos y veía inútil que prosiguiera en el monasterio con el noviciado. Pero Sebastián todavía contaba con firmes aliados y defensores de su causa, como el propio Fray Alejandro, que no consentía objeciones al hecho de que el niño prosiguiera su formación. Aquel mismo día, después de Laudes, Fray Antonio convocó al hermano Alejandro a una reunión privada en su despacho.
—Alejandro, el episodio de hoy ha sido bochornoso. Lo pasaría por alto de no ser porque forma parte ya de una larga lista de desatinos e insubordinaciones —empezó a decirle.
—Lo sé padre, no sabe cuánto lo lamento, le pido disculpas por ello.
La mirada reprobatoria de Fray Antonio permanecía impasible, ajena a cualquier tipo de propósito de enmienda o excusa.
—Yo… le juro que el chico ha aprendido la lección —insistió Fray Alejandro.
—No se trata de eso Alejandro, no puede ser que tengas que estar tú detrás de él a todas horas. La vida monástica requiere de una dedicación espiritual personal, de una convicción muy profunda, sin fisuras —sentenció.
—Dele un poco más de tiempo padre, se lo ruego. Cuando sea un adulto y haya alcanzado la suficiente madurez intelectual será capaz de decidir, con la ayuda de Dios, cuál ha de ser su camino en esta vida. Mientras tanto nuestro deber es protegerle, cuidarle e instruirle como lo venimos haciendo hasta ahora. Recuerde que ya debatimos esta cuestión en su día hermano Antonio —le decía como respuesta a sus objeciones.
Pero Antonio negaba con la cabeza.
—No es así como funciona, y tú lo sabes, el que viene aquí es porque siente la llamada de Dios, y no al revés.
El hermano Antonio terminó aceptando una vez más las disculpas y excusas de Alejandro a regañadientes y le dejó marchar, zanjando la cuestión por el momento.
Alejandro achacaba la falta de motivación de Sebastián al hecho de que no había conocido otra vida fuera de los muros del monasterio. Y a fin de cuentas, ¿qué otra cosa se podía esperar de un niño que pasaba el día encerrado en un mundo tan estricto? La vida en el monasterio no estaba pensada para cubrir sus necesidades, sino las de un adulto. Pero la vida en comunidad no se limitaba solo a orar y rezar, y como Sebastián mostraba más interés por tareas cotidianas que por el estudio, decidió que pasara más tiempo ayudando a los hermanos legos. Consintió que con frecuencia acompañara a Anselmo en la cocina o al hermano Jerónimo, que era el encargado del cuidado del pequeño huerto situado en el patio trasero.
III
En el monasterio de Sant Esperit, el otoño era el momento de la recogida de la garrofera, y todos los monjes participaban en ella. Este árbol tan particular de esta zona del mediterráneo tenía una importancia primordial para los pueblos de la sierra, pues su aprovechamiento formaba parte esencial de su sustento. Tras su apariencia pobre e insulsa, se escondía una considerable variedad de utilidades. Empezando por su madera, que era fuerte y compacta y era muy buena tanto como combustible en invierno como para la construcción de muebles y aperos. De su corteza se extraía también su resina, que era conocida como excelente tintura de color negro para lana o algodón y su flor era también apreciada por las abejas para la elaboración de miel.
El fruto, las hojas y la misma corteza eran usadas popularmente con propósitos medicinales, ilustres médicos y expertos boticarios habían descrito sus bondades y los utilizaban para la cura de muchas afecciones del cuerpo. La algarroba, o garrofera, con esa forma tan fea de vaina marrón, era un fruto comestible y muy nutritivo. A más de uno le había salvado la vida en el monte cuando no tenía otra cosa que echarse a la boca. Pero sin duda el uso principal de la algarroba era aprovecharlo como alimento para el ganado. En los meses de invierno se le daba a los cerdos, las ovejas y las mulas.
Una mañana fría, Fray Jerónimo y Sebastián se echaron al monte, armados con enormes capazos de esparto emprendieron la tarea de recoger garroferas acompañados por otros dos frailes y por su tío Alejandro, que solo lo hacía para disfrutar del paseo matinal. Sebastián agradecía mucho estas salidas al aire libre, pues la vida dentro del monasterio era sumamente aburrida y repetitiva. Los hermanos legos solían organizarlos de tanto en tanto por diversas cuestiones necesarias.
Internados ya un poco en el bosque, Sebastián, que como siempre iba ensimismado en su mundo algo rezagado, descubrió un conejo que asomaba tímidamente de su madriguera. El animal movía la cabeza deprisa y se agitaba nervioso, pero no le había visto ni detectado su presencia, de modo que se quedó inmóvil esperando que la criatura se mostrara por completo. Justo entonces se oyeron unos pasos tras él haciendo un estrepitoso ruido sobre la pinocha seca y el conejo se volvió a meter en su guarida a la velocidad del rayo. Maldijo para sí al incauto monje que le había privado de poder ver al precioso animal dando saltos en libertad. Se giró y descubrió entonces que detrás de él no había ningún monje. Allí estaba ella, clavándole aquella hechizante mirada mitad dulce mitad traviesa que le hizo olvidarse por completo de cualquier intrascendente suceso anterior.
Era una chica, de eso no había duda, una muchacha muy joven, aunque intuyó por su silueta que era algo mayor que él. Estaba también recogiendo garroferas en una gran cesta y permanecía inmóvil, plantada delante de él. La diferencia era que, al contrario que Sebastián, ella parecía más divertida que asustada o asombrada.
—Hola —le dijo.
Aquello sí que sacó definitivamente a Sebastián de su ensimismamiento, no imaginaba siquiera que se fuera a atrever a hablarle.
—Hola —balbuceó.
—Me llamo Isabel.
—Yo Sebastián.
Aquella abrupta presentación pareció darle pie a acercarse un poco más a él. Lo miró de arriba abajo como si observara a un animalillo pequeño con ojos curiosos.
—¡Caray! Eres un monje muy joven, ¿no? —le dijo con todo el descaro del mundo.
—No soy monje, todavía —respondió Sebastián manteniendo la compostura.
—Pero imagino que vives en el monasterio.
—Sí.
La chica pareció conformarse con sus escuetas respuestas y se animó a seguir con la conversación.
—Yo vivo en aquella casa de allí —le dijo mientras señalaba en dirección a una loma tas la cual se entreveía la columna de humo de una chimenea.
—Mi padre y yo cuidamos de un pequeño rebaño durante el invierno —prosiguió.
Sebastián, acostumbrado a las rígidas normas del monasterio, seguía completamente asombrado con su desparpajo. Algo en su interior le imploraba que aquel momento no terminara, quería seguir sabiendo más cosas sobre ella, pero simple y llanamente no sabía qué decir.
—Yo… tengo que…
—Oh sí, claro, tienes que irte. No quería entretenerte —le dijo tan abierta y cortante como la primera vez que le saludó—. Adiós Sebastián, que tengas un buen día.
Iba a decir algo, cualquier cosa que impidiera romper el hechizo tan pronto, pero le cortó la voz de Alejandro que apareció de pronto acercándose hacia él.
—¡Ah! Estabas aquí. Vamos Sebastián, recoge el capazo y ve a descargarlo en el mulo, nos vamos.
No tuvo más remedio que ponerse a ello, pero mientras lo hacía no le quitaba ojo a Isabel, no podía evitarlo. Así vio como ella también volvía a lo suyo, desapareciendo con rapidez de su campo de visión por el mismo sitio de donde había venido.
A pesar de tratarse de una experiencia tan intensa, al principio Sebastián no dio demasiada importancia a aquel fugaz encuentro. Sin embargo, con el paso de los días iría dándose cuenta de que aquella muchacha había dejado en él una huella mucho más profunda de lo que imaginaba. Por alguna razón que escapaba a su entendimiento, pasaba largas horas recordando su mirada y su sonrisa. Entre lección y lección, repetitivos rezos y trabajo en el huerto, su mente volaba y se escapaba de allí libremente, bebía sedienta de aquellos recuerdos. Jamás había percibido de aquella manera la belleza que podía encerrar el simple rostro de una mujer.
Durante las siguientes semanas trató de ofrecerse siempre voluntario en la recolección de garroferas, de leña o cualquier otra tarea que implicase salir del monasterio, buscando con ansia que se produjera un nuevo encuentro con la chica. Pasaron varios días con algunas contadas salidas en los que no hubo ni rastro de ella y Sebastián empezó a desesperarse. Encaramado a los muros, mirando en la dirección que le había señalado Isabel, solía ver el rastro de la chimenea humeante, de modo que supuso que allí seguiría ella. No sabía por qué, pero sentía la necesidad acuciante de volver a verla, y esta vez no iba a pillarle desprevenido. Se recordaba a sí mismo como a un simple pardillo plantado delante de ella sin saber siquiera qué decir. Tenía claro que la próxima vez que la viera no volvería a quedarse bloqueado, es más, debía ser él quien diera el primer paso. Eligió con cuidado esa primera frase, estudió con esmero cada palabra, la entonación, la colocación de cada una de ellas.
Tan planeado lo tenía todo, que ante la falta de otra oportunidad fruto del azar, estaba decidido a acercarse deliberadamente a su casa para provocar el encuentro. Así lo hizo en una mañana brumosa de aquel incipiente invierno. Todo se complicó un poco porque el bueno de su tío Alejandro ya se olía algo y no le quitaba ojo de encima. Pero haciéndose el distraído como acostumbraba, consiguió separarse un poco del resto del grupo y logró internarse por una vaguada fuera de su campo de visión. Tuvo suerte, porque la referencia del humillo de la chimenea era muy clara y no tuvo más que seguirla. Cuando ascendía por el pequeño sendero que conducía a aquella casa, empezó a sentir que el corazón le latía cada vez con más fuerza.
Porque efectivamente allí estaba ella, su caprichoso cabello negro rizado y revuelto era distinguible con total claridad. A pesar de la rigurosa mañana de diciembre, estaba entregada con tesón a diversas tareas de limpieza a las puertas de la casa. Se trataba de una sencilla cabaña de pastoreo anexa a un pequeño establo de cabras, un habitáculo pequeño y de lo más humilde. Le había dicho que vivía allí con su padre e ignoraba si andaría por allí cerca en ese momento, pero tras un rápido vistazo no percibió rastro alguno de él, circunstancia sin duda de lo más favorable para sus intereses.
Isabel no se dio cuenta de que alguien llegaba y seguía a lo suyo, poniendo a secar la ropa que había estado lavando con esmero. Estaba abrigada con un grueso jubón de lana del que asomaban graciosamente por debajo los volantes de su camisa. Después de varios días muy fríos y húmedos, tenía la esperanza de que el sol al fin brillara cuando levantaran las nubes bajas. Al agacharse de nuevo al balde sintió una presencia tras ella y se asustó un poco, pero al girarse vio que era aquel muchacho tímido del monasterio que le miraba como un bobo.
—Hola, vaya susto me has dado. ¿Qué haces aquí? —le preguntó.
—Hola —respondió Sebastián—. Solo quería venir a verte.
—Ah, pues ya me estás viendo —dijo ella riéndose.
Sebastián enrojeció sintiéndose apabullado por ella otra vez. Mientras que Isabel, lejos de arredrarse, parecía enormemente divertida al verlo así.
—¿Estás seguro de que no querías nada más?
Sebastián tomó aire, se armó de valor, y sus labios finalmente se atrevieron a expresar lo que sentía.
—Isabel, eres lo más bonito que he visto nunca.
—¡Decir un monje esas cosas! ¿No te da vergüenza? —le dijo ella haciendo un divertido aspaviento.
—No soy un monje, ya te lo he dicho
—¿Entonces qué eres?
Sebastián se limitó a encogerse de hombros.
—A ver, ¿pero tú de dónde has salido?
Parecía que ella se estaba divirtiendo de lo lindo con todo ese asunto, se lo tomaba todo a broma. Pero para Sebastián no lo era, sus palabras no habían causado el resultado que esperaba y su turbación iba en aumento, sintiéndose completamente avergonzado. Ella captó esa incomodidad y cambió rápidamente la risa por un gesto más tierno.
—Anda ven, te daré una cosa —le dijo.
Se dejó guiar por ella hasta el umbral de la casa, la sencilla puerta de tablones raídos de madera se abrió y ella se deslizó hacia el interior. Le rebanó un pedazo de queso y se lo ofreció.
—¿Te gusta?
Sebastián lo cogió entre sus manos y lo devoró con fruición.
—Sí —dijo él con la boca llena.
Realmente estaba muy bueno, pero eso era lo de menos, hubiera dicho lo mismo si lo que le hubiera ofrecido fuera un tocho de madera.
—¿Te dejan venir a verme los monjes? —le preguntó ella entonces.
—No saben que estoy aquí, salíamos a buscar leña y me he desviado del grupo sin que se dieran cuenta.
—Entonces no creo que tarden en buscarte.
Fue decirlo y escucharse a lo lejos la voz de Alejandro que le llamaba. Maldijo para sus adentros que le hubieran descubierto tan pronto, pero cuando pensaba que ella iba a volver a lo suyo sin decir nada más, volvió a sorprenderle con algo que hizo que su esfuerzo por acercarse hasta allí aquella mañana valiera realmente la pena.
—Gracias por venir Sebastián —le dijo mostrándole la sonrisa por la que el chico se deshacía.
Detestaba tener que despedirse de ella tan rápido y no sabía muy bien qué decir. Isabel notó cómo las palabras se le atropellaban en la mente acrecentando su nerviosismo y le volvió a sonreír. Se le acercó muy lentamente y apoyó las manos en sus hombros, todo su cuerpo empezó a temblar cuando vio venir el rostro de la chica hacia el suyo, le dio un beso en la mejilla y después le dijo suavemente al oído:
—Vuelve cuando quieras, mañana seguiré estando aquí.
Se separó de él y volvió al barreño de ropa a seguir con la tarea que había dejado a medias.
Sebastián en cambio apenas se movió, siquiera un leve pestañeo, la magia de aquel instante le tenía totalmente obnubilado. Hasta que escuchó la voz grave de Fray Alejandro, justo detrás de él.
—Sebastián, ¿pero qué haces aquí?
—Lo siento tío, me despisté un poco y les perdí.
—¡Ya! —dijo con suspicacia—. Anda venga, vámonos que nos están esperando.
De vuelta al monasterio, Fray Alejandro no dejaba de mirarle con expresión severa.
—¿Te gusta mucho esa chica verdad? —le dijo sin dar más rodeos.
—Sí —le confesó Sebastián.
—Pues no debes volver a verla, ni a hablar con ella —afirmó tajante.
—¿Qué? ¿Por qué no? —preguntó él con gran decepción.
—¿Es que no has aprendido nada de lo que te decimos todos los días? La vida del buen monje está consagrada a Dios hijo mío, debes separarte de cualquier otra distracción.
—Si es así entonces no quiero ser un monje.
—No sabes lo que dices criatura. Sé que ahora te puede parecer algo difícil, pero debes tener paciencia. Ten fe en lo que te digo y hallarás la felicidad en la vida del fiel servidor de nuestro Señor, no necesitarás nada más y nunca te faltará de nada.
—Pero, ¿qué hay de malo en que hable con ella?
—Es una simple precaución, nada más, no es una buena influencia para ti.
Sebastián no dijo nada más, pero por supuesto no pensaba dejar de ver a Isabel por mucho que le dijeran. No podía quitársela de la cabeza y tenía intención de ir a visitarla al día siguiente, costara lo que costase. Para ello tuvo que poner en marcha todo su ingenio, puesto que Alejandro se había propuesto convertirse en su sombra. Fue después del oficio de Sexta, al ver que su tío era reclamado por el hermano Aurelio para conversar con él en privado, cuando logró escabullirse entre la multitud y salir al patio sin ser visto. Tenía dominada la técnica de subirse al tapiado del recinto con la ayuda de un ciprés y pronto estuvo saltando al otro lado. Después, corrió todo lo que pudo en pos de la cita que le aguardaba desde el día anterior.
Esta vez ella le vio llegar y salió de la casa a recibirle.
—Ya pensaba que hoy no vendrías. ¿Has vuelto a escaparte?
—Sí, espero que hoy no me encuentren tan rápido.
—Bueno. Es posible que no tengamos mucho tiempo, mi padre llegará de un momento a otro —le dijo ella con cierta preocupación.
—Aquí tienes, hoy soy yo el que te ofrezco un regalo —le dijo entregándole una flor que había arrancado cuidadosamente del jardín en el monasterio antes de salir.
—Muchas gracias Sebastián, qué gracioso eres —le dijo volviéndole a ofrecer esa sonrisa que le tenía tan fascinado.
—¿Y qué haces en el monasterio si no eres un monje como me dijiste?
—Básicamente a lo que se dedican ellos todo el día, rezar, estudiar, volver a rezar, ya sabes.
—¿Y cómo es que acabaste allí dentro, el monje ese que te persigue es pariente tuyo?
—Fray Alejandro es mi tío. Me quedé huérfano al nacer y él me acogió cuando me entregaron en el monasterio —le confesó.
—Qué suerte tuviste, mi padre siempre dice que los curas y los monjes viven mejor que los reyes.
—Me da igual, yo no quiero ser cura ni monje, prefiero mil veces labrar la tierra o cuidar de un rebaño como tu padre.
—Pobre inocente —dijo Isabel riéndose de buena gana—, te traía yo unos días a trabajar con el bruto de mi padre, ibas a saber lo que es bueno.
—No me importaría con tal de poder verte a ti cada mañana.
El corazón de Isabel terminó por deshacerse con la sincera confesión del muchacho.
—¿Quieres darme un beso? —le soltó ella de repente.
La pregunta le pilló totalmente por sorpresa, pero no se lo pensó dos veces y se lanzó sobre ella plantándole un beso en la mejilla.
—No, así no tonto. Me refiero a un beso de verdad. Cierra los ojos, verás cómo se hace.
Sebastián obedeció y se quedó inmóvil y expectante. Se sobrecogió por completo cuando sintió el roce de sus labios con los de ella durante un par de segundos que se le hicieron eternos. No quería despertar de ese sueño, pero no tuvo más remedio que hacerlo cuando sintió un terrible garrotazo en el costado.
—¡Pero qué haces desgraciado! —le gritó una voz áspera y endemoniada.
De la fuerza del golpe Sebastián cayó doblado, el padre de Isabel se ensañó con él y siguió golpeándole en la espalda con fuerza.
—¡Para padre por favor! ¡Déjale! —gritaba Isabel desesperada.
—¡Largo de aquí, malnacido! No quiero volver a verte cerca de mi casa.
Sebastián sentía un dolor terrible, tenía la espalda y el costado hechos polvo pero aún sacó fuerzas suficientes para levantarse y salir corriendo de allí. A las afueras del monasterio le esperaban Alejandro y el padre guardián, que ya se temían lo que había ocurrido. Antonio le agarró por el pescuezo y lo llevó así en volandas apretando con fuerza hasta el interior del recinto, le hizo subir por las escaleras y le introdujo en su celda cerrando la puerta tras de sí.
—¡De rodillas! —le ordenó.
Sebastián apoyó sus rodillas en la fría piedra y con las manos juntas se quedó mirando al crucifijo de la pared con la angustiosa inquietud por la inminente reprimenda.
—Espero que este altercado no se vuelva a repetir. Recuerda por qué estás aquí y lo que esto significa, no me gustaría tener que tomar otra decisión —añadió dirigiéndose también a Alejandro.
Y dicho esto agarró una soga pequeña y le propinó cuatro latigazos en su espalda malherida. Sebastián gritó y lloró mientras veía a Alejandro rezar en una esquina con los ojos cerrados impasible. Le dejaron allí solo durante un buen rato, después Alejandro volvió a entrar provisto de un ungüento y paños húmedos para curarle las heridas.
Los golpes tardaron en curarse. Los primeros días casi no podía moverse, sentía unos terribles pinchazos en el costado cada vez que hacía algún pequeño esfuerzo. Pero la violencia no consiguió aplacar su firme determinación, todo lo contrario, cada vez tenía más claro lo que quería hacer y no era precisamente quedarse en el monasterio de brazos cruzados agachando las orejas. Durante esos días, Fray Alejandro trató sin éxito de volver a ganarse la confianza del chico, pero aquel vínculo de amistad y respeto que habían mantenido durante tantos años había terminado por romperse. Sebastián en el fondo no le guardaba rencor, le seguía viendo como lo más parecido a un sustituto paterno que había podido tener. Pero en aquel recinto se sentía totalmente ahogado e incomprendido, así que la crudeza de los golpes y las broncas, en lugar de imponer la voluntad de los monjes solo habían logrado reforzar su deseo de marcharse de allí para siempre.
Consiguió escaparse de nuevo una noche después del oficio de Completas, la noche era cerrada y el silencio invadía todo el monasterio, le quedaban unas horas de tranquilidad antes de que se llamara a maitines a medianoche. Alejandro dormía profundamente y aprovechó para levantarse y abandonar la celda que ambos compartían. Avanzó por los pasillos con todo el sigilo del mundo, temiendo a cada paso ser descubierto por algún monje desvelado, y bajó al piso inferior desde el que accedió al patio trasero y a los huertos. Desde allí trepó los muros y saltó al exterior como había hecho tantas otras veces. No le importaban las consecuencias, sucediera lo que sucediese estaba decidido a ser el dueño de su propio destino.
La noche era muy fría pero en su interior un fuego le quemaba por dentro, no tenía ningún plan ni idea concreta, simplemente sabía lo que quería. Con el sonido envolvente de los grillos y el ulular disperso de alguna lechuza, se internó en el pinar ladera arriba. Cada pocos pasos echaba la vista atrás instintivamente, pues tenía la sensación de que alguien le seguía agazapado en la oscuridad y quería impedirle alcanzar su destino. Mas nadie le impidió llegar hasta la pequeña cabaña de Isabel causando un pequeño revuelo entre las cabras, que fueron las primeras en advertir su presencia. Se había detenido frente a la casa sin saber muy bien qué era lo próximo que debía hacer. Quería despertarla y proponerle una huida, en su cabeza todo era muy fácil y tenía sentido, pero una vez llegado hasta allí se encontró con un obstáculo de difícil solución: cómo llamar su atención sin despertar al animal de su padre.
Pero no había llegado hasta allí para nada. Se armó de valor y arrimó su cuerpo a la puerta de entrada y, para su fortuna, se encontró con que ésta estaba abierta. Lentamente y con sumo cuidado, la fue empujando y percibió en el interior el suave ronquido de alguien que dormía plácidamente arropado con unas mantas. Supuso que provenían de su padre y la cercanía a aquella bestia insensible le acongojó. Pero no le hizo falta adentrarse más porque ante él apareció la figura de Isabel que venía acercándose de puntillas, mirándole con perplejidad e indicándole con el dedo índice pegado a los labios que no hiciera el más mínimo ruido. Le agarró del brazo y salieron afuera alejándose unos cuantos pasos de la casa.
—¿Pero qué haces aquí, estás loco?
Se quitó la pequeña capa que llevaba para cubrirse y rodeó con ella a Isabel tapándole los hombros y los brazos en un gesto que ella agradeció enormemente.
—He venido a pedirte que te vengas conmigo —le dijo sin más.
—¿Irme contigo? ¿A dónde? —preguntó ella atónita.
—A donde nos plazca Isabel, seamos libres.
—¿Libres de qué? ¿Pero tú sabes lo que estás diciendo?
—Libres de que nos encierren y nos maltraten como a animales. Estoy dispuesto a hacer lo que sea por salir de aquí, podremos vivir juntos lejos de todo esto y si tú quieres nos casaremos, ya lo tengo todo pensado.
Isabel le miró con cierta condescendencia.
—Sebastián, por favor, no digas más tonterías. Tú tienes la oportunidad de convertirte en monje y tener la vida resuelta. ¿Cómo se te ocurren estas estupideces?
—No es ninguna estupidez Isabel. Sé que esto no es para mí y me marcharé de aquí, ya lo he decidido. Y me gustaría mucho que me acompañaras —añadió.
—Pero vamos a ver, tú solo con… ¿cuántos? ¿Trece años? ¿A dónde quieres ir? ¿De qué vas a vivir? ¿Del aire?
Cada una de esas preguntas en forma de desplante de Isabel eran como una fría bofetada para Sebastián, que sentía como la rabia le comía por dentro. ¿Es que no era ella capaz de verlo como lo veía él? ¿Acaso no estaba su existencia ahogada y reprimida por las normas de los adultos igual que la suya? ¿Qué más daba de qué iban a vivir? De cualquier cosa, ¿qué importaba eso en ese momento? Isabel captó aquella frustración en sus ojos y bajó el tono de sus reproches.
—Mira Sebastián, que te quede claro lo primero que por que te haya dado un beso no te pienses que ya estoy loquita por ti, así que de lo de casarse ya te estás olvidando. Y lo segundo es que estas cosas no se hacen así, de la noche a la mañana, sin avisar. Habrá que pensar en un plan, a dónde ir, preparar algo para el viaje, no sé.
La fuerza de su razonamiento era aplastante, no podía hacer otra cosa que rendirse a la evidencia. Por más respuesta solo se le ocurrió agachar la cabeza, hundido por sus palabras de rechazo. Después ella se quedó pensativa durante un rato, mordiéndose el labio inferior, y de pronto su actitud pareció cambiar repentinamente.
—¿Sabes? En algo tenías razón —le confesó—. Siempre he soñado con irme lejos de aquí, pero nunca me he atrevido a hacerlo. ¿De verdad vendrías conmigo Sebastián?
—Claro que sí Isabel, he comprendido que no soportaré pasarme la vida encerrado en el monasterio, a tu lado sería tan feliz…
— Pero marcharme así, tan de repente… —dijo ignorando la última parte de su frase—. Es una locura. Tendrías pensado qué dirección tomar al menos.
—¿Y eso qué importa? —dijo Sebastián encogiéndose de hombros.
—Claro que importa alma de cántaro. ¿O es que piensas dormir al raso con este frío?
Por supuesto tampoco había pensado en eso, cada vez se daba más cuenta del enorme lastre que era su inexperiencia. Aun así, seguía decidido a hacerlo.
—Podríamos ir a Valencia —dijo ella de pronto.
Isabel empezó a hablarle como si reviviera un viejo sueño, su mirada parecía volar hacia otra parte.
—Tengo una amiga en Valencia, ¿sabes? Ella podría ayudarnos. Allí mi padre nunca nos encontraría. ¿Querrías acompañarme Sebastián?
De inmediato le cambió la cara, no podía disimular su emoción, al fin parecía estar dispuesta también a arriesgarse.
—Pero tienes que darme tres días para organizarlo —le dijo ella frenando sus ansias—. Al tercer anochecer nos veremos en el camino que baja del monasterio a Gilet, en el cruce con el barranco. ¿Qué me dices a eso?
—Que sí, por supuesto que sí —dijo Sebastián con una amplia sonrisa.
—Recuerda que ni los monjes ni nadie debe saber nada de esto, si alguien sigue nuestros pasos estamos perdidos.
Por supuesto no podía estar más entregado a la causa.
—Y ahora deberías irte, si se despierta mi padre y nos ve aquí hablando de esto nos mata a los dos, a ti el primero —le dijo finalmente.
Le devolvió la capa y le dejó plantado allí solo, temblando de frío y de emoción.
—Adiós Sebastián —le susurró mientras le acariciaba el rostro.
Regresó al monasterio envuelto en una nube, volvía con una promesa que valía más que todo lo que lo que le había pasado en su corta vida y al fin se sentía enormemente orgulloso de haber tenido el valor de dar ese paso. En ese momento se sentía una persona completamente diferente.
Tan aturdido estaba, que cuando descendió del pinar y pisó de nuevo el camino no vio interponerse ante él una sombra que le cortaba el paso y al toparse con ella se asustó, tratando de salir por piernas instintivamente. Pero no pudo zafarse de la mano que le sujetaba con fuerza y entonces vio claramente quién era el que había ido a su encuentro, su tío Alejandro le miraba con angustia y compasión.
—Esto se tiene que terminar —dijo sin más.
Tiró de él con todas sus fuerzas y se lo llevó de vuelta al monasterio. Sebastián suponía que le esperaba una nueva sesión de latigazos, pero después de arrancar esa promesa de Isabel era lo que menos le importaba. Estaba ya mentalmente preparado para ello. Sin embargo no ocurrió nada de eso, su tío le condujo hasta un lugar lúgubre y oscuro que estaba en el sótano, las bodegas del monasterio.
No se imaginaba qué era lo que pretendía llevándole allí, probablemente quisiera conducirlo hasta un lugar apartado para no despertar a la comunidad con sus gritos. Pero para su estupor, le arrastró por toda la bodega hasta el extremo más profundo y ante él apareció un viejo portón de madera que conducía a un cuartucho pequeño. Probablemente era el lugar más funesto que había visto en todo el monasterio. Fue entonces cuando Sebastián se empezó a asustar.
—¿Qué es esto tío? ¿Para qué me has traído aquí? —le preguntó mirándole aterrado.
—Me parece que es un buen sitio para meditar —le contestó él sin dar más explicaciones.
No hacía falta, Sebastián supo de inmediato lo que iba a pasar y empezó a llorar y a patalear con todas sus fuerzas. Fue inútil, Alejandro le empujó hacia adentro y cerró la puerta con llave. En medio de su desesperación solo acertó a decir una frase.
—¿Cuánto tiempo vas a encerrarme?
—El que sea necesario —respondió el monje con firmeza.
Escuchó sus pasos saliendo de la bodega antes de que reinara el silencio y la oscuridad total y empezó a palpar con sus pequeñas manos la estancia, tratando de asimilar la clase de sitio en la que estaba. El habitáculo era realmente muy pequeño, probablemente se aproximara más a un armario despensa que a un cuarto. Las paredes eran de tierra y roca, igual que el suelo, en el que había una pequeña manta arrugada. Se acurrucó en un rincón tapándose con ella y siguió llorando y gritando durante un buen rato hasta que se quedó sin voz y sin fuerzas y le venció el sueño.
La sensación era terriblemente angustiosa, una experiencia de lo más cruel, pero aun así seguía confiando en que su tío volvería y le sacaría de allí. Sí, él en el fondo era incapaz de hacerle daño, podría haberse excedido más de la cuenta en su rebeldía, pero era su sobrino y la única familia que tenía. Transcurridas unas cuantas horas que se le hicieron eternas, Alejandro regresó para traerle algo de comida. Sebastián juzgó que era una buena señal, quizás un signo de que estaba empezando a ablandarse. Pero su rostro seguía igual de serio y visiblemente enfadado. Se dirigió a él con la misma mirada incendiada.
—Voy a hacerte una pregunta Sebastián, y quiero que seas sincero conmigo, de tu respuesta depende que te deje salir hoy de este agujero.
Sebastián le prestó toda su atención desde el oscuro rincón en el que se hallaba.
—¿De dónde venías anoche?
—Me había desvelado, tan solo quería dar un paseo al aire libre.
—Muy bien, veo que no has meditado aún lo suficiente —le dijo Fray Alejandro contrariado.
Y a continuación se dispuso a cerrar de nuevo la puerta dejándole allí solo otra vez.
—No, no, tío, espera, déjame que te lo explique, esta vez te lo contaré, lo juro —suplicó Sebastián.
La puerta volvió a abrirse un poco.
—¿Ibas a ver a esa chica verdad? —le preguntó Alejandro.
—Sí.
—¿Para qué ibas a verla?
—Ella… me pidió que le enseñara a rezar.
—¡Mientes otra vez! —bramó su tío de nuevo—. Lo siento Sebastián, has agotado tu última oportunidad.
La puerta volvió a cerrarse y esta vez, tras girar la llave, Fray Alejandro volvió a marcharse sin más. Sebastián quiso llorar y gritar otra vez, pero estaba exhausto y muy frustrado. Seguía pensando que tarde o temprano su tío le sacaría de allí, pero empezaba a preocuparle que no pudiera cumplir la promesa que le había hecho a Isabel. Había perdido totalmente la noción del tiempo, ¿cuánto habría pasado? La espera allí abajo se le hacía eterna, aunque tres días con sus largas noches daban para mucho, su tío no sería tan cruel como para tenerle encerrado tanto tiempo.
Para su desesperación, le pareció que esta vez tardaba el doble que la anterior. Estaba hambriento, tenía sed, frío, y empezaban a dolerle los músculos de tener que estar tanto tiempo recluido en un espacio tan reducido. Pero finalmente apareció, le trajo una sopa caliente en una taza de barro y un plato de garbanzos. Esperó a que el niño comiera y bebiera todo lo que le había traído antes de volver a hacerle una pregunta.
—¿Me vas a contar hoy la verdad?
—Sí tío, lo juro —le prometió Sebastián.
—Muy bien, pues empieza.
—Salí del monasterio con la intención de fugarme, le propuse a Isabel la idea y ella aceptó.
—¿Cómo dices?
Alejandro resopló enormemente apesadumbrado.
—¿Ibas a marcharte así sin más, sin obtener mi bendición? ¿Cómo puedes ser tan ingrato? —le preguntó con ira e indignación.
—Porque no me equivocaba al pensar que no compartirías mi decisión —le respondió sencillamente Sebastián.
—¿Que no la compartiría? —bramó el monje con gesto iracundo—. ¿Qué te ha dado esa pastorcilla? Ah, no me lo digas, ya lo sé, la tentación de la carne. Es muy fuerte, yo también soy hombre como tú, pero como ves no elijo el camino más fácil, el del pecado.
Alejandro despotricaba sin cesar, hablando cada vez con más vehemencia, sin dejar a Sebastián opción posible de réplica.
—Fray Antonio tenía razón, solo eres un puñetero crío insolente. Debería llevarte ante él para que volviera a azotarte, pero ya veo que no serviría de nada. Te dejaré más tiempo aquí a solas para que reflexiones.
—¡Noooo! —gritó Sebastián con renovada fuerza y desesperación—. ¡Déjame salir por favor! Me pediste que te dijera la verdad. ¡No me hagas esto por favor, no me hagas esto! —imploraba.
—Dentro de unos años me agradecerás que ahora esté haciendo esto por ti, ya lo verás —le dijo mientras cerraba de nuevo la puerta tras de sí.
Fue todo lo que pronunció antes de volver a marcharse de nuevo. Pero Sebastián empezaba a estar cansado de que todo el mundo le dijera lo que tenía que hacer. Y desgraciadamente, lejos de lo que pensaba su tío, le costaba mucho encontrar consuelo en un sitio como aquel antro en el que le había encerrado. En lo único en que podía pensar era en que las cosas no podían estar yendo peor para su propósito. El tiempo seguía pasando y él seguía allí sin poder hacer nada, su tío sabía ya cuáles eran sus intenciones y por supuesto haría lo que fuera para impedirlo. ¿Tan difícil era de entender que él no había nacido para vivir encerrado en esos muros? A pesar de todo, aún no se daba por vencido. “Quizás aún haya tiempo, mi tío me dejará salir y al final lo lograré”, se decía una y otra vez.
Pero los tiempos de espera se le hacían cada vez más y más lentos. Cada poco tenía la sensación de oír pasos o voces que se acercaban, y se exaltaba pensando que era Fray Alejandro que estaba ya de vuelta. Pero eran solo imaginaciones suyas provocadas por la ansiedad de permanecer tanto tiempo allí encerrado. Finalmente, cuando el sueño empezaba a vencerle ya otra vez, se vio de pronto sorprendido por el sonido de la puerta abriéndose de nuevo. Volvió a ver el rostro de su tío alumbrado por la luz de una vela, extendió su mano hacia el muchacho y, para su sorpresa, vio que le ofrecía una botella de vino.
—Bebe —le ordenó.
Sebastián no daba crédito a lo que estaba viendo, en un principio pensó que se trataba de un sueño o una alucinación, alguna mala pasada de su imaginación fruto de pasar tantas horas allí metido. Sin embargo era todo real, Alejandro seguía manteniendo el mismo rostro serio que la última vez que lo vio. Lejos de aceptar la botella que le tendía su tío, reaccionó con miedo e inseguridad, la única frase que fue capaz de decir respondía únicamente a su desconfianza.
—¿Por qué?
—Te ayudará a aclarar un poco las ideas.
Alejandro apoyó la vela en el suelo iluminando con ella el angosto recinto en el que mantenía encerrado al muchacho, a su lado dejó también la botella de vino y un platillo con un suculento pedazo de bizcocho. Tenía el indefectible sello de Fray Anselmo, estaba recién hecho y su aroma inundó toda la estancia. Pero eso no era todo, portaba en la espalda una bolsa de cuero de la que extrajo una tablilla de madera y útiles de escritura: papel, una pluma y un pequeño tintero. Los depositó también en el suelo, tendiéndolo todo delante de él. Sebastián asistía con asombro a aquella extraña representación, cada vez entendía menos de qué iba todo aquello.
—¿A qué esperas? ¿No tenías tanta hambre y sed? —le preguntó su tío—. El vino y el bizcocho son para que temples los nervios y el espíritu. Después quiero que reflexiones y escribas en ese papel las razones por las que estás dispuesto a abandonar la orden y este monasterio.
Sebastián seguía mirándole con absoluta perplejidad.
—Piensa muy bien todo aquello que pongas por escrito, quiero que me demuestres madurez y sensatez en cada palabra —le dijo justo antes de marcharse.
A pesar de su reticencia inicial, se decidió a dar un pequeño trago del oscuro licor cuando se encontró ante él a solas. Notó primero cómo el sabor fuerte y amargo inundaba su paladar, y después cómo el alcohol bajaba a través de su garganta sacudiéndole por dentro. Tuvo que meterse en la boca de inmediato un buen pedazo de bizcocho para quitarse esa desagradable sensación. Después, sujetó con fuerza la plumilla y se enfrentó con valor al pedazo de papel en blanco, imaginando que era el último obstáculo que le separaba de Isabel. Las palabras empezaron a brotar con fluidez de su interior.
Alejandro regresó apenas dos horas después y encontró al muchacho acurrucado en el suelo sobre la manta, abrazado a la tablilla y al papel en el que había dejado su alegato completo. La llama de la vela, que seguía prendida, había hecho menguar el cirio un buen trecho dejando una estela de ribetes de cera a su alrededor. La botella de vino estaba casi llena mientras que del bizcocho quedaban solo las migas. Recogió del suelo el pedazo de papel con suma suavidad y retiró también todo lo demás, marchándose de nuevo en silencio tras arropar al muchacho.
Lejos ya de las frías bodegas, se dirigió a la capilla y se sentó frente a la imagen de San Francisco para leer el escrito de su sobrino. Alejandro suspiró, la increíble fuerza de voluntad de aquel niño le dejaba perplejo. Las palabras empezaron a golpearle el alma una detrás de otra, en ellas Sebastián abría su corazón de par en par descargando en cada frase todo lo que sentía. Allí no había reproches, ni rencor, tan solo amor y deseos de libertad. No pudo por menos que sentirse conmovido por aquella redacción tan profunda y pura.
Reinaba en ese momento la oscuridad de la noche, y en el monasterio un profundo silencio propio de las horas de descanso de los monjes entre cada oficio religioso. Fue un hecho totalmente casual que Fray Anselmo apareciera justo en ese momento también por la capilla. Encontró a Fray Alejandro sentado en uno de los bancos sosteniendo el mencionado papel y el rostro cubierto de lágrimas.
—¿Qué os ocurre hermano? —le preguntó a su amigo.
—¿Qué he hecho mal hermano Anselmo? ¿Por qué lo he hecho todo tan mal? —dijo él desesperado.
—¿De qué estás hablando?
—Sebastián, no quiere saber nada de mí ni del monasterio, está perdido Anselmo. Y todo por una chica de su edad que acaba de conocer —le decía atropelladamente.
—No sé por qué os extrañáis tanto. ¿Acaso no es un sentimiento perfectamente natural? ¿No experimentasteis acaso algo parecido vos cuando erais joven? —replicó Anselmo.
—¡Pero la ama más a ella que a Dios!
—¡Es solo un chico Alejandro! Los sentimientos terrenales le son más fáciles de entender que la teología.
Fray Alejandro negaba con la cabeza abatido, y Anselmo empezó a sospechar que algo extraño estaba ocurriendo.
—¿Qué has hecho con él? ¿No se suponía que llevaba un par de días enfermo en su celda?
—Le tengo encerrado en las bodegas —confesó Fray Alejandro con pesadumbre en sus ojos.
—¿Y puede saberse a qué se ha debido un castigo tan severo? —inquirió Fray Anselmo preocupado.
—Pretendía fugarse del monasterio… ¡con ella! —respondió Alejandro cargado de razón.
Anselmo agitaba la cabeza una y otra vez en señal de desaprobación.
—Así jamás conseguirás doblegar su voluntad.
—Sí, creo que de eso estoy empezando a darme cuenta —concedió Fray Alejandro—. Pero dime, ¿qué puedo hacer? ¿Dejarle que se vaya así, sin más?
—Me temo que, aunque te duela escucharlo, quizás sea esa la mejor forma que tengas de ayudarle.
Fray Alejandro miró a su amigo con total incredulidad.
—¿Cómo que dejarle marchar? ¡Si es solo un niño!
—No es tan difícil de entender Alejandro, es natural que sienta curiosidad por el mundo que le rodea, y esas experiencias también nos ayudan a formarnos como personas. Todo buen maestro sabe que para aprender primero hay que equivocarse, y de todos es conocido que muchas veces necesitamos echar en falta las cosas para aprender a valorarlas.
—Por el amor de Dios Anselmo, ¿sabes lo que me estás diciendo? Que suelte a una criatura indefensa a vagar por un mundo lleno de peligros y calamidades, Dios sabe la suerte que le podría deparar tras cada esquina. Seamos sensatos, ¿de qué iba a vivir? ¿Dónde iba a estar mejor que aquí?
—No te estoy diciendo que le dejes ir así sin más, precisamente te digo que le abras la puerta para ayudarle y guiarle un poco en el camino en lugar de que se escape y ya solo puedas lamentarlo. Si lo piensas bien, tal vez sea la única posibilidad que te queda de no perderlo para siempre. Deja que se vaya y conozca de primera mano cómo es el mundo que le rodea. Entonces, y solo entonces, será capaz de decidir si es eso lo que quiere o por el contrario era verdad todo aquello que le decía su tío sobre las bondades de la vida en el monasterio. Y si se siente solo y desprotegido volverá, ya lo creo que volverá —argumentó Anselmo.
Las palabras empezaron a calar en el aturdido Alejandro, los argumentos le estaban desarmando. No encontraba nada con qué rebatir a su amigo, pero aun así una poderosa fuerza en su interior le impedía asumir esa tesis. Sus ojos empezaron a mostrar sus dudas y su debilidad y Anselmo aprovechó para tratar de inclinar la balanza del debate que Fray Alejandro libraba internamente.
—Sabes tan bien como yo que la vida entregada a Dios es una opción libre y voluntaria, en ningún caso un encierro forzoso. Los dos venimos de ahí fuera y probablemente es por todo lo que vivimos por lo que quisimos escoger esta opción, y no al revés. Recuerda que aún no ha hecho sus votos, y en este monasterio no retenemos a nadie contra su voluntad. Esto no es una cárcel Alejandro, es un convento.
—Pero él es solo un niño —repetía Alejandro con lágrimas en los ojos.
—Envíale con alguien que sea de confianza en Gilet, él estará bien.
Las palabras de Anselmo terminaron por vencer la resistencia de Fray Alejandro, la férrea voluntad del monje se empezaba a resquebrajar.
—¿No habría que poner el caso en conocimiento del padre guardián? —preguntó entonces.
—¿Para qué? ¿Para que atormente aún más al chico? ¿No crees que ya ha tenido suficiente? ¿No crees que se merece que le libres de ese trago?
—Sí —dijo al fin Alejandro dándose por vencido—. Puede que tengas razón.
Anselmo mostró una débil sonrisa de satisfacción.
—Bajemos entonces, una gélida bodega no es el lugar apropiado para un niño.
Alejandro obedeció. Aquella máscara de autoritario ejecutor del castigo se había esfumado por completo, al monje le temblaban las manos y el resquemor del arrepentimiento empezaba a pesar sobre su conciencia.
Se detuvo frente a la vieja y sucia puerta de madera y un escalofrío le recorrió todo el cuerpo de los pies a la cabeza, podía sentir en la nuca los ojos escrutadores del piadoso Anselmo cargados de reprobación. Solo entonces empezaba a ser consciente de su propia crueldad, por un momento se llegó a imaginar que al abrirla hallaría al niño enfermo o al borde de la muerte por su propia negligencia. Desterró aquella imagen de su cabeza y, mientras hacía girar la llave, pidió perdón a Dios por el acto reprobatorio que había cometido y rezó porque el niño se encontrara sano y salvo, igual que la última vez que le había dejado.
El sonido seco metálico de la cerradura despertó a Sebastián, que lentamente se incorporó tratando de poner a su pequeño cuerpo en funcionamiento. Se dio cuenta de que tenía un brazo dormido y le dolían todos los músculos, después de tantas horas encerrado en aquella especie de armario mugriento y polvoriento se sentía sucio y terriblemente cansado. Al tragar saliva, ésta pareció convertirse de pronto en miles de agujas que perforaban su garganta. Pero a pesar de todo no había olvidado por qué estaba allí y cuál era su propósito. Tras abrirse la puerta sus ojos somnolientos se encontraron con los de su tío y, sorprendentemente, con los de Fray Anselmo. Alejandro se agachó y le miró con profundo congojo y arrepentimiento.
—Es evidente que no se puede luchar contra una determinación tan fuerte, ¿no es así?
Su voz sonaba débil y atenazada, lejos del tono firme y amenazador que había empleado con él las ocasiones anteriores. En sus manos sostenía aquel pedazo de papel manuscrito con su propio alegato, por primera vez Sebastián sintió algo de esperanza y asintió.
—Sé que no he sido capaz de despertar en ti la vocación que esperaba. Yo también he estado pensando hijo mío, y puede que ninguno de los dos tengamos la culpa de lo que ha sucedido. Puede que sea la voluntad de Dios. A fin de cuentas, no puedo saber el papel que te tiene reservado en este mundo.
—¿Vas a llevarme ante el hermano Antonio? —acertó a decir Sebastián.
—No hijo, no, aunque no te lo creas voy a dejarte marchar. Sé que voy a arrepentirme muchísimo en cuanto salgas por esa puerta, pero ahora mismo pienso que quizás sea eso lo mejor para todos.
Sebastián no daba crédito a lo que estaba escuchando, su reacción inmediata fue levantarse del suelo e ir hacia su tío para abrazarle. Alejandro cerró los ojos y estrechó al niño entre sus brazos con fuerza, sintiendo una corriente pura y renovadora que le llegó directamente hasta el corazón.
—Pero debes prometerme una cosa —le dijo antes de soltarlo.
—¿Qué cosa?
—Primero que nada, que rezarás mucho y seguirás con rectitud la palabra de Dios, serás bueno y cauto como te hemos enseñado.
—Sí tío, así lo haré —aseguró Sebastián.
—En segundo lugar, quiero que me prometas que si te encuentras solo y perdido o corres algún peligro acudirás a mí, volverás aquí conmigo. Siempre serás bienvenido y acogido en esta casa, me encargaré de ello.
—Lo prometo —respondió Sebastián enseguida.
—Bien, entonces puedes marcharte si ese es tu deseo.
—Gracias —le dijo Sebastián fundiéndose con él en otro largo abrazo.
Alejandro, Anselmo y el muchacho recorrieron juntos el camino de salida de la bodega y salieron a la zona de cocinas y comedor del monasterio. El silencio y la oscuridad reinaban también allí.
—¡Tío! —dijo Sebastián de pronto sobresaltado—. ¿Cuántos días he estado allí abajo encerrado?
—Tres días hijo, tres —confirmó él con cierto pesar.
Su rostro de pronto palideció y sus ojos parecieron salírsele de las órbitas.
—¿Es entonces esta la tercera noche desde mi encierro?
—Así es. ¿Por qué lo preguntas?
—¡No puede ser! ¿Y hace mucho que oscureció? —continuó preguntando con apremio.
—Unas tres horas.
—¡Maldición! —dijo desesperado—. Tengo que irme.
—¿Ya? ¿En mitad de la noche? ¿Pero qué prisa tienes? ¿Por qué no esperas a que se haga de día? —le preguntó Fray Alejandro confundido.
—No puedo, debo irme de inmediato.
Sus ojos apremiaban con una urgencia desmesurada, tanto que el propio Alejandro dudó y dirigió la mirada a Fray Anselmo, los suyos sin duda parecían decir: “haz lo que el niño te pide”. Su voluntad se había ablandado tanto que accedió a su petición.
—Espera al menos a ponerte algo de abrigo y que te prepare un poco de comida para el viaje.
Sebastián estaba terriblemente impaciente, solo la sensatez le retuvo mientras su tío se encargaba de ello. Imaginaba la cara de Isabel al descubrir que él no estaba allí a la hora acordada y la ansiedad le recorría todo el cuerpo. Esperaba que ella hubiera decidido esperarle, no podía seguir demorando más su partida.
Antes de dejarle marchar, Alejandro le hizo entrega de una última cosa, el medallón de plata de la orden que él llevaba siempre colgado al cuello. En él estaba dibujado en relieve uno de los emblemas franciscanos, la cruz latina y dos brazos formando un aspa con las palmas extendidas debajo de ella.
—Ten —le dijo ofreciéndosela—, esto te recordará siempre que formaste parte de nosotros y que aquí tienes a tus hermanos para lo que necesites.
Sebastián le sonrió con agradecimiento y se puso la medalla en el cuello escondiéndola bajo sus ropas.
—¿Vas a seguir el camino hasta Gilet? —le preguntó.
—Así es —respondió Sebastián receloso.
—Tranquilo, ya te he dicho que no voy a impedir tu partida. Solo quería decirte que cuando pases por allí preguntes por Enriqueta, en la casa de los marqueses de Llançol. No te busques la vida por ahí solo, encomiéndate a ella. Era muy amiga de tu madre y te ayudará.
Sebastián asintió y Alejandro le besó la frente y le bendijo, después se despidió también de Fray Anselmo con un caluroso abrazo. Sin decirles nada más, el muchacho dio media vuelta y emprendió su camino con decisión. Alejandro aún alargó por última vez la mano con la esperanza de que Sebastián cambiara de idea, pero de nada le sirvió. Al ver alejarse la figura del niño entre las sombras de la noche, las lágrimas empezaron a surcar como un torrente el rostro del monje.
—Volverás —murmuró Alejandro—, seguro que volverás.
A Sebastián el apremio le hizo avanzar por el camino a toda velocidad, trazando la curva descendente que le separaba del cruce con el barranco. Todos sus sentidos estaban concentrados en vislumbrar allí la silueta de Isabel, toda su fe puesta en que ella le estuviera allí esperando. Pero allí no había nadie, el recodo estaba tristemente vacío y solitario. Por si acaso, y ante la negrura de aquel sitio, decidió revisar bien cada rincón, cada piedra, cada árbol, en busca de algún rastro de ella. Todo fue en vano. Sintió un horrible sentimiento de culpa al imaginarse la decepción que debió sentir horas antes tras su espera infructuosa. Su única esperanza se centraba entonces en que no hubiera pasado mucho tiempo desde que decidiera desistir y echó a correr a toda prisa en dirección al pueblo.
Extenuado, sus esperanzas se agotaron tras recorrer las primeras casas de la población. Un miedo terrible empezó a apoderarse de él, se dio cuenta de su propia temeridad al lanzarse sin contemplaciones a una empresa tan arriesgada. La idea de emprender él solo el camino de Valencia en medio de la noche con un frío de mil demonios le resultaba aterradora. Pero no estaba ni mucho menos dispuesto a rendirse así como así, necesitaba detenerse a pensar y trazar un plan más racional. Se acordó entonces de las palabras de su tío, tenía que encontrar a Enriqueta.
No conocía el pueblo y por tanto desconocía la ubicación de la casa del marqués de Llançol. Pero a fuerza debía de ser un sitio conocido por cualquiera, la solución se hallaba pues en preguntar a alguien, ¿pero a quién? Las calles estaban todas desiertas y en su deambular solitario solo encontró a un par de borrachos tirados de cualquier manera al abrigo de un soportal. Abordarlos a ellos era quizá muy arriesgado, pero la perspectiva de pasar al raso una noche de diciembre era aún más descorazonadora.
—Disculpe —dijo dirigiéndose al que parecía un poco más sobrio—. ¿Podría indicarme la casa del marqués de Llançol?
El tipo se le quedó mirando con cara de pocos amigos, era grande y robusto y su mirada no invitaba precisamente a iniciar una conversación con él, pero al fijarse bien en quién le preguntaba cambió ese gesto por una sonrisa tonta medio burlona. El otro despertó también de su letargo y el que en un principio le había parecido más beodo resultó ser el más sobrio.
—Que dónde está la casa del marqués dice…
Los dos se reían y él no entendía nada. Uno de los dos se le acercó y alargó el brazo en una dirección.
—¿Ves esa casa de ahí?
Sebastián puso toda su atención en el punto que le señalaban tratando de distinguir el edificio en cuestión, y fue entonces cuando el otro aprovechó para abordarle por la espalda. De un solo manotazo en la sien le tumbó, notó el golpe seco impactando en su oído derecho y se desvaneció.
El par de borrachines se lanzó a desvalijar a su víctima sin piedad. Le arrebataron el pequeño zurrón que portaba y fulminaron sus reservas de comida en un santiamén.
—¿De dónde habrá salido este piltrafa? —preguntó el que le había distraído mientras le sacudían el manotazo.
—¿Y a ti qué más te da? ¡Regístrale! —le apremió el otro—. Seguro que lleva dinero.
Le retiró la capa que le cubría todo el cuerpo y empezó a indagar en las aberturas del extraño hábito que llevaba. Efectivamente encontró allí una pequeña bolsita con algunas monedas, pero no fue ese su único descubrimiento. Agitó en el aire la pequeña medalla de plata que llevaba colgada.
—¡Es un monje, imbécil! —exclamó su compañero.
El brutote le miró con cara de no entender nada, su limitada capacidad de raciocinio no concebía que eso pudiera representar un problema. Se encogió de hombros mientras hacía recuento del botín.
—¿Y si lo has matado? —le preguntó el otro con enfado.
—Pues mejor, porque así no le podrá contar a nadie que dos tipos como nosotros le han robado —contestó sin más.
Su lógica era tan aplastante como brutal, pero cualquiera sabía que matar a alguien acababa acarreando problemas, y si era un monje que iba a casa del marqués de Llançol, más.
— No seas animal, te dije que le dieras un golpecito no que le rompieras el cráneo.
—¡Bah! Seguro que se despierta como nuevo.
—Dijo que iba a casa del marqués, ¿no? Pues tenemos que llevarle hasta allí. Diremos que nos lo hemos encontrado tirado en la calle y nos largamos, con suerte mañana no se acordará de nada y nos libraremos del problema.
El otro seguía sin estar convencido, le parecía muchísimo mejor plan su idea de rematarlo, si es que no estaba muerto ya. Pero la cabeza pensante era su amigo y no él, y hacerle caso solía ser lo más sensato, de modo que accedió.
IV
Enriqueta se despertó aquella mañana con las primeras luces del alba. Había sido una de esas noches frías de invierno con el cielo preñado de estrellas. En su casa era la única que se despertaba tan temprano, de modo que lo primero que hizo fue avivar las brasas de la chimenea para empezar a calentar la casa. Al asomarse por la ventana, la potente luz del amanecer le cegó por completo. Aun así permaneció con la vista puesta en el horizonte entornando los ojos acostumbrándolos a esa luminosidad, le gustaba disfrutar del paisaje con la quietud matinal.
Pero tampoco podía entretenerse demasiado con aquellas banalidades, para ella no dejaba de ser un día más de trabajo y tenía muchas cosas que hacer. Al menos el bendito sol del Mediterráneo prometía lucir pronto con toda su fuerza, eso era siempre reconfortante. Terminó de organizar algunas cosas y no tardó en emprender el camino de la casa de los marqueses como hacía cada mañana. Al llegar a la puerta de servicio se encontró con un revuelo poco habitual. El alboroto se debía, al parecer, a que durante la noche había aparecido en la puerta un misterioso muchacho con hábito monacal. Pero la cosa no acababa ahí. Le contaron que acababa de despertar hacía unos minutos y que de las primeras cosas que había hecho era preguntar por ella.
—¿Estás segura? —le preguntó a su compañera Consuelo sin dar crédito a nada de lo que contaba.
—Sí, sí, insiste mucho en que quiere verte —le dijo mientras le agarraba del brazo para conducirle hasta él.
Efectivamente, un chico con el hábito de los monjes de Sant Esperit yacía en el pequeño dormitorio del servicio. Estaba bastante esmirriado y tenía pintado en la cara el cansancio y el abatimiento. “Pobre criatura, que Dios le proteja.” Dijo para sus adentros. Al acercarse a él se quedó mirándolo y curiosamente su rostro le resultó extrañamente familiar. Esos ojos, eran tan... pero no, no podía ser. Cuando ya estaba a su altura se decidió a hablar con él.
—Disculpa joven, ¿me buscabas?
—¿Eres tú Enriqueta? —le preguntó.
—Yo me llamo así, pero no sé si seré a la que te refieres, no te conozco de nada.
—¿Erais amiga de mi madre Teresa?
A ella le dio un vuelco el corazón, un sinfín de emociones y recuerdos se atropellaban en su mente, la desgarradora imagen de su amiga Teresa consumida por el esfuerzo de dar a luz y el frágil cuerpecito de su bebé entre sus brazos. No podía creerse que precisamente ese niño estuviera ahora mismo allí en esa misma habitación preguntando por ella.
—No puede ser. ¡Tú eres Sebastián! –exclamó soltando un grito.
El muchacho asintió y la emoción sacudió el cuerpo de Enriqueta.
—¡Dios mío! Cómo ha pasado el tiempo, mira cuánto has crecido —le dijo emocionada.
Sebastián se sintió aliviado al ver su reacción, después de haber pasado una noche infernal era la última esperanza que le quedaba. Por lo que su tío le había contado, Enriqueta era lo más parecido a una familia que su madre Teresa había tenido cerca en sus días como sirvienta en casa del marqués. Era la única que se había preocupado por ella en su duro y penoso embarazo y en el momento de dar a luz. Ahora que la tenía frente a frente, mirándole con esos ojos tan grandes y ese rostro tan expresivo, curiosamente sintió que algún tipo de vínculo le unía a ella.
—Dime, ¿qué te trae por aquí?
Sebastián no sabía qué decir, frases inconexas se le aturullaban en el cerebro pero no sabía cómo enlazar unas con otras. Decidió empezar por algo sencillo.
—He decidido irme del monasterio.
—¿Por qué hijo mío? ¿No te trataban bien acaso? —preguntó ella con preocupación.
—No, no es eso. Es solo que... comprendí que debía irme —dijo tras pensárselo unos segundos.
—¿Lo sabe tu tío?
—Sí —confirmó Sebastián.
—¿Y se puede saber qué te ha pasado entonces para acabar así? —terminó preguntándole ella.
Sebastián prefirió omitir los detalles más penosos y humillantes de su pequeña travesía hasta allí, al fin y al cabo también tenía su orgullo.
—Llegué caminando por la noche desde el monasterio —se limitó a decir.
—Pobrecillo —le dijo Enriqueta mientras le acariciaba todavía incrédula—. Imagino que tendrás hambre.
Más que hambre lo que tenía era un terrible dolor de cabeza, pero efectivamente así era, de modo que asintió a la par que el rubor corría por sus mejillas. Miró a su alrededor algo avergonzado, se sentía gratamente colmado con tantas atenciones, pero a la vez tanta gente desconocida a su alrededor revoloteando no dejaban de intimidarle.
—Bueno vosotras, ya vale, no me lo atosiguéis que necesita descansar, no que le aturullen tantos ojos curiosos —dijo Enriqueta a las demás.
—¿Entonces es verdad que le conoces? —le preguntó Consuelo.
—Pues sí, es como de mi familia —zanjó ella.
Las despidió a todas con cajas destempladas y dejó a Sebastián tendido en la cama.
—Espera aquí y enseguida te traeré algo caliente —le dijo antes de desaparecer ella también por la puerta.
Salió de allí a toda velocidad y le dejó solo en lo que parecía una habitación compartida por varias sirvientas. Había ocho camas en total, separadas entre sí por apenas tres palmos. Se despojó de la gruesa capa que le había dado Fray Alejandro antes de salir y se puso cómodo en una de ellas. Estaba exhausto, después de sus penosas jornadas de encierro y una noche entera vagando por el monte no había otra cosa que necesitara más que algo de calor y un poco de reposo, pero pensar en el camino de ventaja que le llevaría Isabel no dejaba de torturarle.
Enriqueta regresó al poco con una taza de leche caliente y unas galletas.
—Toma, puedo traerte más si quieres —le dijo—. Y puedes descansar un rato si te apetece, avisaré al resto del servicio de que estás aquí.
—Está bien —concedió—, pero no puedo quedarme mucho tiempo, debo proseguir mi camino.
—No tengas tanta prisa, que así no llegarías muy lejos —replicó Enriqueta.
Sintió cómo empezaba a resucitarle el cuerpo al pasarle la leche caliente por la garganta y devoró todo el desayuno con igual satisfacción. Una especie de fuerza sobrehumana pareció tirar de él y obligarle a estirar el cuerpo sobre la cama. Al hacerlo, un hormigueo placentero empezó a recorrerle desde la espalda hasta la punta de cada uno de los dedos y soltó un suspiro ahogado, cerró los ojos y se quedó dormido sin apenas darse cuenta.
Cuando Enriqueta volvió a pasar por allí por la tarde, el muchacho dormía profundamente en la misma cama donde le dejó. Al sentir su presencia el chico se despertó de un salto sobresaltado.
—¡Me he quedado dormido! —exclamó horrorizado.
—Naturalmente —le dijo Enriqueta—. Debías de estar muy cansado.
—¿Qué hora es? —preguntó impaciente.
—Has dormido toda la mañana, los señores están haciendo ahora la sobremesa.
—Es la segunda vez que me retraso, debo de irme o será mi perdición.
—¿Se puede saber a qué viene esa urgencia? —le preguntó ella extrañada.
—Verás, es que… en realidad no viajaba solo, anoche debía encontrarme con alguien y llegué tarde.
—¿No sería acaso que quería dejarte atrás deliberadamente?
—No. Claro que no —respondió él visiblemente enfadado.
—Bueno, no te alteres. Y dime, ¿qué pensabas hacer ahora?
—Íbamos camino de Valencia, debo llegar hasta allí y encontrarla.
—¡Ya! ¡Claro! Caminar hasta Valencia tú solo, en invierno y a pocas horas de que se marche el sol. ¿Te has parado a pensar en lo que estás diciendo?
A pesar de las advertencias de Enriqueta el chico se encogió de hombros sin más.
—Para llegar no me harán falta más que mi voluntad y mis piernas.
—Ay, criaturilla —le dijo Enriqueta compadeciéndose—. ¿Tienes dinero al menos?
—Ni una miserable moneda.
—Ya veo. Sin comida, sin ropa y sin dinero. ¿Pero qué idea tienes tú de este mundo? Te comería vivo cualquier desalmado a las dos horas de llegar a Valencia. ¡Y eso si es que llegas! Además, no sé qué pensabas encontrar allí, lo que les sobran son precisamente mendigos en las calles.
Sebastián estaba empezando a cansarse de escuchar siempre lo mismo, se sentía muy agradecido por la acogida que le había proporcionado Enriqueta, pero también más que harto de tanta pregunta y tanto sermón.
—Sé que allí encontraré a la persona que busco, con eso me basta —replicó.
—¡Maldito crío! —le dijo ella una vez más en tono recriminatorio—. Pero ya se yo a quién has sacado tú esa cabezonería…
La alusión a su difunta madre hizo que se apaciguara un poco, en otras circunstancias le hubiera encantado poder quedarse allí para que Enriqueta le hablara de ella, pero tendría que ser en otra ocasión. En ese momento lo que más le apremiaba era encontrar a Isabel lo antes posible.
—Muchas gracias por todo Enriqueta —le dijo educadamente—, ojalá tuviera forma de compensarte por este favor.
Acto seguido se levantó de la cama y volvió a anudarse su capa, tratando de dar por finalizada la conversación.
—Alto ahí, jovencito. ¿A dónde te crees que vas?
Enriqueta se le acercó velozmente y le sujetó por la cintura con sus enormes brazos, se le quedó mirando a los ojos fijamente a apenas dos palmos de él.
—Mira Sebastián —le dijo muy seria—, no sé muy bien lo que pretendes ni por qué lo estás haciendo, pero no voy a permitir que cometas ninguna locura. Valencia está a más de una jornada de aquí, y caminando tú solo de noche lo único que vas a conseguir es que te ocurra cualquier desgracia.
Por supuesto entendía lo que le decía, pero se resistía a desistir de su propósito, y aún forcejeó un poco tratando de separarse mostrando su disconformidad. Pero ella ya había dejado bien claro que no iba a dejarle marchar.
—Confía en mí, sé cómo puedo ayudarte —le dijo tratando de calmar los ánimos del muchacho—. Y lo hago de corazón, por la memoria de mi buena amiga Teresa que Dios la tenga en su gloria.
—Ayudarme, ¿cómo? —contestó él reprimiendo su frustración.
—Te diré lo que haremos —le dijo ella en tono resuelto—. Esperarás aquí un par de horas a que termine la jornada y te acompañaré hasta Murviedro. Es una ciudad que está de camino a Valencia, a unas dos horas de aquí. Allí podrás pasar la noche en casa de Pep, el espartero, que es un pariente mío. Él sabrá cómo ayudarte a llegar a Valencia, ya lo verás.
Finalmente se sintió acorralado y, una vez más, superado con argumentos que no podía rebatir. Él mejor que nadie sabía que su idea era de lo más inconsciente, con el incidente de la noche anterior al llegar a Gilet había conocido de primera mano el tipo de peligros a los que podía exponerse. Si lograba llegar a Murviedro y pasar la noche en un lugar seguro podía ser un comienzo prometedor. De modo que agachó la cabeza y obedeció a Enriqueta sin rechistar.
—¡Ah! —añadió ella—. Y antes que nada deberías cambiarte de ropa, creo que Pep se asustará un poco si me ve aparecer con un frailecillo llamando a su puerta.
Gilet y Murviedro estaban separadas por menos de legua y media, como bien le había dicho Enriqueta unas dos horas caminando a paso normal. Primero se llegaba a la cercana localidad de Petrés, y desde allí ya se dejaba atrás la sierra y se culminaba el tramo de camino llano que discurría junto al río hasta la ciudad.
Al abandonar las laderas del monte, a Sebastián le invadió un extraño sentimiento de nostalgia, como si se estuviera despidiendo de aquellas montañas para siempre. Por poderosas que fueran las razones que le obligaran a marcharse, era inevitable anhelar el lugar en el que se había criado. Se sentía profundamente ligado a esa tierra. Jamás olvidaría aquellos sonidos, aquella inagotable sinfonía polirrítmica. Incluso en el largo y caluroso verano, cuando el rasgueo continuo de la cigarra parecía camuflarlos y ensordecerlos a todos. Tampoco la variedad de aromas y olores como el de la resina de los pinos, el del tomillo y el romero en primavera o el aroma dulzón de la algarroba madura. Por más caminos que conocieran sus zapatos, por más vueltas que diera por el mundo, aquello lo llevaría tatuado en la piel toda la vida.