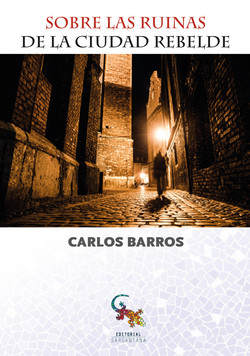Читать книгу Sobre las ruinas de la ciudad rebelde - Carlos Barros - Страница 9
Оглавление2. SALVADOR
I
Cuando Salvador cumplió la edad de nueve años, los condes de la Espuña, en connivencia con su tío Luis, tomaron una importante resolución respecto a su futuro. Se decidió su traslado a Valencia, al palacete en el que residía su tío en la capital, y su ingreso en la escuela jesuita de San Pablo; la institución de enseñanza de mayor reputación, fama y prestigio de toda la ciudad. Además de profundizar en sus estudios, tendría la oportunidad de ver de cerca el verdadero centro neurálgico de la empresa familiar: los talleres de seda, el trato con los mercaderes, las reuniones de negocios y diferentes eventos sociales. Don Luis apareció por la casa de Benimaclet un domingo de primeros de octubre y ese mismo día se dispuso todo, un gran carruaje les llevaría después con los baúles de ropa y enseres necesarios.
Aunque aceptaba con resignación su nuevo destino, el niño no podía evitar estar tremendamente asustado y mantuvo una actitud callada y distante durante todo el día, afligido por un mar de incertidumbres. Todos le sonreían y le hablaban de lo bien que le iba a ir y lo bien que lo iba a pasar en la ciudad, pero nada de eso hizo cambiar su ánimo. Sentía como si de pronto todo el mundo esperara mucho de él y le arrancaran de golpe toda su infancia sin piedad.
Al despedirse, su madre le dio un beso y un gran abrazo como hacía tiempo que no recordaba, y su padre siguió dándole palmadas y consejos hasta el momento mismo de subirse en el carruaje. El viaje duraría solo unos minutos, pero a Salvador le pareció que se mudaba a los confines de la tierra. Nunca antes había estado en Valencia ni viajado en una carroza tan grande, su mundo habían sido las huertas de Benimaclet y Alboraya. Sintió un último impulso de bajarse en cuanto sintió al cochero azuzar a los caballos y las grandes ruedas empezaron a moverse, pero no lo hizo. En lugar de eso, se pasó todo el camino con la cabeza asomada por las ventanas, contemplando el mundo moverse a su alrededor.
Un viento más fresco había empezado a llegar y le trajo todos los aromas de la huerta y los inmensos campos de morera que rodeaban Benimaclet. Al dejar atrás las últimas casas, la visión de la ciudad con sus murallas y las numerosas torres y campanarios despuntando en el horizonte detrás de ellas le fascinó, todo era nuevo para él y no sabía dónde fijar su atención. Lo primero que captó su curiosa mirada, llegando a las puertas mismas de Valencia, fue el vetusto palacio del Real. Situado muy próximo al río Turia en el lado norte de la ciudad, con sus gruesos muros y almenas cuadradas de piedra maciza parecía más bien un castillo que un palacio. Y aunque se antojaba remota la posibilidad de que rey alguno se alojase allí, el viejo edificio parecía cuidado y notablemente embellecido en ciertas partes, como los huertos y jardines privados que lo rodeaban y eran de uso exclusivo del palacio.
Acto seguido el carruaje enfiló la entrada de la cuesta del puente para cruzar el majestuoso cauce del río y éste se convirtió en el objeto de todas sus miradas. Perfectamente protegido a su paso por enormes muros de piedra, era necesario cruzarlo para acceder a la ciudad casi desde cualquier punto a excepción del lado sur. Si de algo podía presumir Valencia era de la grandiosidad y bella factura de sus puentes. El del Real, de la Trinidad, de Serranos,... parecían desmesurados para un caudal tan pobre, pero por supuesto aquello tenía su razón de ser. La muralla en cambio parecía poca cosa, más bien bajita para una ciudad cuyos edificios asomaban a la vista de todos como queriendo ya desbordarse del recinto. Solo sus magníficas torres, erigidas majestuosamente en los portales de entrada, recordaban al visitante que los valencianos también eran celosos de sus dominios.
La carroza se disponía a hacer su entrada por la puerta de Serranos, cuyas poderosas y elevadísimas torres eran las más imponentes de la ciudad. Allí había congregada una multitud bulliciosa que entraba o salía de la gran urbe. Campesinos, mercaderes, artesanos, ilustres señores, siervos, bestias, asnos, carros, carretas, cada uno centrado en sus quehaceres sin apenas mirarse ni decirse nada. Al cruzar aquellos muros, Salvador no pudo evitar sentirse un ser diminuto e insignificante. Luis le explicó a su sobrino que en Valencia las cosas transcurrían a un ritmo y de una manera muy diferente a como lo hacían en la tranquila Benimaclet, y no tardó mucho en comprobar que era cierto.
No había visto jamás tanta grandeza y miseria juntas en una armoniosa función que se representaba diariamente a su alrededor. La belleza de sus muchas iglesias y templos que se alzaban majestuosos como la basílica o la Seo, edificios públicos como la lonja de la seda o el palacio de la gobernación y grandes calles engalanadas, contrastaban con oscuros y estrechos callejones que apestaban a vino y orín de los que salían mendigos y borrachos. Lo mismo se veía salir de una casa hombres y mujeres perfumados con vistosas casacas y camisas almidonadas, que te cruzabas a continuación con un viejo andrajoso que no tenía donde caerse muerto, un perro comido por chinches y garrapatas o dos niños peleándose por un trozo de pan.
Pero si había algo que identificaba a Valencia sin ningún género de dudas es que siempre fue un gran mercado, uno de los más importantes del mundo, un puente entre el norte y el sur, entre el Mediterráneo y la meseta, y sus habitantes una suerte de mercaderes infatigables. No era para nada casual que hubieran venido a establecerse comerciantes desde todos los rincones de Europa atraídos por su apreciado ambiente tan propicio para sus negocios.
En la noche, sus numerosas puertas se cerraban, la ciudad en apariencia dormía tranquila, pero con la primera luz del sol la gran sinfonía daba comienzo; la plaza del Mercado era el gran surtidor de productos de La Huerta y se convertía en centro neurálgico de la vida ciudadana, que despertaba al alba cuando llegaban los carros de las huertanas bien repletos de hortalizas y frutas y se levantaban aquellos puestos de madera y lona limitados por capazos de esparto. En torno a esta plaza, cada barrio, cada puerta, cada calle, tenía una función claramente delimitada, eminentemente comercial, y emitía una nota totalmente diferente: aves, arroz y frutos secos en unas, sal, paja, algarrobas o caballerías en otras, esparto en la plaza de Mosén Sorell, tejidos y mantas en las calles de Mantas y Bolsería o los puestos de carne y pescado en la calle del Trench. Las fabulosas huertas y los barrios de pescadores estaban extramuros y sus productos se distribuían diariamente recorriendo también los caminos que llevaban del mercado al puerto y del puerto al mercado. Comerciantes de los lugares más remotos acudían allí para comprar y vender, para exportar sus maravillas por los confines del mundo. Pero también entraban y salían por sur, norte y oeste hacia todos los rincones del reino. Conocidas eran las caravanas que unían Valencia con Madrid para abastecer a la capital y a otros puntos de Castilla.
La casa de los condes en Valencia era un palacete de bella factura, a la altura de los mejores de la ciudad. El conde y su hermano la habían adquirido años atrás, cuando las cosas les empezaron a ir bien. Gozaba de una ubicación excelente, muy cerca de la plaza de la Seo, y sin ser de un tamaño excesivo, contaba con todos los lujos propios de la alta aristocracia. En aquella casa se organizaban numerosas reuniones de negocios, espléndidas cenas o pomposas fiestas a las que acudían ilustres nobles, cultos caballeros y distinguidas damas de todas las comarcas que uno pudiera imaginar. Sin embargo, don Pedro la frecuentaba solo lo justo y necesario, nunca quiso instalarse allí, prefería vivir en el campo o en su defecto rodeado de huertas. Podría decirse que su hermano Luis vivía a cuerpo de rey, absolutamente en su salsa, gobernando a toda una legión de empleados, criados y artesanos al servicio de su excelso negocio.
Al contario que su padre, que era serio y recto como un palo, su tío parecía estar siempre de buen humor y deseoso de disfrutar de los placeres que le ofrecía la vida. No era lo único en lo que no se parecían, a pesar de su cojera don Pedro era recio, fuerte y corpulento, Luis sin embargo era regordete y fofo como un cojín. La boca ancha y la forma de sus ojos oscuros eran probablemente la única marca que les señalaba como hermanos fuera de toda duda, aquella mirada clarividente y audaz era propia de los Martín. Con sus empleados don Luis era implacable, le gustaba que las cosas se hicieran siempre tal y como él quería, pero fuera de los negocios su comportamiento era más propio de un jovenzuelo alborotado que de un hombre hecho y derecho como él. Jamás acudía a las numerosas cacerías que organizaba su hermano, o si lo hacía era solo como mero espectador, su sitio eran las reuniones nocturnas en círculos de los caballeros de buena posición y las fiestas de postín.
Salvador descubrió un día por casualidad uno de los secretos que su tío procuraba guardar celosamente a ojos de los demás. Fue en una de aquellas primeras noches en las que aún se estaba acostumbrando a ese nuevo mundo. Tenía algo de insomnio y se deslizó sigilosamente de la cama con la intención de salir al pequeño patio de la casa, se trataba de una costumbre que había adquirido desde pequeño, sobre todo desde que sus padres le separaron de Fineta. Contemplar las estrellas y la poderosa luna en medio de la oscuridad tenía un efecto balsámico para él. Por alguna extraña razón, admirar la grandeza del universo al lado de sus diminutos problemas le resultaba reconfortante.
Al caminar a tientas por el pasillo le pareció escuchar unos gemidos que venían del dormitorio de su tío y se acercó hasta allí sigilosamente. La puerta estaba entreabierta y al exterior salía algo de luz de las velas encendidas. Sabía que estaba mal violar la intimidad de un dormitorio privado, pero no pudo resistir la tentación de intentar echar un pequeño vistazo. Al asomarse vio como yacía allí su tío con una de las sirvientas de la casa practicando actos lujuriosos. Contempló la escena asombrado, como quien descubre un juego prohibido, y a juzgar por sus caras los dos parecían estar disfrutando mucho del encuentro. Desde aquella noche nunca volvió a ver de la misma forma a Rosa, la joven y agradable criada de larga melena oscura y generosas formas. Sabía que ella visitaba muy a menudo el dormitorio de su tío Luis, pero nunca reveló a nadie su secreto ni se atrevió a importunarles por ello, principalmente porque no pensaba que a nadie le atañera ni le importara más que a ellos dos. Cuestiones de alcoba aparte, Salvador pensó que podría haberse acostumbrado perfectamente a la plácida vida que llevaba su tío, pero ya sabía que había otros planes para él, en breve ingresaría interno en el colegio jesuita de San Pablo.
En su primer día, el propio director de la institución le presentó al que iba a ser su tutor, un cura de nariz puntiaguda, ojos saltones y calva reluciente llamado Fermín. Éste le acarició el pelo y le dio un par de cachetes en la mejilla con una confianza que no venía a cuento y le llevó hasta la clase en la que se impartían las principales materias. Al entrar por la puerta de la mano de aquel cura sobón las miradas de otros ocho chicos, todos con cara de muy espabilados, se clavaron en él de repente. Fermín pronunció su nombre en voz alta y se los fue presentando uno a uno con gran parsimonia, Salvador quiso morirse de la vergüenza.
Terminados los prolegómenos, le pidió que tomara asiento y su instinto le guió hasta uno que había libre en la última fila. Desde aquel día compartió pupitre con Narcís y Miquel, un par de zoquetes con menos interés por estudiar que un cangrejo por la filosofía china. El padre Fermín lanzó una pregunta al aire.
—¿Quién sabe decirme a qué se refiere la cuestión de la indivisibilidad del alma?
¿La indivisibilidad de qué? ¿De qué narices estaba hablando? Se preguntaba Salvador mirando al resto de la clase con perplejidad. Para su sorpresa, un alumno de la primera fila levantó la mano con decisión. El maestro dio un poco más de tiempo por si alguien más se animaba, pero nadie hizo ni siquiera el amago.
—¿Y bien Serafín? —preguntó al alumno aventajado.
—El alma tiene el ser de una sustancia y recibe el cuerpo en la comunión de su propio ser… —empezó a recitar.
Mientras Salvador asistía con cierto pasmo a semejante verborrea, Narcís y Miquel empezaron a reírse por lo bajo. Salvador les miró con cara rara, sin saber muy bien de qué se reían.
—Habla como los antiguos —le susurró Narcís.
Salvador no le hizo mucho caso. No se estaba enterando de nada, pero no le parecía tampoco muy prudente burlarse de nadie en su primer día de clase.
—Muy bien Serafín, excelente —le felicitó el profesor.
—El que mejor ha indagado en esta materia es el gran Santo Tomás de Aquino —prosiguió Fermín—. ¿Alguien se acuerda de lo que decía?
¡Toma ya! Ahora había que parafrasear a un santo de memoria, ni más ni menos, así sin preámbulos ni leches. Esta vez no le sorprendió tanto que, una vez más, Serafín fuera el único que levantara la mano solícito.
—El cuerpo no está unido al alma accidentalmente porque el mismo ser del alma es también ser del cuerpo, siendo, por tanto, común a los dos. El alma comunica el mismo ser con que ella subsiste a la materia corporal, y de ésta y del alma intelectiva se forma una sola entidad, de suerte que el ser que tiene todo el compuesto es también el ser del alma. Lo que no sucede en las otras formas no subsistentes. Por esto, permanece el alma en su ser una vez destruido el cuerpo, y no, en cambio, las otras formas. Lo que por esencia compete a una cosa es, evidentemente, inseparable de ella; y el ser le compete por esencia a la forma, que es acto.
Y lo soltó así sin pestañear ni nada, repetía las palabras una detrás de otra como un papagayo bien adiestrado. Miquel y Narcís volvieron a partirse de la risa, esta vez sí ganándose una pequeña reprimenda de Fermín. Salvador, por su parte, asistía a aquella primera clase asombrado como el que presencia un raro espectáculo por primera vez en su vida. No es que aquello le pareciera especialmente gracioso, pero el cateto tenía razón, aquel chico era un petulante de mucho cuidado.
La mayoría de las clases de Fermín versaban sobre cuestiones teológico-filosóficas de este tipo, como la indivisibilidad de cuerpo y alma, la omnipotencia de Dios o el camino recto del hombre hacia la virtud. Su otro tema preferido era el misticismo y toda su recua de seguidores, una suerte de alucinados que vivían en permanente estado de trance, o “éxtasis” cuasi-divino como ellos preferían llamarlo. A Salvador siempre le pareció que había una línea muy estrecha entre estos comportamientos y otros más propios de la locura, pero claro, no era lo mismo ver a Dios que imaginarse dragones de siete cabezas.
Pronto se dio cuenta de que el tema era lo de menos, la conclusión era siempre la misma: la clase nunca avanzaba. La mitad de los alumnos no entendía ni jota de lo que estaba diciendo y la otra mitad se conformaban con no dormirse, la pedantería de Serafín terminaba aburriendo hasta al propio Fermín. Si de algo le sirvieron esas lecciones fue para perfeccionar su lectura y comprensión de textos densos e ininteligibles. Leían mucho, a todas horas, sobre todo versículos de la Biblia y todo tipo de textos religiosos en latín. No es que Salvador fuera mal estudiante, pero tampoco parecía destacar en nada, podría decirse que tenía la motivación suficiente para cumplir el expediente, sin más. Claro que eso fue antes de conocer al padre Tosca.
El feliz encuentro se produjo gracias a la obsesiva fijación suya por las estrellas. Puesto que el padre Fermín no parecía muy proclive a tratar ese tipo de materias, un buen día decidió hacer una visita a la biblioteca del colegio. Pensó que tal vez allí encontraría alguna clase de respuesta a sus preguntas.
Los jesuitas tenían una de las mejores bibliotecas de la ciudad, en una sala rectangular enorme guardaban toda clase de libros meticulosamente clasificados en formidables estanterías que llegaban hasta el techo. El problema era que no sabía muy bien por dónde buscar, puesto que las materias sobre las que trataban eran muy diversas y algunos pesados volúmenes parecían llevar allí cientos de años acumulando polvo. Rebuscar entre ellos uno a uno iba a ser una tarea descomunal, pero eso no le arredró, siguió buscando hasta que sus pasos se cruzaron con los de un cura que estaba colocando algunos libros en una de las estanterías.
A simple vista parecía un sacerdote más, llevaba la misma sotana larga y negra, en su caso cubierta por una capa también negra para protegerse del frío, y su perfil largo y esbelto contrastaba con las formas redondas y achatadas del padre Fermín. Su piel cetrina, sumamente tersa, revelaba que posiblemente fuera uno de aquellos profesores que pasaban largas horas encerrados entre sus libros. Sin embargo su mirada de grandes ojos oscuros era muy viva, y esa perilla perfectamente recortada en su rostro fino y alargado de frente despejada, le confería un aire muy particular.
—¿Puedo ayudarte jovencito? ¿Buscabas algún libro en particular? —le preguntó.
Dudó por un momento qué respuesta darle, pero la familiaridad con la que había hablado le incitó a revelarle su verdadero propósito.
—Busco un libro que hable sobre las estrellas.
—¿Por qué buscas entre los volúmenes de teología?
—¿Acaso no son las estrellas una obra de Dios? —le soltó Salvador.
La obviedad pareció resultarle algo cómica, pues sus labios amagaron una fugaz sonrisa
—Por supuesto. Sí, los textos sagrados están llenos de respuestas e importantes revelaciones. Pero creo que tu curiosidad va mucho más allá de los hechos irrefutables.
Salvador permaneció en silencio mientras el cura escrutaba sus ojos con la mirada. ¿A dónde demonios quería llegar? ¿Iba a ayudarle o no?
—Estrellas, estrellas, estoy de acuerdo contigo, son fascinantes —prosiguió—. Me recuerdas mucho a mí cuando tenía tu edad. Si me permites un pequeño consejo, antes de llegar a las estrellas debes empezar por algo más fundamental: la ciencia de Dios.
—¿La ciencia de Dios? —preguntó Salvador con una mezcla de curiosidad y extrañeza.
—Las matemáticas —dijo Tosca categórico.
—Jamás había oído semejante cosa.
El padre Tosca esta vez sí que se rio, parecía estar disfrutando mucho con su desconcierto. Después volvió a su expresión seria habitual y cerró los ojos lentamente.
—Dime qué ves —le preguntó.
Vaya por Dios, pensó Salvador, ya me ha tocado otro de estos curas trastornados que se ponen tan pelmazos.
—Una ventana, una puerta, una habitación, estanterías, libros… —empezó a enumerar con total desgana.
El padre Tosca asentía lentamente con la cabeza tras cada una de ellas, pero cuando Salvador se cansó del estúpido juego, aún no parecía satisfecho con sus respuestas.
—¿Y qué más?
¿Pero cómo que qué más? ¿Quería pasarse la tarde entera así diciendo chorradas?
—No veo dónde quiere llegar, padre —le dijo educadamente.
—Yo veo otras cosas: geometría, aritmética, proporciones,…
A Salvador le pareció estar frente a otro tipo de visionario, algunos decían ver a Dios en todas partes y éste veía figuras matemáticas. El padre Tosca pareció adivinar su escepticismo.
—Solo es necesario abrir un poco la mente, si lo piensas bien lo verás con claridad. Todas las manifestaciones de este mundo material están basadas en unas reglas, en unos principios, ¿de qué otra forma iba a funcionar si no? Las formas de la naturaleza intentan imitar las de los cuerpos perfectos, que como su propio nombre indica solo pueden ser alcanzados por Dios, pero que son inteligibles para la mente de un hombre avezado.
Salvador se quedó pensando en ello durante unos segundos, aquella visión matemática del mundo le parecía sumamente curiosa, pero no entendía cómo iba a llevarle eso a comprender la naturaleza del cosmos.
—Ven, sígueme, te daré el libro que buscas.
El padre Tosca se dirigió lentamente hasta la esquina opuesta de la biblioteca. Allí había un libro que estaba situado en un lugar preferente, a la altura de la vista, de modo que no tuvo que usar las escaleras para alcanzarlo.
—Debes empezar por aquí —le dijo—. Éste es el origen de todo.
Le entregó un ejemplar no muy grande de gruesas tapas marrones. En la primera página podía leerse: “Elementos, de Euclides”.
—¿Un libro griego? —preguntó extrañado.
—Así es, los griegos fueron los primeros en darse cuenta de este hecho, a pesar de su ofuscado paganismo.
Pese a sus recelos iniciales, tras empezar a ojearlo un poco descubrió que estaba lleno de garabatos y dibujitos, fórmulas y demostraciones. Parecía prometedor, al menos le serviría para distraerse de los tostones retóricos que les hacía leerse el padre Fermín.
—Puedes llevártelo, no te preocupes, cuando lo hayas terminado seguiremos con la conversación.
—Muchas gracias, padre —le dijo con una pequeña reverencia.
—Tomás Vicente Tosca, perdona que no me haya presentado —le dijo entonces él divertido.
—Yo me llamo…
—Salvador. Ya lo sé —le cortó.
Y le dio la espalda regresando a sus quehaceres en la biblioteca dejándole allí plantado con el libro en la mano.
Estaba más que demostrado que la mejor forma de aprender era sentir la necesidad de saber. Desde aquella conversación con el padre Tosca, Salvador empezó a sentir cierta obsesión con las formas geométricas y esa curiosa predilección por ellas de la naturaleza. Triángulos, cuadrados, pentágonos, hexágonos en un panal de abejas, arcos, circunferencias y elipses, sin olvidarnos de prismas y cubos como los que se pueden ver en los minerales y en las rocas o en la arquitectura. Todo un universo se desveló ante sus jóvenes ojos y, hete aquí, que así fue como empezó a familiarizarse con todos aquellos teoremas, proporciones, razones y enunciados matemáticos. Pitágoras, Thales, Arquímedes y demás pandilla de sabiondos helenos.
El siguiente encuentro con el padre Tosca resultó ser de lo más peculiar, pues se produjo en mitad de la oscuridad de la noche. El maestro había ido a buscarle a su habitación y, para su deleite, lo encontró durmiendo apoyado sobre el libro de Euclides que había estado leyendo a la luz de las velas. Le despertó con una leve caricia en el hombro. Salvador se llevó un susto de muerte, la imagen del sacerdote emergiendo de la penumbra con un candelabro en la mano le pareció de lo más fantasmal.
—¡Padre Tosca! ¿Qué hace usted aquí?
—He venido a proponerte una pequeña investigación sobre la bóveda celeste, dado que es un tema que parece gustarte mucho.
—¿A estas horas? —preguntó Salvador extrañado.
—¿Y cuándo sino de noche pretendes observar las estrellas?
—Pero… ¿es apropiado que salgamos a la calle ahora?
—No se preocupe Salvador, yendo usted conmigo no le pasará nada. Si prefiere quedarse durmiendo lo entenderé, pero le aseguro que esta va a ser una experiencia muy enriquecedora.
Por supuesto que no se lo pensaba perder, se levantó de inmediato sin poner ningún reparo.
—Lo que usted diga padre.
—Abrígate bien hijo, que la noche está fresca —le dijo antes de que saliera por la puerta.
Salvador no daba crédito, pero su curiosidad era mayor que la resistencia de su cuerpo a moverse. Cogió una casaca de su armario y siguió al Padre Tosca a toda prisa por los pasillos del colegio. Llegaron hasta una pequeña sala que olía a cerrado y a madera vieja en la que no había estado nunca y Tosca cogió de allí un par de cosas. Volvió a cerrar la puerta de aquella habitación con llave y usó el mismo llavero para abrir la puerta de la calle y echar a andar entre la negrura con total decisión.
—¿Me va a decir ya a dónde me lleva padre? —le preguntó ansioso.
—Tranquilo, que es aquí cerca, ya lo verás.
El padre Tosca portaba en una mano un grueso maletín de piel que parecía algo pesado y en la otra una pequeña lámpara de aceite con la que se alumbraban. Le dio el maletín a Salvador y le dijo que le siguiera por las oscuras y solitarias calles de la ciudad. Enseguida desembocaron en la gran plaza de la Seo y se dirigieron a la puerta principal del templo.
—¿Vamos a entrar en la catedral? —preguntó Salvador sorprendido.
—En efecto.
Del forro de uno de los laterales de su capa sacó un grueso manojo de llaves y buscó con cuidado la apropiada. Para su asombro, una de ellas abría la gigantesca puerta de la catedral de Valencia.
—No te preocupes, el deán es amigo mío y me las ha prestado esta noche para la ocasión —le dijo mientras le indicaba que se internara en la nave.
Superadas sus iniciales reservas, Salvador se sintió enormemente sobrecogido y un privilegiado ante la magnitud del templo. Le hubiera gustado detenerse con cada nuevo e inesperado detalle de la gran catedral que se le revelaba a la luz del farol, pero el padre Tosca le interrumpió tras cerrar tras de sí la puerta con llave.
—Sería ya de por sí magnífico detenernos aquí a orar y meditar en silencio frente a estas preciosas tallas e imágenes, pero hoy no es ese nuestro propósito.
Le condujo hasta uno de los laterales y de nuevo se detuvo ante otra puerta. Salvador sabía cuál era, la de la torre del campanario de la catedral, popularmente conocido como el Miguelete.
—Valencia no es el mejor sitio para la observación del cielo —le empezó a decir—. ¿Sabes por qué?
—No —confesó Salvador.
—Es por las nubes, generalmente hay demasiada bruma y se reduce la nitidez, también influye que tenemos muy poca altura. Hoy sopla el viento ligeramente del oeste y está bastante despejado, eso nos permitirá una mayor visibilidad. Pero para contemplar el cielo libres de obstáculos necesitaremos un punto elevado.
Y dicho esto comenzó a subir las escaleras que conducían a lo más alto de la torre. Salvador estaba completamente emocionado y siguió sus pasos con determinación, pero pronto descubrió que la ascensión no era nada fácil, los gruesos peldaños de piedra de la estrecha escalera de caracol parecían no acabarse nunca y el ritmo empezó a hacerse muy fatigoso para ambos. A pesar de ello Tosca no se detuvo, con una mano se había recogido la sotana para no pisarla y con la lámpara en la otra mano se iba moviendo cadenciosamente de un lado a otro. Cuando al fin llegaron a la portezuela de salida los dos estaban sin aliento, pero el espectáculo que se abrió ante los ojos de Salvador le dejó boquiabierto, sin duda había merecido la pena. La torre estaba rematada con una amplia terraza por encima de la cual ya solo quedaban las propias campanas. Estaban en lo más alto de la construcción más elevada de toda la ciudad y jamás había soñado con poder disfrutar de unas vistas como aquellas. Una vez acostumbrada la vista a la penumbra, nuevos detalles se iban haciendo perceptibles.
—Mire padre, ¡se ve el mar! —exclamó.
—Claro que se ve el mar, y de día verías nítidamente todos los rincones de la ciudad, pero no hemos venido hoy para mirar hacia abajo sino para ver el cielo.
Alzó la vista hacia arriba y entendió por qué Tosca le había llevado hasta allí, el espectáculo celestial era increíble. Le llamó poderosamente la atención un punto muy blanco y brillante que relucía por encima de los demás.
—Padre, ¿qué estrella es esa?
—Eso no es una estrella, es un planeta —le corrigió—. Se trata de Venus, el lucero del alba. ¿Sabes por qué lo llaman así?
Salvador negó con la cabeza esperando solícito su explicación.
—Este planeta es visible durante la noche solo las primeras tres horas después del atardecer al oeste, o bien las últimas tres antes del amanecer al este. Se trata del objeto más luminoso del cielo después del Sol y de la Luna, y el único planeta que puede verse aún de día, convirtiéndose en determinados momentos del año en el primer astro en poder ser visto con claridad al amanecer.
—¿Cómo puedo distinguir a una estrella de un planeta? —le preguntó entonces Salvador.
—Fíjate bien, las estrellas emiten una luz parpadeante, mientras que la de los planetas es fija y nítida.
El maestro cogió su maletín y de él empezó a sacar una serie de artilugios, uno de ellos parecía el catalejo de un barco y otro una especie anteojos extraños. Todos estaban cuidadosamente envueltos en paños y con mucho mimo los preparó y empezó a mirar al cielo a través de ellos.
—¿Sabes? —empezó a decir—. Todos estos instrumentos me los regaló mi querido maestro, el padre Zaragoza.
Los artilugios no eran otra cosa que lentes de aumento bien ensambladas con las que se podían ver más de cerca las estrellas. Para poder medir con precisión el valor de estas observaciones se hacía uso de otros instrumentos como el cuadrante y el astrolabio de los que Salvador solo conocía algunas nociones muy básicas.
—Era un jesuita apasionado por la ciencia igual que yo —le siguió diciendo—, se pasó media vida observando la cúpula celestial. Sentía especial predilección por unos cuerpos sumamente curiosos que se llaman cometas.
—¿Cometas?
—Así es, se les llama así porque dejan una estela brillante tras de sí conformando un dibujo semejante a la figura de una cometa volando en el cielo.
—¿Son entonces una estrella o un planeta?
—Ni una cosa ni la otra, son cuerpos errantes que parecen tener entidad propia —respondió el padre Tosca deleitado con su insaciable curiosidad.
Aquello era todo fascinante, el maestro le enseñó a utilizar todos aquellos artilugios y a hacer mediciones con ellos que luego eran interpretadas con ayuda de unas tablas. Descubrió entonces que en el cielo la mayoría de las cosas ya tenían un nombre, diferentes a los que él les había puesto, y habían sido observadas y anotadas por estudiosos durante siglos. Había estrellas más y menos brillantes, planetas, manchas difusas que en realidad no eran sino muchas estrellas juntas. Estaban los cometas que tanto gustaban al maestro de Tosca, el padre Zaragoza, y luego estaba la luna, cuán asombroso era ver ampliado su relieve con los prodigiosos instrumentos de aumento.
El siguiente libro que el padre Tosca le prestó fue el Saggiatore, del científico italiano Galileo Galilei. Pero este ejemplar no estaba entre los volúmenes de la biblioteca del colegio, sino que era de la librería personal de Tosca.
—Creo que ya estás preparado para pasar a algo más avanzado —le dijo al entregárselo.
El libro le fascinó de principio a fin, devoraba sus páginas en el patio del colegio entre clase y clase, sin ser consciente de que podría acarrearle algún problema.
—¿Qué libro es ese que lees con tanto interés, Salvador? —le preguntó un día el padre Fermín con suspicacia.
Sentado en las escaleras de entrada del patio, estaba tan absorto en la lectura que apenas se había dado cuenta de que su profesor le miraba por encima del hombro. Cerró el libro de golpe y se llevó tal susto que a punto estuvo de caérsele al suelo.
—Es solo un viejo tratado sobre el cielo y los planetas —le dijo esperando satisfacerle con eso y que le dejara seguir leyendo tranquilo.
—Déjame ver —le dijo Fermín decepcionado por que no fueran textos sagrados.
Por alguna razón, Salvador no estaba muy convencido de que fuera buena idea que su profesor averiguara la clase de lectura que se traía entre manos, pero tratándose de una obra recomendada por el padre Tosca tampoco creía que hubiera nada de malo en ella. Sin embargo, el padre Fermín torció el gesto apenas hubo hojeado un par de páginas, y de la curiosidad pasó al enfado en cuestión de segundos.
—¿De dónde has sacado tú este libro? —le preguntó.
De pronto sintió que le estaban acusando de un terrible delito y no supo qué decir. Ante su silencio, la ira de su profesor iba en aumento y Salvador solo sudaba queriendo desaparecer de allí cuanto antes. Hasta que una voz que provenía del interior del colegio acudió providencialmente en su auxilio.
—Fui yo quien se lo dejó. ¿Cuál es el problema padre Fermín? —dijo el padre Tosca.
Fermín le miró contrariado y desafió también al venerado profesor.
—¡Pero si este libro está lleno de blasfemias y su autor es considerado un hereje por la Santa madre Iglesia! —exclamó.
—No hable tan a la ligera de ese tema Fermín, el pecado en todo caso está en el hombre, no en el libro —argumentó Tosca con toda tranquilidad.
—No seas ingenuo —le replicó Fermín sin dar su brazo a torcer.
—¿Se ha leído el libro? —le preguntó entonces Tosca.
—¿Cómo dice? —le dijo Fermín ofendido.
—Para poder opinar sobre un libro es menester haberlo leído primero.
Fermín estaba atónito ante semejantes impertinencias, pero era evidente que en un combate dialéctico con el padre Tosca tenía las de perder, la fuerza con la que había empezado la discusión al principio empezó a debilitarse.
—Qué tontería, no me hace falta.
—Muy bien, entonces le reto a que encuentre en estas páginas el mínimo resquicio de herejía.
—No quiero perder el tiempo leyendo textos impuros —dijo Fermín con arrogancia.
—Perfecto, devuélvame el libro entonces.
Era evidente que había terminado por sacar al padre Fermín de sus casillas. Le devolvió el libro con ostensible enfado y se marchó de allí lanzándole una última advertencia.
—Tenga mucho cuidado con lo que hace, padre Tosca.
Cuando estaban ya lejos de la mirada del profesor Fermín, Tosca le devolvió a Salvador el libro, no sin antes aconsejarle que reanudara su lectura en su habitación en privado. Fue así como entraron en su vida las teorías de Galileo y Copérnico, dos científicos que habían vivido en la centuria anterior y a los que Tosca consideraba los padres de la cosmología moderna. Habían sido los primeros en elaborar una asombrosa teoría que situaba al Sol en lugar de la tierra en el centro del universo. Así, alrededor del Sol orbitarían los seis planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter y Saturno, mientras que las estrellas eran objetos distantes que permanecían fijos.
Su hipótesis era tan revolucionaria que había costado muchísimos años empezar a asimilarla. Por lo que Tosca le decía, la teoría heliocéntrica había dado lugar a muchas controversias durante mucho tiempo, pero era innegable que simplificaba mucho el modelo para elaborar los cálculos. El propio maestro se lo explicó mediante un dibujo.
—Tomemos la hipótesis de que el Sol permanece quieto y es la Tierra la se mueve con una serie de movimientos distintos: el movimiento de rotación, el de traslación y el de declinación, que sirve para explicar los equinoccios. Cualquier movimiento que parezca realizado en la esfera de las estrellas no es tal; sino que lo que se mueve es la Tierra que gira cada día y da una vuelta completa, mientras que la esfera de las estrellas está inmóvil. De esta misma manera, los movimientos del Sol no se deben a él, sino a la Tierra que gira en torno a él igual que el resto de planetas.
El descubrimiento era fascinante, empezó así a comprender cómo funcionaba todo. Sin embargo, el padre Tosca le advirtió de que había que tener mucho cuidado con los lugares en los que uno se refería a esa teoría, puesto que aún no había sido refrendada por los padres de la iglesia católica. Salvador recordó entonces el desafortunado incidente con el padre Fermín unos días atrás.
—Mi maestro el padre Zaragoza, por ejemplo, decía que aunque esta teoría estuviera condenada por la congregación de los Santos Cardenales Inquisidores como contraria a las Divinas Letras, era válido valerse de ella para el cálculo de los planetas, puesto que solo se condenaba la actual realidad de esta composición, pero no su posibilidad —le dijo Tosca.
—¿Y usted qué opina padre? ¿Es pecado hacer uso de esta teoría? —preguntó Salvador algo asustado.
—No hijo, yo creo que no —trató de tranquilizarle—. No habiendo ningún argumento decisivo ni a favor ni en contra del movimiento de la tierra, no hay ninguna razón por la que los textos de las Sagradas Escrituras que atribuyen el movimiento al Sol y la estabilidad a la tierra deban dejar de ser interpretados en sentido literal, lo que no obsta para que pueda utilizarse el sistema de Copérnico en calidad de hipótesis o suposición.
Salvador se quedó mirándole largo rato pensativo.
—Aún eres muy joven Salvador, ya tendrás tiempo de comprenderlo todo. Además del padre Zaragoza, muchos estudiosos de nuestra orden se han dedicado a reflexionar en sus textos sobre estas teorías. Sería muy interesante que le dedicaras un tiempo a ellos en la biblioteca: Schott, Riccioli, Fabri, Scheiner, Milliet Dechales… te ayudarán a comprender muchos de los resultados de Galileo, Toricelli, Castelli, y otros discípulos y seguidores.
—Padre, ¿de qué material están hechas las estrellas? ¿Y el cielo? ¿Y los planetas? ¿Acaso todas estas teorías no chocan con el sagrado libro del Génesis? —le preguntó Salvador intrigado.
—Es normal que te hagas tantas preguntas hijo mío. Y lo mejor es que, basándote en la observación, la experimentación y en la fe católica, saques tus propias conclusiones.
Pero como Salvador le preguntaba con tanta insistencia, terminó explicándole cuál era su teoría según la cual encajaba todo entre el complicado puzle del génesis y el universo.
—Dios ha llenado el cielo de un cuasi infinito número de corpúsculos, o átomos. Éstos son unas sustancias sobre toda la imaginación humana sutilísimos, los cuales son la materia primera de todas las cosas corpóreas. Sabemos que Dios juntó en un lugar gran multitud de los corpúsculos más sutiles para formar un globo luminoso del que surgieron el Sol y las estrellas. Por otra parte, los cielos por donde se mueven los planetas son fluidos y están formados por materia sutil o éter que impulsa a los astros, aunque sería factible pensar que los ángeles también colaboran de alguna manera, tal y como indica el libro de Job —convino Tosca haciendo elucubraciones.
Las teorías expuestas allí sobre astronomía y la composición del universo dejaron una huella muy profunda en la joven mente de Salvador, eran ideas que chocaban muchas veces frontalmente con verdades absolutas que le habían hecho aprender sus maestros anteriores. Después de repasar una y otra vez varios textos sugeridos por Tosca, se sentía tremendamente confuso respecto a algunos de éstos temas. Si incluso unos sacerdotes como el propio Tosca y el padre Zaragoza reconocían a veces que no sabían si podía ofenderse a Dios al valorar ciertas ideas, cómo no iba a sentirse él.
II
El director del colegio de San Pablo, el afable padre Prudencio, había citado aquella mañana al conde de la Espuña a una reunión en el centro. El motivo de dicho encuentro no le había sido revelado, y aunque era algo que mantenía sumamente intrigado a Don Pedro, se abstuvo de hacer enturbiar con ello sus pensamientos hasta ver resueltas de primera mano sus razonables dudas. Decidió aparcar cualquier atisbo de preocupación y se mostró afectuoso en el reencuentro con su hijo en las dependencias del colegio. De un tiempo a esta parte ambos mantenían una relación más que distante, era evidente que Salvador ya no era el mismo desde que vivía en Valencia y había ingresado en la reputada institución. Sin embargo este hecho no le preocupaba en exceso al conde, pues lo achacaba simplemente a que el muchacho había dejado de ser un niño y confiaba en que allí estaba recibiendo la formación adecuada.
Cuando llegaron al despacho se encontraron con dos hombres esperándoles. El padre Prudencio, sentado en su silla con los codos apoyados en la mesa y juntas las manos, les invitó a pasar con gesto relajado mientras que en una esquina, de pie, otro sacerdote aguardaba mirando tranquilamente el paisaje de la ciudad a través de la ventana. Don Pedro hizo su entrada en dicha sala con paso firme golpeando fuertemente el suelo con su bastón, como hacía siempre, tras de él Salvador seguía sus pasos con mayor inseguridad.
—Buenos días señor Martín —le dijo el director.
—Buenos días padre. ¿Qué se le ofrece?
—No sé si Salvador le habrá puesto al tanto del motivo de nuestra llamada.
—La verdad es que no, sea lo que sea mi hijo no ha querido soltar prenda, el muchacho es muy introvertido —justificó a la par que lanzaba una breve mirada inquisitiva a Salvador.
—Está bien, en tal caso lo primero que le diré es que no tiene por qué preocuparse, su hijo es un excelente estudiante, de los mejores que tenemos en la escuela.
—Me alegra mucho oír eso.
—Naturalmente —asintió Prudencio sonriente—. Si me lo permite, me gustaría presentarle al padre Tosca aquí presente.
Tosca se aproximó entonces saliendo de su aparente ensimismamiento y el padre Prudencio hizo las correspondientes presentaciones.
—No sé si habrá oído hablar usted de él.
—Pues no, lo siento, no sé si debería —dijo don Pedro algo confuso.
—El padre Tosca es uno de nuestros mejores maestros, su fama y reconocimiento traspasa los muros de este humilde colegio y de nuestra orden. En círculos académicos es toda una eminencia.
—Oh, vaya, perdonen entonces mi ignorancia, ¿es usted uno de los profesores de mi hijo? —le preguntó.
—No —dijo el padre Tosca—, pero me gustaría serlo.
Don Pedro le miró contrariado.
—Verá —continuó el padre Prudencio—, el padre Tosca es el fundador de una importante escuela de matemáticas. Se trata de un pequeño reducto al margen de este colegio para un selecto grupo de iniciados. Sus alumnos son seleccionados entre los mejores de todo el Reino de Valencia para perfeccionar sus habilidades en la materia al lado de brillantes maestros como él.
Don Pedro le dedicó una mirada escrutadora a aquel misterioso sacerdote, como si le acabaran de describir a un bicho raro.
—Salvador es un pequeño prodigio en el campo de las matemáticas, diría que de los más entusiastas de los que he visto pasar por aquí en muchos años. Para mí sería todo un honor que este joven pudiera unirse a mi modesto grupo académico —continuó Tosca.
—¿Qué clase de ofrecimiento es éste? —dijo don Pedro con cierta indignación.
—Le estamos ofreciendo sencillamente lo mejor para su formación —contestó Tosca.
Don Pedro trató de serenarse un poco.
—Tengo que decir que hasta ahora estoy enormemente satisfecho de la evolución de Salvador en este colegio, lo traje aquí para que le enseñaran las virtudes de la sabiduría y el conocimiento. Pero con el debido respeto, padre Tosca, no estoy para nada dispuesto a que se desvíe del resto de sus obligaciones, que son muchas, supongo que eso lo entiende.
—Por supuesto que lo entiendo, pero créame, no tiene por qué preocuparse. Sería más que ventajoso que Salvador continuara profundizando en sus estudios, le aseguro que no le robaría más tiempo del necesario, lo que le viene dedicando hasta ahora.
—Lo siento, no quiero dudar de la bondad de sus enseñanzas padre Tosca, pero… tal vez debería meditar serenamente sobre las implicaciones de lo que me han dicho. Así tan de repente me han puesto en una pequeña encrucijada y no sé qué decir.
—¿Por qué no dejamos que decida el chico? Al fin y al cabo acaba de cumplir los trece años, y creo que su opinión en todo esto debe de tenerse en cuenta.
El padre Tosca dirigió su simpática mirada a los ojos de Salvador, que hasta ahora había permanecido en un segundo plano.
—Tú que dices Salvador, ¿te gustaría ingresar en mi escuela de matemáticas? —le preguntó su querido profesor.
—Sí, me gustaría mucho padre —le respondió con sinceridad.
Don Pedro contempló la escena con estupor, pero al reconocer el brillo en la mirada de su hijo adivinó una gran ilusión por cumplir ese deseo. Y aunque no veía con demasiados buenos ojos aquella especie de academia de eruditos, su pequeño corazoncito de padre se ablandó.
—Está bien, si de verdad es esa tu voluntad, mientras no interfiera en el resto de tus obligaciones, la respetaré —le dijo don Pedro a Salvador mientras éste le sonreía satisfecho.
Para Salvador, aquellos años en la escuela de matemáticas del padre Tosca fueron los más fructíferos de su vida en términos académicos, y probablemente también de los más felices. Fue una renovación profunda en su manera de pensar y de ver el mundo, una auténtica revolución para sus capacidades intelectuales. Tuvo necesariamente que olvidarse de casi todo lo aprendido anteriormente y dejar la mente en blanco para dejar penetrar poco a poco un conocimiento más puro y verdadero.
Al amparo de una parte de la comunidad jesuítica valenciana que le veneraba, y alimentado también por su propia pasión por las ciencias, Tosca había creado un ambiente de estudio y de trabajo único e inigualable. Los alumnos que entraban bajo su protección aprendían los fundamentos de infinitas materias con el trabajo de los más brillantes intelectuales de Europa libres de cualquier atadura. Las matemáticas eran la base de todo y estaban en el origen de todo. Por mundana y prosaica que fuera la teoría, cuando uno rascaba un poco ahí estaban las matemáticas, simples y precisas, disfrazadas con letras y fórmulas incorruptibles eran ajenas a cualquier traza de imperfección. Pero por encima de todo, por encima incluso de las matemáticas “la ciencia de Dios”, había siempre una palabra, una sola palabra que lo resumía todo: el método.
Aquella palabra, en apariencia inofensiva, encerraba la clave filosófica del avance científico. Cualquier suposición anterior podía ser refutada racionalmente, ideas en apariencia brillantes eran pronto reducidas al absurdo, teoremas antiguamente desechados eran rescatados del olvido y elucubraciones de lo más atrevidas eran finalmente valoradas como la explicación más plausible. Nada había más infalible que el método. Toda aquella hipótesis que quisiera ser probada como cierta, debía ser sometida al método mediante el estudio y análisis matemático y la observación práctica. Por supuesto el invento no era suyo, era de alguno de aquellos eruditos franceses que eran los que estaban a la vanguardia en estas cuestiones. Tosca era un mero precursor, un transmisor de ideas, uno más de la corriente de seguidores de este saber moderno. La racionalidad contra la doctrina inapelable, el sentido común por encima del inmovilismo ortodoxo era lo que subyacía en todo aquello. Todo un triunfo para la luz de la razón sobre las tinieblas de la ignominia. Y lo mejor de todo era que, siendo impulsada por cultos sacerdotes que defendían que nada de esto estaba reñido con la fe y los sagrados misterios de la iglesia católica, esta nueva corriente parecía quedar libre de toda sospecha. Si bien era cierto que no le faltaban opositores, rancios académicos cubiertos de telarañas que pretendían vivir aún anclados en el medievo.
Fue uno de aquellos días de infatigables sesiones de estudio cuando Tosca empezó a hablarle de una pequeña sociedad científica a la que se refería como la Academia. Se trataba de pequeñas reuniones que habían sido impulsadas por otro jesuita llamado Baltasar Íñigo. Este prelado era también un gran estudioso y había tenido la feliz idea de congregar periódicamente en su casa a los más ilustres matemáticos y científicos valencianos del momento para asistir allí a interesantes discusiones. Había recogido el testigo de una tertulia celebrada también en Valencia en la biblioteca del marqués de Villatorcas con las mentes más destacadas de las ciencias y otras materias. Sus principales protagonistas eran precisamente tres clérigos jesuitas valencianos: Baltasar Íñigo, Juan Bautista Corachán y Tomás Vicente Tosca. En la Academia se celebraban congresos de alto nivel donde se discutían cuestiones de aritmética, geometría, álgebra, indivisibles, las leyes del movimiento de Galileo y Descartes, estática, hidrostática e hidráulica; se impartían cursos de estas materias y se realizaban experiencias de física y observaciones con microscopios y telescopios.
Formar parte de la Academia no estaba al alcance de cualquiera, el nuevo candidato tenía que ser propuesto por uno de los miembros y sus méritos eran valorados por todos los académicos en conjunto. En ciertos aspectos su funcionamiento era parecido al de una sociedad secreta, y este halo de misterio que le rodeaba le confería para los aspirantes un atractivo aún mayor si cabe. Salvador había descubierto, por ejemplo, que cada uno de los miembros debía elegir un nombre en clave con el que se participaba en las diferentes actividades y seminarios. Los de sus miembros principales eran Didascalus (Íñigo), Euphyander (Corachán) y Phylomusus (Tosca).
Tosca propuso el ingreso de Salvador cuando éste cumplió los quince años a modo de regalo de aniversario. Ese día se inició un largo proceso que concluiría con la prueba definitiva delante de todos los miembros de la Academia. Cada miembro propuesto para un nuevo ingreso, debía hacer una exposición sobre un tema de gran relevancia científica. De esta forma, el resto de miembros comprobaban los méritos que se le suponían al aspirante para merecer el derecho de ser admitido. Llevaba meses preparándose la exposición que iba a realizar sobre la materia que había escogido. Aconsejado por Tosca, eligió un tema que le apasionara y tuviera suficientemente dominado para que aquel día no cometiera ningún fallo grave. Había ensayado mil veces ese discurso hasta tenerlo casi interiorizado, pero aun así el día que iba a pronunciarlo estaba hecho un manojo de nervios. A pesar de que su mentor había tratado de prepararle mentalmente para ese momento, nada de eso pudo calmar su inquietud. El pánico era inevitable al enfrentarse a un momento trascendental en su vida y Salvador presumía que ese lo era, pues estaban en juego su valía, su reconocimiento, y por encima de todo que su maestro se sintiera orgulloso de él.
Nadie de su familia sabía nada de aquello, ni debían saberlo, simplemente no lo entenderían. Era un mundo demasiado alejado del suyo. Su tío, con el que convivía sin apenas coincidir en casa, sabía de sobra que le interesaban mil veces más las clases del padre Tosca que la práctica del negocio que se suponía que debía empezar a asimilar. Pero él era un hombre indulgente, toleraba su pasión por el estudio porque pensaba que tampoco le podía hacer ningún mal. En su mente aburguesada también había espacio para la cultura, e incluso la idea de que el chico estudiara con los jesuitas había partido de él. Con su padre era diferente, el hecho de ingresar en la escuela de matemáticas ya le había parecido una extravagancia fuera de lo normal. No tenía desde luego el menor interés en que su hijo dedicara su vida al estudio, tenía responsabilidades más importantes que atender.
Su primera impresión al situarse en un pequeño estrado frente al concurrido grupo de miembros de la Academia, fue que iba a ser juzgado por un tribunal muy severo. Se le secó la boca totalmente y de repente las letras y los números empezaron a amontonársele en la cabeza. Tuvo que tomar aire varias veces para empezar a centrarse. Para alivio suyo fue el padre Tosca el que empezó a hablar, hizo una breve introducción en la que relataba sus méritos y las razones por las que había decidido proponer su ingreso, y a continuación le dio unas tranquilizadoras palmaditas en la espalda instándole a que empezara su exposición. Había repasado tantas veces las palabras que quería decir, que solo con conseguir relajarse un poco éstas empezaron a salirle con relativa fluidez.
—Recuerdo la primera clase magistral que recibí de mi maestro el padre Tosca —empezó—. No fue sin embargo en ningún aula, biblioteca o sala de estudio. Estábamos al aire libre soportando el frío de diciembre en un balcón privilegiado de la ciudad. Era una preciosa noche estrellada y mi maestro empezó a explicarme cómo se podían comprender y estudiar las maravillas del universo con ayuda de las matemáticas. Fue entonces cuando conocí por primera vez este artilugio.
A continuación extrajo de su bolsillo un pequeño cristal de vidrio y se lo mostró al público que se acercó a mirarlo de cerca con curiosidad. Todos sabían perfectamente lo que era, una lente de aumento.
—Sé que para todos ustedes es un objeto cotidiano, pero entenderán que para mí la primera vez que lo utilicé me resultara algo sumamente fascinante. Como quise indagar más en la maravillosa naturaleza de este objeto, pronto me lancé a avasallar a preguntas al padre Tosca.
Dicho comentario provocó una pequeña carcajada en alguno de los asistentes.
—Por suerte para mí, me encontré con que la óptica es uno de los temas favoritos de mi mentor, de modo que lo tuve fácil para profundizar en la materia. Fue así como empecé a interesarme sobre el asunto del que va a versar mi exposición de hoy. Pues la naturaleza matemática que subyace tras esta maravilla de la técnica no es otra que la apasionante rama de la geometría, y por extensión la del álgebra.
Salvador empezó a extender unos papeles que se había traído llenos de fórmulas y dibujos para ayudarse en su exposición.
—Los avances en el campo de la óptica van ligados al de la geometría unívocamente, y hoy por hoy podemos congratularnos del maravilloso descubrimiento que quiero presentar aquí ante ustedes, que ha sido posible gracias al maestro francés René Descartes, por todos conocido.
Sostuvo en el aire una lámina que contenía una representación cartesiana de unas curvas, eran como dos círculos un poco achatados, uno era más pequeño y estaba dentro del más grande, no eran concéntricos aunque sí estaban centrados sobre el mismo eje.
—Señores, les presento el óvalo de Descartes.
Todos se aproximaron para poder ver el dibujo más de cerca.
—Podría definirse como dos curvas, una interior a la otra, que se obtienen como el lugar geométrico de los puntos cuya suma o diferencia de las distancias de un punto a un foco multiplicada por una constante, más la que hay hasta el otro foco multiplicada por otra constante, se mantiene constante.
Desveló entonces un nuevo papel que contenía una fórmula remarcada en trazos gruesos.
—Y lo más maravilloso de todo es que el propio Descartes halló la fórmula matemática que describe perfectamente la relación entre estas dos curvas.
—Como comprenderán —continuó—, no pude evitar sentirme perplejo ante la maestría de este gran genio del álgebra. Pues ha sido él en su obra La Geometrie el que ha establecido los fundamentos modernos de esta materia. Desde la más sencilla ecuación de la recta hasta esta maravilla. Y así, el álgebra y la geometría nos llevan hasta la óptica, pues el propio Descartes empezó a constatar la utilidad del descubrimiento de esta curva en la fabricación de las lentes.
Salvador respiró aliviado, ya estaba, ya lo había soltado, ahora solo faltaba que el discurso hubiera estado a la altura. Esperó unos segundos allí quieto que le parecieron eternos y entonces, uno detrás de otro, todos los asistentes irrumpieron en un sonoro aplauso al candidato, le felicitaron y le dieron la bienvenida como miembro de pleno derecho de la Academia. Escogió el nombre en clave de Paracelsus.
Llevaba varios años inmerso en un bonito sueño del que no deseaba despertar jamás. Tras el éxito abrumador de su intervención en la Academia se consideraba a sí mismo un auténtico privilegiado, a sus quince años estaba viviendo una auténtica revolución en múltiples áreas del conocimiento codeándose con la élite de la difusión de estas disciplinas. Era algo a lo que jamás habría tenido acceso en cualquier otra escuela convencional. Sin embargo, como ocurre a menudo con un sueño grande y hermoso, tuvo un final abrupto y precipitado, un choque frontal con la realidad. Si hubiera que poner un día, un momento, para el despertar súbito de aquella ensoñación, habría que trasladarse sin duda a una apacible mañana de aquel mes de marzo de mil setecientos dos.
Salvador se encontraba en la escuela matemática del padre Tosca como un día más. Desde que ingresara en la Academia había incrementado notablemente la confianza en sí mismo y el propio maestro Tosca le premió pidiéndole que le ayudara en uno de los proyectos más ambiciosos que había iniciado en los últimos años: la elaboración de un plano detallado de la ciudad. El religioso pasaba horas haciendo escrupulosas mediciones y anotaciones, dibujaba y tomaba referencias continuamente. Su idea era plasmar después todo aquello de manera precisa utilizando las novedosas técnicas del estudio geométrico de las cónicas, cuyo desarrollo había recopilado de sus maestros franceses.
Unos sonoros golpes en la puerta sobresaltaron a maestro y alumnos, alguien estaba asestando impactos en la madera con inusitada violencia. Tosca se levantó de su silla y fue a ver lo que pasaba.
—¿Quién es? —preguntó.
—¡Abra inmediatamente! Vengo a llevarme a mi hijo —anunció una voz grave desde el otro lado del aula.
Salvador reconoció de inmediato la voz de su propio padre. Tosca se decidió entonces a abrir la puerta y su interlocutor la empujó hacia adentro con impaciencia. La poderosa figura del conde de la Espuña con su tosco caminar apoyándose con fuerza en su bastón irrumpió de golpe en la estancia. Su facciones estaban contraídas denotando en su rostro cierta rabia acumulada; el maestro por el contrario mantuvo su habitual serenidad, parecía no haberse alterado lo más mínimo con su presencia.
—Buenos días señor don Pedro, ¿a qué debemos este honor? —le preguntó.
—Ya se lo he dicho, vengo a llevarme a mi hijo de aquí.
—¿Se trata de algo muy urgente? Su hijo se encontraba ahora mismo ocupado —le dijo el cura mostrándose ofendido.
—¡Basta ya de impertinencias padre! No me obligue a ser maleducado.
Esta vez Tosca sí que perdió un poco la compostura, no se esperaba que le alzaran el tono de voz de aquella manera en su propia casa.
—Ya le advertí sobre sus clases particulares a mi hijo. ¿Con qué derecho ha osado usted a monopolizar por completo su tiempo? —le increpó el conde.
—Señor Martín, por favor —dijo Tosca rehaciéndose—, creo que está sacando usted las cosas de quicio.
—¿Ah, sí? ¿Cómo es posible entonces que tenga descuidadas por completo sus obligaciones? Tendrá el valor de decirme que son más importantes las lecciones que usted le enseña.
—Lo que yo siempre digo es que hay tiempo para todo si uno sabe organizarse.
—En efecto, y a partir de ahora seré yo el que empiece a organizárselo un poco mejor que lo que usted lo hace. Vámonos hijo —dijo dirigiéndose a Salvador—, hoy tienes cosas que hacer.
A Salvador le causó tal impacto presenciar aquella escena que, a pesar de escuchar la orden expresa de su padre, no se movió. En lugar de eso, se quedó quieto mirándole fijamente con cierta decepción, detestaba que arreglara siempre las cosas con tanta torpeza y hubiera tratado de aquella manera al padre Tosca.
—Vamos Salvador, ya has oído a tu padre, hoy tienes cosas importantes que hacer. Ya seguirás con esto en otro momento —le dijo Tosca en tono conciliador.
No tuvo más remedio que obedecer y marcharse aquel día con su padre, imaginaba que a participar en alguna de sus tediosas e insulsas reuniones con tipos simples y altaneros semejantes a él. Tosca les acompañó hasta la puerta y siguió comportándose de manera tranquila y correcta.
—Recuerde lo que le he dicho padre, no me obligue a tomar otras medidas —le dijo don Pedro amenazante cuando se marchaba.
A Salvador no le sorprendía nada esa actitud, lo que más temía era cuáles iban a ser las consecuencias de aquella “reorganización” de su tiempo, pues en efecto su padre se había propuesto reducir sus horas en la escuela a la mínima expresión. Estaba completamente decidido a terminar con todo aquello definitivamente para que se dedicara a cosas de mayor provecho. Y eso no era otra cosa que la base de la economía familiar. Don Pedro se tomó como algo personal que Salvador aprendiera de verdad todo lo que había que saber sobre el noble arte de la sedería. Desde los vastos campos de morera que se extendían en enormes parcelas en todas las comarcas cercanas a la capital, hasta los legendarios talleres en los que se tejían las más ricas y complejas telas que habían dado tanta fama a la ciudad: terciopelos, damascos, brocados, brocateles y sobre todo sedas brochadas o espolinadas.
Decidió que lo mejor era empezar por el principio: las extensiones de moreras de los dominios de los Espuña, y la primavera era sin duda la mejor época del año para visitarlos, pues sus hojas limpias y tiernas reverdecían en todo su esplendor. Este era el momento en el que se concentraba también el grueso del trabajo en el campo. Centenares de hombres, agrupados y organizados convenientemente, trabajaban de sol a sol en la recogida de las preciadas hojas de estos árboles. Disponían enormes mantas en el suelo en las que iban depositando aquellas que habían alcanzado el grado de maduración apropiado para su recolección, cuanto más verdes y jugosas, mejor. Cuando estas mantas estaban repletas, se plegaban formando enormes sacos de hojas que debían ser transportados en carros a los criaderos.
El de los campos no dejaba de ser un proceso de recolección simple y anodino, era en estas granjas donde empezaba a obrarse el milagro. Don Pedro llevó a su hijo hasta unos grandes edificios con la forma típica de la barraca valenciana en los que se vigilaba la crianza de los gusanos. Se hallaban a las afueras de la ciudad y eran también propiedad de la familia, de la sociedad formada por su padre y su tío.
—Verás —comenzó—, el primer paso es obtener las semillas del gusano de seda, es preciso que provengan de crianzas sanas y robustas para asegurarse una buena producción de gusanos. Esto ya lo hicimos en los meses de septiembre y octubre, conservándolas en lugares frescos, secos y ventilados. El proceso de incubación o cría del gusano empezó en el mes de marzo, cuando las moreras ofrecían sus yemas del tamaño de un garbanzo.
Continuó explicándole cómo en el criadero se preparaban los lechos de hojas de morera en diferentes soportes de ramas y chamizo, dispuestos en varios niveles, y se iban colocando los pequeños gusanos en cada uno de ellos. A partir de ese momento había que alimentarlos diariamente con hojas nuevas y frescas. Después de treinta y nueve días, aproximadamente, el gusano de seda comenzaba a elaborar el capullo donde se encerraría para transformarse en crisálida.
—¿Cómo podrán estos bichos tan feos producir un tejido tan maravilloso? —dijo Salvador demostrando un súbito interés.
—Es un gran misterio de la naturaleza hijo, como tantos otros, pero no tengas tanta prisa, aún resta mucho trabajo hasta poder llegar a eso.
—Siga padre, por favor —le dijo animándole.
—Con la recolección de los capullos empieza el proceso de obtención de la seda en los talleres de los artesanos, los nuestros se abastecen de este criadero de Benimaclet y de los capullos que nos venden los labradores criados en sus propias casas.
El capullo había que hervirlo en una tinaja de agua para matar al insecto y a la vez obtener intacta su fibra. Después de esto ya se pasaba al proceso de hilatura, es decir, de creación de los hilos de seda. El hilado consistía básicamente en devanar los pelos resultantes de los capullos y crear el hilo mediante la operación delicada de escoger las fibras adecuadas combinando grosores para una longitud homogénea.
—A esta actividad le sigue la labor de los torcedores, una de las más importantes —prosiguió su padre—. Los hilos formados con anterioridad confluyen juntos entonces y se retuercen en los tornos mediante una serie de estrellas que van dando vueltas sobre sí mismas. Después de esto ya tendríamos un hilo de seda con el que comenzar a trabajar.
En efecto, tras este proceso, el capullo ya había pasado a revalorizarse notablemente. La denominada “seda d’una torçuda” rondaba ya los doscientos dineros por libra, mientras que la seda en rama devanada a mano alcanzaba un precio de unos seiscientos dineros por libra.
—Es impresionante —dijo Salvador—, imagino que estos sí que serán ya los que pasen a manos de los tejedores.
—Casi, casi —le corrigió su padre—, una vez realizado el proceso de torcedura de la seda, es necesaria la tintura del hilo obtenido antes de ser utilizado en el telar para la elaboración de ricas variedades cromáticas en los diseños textiles. Los maestros tintadores utilizan una gran variedad de materias colorantes: grana, brasil, cochinilla, junto con otras sustancias mordientes para fijar mejor las tonalidades.
Pero eso no era todo, esa era solo la primera parte de un proceso industrial que comenzaba en las fábricas de los hiladores, torcedores y tintadores de la seda tan apreciados en Valencia. Para enseñarle de primera mano la parte final del proceso, y la más primordial de todas, le llevó de visita al barrio de los velluters o terciopeleros, donde residían los artesanos que elaboraban las telas. Más de cuatro mil telares se concentraban en aquel momento en el suroeste de la ciudad, en un barrio cuya expansión y crecimiento parecía no tener límites.
El barrio rebosaba color y vida. Las vidas de los cientos de maestros tejedores de seda, gente de respeto y alta consideración en la ciudad, junto al resto de trabajadores del oficio que estaban allí congregados y las de los miles de transeúntes que atraían a sus talleres y a sus negocios. El color venía no solo de la exuberante variedad cromática de los terciopelos, también por la alegría con que pintaban sus fachadas, generalmente en claros tonos ocres animados con franjas coloreadas bajo los aleros salientes del tejado y remarcando las ventanas. Estos colores eran elegidos según el oficio que tenían los habitantes de la casa y el conjunto era realmente espectacular.
Al adentrarse en Velluters se emprendía un viaje a un particular submundo de la ciudad. Si el mercado y la plaza de la Seo eran el corazón y La Huerta sus pulmones, la ininterrumpida fábrica de Velluters era a la vez alma creativa y brazo ejecutor infatigable. Aquella sinfonía atrapaba, embaucaba, invitaba a ser partícipe de ella. Como en el fino y preciso mecanismo de un reloj, en aquel barrio todo fluía con armonía y agradable música de fondo, la del traqueteo de los telares que trabajaban sin cesar en los innumerables talleres de los edificios.
Sus callejuelas y plazas eran escenario de un universo muy especial, una comunidad gremial con sus propias reglas y también con notable poder y privilegios. Los talleres estaban perfectamente jerarquizados, el maestro velluter debía supervisarlo todo pero delegaba en gran medida en oficiales y ayudantes. Solía haber también siempre uno o más aprendices, jóvenes que soñaban con aspirar a ocupar puestos más altos o regentar sus propios talleres. Sin embargo aquellos maestros, lejos de exhibir en la calle sus grandes obras, vivían más bien sujetos al hermetismo, se guardaban sus mejores secretos de puertas para adentro. Flotaba en el ambiente la natural prevención ante la fiera competencia.
La vivienda estaba generalmente en los pisos bajos y el piso más alto tenía unas grandes ventanas o porches donde instalaban los grandes telares para que los obradores sederos tuvieran buena luz, ya que los artesanos trabajaban de sol a sol. La mayoría empleaban a todo tipo de gente para las labores más rutinarias, un personal más o menos variable que era contratado en función de las necesidades del taller y que solían trabajar a destajo “por cuatro perres”.
Un buen artesano tenía que tener una mezcla de entrega y pasión por su trabajo, sacrificio, arrogancia y visión comercial, cualidades todas inherentes a la sociedad valenciana. La perfección de sus telas había adquirido tal altura que, a pesar de competir con sedas orientales, italianas, granadinas, murcianas y catalanas, los terciopeleros valencianos no tenían rival. La clave del éxito estaba en la ambición de pretender dominar todo el proceso, desde los cultivos de morera y la cría del gusano hasta el minucioso trabajo de tejer y componer la seda. El culmen de aquella grandeza, le dijo su padre, estaba plasmado en el edificio que acogía la sede del Colegio de Arte Mayor de la seda. La casa-huerto que habían adquirido los tejedores en el corazón del barrio para instalar la institución gremial más importante de la ciudad, casi nada.
La fachada del colegio, con su gran portalón de entrada enmarcado en dintel de piedra, se asomaba a una transitada calle empedrada próxima a la muralla, y había sido esmeradamente decorada con motivos alusivos a San Jerónimo, patrón de los velluters. El recibidor daba acceso directo al patio de caballerizas y al huerto que ocupaba la parte central del edificio. Mientras que a la izquierda de dicha entrada se encontraba el acceso a la primera planta, cuya escalera de tres tramos, con barandilla de hierro y madera tallada era imponente y de excepcional factura. Si algo sobresalía en ella eran sus magníficos azulejos, que situados en las tabicas de los escalones formaban una bellísima composición simétrica. Esta escalera conducía al vestíbulo del piso principal, donde don Pedro se detuvo a saludar a un anciano canoso y huesudo que parecía estar allí acumulando polvo como lo hacen los viejos tomos olvidados de una biblioteca.
—Buenos días Ángel.
Aquel personaje le devolvió el saludo con una enérgica inclinación de cabeza y prosiguieron la visita. El vestíbulo comunicaba con el majestuoso salón de actos, profusamente decorado en suelos, paredes y techos. Los pavimentos eran magníficos, alusivos todos a la repetida figura de San Jerónimo, el león y el capelo cardenalicio y otros con una lanzadera y las cuchillas empleadas por los velluters. Este salón se comunicaba a su vez con otro, el de la secretaría del colegio, donde se realizaban la mayoría de las tareas administrativas de la institución. Allí su padre le presentó a uno de los veedores, los representantes del colegio que visitaban los obradores para asegurarse de que todas las telas se ajustaban a las ordenanzas.
—Te he traído aquí para que te familiarices con las ordenanzas del gremio —le dijo—. Estas reglas deben ser como los diez mandamientos para un tejedor, el resumen de un legado histórico concentrado en unos preceptos inviolables. Con frecuencia oirás a muchos hablar y quejarse de la tiranía de las ordenanzas y de la rigidez de conceptos por parte del gremio. Pero todo esto tiene una razón de ser, ¿cómo si no iban a distinguirse las piezas hechas en Valencia de las demás? ¿Cómo iba a poder si no garantizar el colegio una uniformidad en acabados y calidad? Tú, hijo mío, tendrás que velar por que estas reglas se cumplan.
Tras captar la atención de Salvador con este aleccionante recorrido y sus esmerados discursos, don Pedro le llevó días más tarde de visita a la lonja de la seda. Este monumental edificio situado en el corazón de la ciudad, conocido por su enorme salón de columnas de enervamientos sinuosamente entrelazados, era el lugar en el que las sedas se tasaban, se subastaban o se vendían diariamente. Se trataba del último escalón en la escala productiva de Valencia, reservado solo a los comerciantes de mayor prestigio de la ciudad, como era el caso de su hermano Luis.
Pero además de todo esto, por supuesto, se encargó celosamente de que Salvador dejara de acudir a la escuela de matemáticas y guardó de que Luis se involucrara también en ello y empezara a tomarse en serio implicar más al chico en los negocios familiares. Tan solo la eventual indulgencia de su tío le permitía en contadas ocasiones acudir a determinadas sesiones de la Academia, siempre que éstas no interfirieran con algún compromiso mercantil al que debiera asistir. No le quedó más remedio que aceptar el nuevo orden de las cosas. El marcaje al que estaba sometido diariamente por los sirvientes y su propio tío no le permitía hacer otra cosa. De nada sirvieron sus quejas, sus protestas y sus intentos por convencer a su padre de que se podían conciliar ambas cosas.
Días después, cierta mañana cálida de principios de verano, el padre Tosca, preocupado por las últimas evoluciones de su discípulo, decidió acudir a su palacete de la calle Caballeros a hacerle una visita. Luis no estaba en casa y el personal de servicio se mostró bastante reticente a dejarle entrar, pero valiéndose de su autoridad como sacerdote logró alcanzar su objetivo. Al entrar en su cuarto se encontró al muchacho sumamente concentrado, sentado en su escritorio rodeado de libros con la mirada perdida. Le agradó comprobar que no había perdido del todo las buenas costumbres.
Salvador se sorprendió un poco al verlo entrar allí, era la última visita que esperaba recibir aquel día en su casa. Pero de la sorpresa pasó a la alegría en cuestión de segundos, de hecho hacía días que ardía en deseos de mantener una reunión a solas con él. Quería pedirle disculpas por haber tenido que abandonar de aquella manera tan abrupta sus clases.
—Lo comprendo Salvador, no hay por qué disculparse —le interrumpió zanjando por completo el asunto.
—Lo echo de menos —le dijo mientras él se sentaba a su lado.
—¿El qué, hijo mío?
—Las clases, las discusiones,… el aprendizaje nunca me aburría, esto sí, y mucho.
—Me alegra mucho oír eso. Lo contrario habría sido una total decepción para mí —le dijo él complacido.
—Ya, pero lo malo es que no puedo hacer otra cosa si no quiero decepcionar a mi padre.
—¿Te ha prohibido que estudies? —le preguntó.
—No exactamente, pero para él lo importante ahora son otras cosas, lo considera bastante secundario.
—Bueno, pero entonces no está todo perdido.
Salvador no compartía tanto optimismo.
—Pero me ha prohibido recibir clases de usted.
—¿Y de otra persona?
—¿A qué se refiere? ¿Acaso hay otro lugar en Valencia que pueda rivalizar con su escuela de matemáticas? —le preguntó Salvador confundido.
—Quizás puedas convencerle de que prolongar tus estudios es una buena idea, la sabiduría siempre es aplicable a cualquier ámbito de la vida, por supuesto también a los negocios y asuntos más mundanos que tanto le preocupan.
—Ya, me gustaría ser capaz de convencerle de eso —dijo Salvador denotando su poco convencimiento.
—¿Has pensado en ingresar en la universidad? No tendrías ningún problema en acceder a una plaza, y yo podría tratar de hablar con tu padre para convencerle si es necesario.
—No lo sé, creo que es bastante difícil que le parezca una buena idea.
—Sé lo importante que es para ti complacer a tu padre y eso te honra, eres un muchacho muy noble y responsable, como corresponde a tu posición. Pero ya empiezas a ser un hombre hecho y derecho que debe tomar sus propias decisiones. Sé que eres perfectamente capaz de consolidar tus estudios y acometer las responsabilidades propias del heredero del condado —le dijo su maestro firmemente convencido.
—Dicho así suena muy convincente padre, haré todo lo posible, créame, pero no le prometo nada.
—Piénsalo bien hijo, sería una pena desperdiciar un talento como el tuyo.
La visita del padre Tosca no fue ni mucho menos en vano, causó exactamente el impacto que él deseaba. La idea de iniciar sus estudios en la universidad le estuvo rondando la cabeza durante mucho tiempo, y cada vez estaba más convencido de llevarla a cabo costara lo que costara.
Unas semanas más tarde, acudió de visita a la casa familiar de Benimaclet como hacía con su tío cada domingo. Seguía disfrutando de una agradable velada en familia y del ambiente tranquilo de La Huerta, pero no tanto como antes. No obstante, en esta ocasión su padre le tenía reservada una sorpresa, quería hacerle partícipe de una importante noticia. Para contársela se lo llevó todo el día de caza a la Albufera, una actividad que su padre adoraba y Salvador detestaba. La jornada transcurrió como de costumbre, para variar su padre abatió varias presas y él no dio ni una a derechas. Ni con la ayuda de los lacayos consiguió acertar un solo tiro con la escopeta. No era capaz de entender cómo un hombre podía obtener placer de una actividad tan tosca y brutal.
Su padre era sin duda un gran tirador, habilidad que había perfeccionado en su juventud como militar. Cuando sujetaba la escopeta subido a un montículo o agazapado tras un matorral, parecía deleitarse hasta el extremo de evadirse por completo de la realidad. Fijaba la vista en el infinito y por un instante parecía no existir nada más a su alrededor. Solo él, su presa, y sus propias cavilaciones. La cojera no le impedía tener un pulso de acero y un tronco sumamente robusto dotado para el manejo de este tipo de armas. El extremo opuesto era ver a Salvador tratando de disparar. Nunca sabía cómo debía colocarse ni la posición más adecuada para sujetar el cañón. Su pulso temblaba como el de un anciano enfermo y sus delicadas manos apenas tenían fuerza suficiente para coordinarlo todo con la rigidez necesaria. Su padre sacudía la cabeza con pesar cada vez que le veía hacer un nuevo intento, había desistido incluso de hacerle alguna corrección. Una más a añadir a la lista de decepciones.
Pero a pesar de sus nulas aptitudes, su padre estaba extrañamente de buen humor. Aprovechó un momento de descanso a la sombra de un pinar para empezar a contarle lo que le tenía que decir.
—¿Qué opinas de tu prima Magdalena? —le soltó así de golpe.
—¿Cómo que qué opino? ¿A qué se refiere padre? —contestó Salvador con estupor.
—Es guapa, ¿verdad?
—Sí.
—¿Te gusta? —le preguntó pillándole de nuevo desprevenido.
—¿En qué sentido?
Salvador no sabía a dónde demonios querría ir a parar con aquel interrogatorio sobre su prima.
—En el sentido que a un hombre le gusta una mujer.
A Salvador la pregunta le pareció totalmente fuera de lugar y le hizo sentir cierta vergüenza, pero era evidente que su padre esperaba que le diera una respuesta.
—Supongo, no sé, nunca me lo había planteado.
—Bien, quiero que sepas una cosa hijo, una estupenda noticia que te garantizará un futuro dichoso y lleno de prosperidad.
—¿De qué se trata? —preguntó Salvador desconcertado.
—Tu tío Miguel y yo hemos acordado vuestro compromiso.
Salvador se tomó unos segundos para asimilar lo que acababa de escuchar.
—Compromiso de… ¡matrimonio! —exclamó con estupor.
—Sí, y es de esperar que tú lo aceptes, por supuesto.
—Pero padre si apenas la conozco, ¿cómo voy a saber si quiero casarme con ella?
—Simplemente porque es lo más conveniente, porque debes obedecer a tu padre y acabas de decir que te gusta. ¿Qué más razones quieres?
—Lo más conveniente para quién padre, ¿para ti? —le reprochó Salvador.
—En absoluto, yo ya he colmado todas las aspiraciones que podía tener en la vida, como te dije estoy hablando de tu prosperidad, de tu felicidad. Es un buen acuerdo, créeme, es heredera de unas excelentes tierras de Alboraya que lindan con las nuestras, la decisión no se ha tomado al azar.
—Pero… se ha tomado sin consultarme. ¡Y soy el principal implicado! ¿Qué hay de mis estudios? —continuó Salvador presa de la indignación.
—¿Cómo dices?
—Aún no te lo había dicho padre, pero he estado pensando mucho en ello últimamente, quiero ingresar en la universidad el año que viene.
—Pensaba que ya habíamos zanjado ese asunto —le dijo su padre con gran decepción.
—Escúchame padre, voy a tener que aceptar que sigas dirigiendo mi vida en muchos aspectos como estás haciendo. Incluso aceptaría casarme con Magdalena llegado el momento siguiendo tu consejo, pero te pido que solo por una vez me permitas alcanzar este pequeño sueño que está ahora al alcance de mi mano.
Don Pedro sopesó sus palabras.
—¿Qué disciplina quieres estudiar en la universidad, si puede saberse? —le preguntó.
—Medicina.
Ahora era él el sorprendido.
—¡Oh! ¡Vaya! Mi hijo médico… jamás lo habría pensado —continuó pensativo.
Salvador consideró esta pausa una buena señal.
—¿Aceptarás tu compromiso con Magdalena? —le preguntó su padre.
—¿Permitirá que realice mis estudios en la universidad? —contraatacó Salvador.
Su padre le dirigió una mirada astuta, parecía al fin estar disfrutando de aquel enfrentamiento dialéctico. Sostuvo la mirada de su hijo con una sonrisa y después se relajó.
—Nunca pensé que diría esto, pero he de reconocer que no me desagrada del todo la idea, considero la medicina bastante más útil que las abstracciones absurdas de tu amigo el padre Tosca.
—No son para nada absurdas, pero bueno no es momento ahora de discutir eso.
—Está bien, eso ahora pertenece al pasado —le dijo zanjando aquel asunto—. Te dejaré que te conviertas en médico si eso es lo que quieres. Pero seguirás ayudando a tu tío mientras tanto, y cuando concluyas los estudios te casarás con Magdalena. Supongo que te parecerá un trato más que justo.
—Me parece justo padre, se lo agradezco —consintió Salvador.
—Muy bien, debes saber que la semana que viene tienes un compromiso importante e ineludible, has sido invitado al catorce cumpleaños de Magdalena y debes asistir, será entonces cuando se haga oficial vuestra unión.
Salvador palideció al imaginarse en semejante apuro, pero inevitablemente tendría que pasar por él.
—Una cosa más padre, ¿qué opina ella de nuestro compromiso?
—Está encantada, como no podría ser de otra forma.
El día de la celebración de su cumpleaños Magdalena estaba radiante, el último recuerdo que Salvador tenía de ella era el de una tarde de verano en los jardines de su casa entreteniéndose con algún juego infantil. De eso quizás hacía ya unos dos o tres años, y como pudo comprobar enseguida al verla, poco quedaba ya de aquella niña. Con el cabello suave, liso y castaño y los ojos del color de la avellana, Magdalena era una belleza clásica valenciana, sin artificios ni estridencias. Era más bien menuda, un rasgo característico de las mujeres de la rama familiar de su madre, pero muy bien proporcionada y con un talle fino y ligero. Salvador empezó a pensar que no iba a ser tan malo aquello de complacer a su padre después de todo.
Se sorprendió a sí mismo con esos pensamientos, era la primera vez que pensaba de esa forma en una mujer. Naturalmente había sentido deseo hacia ellas, pero nunca se había planteado la idea de iniciar una relación con ninguna de las pocas que hasta ahora se habían cruzado en su vida. Todos sus maestros del colegio coincidían en recomendarle que por el momento procurara alejarse de esas tentaciones, pues constituían una peligrosa distracción para un joven cabal y centrado.
Aquella tarde no pudo evitar quedarse embobado mirándola, aunque eso no alteraba lo más mínimo su lista de prioridades. Se sentía bastante satisfecho con el acuerdo que había alcanzado con su padre, por el momento prefería seguir eludiendo el compromiso y centrarse en su formación, ya habría tiempo para otras cosas luego.
Todo transcurría como él había previsto, apenas había intercambiado unas pocas palabras con ella pues realmente se conocían muy poco así que no tenían mucho de qué hablar. Además, sus tíos y buena parte de los invitados al evento eran muy habladores y en general tenían gran aprecio por Salvador, así que tuvo que estar la mayor parte del tiempo en unos y otros corrillos saludando y respondiendo a sus preguntas. Hasta que en un momento de distracción en el que iba en busca de alguien que le sirviera algo de beber, notó como una mano femenina le tiraba del brazo llevándoselo hasta un rincón más apartado. Era Magdalena, que le miraba con aquellos ojos suyos tan limpios y llenos de pasión y de vida.
—Mi padre me ha contado lo de nuestro compromiso —le susurró al oído mientras le sonreía.
—Sí, ya lo sé —dijo él en un tono más distante.
—¿Es que no te alegras? —le preguntó ella con cierta extrañeza.
—Claro que me alegro.
—Cualquiera lo diría.
—Es solo que… ¿no crees que somos aún un poco jóvenes para casarnos? —se atrevió a preguntarle.
—Ya no soy una niña Salvador, por eso no tienes que preocuparte.
—No, no es eso —dijo Salvador completamente ruborizado—. Es que, verás, debo decirte que está próximo mi ingreso en la universidad, eso me restará mucho tiempo. Aparte de que todavía me queda mucho por aprender al lado de mi padre y de mi tío.
Ella no pudo evitar su decepción.
—No te aflijas Magdalena, mi compromiso es firme —dijo tratando de animarla—. Pero entiéndeme, es mejor que llevemos las cosas con calma y no nos precipitemos, es la mejor forma de hacerlo.
—Entonces, cuando estés preparado, ¿correrás a mis brazos? ¿Querrás casarte conmigo? ¿Reservarás para mí ese honor? Dime que sí por favor, te lo suplico —le decía ella insistentemente.
—Claro que sí, eso nunca lo he dudado Magdalena, pero creo que será muy bueno para los dos empezar más despacio. Podríamos aprovechar el tiempo para conocernos un poco mejor, ¿no crees?
—¡Eso sería maravilloso! Desde luego no dejes nunca de venir a visitarme. Sé que eres un hombre muy ocupado pero, por favor, regálame todo el tiempo del que puedas disponer.
Él asintió deleitado. Vaya, pensó Salvador, apenas acabo de prometerme y ya la tengo entregada, eso sí que es empezar con buen pie.
—No te entretengo más, siempre te estaré aquí esperando Salvador, me tendrás a tu disposición cuando quieras.
Y sin decir nada más le dedicó una sonrisa y se marchó en silencio tan parsimoniosa como había llegado; Salvador en cambio tuvo que esperar unos segundos para reponerse, estaba totalmente obnubilado.