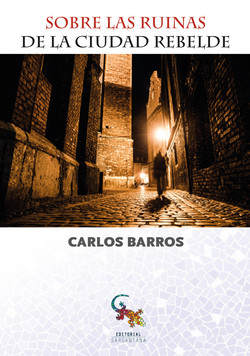Читать книгу Sobre las ruinas de la ciudad rebelde - Carlos Barros - Страница 8
Оглавление1. FINETA
I
Fineta no era una niña como todas las demás. Sagaz y muy despierta, su pequeño mundo no parecía hecho para ella. Para disgusto de su madre y de su abuela, había empezado a cuestionarse demasiado las imposiciones desde que tuviera uso de razón. Ella, sin embargo, lo veía como algo normal, y aunque a sus trece años había empezado a entender que estaba obligada a aceptar ciertas cosas, su espíritu siempre volaba hacia otra parte y soñaba con ser libre.
Como su madre trabajaba a todas horas apenas la veía, ella y sus hermanos se pasaban el día con su abuela Antonia. Su abuela era una de esas mujeres que hablaba siempre con ese tono de voz sereno, quedo, enfático. Era la voz de la experiencia, la del “ya te lo dije”, la del “esto se hace así y punto”, en definitiva, la voz más autorizada en aquella casa. Si había algún conflicto o dilema era ella quien sentaba cátedra. No hablaba mucho, Fineta suponía que se le había desgastado la voz de tanto usarla. Sus ojos, sus gestos, su boca, su cara, casi siempre lo decían todo y Fineta, por supuesto, había aprendido a interpretarlos por fuerza con el paso de los años.
Su madre y su abuela tenían algo en común, habían trabajado mucho desde niñas para poder salir adelante. Un desgraciado infortunio les había sucedido a las dos, como si de una extraña maldición familiar se tratara, sus maridos habían muerto demasiado jóvenes. Su abuelo Alfons, que había construido la casa en la que vivían con sus propias manos y había llegado a ser toda una institución en Benimaclet, murió cuando su madre Tomasa tenía tan solo dos años, mientras que su padre Ferrán les había dejado dos meses antes de que naciera el menor de sus hermanos, Guillem.
Fineta tenía apenas seis años cuando él murió, y a esa edad su mente era demasiado tierna como para formarse una imagen completa de la figura paterna perdida. A pesar de ello, había cierto recuerdo que había logrado conservar muy vivo con el paso del tiempo. Una estampa fija en su memoria que ella evocaba constantemente, esa imagen era tan potente que probablemente sería así como le recordaría el resto de su vida. Su padre estaba sentado en su silla de mimbre a la puerta de la casa, descansando, acariciado por la agradable brisa de la tarde. Llevaba la ropa raída y ensuciada de tierra después de los avatares de la jornada, y su rostro de apariencia afable no era del todo distinguible al estar cubierto por un sombrero de paja. No decía nada ni hacía nada, tan solo estaba relajado e imperturbable masticando chufas de un puñado que sostenía en una mano. Una escena intrascendente de la vida cotidiana como tantas otras que, por alguna razón, se le había quedado allí clavada, invariable con el tiempo, convirtiéndose en una especie de sueño evocador.
Era más que evidente que a su abuela nunca le había caído bien, y no tenía reparos en seguir echando pestes sobre él después de muerto. Según ella, su actitud ante la vida había consistido en quejarse mucho, trabajar poco y despotricar constantemente frente a aquello que considerara una terrible lacra para su existencia. Decía que en su mundo derrotista, siempre encontraba algo sobre lo que descargar sus protestas y achacar las desgracias. Al parecer su blanco favorito eran los nobles, sus riquezas, su forma de vida y los abusos constantes que según él les infligían. Pero también tenía críticas contra los curas, a quienes detestaba, y los vecinos, que según él no le había tocado ni uno bueno. O eran falsos, o envidiosos, o presuntuosos, o maleducados, o ladrones, o indolentes, cualquier cosa. Cuando venía mala cosecha siempre era culpa de alguien, y si no había venido mal el clima, tenía repertorio de sobra al que acusar: se la malograban otros, se la robaban, le saboteaban el agua, le enviaban plagas extrañas. En fin, en base a aquellas historias, no era de extrañar que en el pueblo hubiera cogido fama de vago y lastimero.
Como su madre era reacia a hablar de él, Fineta preguntaba a menudo a su hermano mayor, que tenía ocho años cuando murió y había podido conocerle mejor. Para Francesc su padre había sido un referente y no tenía reparos en explicarle a Fineta cómo era su vida con él, casi siempre desprendiendo un halo de nostalgia y amargor. No había dudas de que para él había sido un buen padre. Pero al margen de la imagen idealizada de su hermano y la más reprochadora de su abuela, Fineta tenía formada su propia idea sobre él. Ella lo recordaba de otra forma, siempre fue su ojito derecho y sabía que la había querido con locura. Para ella simplemente era un soñador, quizás el único que le había enseñado a ignorar los comentarios maliciosos de la gente y apreciar las cosas buenas de la vida.
Las raíces de Fineta y de toda su familia estaban en Benimaclet, en La Huerta. Y es que La Huerta, con mayúsculas, era mucho más que un paisaje, que un sustento, que un sinfín de parcelas de tierra todas bien regadas y bien trabajadas, era una forma de vida.
La ciudad de Valencia se hallaba asentada en el epicentro de una inmensa llanura fluvial, lo que en la práctica se traducía en encontrarse rodeada por una extensa planicie extraordinariamente fértil; descontando los poblados marítimos del litoral, al sur estaba la Albufera con sus arrozales y al norte y al oeste, La Huerta. En esta comarca circundante a la capital los núcleos de poblaciones, pequeñas alquerías y barracas dispersas proliferaban por doquier, con una población que si se computara toda junta probablemente excedería con creces a la de la propia ciudad.
Benimaclet fue, de hecho, una de aquellas alquerías de origen musulmán que con el paso de los años se había asentado como pequeño núcleo urbano. La población estaba situada justo en el límite norte de la ciudad, a medio camino entre ésta y la localidad de Alboraya, en una de las zonas más fértiles. Además de la tradición hortícola, asentada en la zona desde tiempos inmemoriales, merecía mención especial el auge de la cosecha de las hojas de morera, una industria que cada año complementaba el beneficio de la venta diaria de fruta y verdura en los mercados. Aunque trabajadas en su mayoría por humildes familias de huertanos, la propiedad de estas tierras, no obstante, era casi exclusividad de unas pocas familias nobles de Alboraya y de Valencia. Tan solo escapaban a su control los dominios del arzobispado o de las diferentes órdenes religiosas asentadas en la zona. La mayoría de sus habitantes trabajaban sus parcelas de tierra en calidad de enfiteusis, es decir, mediante el pago de una cantidad anual establecida con los señores que ejercían en ella sus dominios.
Estrictamente no se le podía llamar villa, pues no le había sido otorgado todavía dicho privilegio, y durante siglos Benimaclet ni siquiera había tenido parroquia propia. Aunque sí una venerada ermita dedicada a la Cofradía de los Santos Patronos Abdón y Senén, “els sants de la pedra”, santos protectores de las cosechas y la agricultura invocados contra el granizo y las plagas, alrededor de la cual serpenteaban sus callejuelas y casas bajas. En el fondo, Benimaclet no pasaba de ser uno de tantos pueblos pequeños en los que todos se conocían, muchos tenían lazos de sangre o bien sus familias estaban emparentadas por medio de casamientos, de modo que era difícil que nada de lo que ocurriera en alguna de ellas pasara desapercibido al resto de la vecindad. Al abrigo de la gran urbe de Valencia, la vida transcurría tranquila en estos parajes, donde la actividad continua del campo y el tránsito de mercancías llenaban de vida sus calles, caminos y acequias todos los meses del año.
Era precisamente en una de estas pequeñas casas de Benimaclet algo destartalada, no muy lejos de la plaza, donde vivía Fineta con su familia: su madre Tomasa, su abuela materna Antonia y sus dos hermanos; el mayor Francesc y el pequeño Guillem. Era una casa humilde como casi todas, con muros de cañas y barro revocados con cal y tejado de tablas, cañas y paja. En la planta baja estaba la cocina, el centro de la vida familiar, junto al pequeño corral con alguna gallina y conejos, y en la planta superior los dormitorios.
¿Nosotros somos pobres? —Le había preguntado un día Fineta a su abuela—. Su respuesta fue: mientras yo viva no os faltará ropa limpia y un plato de comida todos los días. Y en eso tenía razón. Lo de la pobreza era algo relativo, dependía de con quién se comparase.
Estaba por ejemplo la familia a la que llamaban “Los Rosegats”, la choza en la que vivían era una calamidad y sus hijos correteaban medio desnudos por la calle buscando algo que echarse a la boca. O también estaba “Chunguet”, un mendigo cojo y tuerto que pedía limosna a la puerta de la iglesia. Y claro, luego estaban los que podían sacar pecho porque ostentaban algún negocio próspero o contaban con el favor de los condes de alguno u otro modo. Nadie osaba a compararse con los condes, desde luego, era del todo innecesario. Hablar de ellos en Benimaclet era referirse al poder y la supremacía absolutos. Se trataba no obstante de un caso algo particular, pues el condado de la Espuña, que ostentaba el señorío en casi todo Benimaclet, era un título de reciente creación. Antes de su llegada la mayoría de las tierras pertenecían a la familia de la condesa, los Barona, un linaje de larga tradición que extendía sus dominios por los alrededores de la fértil y vecina localidad de Alboraya.
Fineta había crecido a la sombra de su hermano Francesc, él era dos años mayor que ella y se habían criado jugando juntos en la calle. A su abuela Antonia eso no le parecía muy buena idea, no paraba de repetirle que ella tenía que dejar de imitar a su hermano y empezar a comportarse como una “señorita”. ¿Y qué se supone que deben hacer las señoritas? Preguntaba ella. La respuesta era todo tipo de actividades aburridas e insulsas, combinadas con una actitud de lo más mojigata. “¿Qué van a pensar de tu madre? ¿Qué dirán? ¿En qué lugar quedarás cuando te vean ensuciándote en la calle salvaje y embrutecida?”
Claro, todo se reducía a eso, a guardar las apariencias. En un pueblo pequeño como Benimaclet era algo inevitable, la vida pública estaba dominada por el qué dirán, cualquier atisbo de indecencia estaría en boca de todo el pueblo después de la próxima misa. Las miserias procuraban guardarse de puertas para adentro, en la calle uno debía guardarse siempre de la inquina del ojo ajeno. No todos eran así, por supuesto, también había gente a la que se podía considerar como una segunda familia, gente en la que se podía confiar de verdad y compartir las penalidades y las alegrías del día a día.
Era el caso de sus vecinos, la familia del tío Sento. Todos le llamaban cariñosamente tío porque siempre le gustaba estar rodeado de niños, y ellos a él le adoraban. Había tenido dos hijos con su mujer Marisol pero había adoptado a otros tres infantes en su casa, criaturas huérfanas o vagabundas de diferentes edades que no tenían otro sitio donde ir. Regentaban el único horno que había en el pueblo y eso les confería cierto estatus. Pero más que por eso, Sento era conocido porque vendía caracoles los domingos en la plaza y la gente los compraba al salir de misa, era la razón por la que muchos también le llamaban el tío Cargol. A Fineta le encantaba pasar horas en su casa jugando y escuchando sus historias, pero sobre todo porque era la casa en la que vivían sus dos mejores amigos: Pepita y Pinyol.
Pepita y ella eran de la misma edad, era la hija pequeña de Marisol y Sento y la única niña entre todos sus hermanos, tal vez por eso siempre había estado un poco mimada. Era muy presumida y siempre procuraba ir bien vestida y arreglada, al contrario que Fineta, huía de los juegos en los que hubiera que ensuciarse; en definitiva era más como su madre y su abuela querrían que fuera ella. Pero eso era lo de menos, habían crecido juntas puerta con puerta y siempre habían confiado la una en la otra y se lo contaban todo.
El caso de Pinyol, hijo adoptivo del tío Cargol, era muy diferente. Poseía un carácter tímido y retraído que le hacía muy vulnerable y, por alguna razón, el chico siempre había sentido una especie de apego especial por ella. Sin embargo, aunque de un tiempo a esta parte parecía que siempre hubieran estado predestinados a estar juntos, su acercamiento había sido algo más gradual. Su triste historia era bien conocida por todos en Benimaclet, pues se había quedado huérfano cuando apenas era un crío pequeño. Sus padres murieron por unas fiebres muy dañinas y contagiosas que azotaron el pueblo años atrás durante un terrible invierno, de las que milagrosamente el pequeño pudo librarse. Un tío suyo, que vivía en un pueblo cercano y estaba soltero, se hizo cargo de él y vino un día a llevárselo.
Pero pasado un tiempo y para sorpresa de todos Pinyol regresó, lo encontraron solo y hambriento, vagando por las calles llorando. Contó que se había escapado porque su tío le pegaba continuamente y no hacía otra cosa que maldecirlo y despreciarlo, naturalmente estaba muy asustado y se negaba a volver con él. El tío Cargol no dudó en acogerlo en su casa mientras ningún familiar volviera para reclamarlo. Finalmente se contó con el beneplácito del sacerdote de Alboraya y otras autoridades para que el niño se quedara y aquel día Pinyol pareció recuperar la sonrisa. Nunca más se supo nada de aquel tío tan ingrato ni nadie volvió a reclamar parentesco alguno con el pequeño.
El apodo de Pinyol le venía de su abuelo, era uno de aquellos sobrenombres que se heredaban de generación en generación hasta que muchas veces perdían totalmente el sentido del mismo. Así podía encontrarse con que a alguno le llamaran el manco, el tuerto o el cojo solo porque un antepasado suyo hubiera sufrido dicha tara hacía ya muchos años. El de su abuelo, Pinyol lo recordaba bien, se lo pusieron porque era aficionado a recolectar estos frutos en los pinares cercanos para venderlos. Así se les había llamado también a su padre y a él desde pequeños y ya casi nadie se acordaba de cuál era su verdadero nombre.
Fineta había tratado siempre de defenderlo cuando ni siquiera sus hermanastros lo hacían. El muchacho había sido objeto de continuas burlas y mofas desde muy pequeño, los niños podían ser tremendamente crueles a veces y tomarla especialmente con alguno por el simple hecho de ser el más débil. Primero fue por simple lástima y luego, con el paso del tiempo, porque disfrutaba sinceramente con la compañía de aquel niño sensible. Desde hacía unos años los dos eran uña y carne, hasta el punto de que habían decidido que iban a casarse. Pinyol se lo había pedido un día hacía ya tiempo, cuando ambos tenían apenas once años, y a ella le había parecido muy buena idea. Lo harían cuando tuvieran la edad adecuada, por supuesto.
El verano era sin duda la mejor época del año. Los días eran muy largos y los niños jugaban en la calle hasta que se hacía de noche con un sinfín de posibilidades a su alcance, como bañarse en la acequia o en la playa, o salir a cazar ranas. Para Fineta aquel verano estaba siendo el mejor que recordaba de su vida y, además, estaba siendo inusualmente largo. No parecía quererse terminar nunca y estaban encantados con ello, tratando de aprovechar hasta el último suspiro de aquella fantástica estación.
—¿A dónde vais? —le había preguntado su hermano pequeño Guillem aquella mañana.
—A bañarnos en la acequia —le contestó Fineta.
—¿Puedo ir? —preguntó el niño emocionado.
—No, tú no, sabes de sobra que madre y la abuela no te dejan —le dijo Francesc autoritario.
—Por favoooor —suplicó Guillem mirando a Fineta.
Fineta a menudo se preguntaba cómo podían sus hermanos ser tan distintos. Y no solo en el carácter, es que físicamente también eran opuestos. Francesc era moreno, alto y fuerte, bruto e incansable, mientras que Guillem era pálido como la leche, débil, flaquito y menudito. Desde que le alcanzaba la memoria Fineta le recordaba casi siempre enfermo, con su madre y su abuela desveladas y preocupadas por él. Pero no por ello dejaba de ser un niño, con las mismas necesidades que los demás. Cuando Fineta le vio mirarle con esos ojitos no supo decirle que no.
—Por un día no va a pasar nada, ¿no? —le dijo a Francesc.
El niño esbozó una tierna sonrisa arrebatadora, que debió de ablandar hasta el duro corazón de su hermano Francesc.
—Si se entera la abuela de esto nos la cargamos —le respondió.
Con eso ya estaba todo dicho, Guillem ya estaba saliendo por la puerta de la mano de su hermana. Aquel día estaban todos, Fineta lo recordaba muy bien, Pinyol, Pepita y sus dos hermanos bañándose en la acequia bajo el cálido sol de octubre. Lo recordaba porque fue uno de esos momentos mágicos. Nunca había visto a su hermano Guillem riéndose tanto, ni a Pepita con tan pocos remilgos ni a Francesc y a Pinyol disfrutando con ella con tanta complicidad. La felicidad al fin y al cabo era eso, se componía de pequeños momentos como aquél, instantes en los que el tiempo parecía detenerse y la vida permitía sonreír en buena compañía olvidándose de todo lo demás. Pero su madre y su abuela no lo debieron ver así, sobre todo porque Guillem agarró un catarro de mucho cuidado y su hermano y ella se ganaron una bronca monumental. Además, Fineta sabía que aquello ya nunca se repetiría.
Llegó un día en que Francesc se había hecho mayor de repente, haría como cosa de tres semanas que había empezado a observar dicho cambio. Fineta al principio no entendía nada, su hermano pasó de disfrutar de su compañía a resultarle algo “molesto”, a no querer que les vieran juntos en público. En lugar de su querida hermana prefería rodearse de sus amigotes, una panda de cafres que hacían todo tipo de gamberradas que por supuesto no se podían compartir con hermanas pequeñas bajo ningún concepto. Fue algo duro para ella, pero se acostumbró.
Poco después el invierno llegó de repente, sin avisar, de un día para otro. El segundo día de noviembre de ese año de mil seiscientos ochenta y ocho, Benimaclet amaneció con un día frío y desapacible. El cielo estaba totalmente cubierto por una capa de nubes grisácea, compacta y muy espesa. No amenazaba lluvia pero apenas dejaba adivinar la trayectoria del sol y había borrado totalmente todo fugaz recuerdo del verano. Las campanas, que resonaban con fuerza desde primera hora en la iglesia de la vecina Alboraya, tocaban a difunto, convocaban a todos los feligreses a acudir a un funeral.
El silencio había inundado las calles desde que en la tarde anterior se empezara a conocer la terrible noticia; María Asunción, la hija pequeña de los condes de la Espuña, había muerto a los pocos días de nacer. Una gran conmoción se fue extendiendo poco a poco de calle en calle, de boca en boca, como si la portara consigo aquella súbita aparición de vientos fríos y aires lúgubres habiendo pillado a la mayoría de las familias en plena celebración de la festividad de todos los santos. Ante la noticia de un fallecimiento en la familia más ilustre de la localidad, las casas de Benimaclet y sus alrededores se vieron todas afectadas por el luto y la tristeza.
Aquella mañana su abuela empezó a despertarlos a todos a voces, desde bien temprano. Quería tenerlo todo listo para asistir al funeral de la hija pequeña de los condes.
—Vamos Fineta, despierta, no te hagas la remolona —le dijo.
Asintió pero aún tardó un poco más en desperezarse, era uno de esos días en los que se estaba demasiado a gusto debajo de una manta y no quería exponer al frío sus carnes. Después de un rato, cuando su abuela ya desesperaba, llamó a su hermano Francesc que también remoloneaba más de la cuenta y fueron a terminar de arreglarse mientras su abuela se encargaba del pequeño Guillem. Al bajar a la planta inferior se encontraron con el agradable calor de la cocina y un escaso desayuno ya dispuesto en la mesa para cada uno de los hermanos.
—¿Madre no está? —preguntó Fineta.
—Salió muy temprano a trabajar, ¿no te diste cuenta? Claro, si te hubieras levantado antes… —le recriminó.
—¿También hoy?
—¡Ja! —le espetó—. ¿Pero tú qué te has creído que es esto niña? Da gracias a Dios de que el trabajo no le falte nunca.
Era inútil discutir con su abuela, siempre tenía respuestas para todo y se enfadaba mucho si alguien le llevaba la contraria. Oyeron de nuevo el repicar de campanas y su abuela les obligó a terminarlo todo de un trago y ponerse en marcha.
Conforme se acercaban a la plaza de Alboraya, empezaron a ver la multitud de gente que se había congregado alrededor de la iglesia parroquial. Los condes de la Espuña y los de Barona eran muy conocidos, no solo en las inmediaciones de Benimaclet y Alboraya sino en casi toda Valencia. Un enorme gentío, segregado sutilmente entre las diferentes clases sociales, abarrotaba el templo y muchos ya se habían hecho a la idea de que tendrían que quedarse fuera.
Si ya de por sí un evento de esta índole atraía a mucha gente, todo lo que tuviera que ver con los condes se magnificaba. Algunas mujeres que tenían alrededor parecían estar muy afectadas y lloraban, comentaban que la pobre condesa estaba deshecha y había envejecido diez años de golpe. Fineta miraba cada poco a su abuela para ver si a ella le afectaba también aquella conmoción, pero se encontró con el mismo rostro impasible de siempre, serio y concentrado. En todo el recorrido, y hasta que volvieron a poner de nuevo un pie en su casa, les hizo un único comentario al respecto:
—Ya podéis decirle a vuestra madre que hoy habéis aprendido una valiosa lección.
—¿Cuál, abuela? —preguntó Fineta.
—Que los ricos también sufren. También se les mueren los hijos —sentenció con una de sus frases lapidarias.
Aquel multitudinario funeral fue algo memorable, desde luego, pero con el tiempo el día habría pasado a ser uno más en la vida de su familia si a Fineta no se le hubiera ocurrido ir a hacer una visita a su madre para ver si necesitaba algo de ayuda. Aquella visita, para mal o para bien, lo cambiaría todo para siempre.
—¿Que has pensado qué? —le había dicho su abuela sorprendida.
—Ya me has oído abuela. ¿No decías que hoy tendría mucho trabajo? Creo que no le vendría mal.
—¡Pero serás insensata! —le soltó—. ¿Crees que te puedes presentar en casa de los condes sin su permiso?
—Bah, no se van enterar, no es la primera vez que lo hago —dijo Fineta restando importancia—. Entraré por los corrales y madre me abrirá la puerta. Además, ¿a ellos qué más les da? Lo único que saben es mandar, no les preocupa lo que les cueste a sus criadas hacer el trabajo.
—Un día esa desvergüenza te va a costar un disgusto, ya lo verás —concluyó mirándola con reprobación.
El camino no resultaba demasiado largo, pues los condes vivían en una gran casa situada a las afueras de la localidad. Benimaclet siempre tuvo una casa señorial, que durante muchos años había pertenecido a los Barona aunque éstos habían hecho poco uso de ella. Al casarse su hija mayor, doña Vicenta, con el conde de la Espuña, había pasado a manos del matrimonio junto con una rica variedad de títulos y haciendas en los dominios del pueblo. Se trataba de una construcción sólida de dos plantas con dintel de piedra en la fachada, amplio patio, caballerizas, cocinas y salón en la planta baja y estancias nobles en la primera.
Aunque era poseedor de un digno palacete en la ciudad de Valencia, el señor don Pedro, como buen amante del campo y los ambientes de La Huerta, había decidido residir allí todo el año. Para ello la casa había sido remozada y bien acondicionada, con cierta sobriedad pero adaptada a los gustos y decoración de la época. Gran parte del mobiliario y la decoración había sido comprado o encargado hacer expresamente después de la boda de los condes unos años atrás, sin reparar en gastos pero sin alardes ni excesos innecesarios.
Cuando la condesa doña Vicenta recién casada estrenó la casa, se trajo para su servicio a un matrimonio que llevaba muchos años trabajando para su familia y eran de su plena confianza. Carmina, una mujer menuda y enérgica con grandes dotes de orden y disciplina y mucho carácter que rondaba ya la cincuentena, se convirtió en la primera doncella de la casa. En el pueblo tenía fama de déspota y malvada y todos la llamaban despectivamente la Urraca por su semblante sombrío y por su afición a vestir siempre de negro. A pesar de sufrirla, de ella su madre rara vez se quejaba, simplemente decía que era más aficionada a mandar que a trabajar.
Su marido Pasqual, que vino con ella a instalarse en la casa, ejercía también como sirviente. En general cumplía con sus obligaciones, a su ritmo y a su manera, realizando todo tipo de encargos a lo largo del día. Además de a él, el señor don Pedro empleaba a todo tipo de lacayos para diferentes menesteres: salir de caza, vigilar sus tierras, mozos de cuadras, ayudantes para sus negocios, cosa que en realidad no era de extrañar puesto que casi toda la actividad en el pueblo giraba en torno a ellos. Y después de todos estos estaba la madre de Fineta, Tomasa; ella ya había trabajado anteriormente para los Barona, con la madre de doña Vicenta, pero solía decir que nunca había sudado y trabajado tanto como cuando entró a servir en esta nueva casa. Cocinaba, limpiaba, fregaba, lavaba, hacía camas, cambiaba pañales, sacaba brillo y en general cumplía cualquier orden que viniera de la obsesiva Carmina o de la caprichosa condesa.
La última semana Tomasa apenas había tenido descanso y empezaba a acusar ya en exceso el cansancio. La casa había sido un continuo ir y venir de gente; primero se había producido el nacimiento de la pequeña María Asunción y había llenado de dicha a la familia. Los condes ya tenían un hijo varón, Salvador, de apenas año y medio, que crecía sano y sin contratiempos y sería el futuro heredero del condado. Pero Vicenta siempre había deseado tener una niña y se regocijaba de placer con su anhelada hija entre sus brazos. Sin embargo esta niña había nacido muy frágil, con poco peso y algo enferma, con lo que el médico ya había advertido que los primeros días iban a ser muy críticos y habría que encomendarse a Dios para que el recién nacido pudiera salir adelante.
Cuando Fineta asomó la cabeza por la puerta trasera de la cocina que daba a los corrales, su madre estaba totalmente desbordada. De modo que, además de alegrarse al verla por allí, no puso muchos reparos en que se quedara un rato a echarle una mano.
—¿Con qué le ayudo madre? —le preguntó.
—¿Has comido?
—No, pero…
—Pues entonces no corras tanto —le cortó—. Mira, en este plato había apartado un poco de lo que sobró del desayuno del señor.
A Fineta no le hizo falta que le insistiera mucho y dio cuenta de ello con avidez, mientras lo hacía recorría con la vista aquella grandiosa cocina. Le fascinaba la opulencia que desprendía cada rincón, desde los impresionantes azulejos blancos con dibujos en tonos verdes y añil de las paredes, los utensilios y las cazuelas de cobre y de barro relucientes, los lujosos juegos de cuberterías y vajillas, hasta la cantidad de víveres que llenaban su despensa.
Apenas hubo terminado y apartado el plato vacío escuchó la desagradable voz de la Urraca desde el otro lado de la estancia.
—¿Tú qué haces aquí?
Carmina se había adelantado un poco a la comitiva familiar y entró con paso firme en la cocina donde Tomasa llevaba ya un buen rato trabajando sin descanso. Vestía de luto riguroso y en su rostro pétreo, siempre tan serio, se vislumbraba apenas un ápice de emoción por la tragedia. Apareció llevando en brazos al pequeño Salvador y no podía ocultar la aversión total que le producían los niños. El sentimiento era mutuo, la criatura también estaba haciendo esfuerzos por librarse de ella.
Fineta estaba meditando si iba a contestarle algo, pero ella pasó de largo como un rayo y se fue directamente a la vera de su madre.
—Buenos días Tomasa.
—Buenos días nos dé Dios, señora Carmina.
Carmina se acercó un poco a los pucheros e hizo como que supervisaba los guisos. En realidad ella era más bien profana en los artes culinarios y rara vez corregía a Tomasa en este terreno. Su piel fina y excesivamente blanca contrastaba con la más tostada y encallecida de Tomasa y revelaba a cuál de las dos le había tratado mejor la vida en los últimos años.
—Hoy has de preparar más cantidad —le dijo—, aparte de los Barona vendrán a comer el nuevo párroco y unos señores nobles de Valencia muy importantes.
—¿Cuántos van a ser, señora?
—Calculo que unos veinte, niños aparte, claro.
Tomasa fue tomando notas mentales de todo lo que le iba a hacer falta, asintió y siguió repasando mentalmente cómo iba a organizarse la mañana. Carmina iba a dar ya por concluida la charla, pero antes dejó al pequeño Salvador sentado en el banco azulejado de la cocina, entre unas verduras.
—Este niño debe tener hambre, dale algo de comer. Y luego me traes a mí una taza de caldo que no hay quien entre en calor —le espetó antes de irse con tanta prisa como había venido.
—Ya tienes trabajo Fineta, ya le has oído —le dijo en cuanto vio a la Urraca saliendo por la puerta.
—¿Yo? ¿Darle de comer al hijo de los condes?
—¿No querías ayudar? Yo no tengo cuatro manos.
Fineta fue rápidamente a coger al niño, que ya se había puesto a gatear, y no le pareció muy seguro que anduviera por allí encima.
—Cuando haya desayunado le cambias el pañal y lo dejas en el comedor, en su cuna, cerca de la lumbre —le dijo su madre.
—¿Y qué le doy de comer? —preguntó Fineta desubicada.
—Pues sí que eres tú buena ayuda, sí.
A pesar del frío húmedo que atenazaba los huesos aquella mañana, Tomasa ya estaba sudando por el ajetreo continuo que llevaba desde primera hora y el calor de los fuegos de la cocina. Dejó un momento el guiso en el que estaba concentrada, tomó aire y se puso a calentar un poco de leche para prepararle una papilla.
En ese momento apareció Pasqual por la misma puerta por la que había entrado Fineta, la que daba al patio y los corrales de la planta baja. Llevaba en una mano una cesta con huevos y en la otra unos alambres ensartados con dos patos de caza y dos enormes capones que acababa de desplumar. Pasqual era el contrapunto exacto a su mujer; ella tan fría y distante y él tan mundano y dicharachero. Dejó los huevos y las presas encima de la mesa, amontonados con el resto de la comida, y se fijó en el niño con el que Fineta jugaba dulcemente entre sus brazos. El bendito parecía feliz, ajeno a la tristeza y pesadumbre que se había adueñado de todos en la casa.
—¿Qué hace este aquí? —preguntó.
—Calla, que me tenéis contenta —replicó Tomasa—. Lo dejó aquí tu mujer, que quiere que le dé de desayunar al niño y a ella, y haga comida para veinte.
—No protestes tanto mujer, que ya descansarás mañana.
Tomasa reprimió el impulso de contestar a esa necedad y siguió trabajando.
—Anda, llévale esta taza de caldo caliente a ver si se tranquiliza —le dijo en tono conciliador.
Pasqual puso el tazón humeante y un trozo de bizcocho en una bandeja de plata y se dispuso a salir por la otra puerta en dirección a la parte noble de la casa.
—Por cierto —le dijo a Tomasa cuando se iba—, ¿sabe Carmina que está tu hija aquí?
—Sí —le contestó ella secamente.
—¿Te dijo la señora que le hicieras venir? —dijo Pasqual no muy convencido mientras engullía un trozo del bizcocho.
Tomasa se cruzó de brazos en medio del caótico panorama que tenía en la cocina y dirigió la mirada a Pasqual.
—¿Acaso me ibas a ayudar tú?
—No, si a mí me parece bien, lo decía por… —dijo él excusándose—. Bueno, es igual, nadie tiene por qué enterarse —remató saliendo por la puerta.
Al poco se escuchó un estruendo provocado por el sonido de un carruaje entrando en las caballerizas. Era el señor don Pedro que acababa de llegar con su hermano Luis, su suegro y sus cuñados. La historia del conde, el personaje que había irrumpido con fuerza en la tranquila vida de Benimaclet, era digna de mencionar.
Don Pedro-Henrique Martín, el conde de la Espuña, era natural de Alhama de Murcia, y aunque fingía ya no acordarse mucho de ello, tuvo unos orígenes muy humildes. Siendo joven se inició en la carrera militar, y aunque empezó desde muy abajo, fue algo que se le dio bastante bien. Primero fue ascendiendo poco a poco y después su carrera se lanzó fulgurantemente tras participar en la guerra de Hungría contra los otomanos con el ejército imperial. Tuvo la mala fortuna de acabar herido en la pierna en una batalla, lo cual le dejó una cojera permanente y fuertes dolores de por vida. Sin embargo, este desgraciado accidente iba a ser lo que finalmente le reportaría la gloria definitiva, pues tras unos brillantes informes, a su regreso a España fue ascendido a capitán y retirado del ejercicio con todos los honores. Merced a su probada entrega y coraje, el rey Carlos II le premió por sus servicios con el condado de la Espuña, un título más bien simbólico porque venía acompañado de escasas rentas y unas pocas tierras baldías.
Por suerte para don Pedro, a su vuelta contaría también con la astucia y talento de su hermano Luis. El reencuentro se produjo en Valencia, a dónde Luis había emigrado también en su juventud para iniciarse en el noble oficio de la seda, que tanto nombre y fama tenía en la capital del Turia. Trabajó siempre mucho y demostró buenas dotes, teniendo la suerte además de tener buenos maestros. En poco tiempo había pasado de aprendiz a encargado en diversos talleres. Al regreso de Pedro de la guerra ya ostentaba el cargo de maestro tejedor, contaba con el reconocimiento del importante gremio de los velluters, los artesanos terciopeleros de la seda de Valencia, y se había ganado cierta reputación en la ciudad. Luis propuso a su hermano que pusieran todos sus recursos en común para alcanzar así mayores aspiraciones. La ambición de ambos hermanos no tenía límites, malvendieron todo lo que tenían en Murcia, incluida la casa de sus padres, y lo pusieron todo a disposición de la habilidad con los negocios de Luis.
Gracias a eso, don Pedro pronto fue un noble más o menos acomodado en la sociedad valenciana, aunque el éxito de verdad le llegaría al saber muy bien elegir la mujer con la que se casaba. En su creciente interés por la industria sedera había frecuentado los ambientes de los señoríos de La Huerta y allí conoció a la familia de los condes de Barona, que tenían unas heredades inmensas en la zona de Alboraya y Benimaclet. De alguna forma, su rocambolesca y bien adornada historia engatusó al que sería su suegro y a una de sus hijas, Vicenta, que aunque iba para monja no pudo resistirse a su porte de soldado y sus rectos modales. Desde el principio congenió muy bien con aquella familia, probablemente porque compartían una misma visión del mundo.
Don Pedro era uno de esos hombres chapados a la antigua, de los que todavía quedaban muchos entre su generación. Se le llenaba la boca hablando de conceptos como el honor, la fe inquebrantable y una férrea disciplina. La consumación de este matrimonio culminó el ambicioso plan que él y su hermano Luis habían preparado, hacerse con el control de todo el proceso de producción de la seda: desde el origen en los campos de morera de Benimaclet hasta el producto final que se elaboraba en los talleres de Luis. Con poco esfuerzo, este lucrativo negocio les fue reportando aquello que tanto ansiaban; posición social, tierras, rentas y pingües beneficios.
Al acercarse a coger unas medidas de arroz de la despensa, Tomasa vio de reojo a los señores charlando animosamente en el patio y, para su sorpresa, cómo el conde se acercaba un poco hacia ella. Su figura robusta, siempre ladeada y apoyada en su bastón de madera era inconfundible.
—Tomasa, qué bien que estés aquí —le dijo—. Tráenos a la sala unas copas y unos aperitivos que ya están aquí los invitados.
—Ahora mismo —contestó mientras seguía su camino de regreso a la cocina.
Maldijo una vez más para sus adentros porque tenía el trabajo muy atrasado y a cada minuto parecía multiplicarse. Ahora tenía que atender a los señores y sabía que las señoras tampoco tardarían en llegar, y con ellas seguramente Carmina con más tareas que encomendarle. Por suerte para ella, mientras suspiraba y trataba de poner un poco de orden en la cocina, vio cómo su hija había dado ya de comer al niño y le había lavado y cambiado el pañal como le había dicho.
—¿Qué hago ahora con él? —le preguntó.
—Ya has oído a Carmina, tienes que dejarlo en su cuna junto a la chimenea. ¿Sabes dónde es?
—Sí madre, lo encontraré.
—Intenta que no se quede llorando. Ah, y vuelve aquí enseguida, cuanto menos te vean por allí mejor.
Encontró la cuna sin problemas en el imponente comedor de la casa. El niño era muy bueno y guapísimo y después del desayuno había quedado calmado y tranquilo, le daba mucha pena que en aquella casa le hicieran tan poco caso a la criatura. Se despidió de él e iba a irse, pero la señora condesa apareció en ese preciso momento en el comedor y reclamó su atención. Fineta se asustó mucho y se quedó mirándola muy pálida sin saber qué decir, para su sorpresa ella la reconoció de inmediato.
—¡Fineta! ¿Qué haces aquí hija? ¿Vienes a buscar a tu madre?
—Sí señora, he venido a ayudarla —confesó.
—¡Pero qué niña tan buena, qué suerte tiene Tomasa contigo! —comentó con extraña excitación.
A Vicenta le embargó una súbita emoción y se arrancó a llorar de repente volviéndose hacia el resto de mujeres que la acompañaban. Tras una pesarosa escena en la que todas empezaron a rodearla sin saber bien qué decir para consolarla, Fineta se despidió de ellas cortésmente como mejor supo y volvió rápidamente a la cocina donde ya la esperaba su madre para dejarla al cargo de algunas tareas. No pasó mucho tiempo antes de que la Urraca volviera a pasear sus narices por allí con una nueva interrupción.
—¿Qué pasa con esos aperitivos? Los señores se están impacientando.
—Ya va, ya va —respondió su madre.
—El niño está llorando en la sala y molesta a las señoras. Haced el favor de ir a sofocarlo de inmediato —añadió ella con su irritante tono habitual.
Tomasa resopló una vez más.
—Tranquila madre, ya voy yo —le dijo Fineta.
El salón efectivamente se había ido llenando de gente, pero seguían sin prestar la menor atención a la criatura.
—¿Cómo no vas a llorar pequeñín? —le dijo—. Ven aquí, anda.
Esta vez Fineta, alentada por el caluroso recibimiento que le había dedicado la condesa, empezó a moverse con más confianza. Incluso le pareció que todo el mundo encontraba perfectamente normal que ella anduviera pululando por allí. El niño se había puesto de pie, y agarrado a los barrotes de la cuna imploraba un poco de atención. Al contrario de lo que insinuaba la insensible Urraca, el hijo de los condes no era ninguna molestia. Era de naturaleza tranquilo y alegre y cambió de inmediato las lágrimas por una sonrisa cuando Fineta lo cogió y empezó a hacerle monerías.
—Ahora no podemos jugar —le susurró al cabo de poco tiempo mientras le pedía insistentemente más diversión.
En lugar de agitarle más, Fineta juzgó más oportuno cantarle en voz baja el estribillo de una nana, una antigua canción valenciana que su madre les cantaba a ella y a sus hermanos.
—Nona noneta, noneta nona, la mare li canta per que ell s’adorga. El meu xic té soneta, la mare li cantará, ell fará una dormideta desde hui hasta demá.
Sorprendentemente le funcionó, el niño parecía mucho más tranquilo y aprovechó ese momento para volver a dejarlo en la cuna y regresar de nuevo a la cocina. Ardía en deseos de contarle a su madre lo que acababa de pasar, pero ella estaba demasiado ocupada como para hacerle caso. Tenía ya preparado el servicio que le había pedido llevar don Pedro cuando providencialmente entró Pasqual por la otra puerta, tan despreocupado y altanero como siempre.
—Pasqual, hazme el favor, sirve tú a los señores que están en la sala esperando. Yo voy a ver si se les ofrece algo a las señoras.
—¿Has visto cómo viene hoy tu madre? ¡No hace más que mandar desde buena mañana!
—¡Pero qué poco tino tiene este hombre por Dios! Anda ve y no me hagas hablar... —le replicó Tomasa mientras apartaba del fuego una enorme cazuela con arroz caldoso que hervía con fuerza.
—¡Tomasaa! ¿Dónde está ese aperitivo? —gritaba Carmina mientras bajaba las escaleras.
Pasqual salió presto entonces con lo que tenía preparado para llevarles, les fue sirviendo vino o licores según sus preferencias y les sacó un aperitivo con aceitunas, frutos secos, pastas y albóndigas. Los hombres discutían airadamente sobre sus negocios, relacionados con el mundo de la seda. A todos les encantaba presumir de lo bien que les iba, pero era evidente que los protagonistas eran los nuevos talleres que había adquirido el conde en los últimos años, cuya producción y prestigio estaban alcanzando cotas inimaginables. Sin embargo, la irrupción del conde de Cardona desplazó totalmente hacia él el centro de atención. Era una personalidad muy influyente y de creciente notoriedad en todo el Reino de Valencia.
—Pedro, mi buen amigo, cuánto lamento que nos tengamos que ver en estas terribles circunstancias —le dijo al conde de la Espuña mientras le daba un entrañable abrazo.
El conde de Cardona era un viejo amigo de don Pedro, se habían conocido en su pasado común militar en la corte del emperador austríaco, y fue precisamente él una de las personas que más había influido en el monarca para que le concediera un título a su regreso de la guerra. De hecho, el renacer del condado de Cardona fue alumbrado en la corte de Viena de igual forma que el de la Espuña.
—¿Me ha parecido oír que hablabais de la excelente factura de sus tejidos? Señores, no escatimen en halagos, he oído que tenéis un encargo del mismísimo rey —dijo el conde de Cardona entrando de lleno en la conversación.
—Es cierto, su majestad nos ha encargado unas telas para un fabuloso vestido de la reina —contestó don Pedro con orgullo—. He de decir que su diseño es uno de los secretos mejor guardados de España.
Varios enarcaron las cejas al escuchar el comentario al tiempo que sorbían sus copas de vino, su suegro Paco se quedó totalmente impresionado.
—En fin, ¿qué se dice de la corte de Madrid, tú que te prodigas mucho últimamente por allí? —le preguntó don Pedro al conde de Cardona cambiando de tema.
—Pues lo de siempre, que el rey es muy bueno y noble pero muy simple y lo manejan unos y otros, ya sabéis.
—Cuéntanos, ¿de dónde soplan los vientos ahora? —preguntó Marcos, el primogénito de los Barona, interesándose en la conversación.
—El que hace y deshace es el conde de Oropesa, se dice que el pobre infeliz está intentando poner orden en la economía y la hacienda real, aunque dudo que pueda hacer mucho. Entretanto a la reina francesa le achacan que no pueda engendrar herederos y han puesto el asunto en manos de autoridades eclesiásticas para ver si se “alumbra” el milagro.
Esto último lo soltó con algo de mofa y todos se rieron de buena gana. Las miserias de aquel rey inútil e inválido eran la comidilla de todo el reino.
Alrededor de la una y media de la tarde los comensales estaban ya dispuestos en sus asientos y empezaron a desfilar las bandejas con capón asado y embutidos que iban a degustarse como primer plato para abrir el apetito. Después seguirían con un tradicional arroz caldoso con pato, legumbres y verduras que llevaba bullendo en el fuego toda la mañana.
Pero ni siquiera cuando sacó la última cazuela de la lumbre Tomasa pudo descansar, aquello no había hecho nada más que empezar. Los cacharros sucios se habían ido amontonando durante la mañana, y empezaba a llegar de vuelta la vajilla que ya había sido utilizada. Fineta nunca hubiera imaginado que el trabajo de su madre fuera tan terrible, a ella empezaban a dolerle ya todos los huesos y llevaba allí apenas unas horas a un ritmo mucho menor. Por supuesto no había tiempo para comer, para eso tenían que esperar a tener todo el trabajo terminado.
—¡Cuidado con esos platos! —le gritó de súbito su madre poniendo el grito en el cielo—. ¿Sabes lo que pasaría si se rompiera uno solo de ellos?
Fineta se quedó quieta y muy pálida y no dijo nada, no quería ni imaginárselo.
—Yo solo quería ayudar.
—Deja eso que me vas a matar del disgusto. Mira, hazme este favor, acércate al comedor y vigila que no le falte de nada al hijo de los condes, solo nos faltaba que empezara otra vez a llorar.
Fineta no opuso problema alguno a escabullirse de nuevo, le entusiasmaba la idea de poder asistir de cerca a la importante comida que ofrecían los condes con tantos invitados de excepción. Nadie, salvo la Urraca que le clavó su típica mirada de reprobación, reparó en ella tampoco esta vez mientras dirigía sus pasos en silencio hacia la zona infantil. Cada vez que regresaba a la compañía de Salvador, más se encariñaba del pequeño hijo de los condes. Bueno, dócil, juguetón y tan agradecido, ¿cómo no iba a hacerlo?
—Hola Salvador, ¿tienes hambre? —le preguntó en voz baja.
El pequeño le dedicó unos indescifrables gorgoritos y alargó sus manitas reclamando su atención.
—Qué suerte tienen los señores de que hoy esté yo aquí, ¿verdad? —le dijo al pequeño mientras lo cogía de nuevo en brazos.
A los niños los habían sentado aparte en un rincón en una mesa más pequeña, y también les fueron llenando los platos con abundancia. Eran todos sobrinos de los condes por la rama familiar de doña Vicenta y formaban un grupo bastante numeroso puesto que el patriarca Paco, el conde de Barona, había tenido cuatro hijos y dos hijas y todos ellos habían traído ya niños al mundo. Fineta se olvidó de ellos y centró toda su atención en Salvador. Se situó en una esquina y empezó a darle pequeñas cucharaditas de sopa. El niño no puso reparos, acababa de salir del destete y ya comía de todo con avidez, viéndolo tan sano y robusto no pudo evitar pensar en lo poco que se parecía a su hermano pequeño Guillem, que a sus siete años seguía siendo un flacucho enclenque. Poco a poco empezó a tomarse más y más confianzas con el niño, le hacía carantoñas, le besaba y le abrazaba mientras sus primos le miraban de vez en cuando de reojo con altivez y desprecio. Sabía que quizás se estuviera excediendo, pero ese día nadie iba a decirle nada porque nadie reparaba en ella ni en los demás niños.
Entretanto, se entretuvo escuchando los retazos de conversación que le llegaban de la mesa de los adultos. El tema del día no era otro que la desgraciada muerte de la pequeña María Asunción. El sacerdote Ramón Ceres, un hombre muy voluntarioso, llevaba casi siempre el peso de la conversación y se hartó de pronunciar discursos. Era muy joven y llevaba muy poco tiempo en la recién fundada parroquia de Benimaclet, pero estaba decidido a involucrarse activamente en todos los asuntos de sus feligreses, especialmente tratándose del caso de la hija de don Pedro y doña Vicenta.
—He oído, padre, que tiene grandes proyectos de futuro para la parroquia —le decía Marcos, el hermano de Vicenta.
—Así es, quiero remodelar por completo la pequeña ermita y construir una verdadera iglesia con su campanario.
—¡Virgen Santa! Con perdón padre —exclamó la condesa de Cardona—. En un pueblo tan pequeño eso debe ser costosísimo.
—Desde luego, pero estoy seguro de que contaremos con mucha ayuda para llevar la empresa adelante.
—Diga que sí padre, gente como usted es la que hace falta para agrandar la obra de Dios en este mundo corrupto. Cuente con una donación generosa de nuestra parte —dijo la condesa de Cardona animándole con brío.
Era una mujer que casi siempre gritaba mucho cuando hablaba y hacía grandes gestos grandilocuentes con las manos, Fineta observó cómo doña Vicenta se iba poniendo más y más nerviosa cada vez que la oía decir algo.
—Nosotros haremos una aportación mucho más que generosa para la causa, ¿verdad, querido? —soltó por sorpresa dirigiendo la mirada a su esposo.
Don Pedro estuvo a punto de atragantarse con el vino al escuchar semejante afirmación, pero evidentemente no era el momento de contradecir a su esposa.
—Por supuesto, por supuesto, cuente con ello padre —dijo con fingida sonrisa.
—Magnífico, su generosidad me tiene abrumado —les decía el cura agradecido—. Se dirán muchas misas en su honor cuando el templo esté terminado, ténganlo por seguro.
—Y quiero que se diga una cada cabo de año como homenaje a mi hija pequeña, a la que asistirá todo el pueblo —añadió Vicenta.
—Así se hará señora.
Entre alborotos y discusiones y muchos ruegos y plegarias, cuando ya todos estaban terminando el almuerzo, Salvador se había quedado dormido en los brazos de Fineta. Ella lo volvió a dejar discretamente en la cuna y regresó a la cocina para ayudar a su madre a terminar de recogerlo todo.
Los invitados poco a poco se fueron marchando, Pasqual se había encargado de atender la sobremesa de los señores y después, como era habitual, se escabulló hábilmente. Ya era bien entrada la noche cuando terminaron el servicio y se prepararon para marcharse. Se despidieron formalmente de don Pedro en el comedor y se disponían a salir de la casa cuando oyeron a Vicenta que las llamaba bajando por las escaleras y se detuvieron justo antes de cruzar el umbral de la puerta.
—Buenas noches señora, ¿se le ofrece alguna cosa? —preguntó Tomasa.
—Venid —les dijo—, pasad un momento.
Tomasa tuvo inmediatamente un mal presagio. Había cumplido con creces con todo su trabajo y estaba regresando a casa más tarde que de costumbre, no era normal que las requirieran así a esas horas de la tarde. ¿Es que algo había salido mal? ¿Algún guiso que no habría quedado a su gusto? ¿Un mal servicio o demasiado lento? Quizás había recibido quejas de algún invitado o puede que le reprendiera por haber traído a su hija. Le daba vueltas y más vueltas, convencida de que había obrado mal en algo.
Las dos pasaron a la estancia principal con la cabeza agachada y en actitud sumisa y se situaron frente a los señores. Doña Vicenta, que seguía con la cara compungida y la máscara de duelo que había mantenido todo el día, se situó agarrada firmemente al hombro de su marido que descansaba plácidamente en una silla al lado a la chimenea. Parecía que la condesa iba a decir algo, pero al final no le salieron las palabras y el silencio empezó a hacerse bastante incómodo.
—¿Ocurre algo señora? —preguntó Tomasa impaciente—. ¿Es por algo que hayamos hecho mal durante el almuerzo?
—Claro que no Tomasa, eres una buena sirvienta y te apreciamos mucho por ello —dijo don Pedro tranquilizándola.
—Es por tu hija, Fina —dijo por fin doña Vicenta.
Lo sabía, pensó Tomasa confirmando sus temores.
—¿Cuánto ha crecido, verdad?
—Sí —se limitó a decir Tomasa pensando en lo banal de la observación.
—Ya es casi una mujer —continuó diciendo la condesa.
Tomasa asintió.
—Y muy trabajadora, como su madre —añadió don Pedro.
Tomasa seguía estando desconcertada del todo, no sabía muy bien a dónde querrían ir a parar.
—Verás Tomasa —le dijo doña Vicenta—, no voy a ocultar que se me está haciendo muy difícil superar esta dura prueba que me ha puesto el Señor, trato de hacerlo lo mejor que puedo.
—Claro señora, mi hija y yo compartimos con ustedes esta pena tan terrible.
—Comprenderás que… —dijo con la voz quebrada—, no estoy en condiciones de atender a mi hijo pequeño como se merece.
La emoción pudo con ella y se arrancó a llorar de nuevo.
—Lo que mi mujer quiere decirte es que necesitamos que alguien se ocupe de cuidar a Salvador a tiempo completo, y no queremos cargarte a ti con más ocupaciones Tomasa —añadió por fin don Pedro.
—Entiendo —respondió ella.
—Habíamos pensado en tu hija Fina. Si estáis las dos de acuerdo, claro.
En un primer momento Fineta se sorprendió mucho al escuchar aquello, pero después no pudo reprimir dar un saltito de alegría y antes de que pudiera hablar su madre ya le estaba rogando que aceptara. Tomasa, por su parte, se sintió tan aliviada al saber que finalmente era eso lo que pretendían los señores y ver a su hija así de contenta que tampoco se paró a pensárselo mucho.
—Ya lo ve, señor don Pedro, ella está encantada. Y yo también, por supuesto.
—Entonces no se hable más —concluyó don Pedro al tiempo que se levantaba de la silla.
Vicenta seguía llorando pero aún tuvo el aguante necesario para acompañarles un poco hacia la puerta indicándoles que ya podían irse. Mientras regresaban caminando en dirección a su casa, Fineta no podía ocultar la emoción que sentía por aquel sorprendente ofrecimiento.
—¿Y tú por qué estás tan contenta? —le preguntó su madre.
—Esto es un regalo del cielo madre, Salvador es un niño adorable. Los señores han sido muy amables pensando en mí, ¿no crees?
—¿No pensarás que este es otro más de tus juegos, verdad? Esto es algo muy serio.
—Claro que lo sé madre, pero se me dará bien, ¿acaso no he cuidado bien de Guillem desde que era apenas un bebé?
—¡Pobre ingenua! —le soltó su madre—. A ver si te piensas que va a ser siempre como hoy que has estado conmigo a todas horas. ¿Has pensado en la responsabilidad que conlleva cuidar al único hijo de los condes? ¿Sabes acaso cómo hay que comportarse delante de ellos?
—Lo sé perfectamente. Te he visto hacerlo mil veces y lo que no sepa lo aprenderé rápido —le respondió Fineta muy convencida.
—No lo entiendes. No se te permitirá ningún descuido, un hijo es el mayor regalo del cielo y los señores ya han sufrido bastante perdiendo a uno. No se trata solo de cuidarlo. ¿Es que no lo ves? Para ellos serás más que una sirvienta, serás el ángel protector en quien confíen su bien más preciado y ahí no admitirán ninguna falta —le decía con insistencia—. Créeme hija mía, no lo tomes a la ligera y piensa en el peso que caerá sobre tus espaldas. Pobre de ti y de mí como le pase algo a la criatura. Tendremos que rezar día y noche para que no le entre ningún mal cuando estés con él a solas. ¿De verdad crees que sabrás estar a la altura?
—Sí, estoy segura.
No era que Tomasa no se alegrara, ni mucho menos, podían habérselo ofrecido a cualquier otra persona, pero increíblemente habían pensado en ella y en su hija y esa confianza era algo reconfortante. Por supuesto también estaba el beneficio económico para la familia, los condes no habían hablado nada de eso pero era de entender que le aumentarían la paga. En casa eran cinco bocas que alimentar y nunca andaban sobrados precisamente, cualquier suplemento económico era muy necesario.
Admiraba la seguridad con la que se había comportado hoy su hija, por una vez había dejado de ver a aquella niña rebelde y desobediente a la que siempre regañaba su madre Antonia. Le recordó a ella misma el primer día que entró a trabajar en casa de los condes de Barona, los padres de la señora Vicenta. Los nervios la atenazaban y apenas pudo dormir la noche antes con tantos devaneos en la cabeza. Su madre también le había dicho que no iba a ser capaz de hacerlo bien, pero al final había superado el susto de los primeros días y se había amoldado rápido al trabajo. Al igual que su madre entonces, ahora ella también sabía que tenía motivos de sobra para preocuparse. Esa noche rezaría antes de acostarse para que todo le fuese bien a su hija con el cuidado del hijo de los condes.
—Bueno, pues a ver ahora cómo vas a decírselo a tu abuela —le dijo al fin cuando ya se acercaban a la puerta de su casa.
II
Una cálida noche de verano, Fineta no había podido evitar dejarse arrastrar por Pinyol lejos de su casa.
—¿A dónde me llevas? —le preguntó.
—Es una sorpresa —le respondió él.
—No será muy lejos, ¿verdad?
—Noo, ya llegamos, no te impacientes.
—Como me lleve después una regañina por llegar tarde te vas a enterar.
Pinyol le agarró muy fuerte de la mano y siguió avanzando con paso decidido sin parar de sonreírle.
—Ya está, ya hemos llegado —le dijo poco después.
—¿Este es el sitio al que me querías llevar? ¿A la playa?
—Sí —contestó él—, no me dirás que no es bonita.
—Sí pero… ¿a qué se supone que hemos venido? —le preguntó ella algo decepcionada.
—Ahora lo verás —le dijo Pinyol.
Y acto seguido empezó a despojarse de las alpargatas y de su vieja camisa gris de hilo grueso.
—¿Qué estás haciendo? —le preguntó.
—Quitarme la ropa, ¿no lo ves?
—¿Estás loco?
—Venga Fineta, ¿es que ya no te acuerdas de cuando veníamos aquí a bañarnos desnudos cuando éramos críos?
—Sí, pero es que ya no somos unos niños —le recordó ella.
Pero él prosiguió quitándose el saragüell, el típico calzón corto de retorta que se usaba para trabajar la huerta, hasta quedarse en paños menores. Fineta se tapó los ojos haciéndose la ofendida.
—¡Pinyol! No seas indecente por favor, que me da mucha vergüenza —le dijo acalorada.
—¡Pero si es de noche y no se ve! —le dijo él mientras avanzaba desnudo hacia la orilla.
—Venga, métete —le dijo mientras le salpicaba zambulléndose entre las olas.
Fineta le miró divertida, no estaba muy convencida de querer hacerlo pero en el fondo le gustaban ese tipo de locuras.
—Vale, pero espera, gírate. No mires.
Fineta se despojó también de sus ropas, un sencillo vestido de paño, con excesivo pudor, y se metió en el agua rápidamente. Pinyol la buscó, la abrazó y la acarició.
—Definitivamente estás loco —le dijo ella—. Mira qué cosas me haces hacer.
—En realidad te había traído aquí para otra cosa —le confesó.
—¿Qué cosa?
—Llevo meses pensando en esto Fineta, y ya no sabía cómo decírtelo.
—¿Decirme el qué? —le preguntó ella con una sonrisa en los labios.
—¿Quieres casarte conmigo?
—¡Serás bobo! ¿Para eso teníamos que meternos en el agua desnudos?
—Aquí fue donde te lo pedí la primera vez, ¿ya no te acuerdas?
—Claro que me acuerdo —le dijo ella después de besarle apasionadamente.
—Pero esta vez va en serio —añadió Pinyol.
—Ya lo sé —le dijo Fineta—. Ya lo sé.
Aquel año, una intensa primavera muy generosa en luz, colores y matices había ido dando paso sin remedio a un largo y caluroso verano. Era bien entrado ya el mes de julio y la huerta estaba a pleno rendimiento. Siete años habían pasado ya desde que Fineta entrara a trabajar en casa de los condes, toda una eternidad, pero a ella el tiempo se le había pasado volando.
Salvador era un niño sano y feliz. Tenía los ojos oscuros de su padre y el cabello rubio como su madre, seguía manteniendo ese carácter tan alegre y a su corta edad ya había dado muestras de estar dotado de una inteligencia sagaz. Sin embargo, en medio de aquel ambiente idílico, había una única cosa por la que Fineta se compadecía del pequeño hijo de los condes. Había crecido sin conocer lo que era el verdadero cariño materno. La condesa nunca llegó a superar la pérdida de su hija y desde entonces vivía encerrada en sí misma, casi dedicada a una vida monástica. Mandó construir una gran capilla en honor a la Virgen en una de las habitaciones de la casa y allí pasaba horas y horas rezando. Se dedicó en cuerpo y alma a las actividades de la parroquia y se volcó en la promoción de las obras de ampliación y reforma de la iglesia de Benimaclet, olvidándose totalmente de sus obligaciones como madre y esposa.
Diferente era el caso de don Pedro, siempre preocupado por la educación de su hijo. Además de inculcarle una férrea disciplina, le transmitió el valor y la importancia que conllevaría ser el futuro conde. Quiso además convertirlo en el hombre bien instruido que él nunca había sido y siempre había deseado ser. Se preocupó de que desde pequeño tuviera acceso a los mejores maestros y el chico, con gran placer, dedicaba unas cuantas horas semanales a sus estudios. El último de sus profesores, el maestro Ciprià Belroig, le hacía continuas menciones de sus progresos y sus destacadas habilidades en matemáticas y en las letras.
—¿Qué haces tú aquí? —le preguntó Tomasa a su hija Fineta al verla paseando despreocupada por la cocina.
—He venido a verte madre, pensé que te alegrarías.
—¿Es que no tienes nada que hacer?
—El señorito Salvador está tomando clases con el nuevo maestro, creo que no me necesitará hasta dentro de un rato.
—Pues podías emplearlo en algo útil en lugar de ir por ahí deambulando —le recriminó ella.
Mientras hablaban se escucharon unos pasos firmes dirigiéndose a la puerta de la cocina, Fineta sabía perfectamente de quién eran.
—Cuidado madre, la Urraca está al acecho —le susurró.
Su madre le dirigió una mirada furibunda, reprendiéndola por su atrevimiento.
—Le he oído señorita Fina —dijo Carmina mientras avanzaba hacia ellas.
—Discúlpela señora Carmina, ella no quería decir eso —le dijo Tomasa avergonzada.
—No sigas Tomasa, es inútil, a lo mejor ha llegado ya el momento de empezar a ser sinceros de una vez —le interrumpió.
Le dirigió a Fineta una mirada fría, muy siniestra.
—Sabes que si por mí fuera no estarías trabajando aquí, ¿verdad?
—Ya, es una lástima que a usted no se le den tan bien los niños.
—Yo que tú no me reiría tanto, ese descaro pronto te va a costar algún disgusto.
Fineta le sostuvo la mirada, desafiante, pero no dijo nada.
—Haga el favor de controlar a su hija Tomasa, sabe tan bien como yo que ese comportamiento no se puede tolerar en esta casa.
Y una vez hecha la advertencia se dio media vuelta y se fue, sin siquiera decir para qué había entrado allí. En cuanto Carmina abandonó la cocina, Tomasa se encaró a su hija Fineta y le propinó una bofetada para reprenderla por su insolencia.
—¡Madre! —exclamó ella sorprendida y dolida.
—¡Niña! No seas malcriada. ¿Es que no escuchas nunca cuando te hablo? Tienes que salirte siempre con la tuya, ¿verdad?
—No es justo madre, ella no debería tratarnos así. ¿Hasta cuándo vamos a estar aguantando a esa vieja amargada?
—¡Ya basta! No me hables tú de lo que es y no es justo. ¿Qué harás cuando le diga a la señora que no eres más que una niña maleducada? ¿Crees que la condesa va a defenderte a ti en vez de a ella?
Fineta abandonó la cocina sin decir nada más, dejándole con la palabra en la boca, furiosa por la actitud de su madre. Comprobó que Salvador había terminado de repasar la lección de latín y salió al patio a jugar con él para olvidarse de lo ocurrido. Desde aquel día en que lo sostuviera por primera vez entre sus brazos no había dejado de entregarle todo su amor y cariño. Salvador también agradecía que, a falta de su madre distante, pudiera tener siempre cerca a alguien como Fineta que le dedicara esos mimos, besos y caricias que tanta falta le hacían.
Ambos corrían y saltaban alegremente entre los naranjos mientras doña Vicenta lo observaba todo desde la ventana de una de las habitaciones de la planta superior, en la que se distraía con algún trabajo de bordado. Al ver a su hijo tan feliz con la criada sintió de pronto que algo se removía en su interior.
—Sé lo que está pensando —escuchó que le decían por detrás.
—Qué susto me has dado Carmina, no sabía que estabas ahí.
—El niño pasa demasiado tiempo con ella —observó su doncella.
—Sí —admitió la condesa pensativa—. Él la adora.
—¿No debería ser a usted a quien adorara?
—¿Qué insinúas Carmina? ¿Acaso crees que su amor puede competir con el mío?
—No señora, por supuesto que no digo eso. Lo que pretendía decirle, si me lo permite, es que no estoy segura de que sea una buena influencia para él.
—Solo es su compañera de juegos, no creo que haya nada de malo en eso —dijo la condesa restando importancia.
—Claro que no, señora —le dijo Carmina con suavidad, tratando de encontrar las palabras adecuadas para persuadirla—. Pero él ya no es tan niño, ¿no cree?
—No, no lo es.
—¿Sabe lo que dicen de ella en el pueblo?
—¿De Fineta?
Doña Vicenta se quedó mirando a su doncella, aguardando a lo que tenía que decir.
—Que sus modales dejan mucho que desear. Su comportamiento no es el propio de una señorita, no es la primera vez que la han visto cazando ranas en los arrozales con una panda de desharrapados.
Vicenta volvió a mirar por la ventana a aquella muchacha que jugaba con su hijo con total despreocupación. Era verdad que no era una chica normal, y ya no podía verla con los mismos ojos. De pronto, tras tantos años de impasividad, la condesa empezó a sentir verdadera envidia de aquella muchacha que con todo el descaro y delante de sus narices se había apoderado del amor de su único hijo. Se había roto de repente ese muro invisible que le separaba de la realidad y que desde la muerte de su hija se había empeñado en construir ella misma. Ya no podía ser ajena a la sensación de vacío con la que su hijo le saludaba o le daba las buenas noches, que contrastaba tanto con el fervor y la ilusión con la que se entregaba a su cuidadora. Carmina tenía razón, el tiempo para jugar se había terminado, ahora su hijo tenía cosas más importantes que hacer que pasar el día con esa muchacha rebelde. Esa situación tenía que acabarse cuanto antes.
Fineta interrumpió momentáneamente sus juegos con Salvador y le pidió que se sentara con ella un momento para contarle algo.
—¿A que no sabes qué? —le dijo—. Ayer mi novio me pidió que me casara con él.
—¿De verdad? —le preguntó el niño muy interesado.
La sorpresa inicial de Salvador dio paso a una enorme sonrisa y Fineta no pudo evitar echarse a reír. No sabía muy bien por qué le contaba esto a un niño, se sentía un poco rara. Pero Salvador era un niño muy inteligente y maduro para su edad, con mucha más cordura que muchos de los que le rodeaban. Además, su relación había llegado a ser tan especial que los dos se lo contaban todo, y a su edad Salvador ya sabía muy bien lo que era guardar un secreto.
—¡Ay Salvador! No sé qué va a ser ahora de la pobre Fineta —seguía diciendo ella—. Voy a casarme con el más pobre y desgraciado del pueblo.
Salvador sabía perfectamente a quién se refería, a Pinyol, su novio de toda la vida.
—Ya sé que es un muerto de hambre, no hace falta que me lo digas. Pero yo le quiero, ¿qué quieres que le haga?
En ese momento se acordaba de su amiga Pepita, la primera a la que le había dado la noticia aquella mañana. Su reacción fue menos efusiva de lo que cabía esperar.
—¿Con Pinyol? ¿Con ese? ¿Estás segura?
—Pues claro que sí Pepita. ¿Con quién me iba a casar si no? —le había dicho ella.
—Ay chica, no sé, está bien que le tengas mucho aprecio pero no sabía que lo vuestro iba en serio.
—Pues claro que es serio Pepita, yo le quiero.
—Ya —le había soltado ella tan apática—. Pues nada, si estás contenta porque te vas a pasar el día trabajando, enhorabuena.
—Ay Pepita hija, no me digas esas cosas.
—Es que hay que pensar las cosas Fineta, te lo tengo dicho. A ver, ¿de qué vais a vivir?
—Pues no lo sé, pero bueno eso es lo de menos.
—¿Cómo que lo de menos? Eso es lo de más Fineta, eso es lo de más.
—Ya, bueno, tú lo tienes fácil, tienes el horno de tus padres.
—¡Uy! El horno dice, ¿te crees que me voy a pasar la vida ahí ensuciándome las manos? ¡De eso nada! El horno que se lo quede mi hermano, lo que voy a hacer es buscarme un marido que me mantenga, y yo a cuidar la casa y a los hijos y poco más. Y eso es lo que tendrías que hacer tú Fineta, hazme caso.
Desde luego no podía estar más en desacuerdo con su amiga, pero en el fondo ya sabía lo que pensaba y no le sorprendió mucho. No dejó que aquello le estropeara su ilusión por casarse con Pinyol.
A Salvador le divertían mucho las explicaciones que le daba Fineta con tanto énfasis, aunque algunas cosas no las entendiera. Pero en ese momento se dio cuenta de que había una única cosa que le preocupaba.
—Fineta, aunque te cases, ¿seguirás viniendo a verme?
—¡Claro que sí! ¿Por qué no iba a hacerlo? Dios quiera que no me falte nunca el trabajo en esta casa. Y aunque eso pasara, no creas que te ibas a librar de mí tan fácilmente —le dijo Fineta entre risas.
—Pero, cuando tengas hijos, ¿los vas a querer más que a mí, verdad? —le preguntó mirándole con ojillos de cordero degollado.
—A ti siempre te querré Salvador, mucho —le respondió Fineta enternecida.
—¿Sabes Fineta? Puedes quererme igual que a ellos si quieres, porque tú eres como una madre para mí.
A Fineta se le saltaron las lágrimas y no pudo reprimir el impulso de besarlo y estrecharlo entre sus brazos.
—¡Fineta por Dios! ¿Pero qué confianzas son esas? —le dijo Tomasa que salía en ese momento al patio con un enorme cesto lleno de sábanas—. Que corra el aire haz el favor, como te vean así Carmina o la señora Vicenta te va a costar otro disgusto.
Fineta soltó rápidamente al niño pero siguió mirándolo con ternura.
—¿Sabes Salvador? Si Dios quiere que algún día tenga hijos con Pinyol, me gustaría que fueran tan buenos y cariñosos como tú.
Los días de verano se fueron sucediendo con la misma tónica, los que no arreciaba la ponentá, un aire cálido y seco que casi parecía que quemara en contacto con la piel, la suave brisa de levante traía a la ciudad una fina capa de bruma cargada de humedad, que en combinación con el sol del mediodía, se convertía en un bochorno difícil de soportar.
Fineta había salido con las primeras luces como cada mañana al pequeño corral de su casa para dar de comer a las gallinas y a los conejos y recoger los huevos que hubiera en la puesta del día. Alguien se deslizó silenciosamente desde uno de los rincones y la rodeó con los brazos por la espalda, dándole un cariñoso beso en el cuello.
—¡Pinyol, qué susto me has dado! ¿Qué haces aquí?
—Me he colado por la noche, no es muy difícil saltar el muro que separa tu casa de la mía.
—¿Has pasado la noche aquí?
—Quería ser el primero en darte los buenos días.
—Estás fatal —le dijo ella divertida.
—¿Qué pasa? ¿Es que no te alegras de verme?
—Claro que sí tonto.
Pinyol empezó a asaltarla a besos y hacerle cosquillas a las que ella no podía resistirse. Ambos rodaron por el suelo entre risas y las gallinas empezaron a revolotear asustadas.
—¡Estate quieto Pinyol! Como nos pille aquí mi madre…
Pinyol le puso el dedo índice en los labios para que dejara de hablar.
—¡Shhst!
Y después acercó sus labios a los de ella fundiéndose los dos en un prolongado beso.
—¿Cuándo piensas decírselo? —le preguntó después.
—Es que no sé cómo se lo van a tomar —le dijo ella preocupada.
—Pensaba que eso no te importaba.
—Y no me importa, ya sabes que estoy decidida a hacerlo pase lo que pase, pero es que mi madre y mi abuela son tremendas. Y por una vez me gustaría no tener que discutir, me gustaría que me entendieran y me apoyaran.
—Sí, yo también estoy harto de tener que esconderme Fineta, quiero gritar a los cuatro vientos que te quiero y que me voy a casar contigo.
—De esta semana no pasa, te lo prometo.
Aquel día Salvador se despertó con una idea fija en la cabeza, y centró todos sus esfuerzos en lograr llevarla a cabo. A media mañana, después de practicar caligrafía con su maestro Ciprià, se fue en busca de su madre. La encontró rezando en la capilla con las manos juntas y la cabeza agachada. Era una habitación fría y oscura de la planta baja de la casa que su madre había mandado construir allí tras la muerte de su hija, en lo que en su día había sido una especie de almacén. El aire parecía más denso en ese lugar, el olor era una mezcla de madera húmeda e incienso y la luz tenue que proyectaban la multitud de velas y cirios encendidos alrededor de la imagen de la Virgen resultaba sumamente sobrecogedora.
A Salvador aquel sitio le producía una gran impresión, por un momento dudó si esperar a que su madre terminara para abordarla, pero la impaciencia propia de un niño de su edad se lo impidió. Su madre le oyó entrar y cómo se iba acercando con mucho sigilo y lentamente levantó la vista y la fijó en él. Afortunadamente no parecía disgustada por la interrupción, sino todo lo contrario. Le dedicó una pequeña sonrisa que le invitaba a acercarse.
—¿Qué te trae por aquí hijo? —le susurró.
—Perdone que le interrumpa madre, ¿por quién rezaba? —le preguntó él.
—Por todos hijo, por todos. Yo siempre rezo mucho por ti, por tu padre, por que nunca os pase nada y el Señor bendiga todos nuestros actos.
Salvador se quedó callado unos segundos pensando cómo abordar el tema que verdaderamente le interesaba. Finalmente se decidió.
—Madre, si te cuento una cosa, ¿me prometes que guardarás el secreto y no se lo contarás a nadie más?
A Vicenta la petición le pilló totalmente desprevenida, se quedó un instante inmóvil con la mirada clavada en la imagen de la Virgen antes de contestar.
—Claro que sí hijo, ¿qué me quieres contar?
—Fineta va a casarse, su novio se lo ha pedido y ella ha dicho que sí.
—¿Te lo ha contado ella? —le preguntó de súbito algo más alterada.
—Sí.
—No debería haberte importunado con nada de eso, son asuntos que no son de tu incumbencia Salvador —le dijo al niño con voz grave.
—No me importuna madre, a mí me alegra mucho verla feliz.
Vicenta le lanzó una fugaz mirada de reprobación por el comentario que acababa de hacer, pero finalmente decidió dejarlo pasar por alto en aras de mejorar la relación con su hijo.
—¿Y con quién va a casarse la infeliz? —preguntó con algo de desprecio.
—Ella siempre dice que su novio es el chico más pobre del pueblo —dijo Salvador encogiéndose de hombros.
—Pobre Tomasa, no gana para disgustos —dijo la condesa pensando en voz alta.
Pero Salvador prosiguió abordando el tema que le interesaba.
—Lo que quería decirte madre es que esta noche he estado pensando una cosa. Siendo una chica tan guapa, ¿por qué no puede tener ningún vestido de seda ni ninguna joya ni alhaja que ponerse?
Vicenta empezó a preocuparse, no sabía dónde querría ir a parar su hijo en realidad.
—Tú tienes un montón de pendientes, diademas y adornos muy bonitos, y en verdad casi nunca te veo ponértelos —continuó él—. Se me ocurre que a lo mejor podrías dejarle alguno a ella para que lo llevara el día de su boda, ¿no crees que eso le haría muy feliz?
A medida que su hijo pronunciaba esas palabras un torbellino de furia se fue gestando en su interior, hasta que no pudo reprimir dejarlo salir.
—¿Ha sido ella, verdad? Ha sido ella quien te dijo que vinieras a pedírmelo —le dijo mientras empezaba a zarandearlo.
—¡No! —respondió Salvador.
—Sí, claro que sí, muy propio de alguien de su condición. No se puede ser más rastrera.
—No madre, se me ocurrió a mí, ella no me ha dicho nada, lo juro.
—No jures en vano que es pecado, y más delante de la madre de Dios —le decía su madre muy enfadada.
—Estoy diciendo la verdad, ella no me ha dicho nada, por favor madre no te enfades, pensé que sería una buena idea.
—Ya basta Salvador, si dices que te crea te creeré, pero ya puedes ir quitándotelo de la cabeza.
Salvador no pudo evitar sentirse sumamente decepcionado.
—Una criada nunca llevará mis joyas ni aunque se casara con el mismísimo rey de Francia. Y no quiero volver a oírte hablar de este tema, ¿está claro? —añadió.
Salvador asintió y se dispuso a marcharse entristecido y sin entender cómo había podido ir todo tan mal para acabar llevándose semejante regañina.
Era domingo, y como todos los domingos Fineta tenía que encargarse de vestir y arreglar convenientemente a Salvador para ir a misa. Aquel día Salvador estaba triste y arisco, algo no muy propio de su carácter, pero por más que ella le preguntaba cuál era la razón de su enfado él se negaba a contestar. Cuando hubo terminado de vestir al niño con sus mejores galas, medias blancas, camisa nueva con lazo, casaca de seda y zapatos relucientes, Salvador le cogió de la mano y le pidió que le acompañara. Cruzó con ella el pasillo y se internó en la gran alcoba de los condes.
—¿A dónde me llevas Salvador?
—Confía en mí —le dijo.
Fineta se resistía a entrar allí, era uno de los pocos lugares de la casa en los que no había estado. No es que lo tuviera prohibido, su madre era requerida en muchas ocasiones para limpiar o asumir algún encargo de doña Vicenta, pero en aquel preciso momento dudó que pudiera recurrir a ninguna excusa para profanar aquel espacio privado. Pero el niño tiraba de ella con insistencia, y a la vez una poderosa fuerza le llamaba y le incitaba a descubrir los secretos que guardaba aquella habitación.
El primer vistazo a la estancia no le defraudó, jamás había soñado que pudiera existir un lugar así. Las paredes estaban recubiertas de exquisito terciopelo rojo, alternado con impresionantes marcos y columnas de madera finamente trabajada. Las cortinas, igualmente rojas y de magnífica factura, vestían a la perfección los enormes ventanales que se alzaban desde el suelo hasta el techo llenando de luz toda la estancia. Presidiéndolo todo estaba la impresionante cama de los condes, con sus cuatro patas elevándose cual si fueran columnas de catedrales y un cabecero delicadamente tallado en madera con relieves rematados en oro imitando el retablo mayor de una iglesia. La colcha y el tapizado de las sillas y de los dos taburetes que estaban puestos a los pies de la cama eran, por supuesto, también de terciopelo rojo, a juego con todo lo demás. Coronando la cama, en la pared, había tres preciosos cuadros, dos más pequeños a los lados y uno más grande en el centro, con tres representaciones diferentes de la Virgen portando al niño en sus brazos.
Pero ahí no acababa todo, cada rincón que recorría con la vista le descubría más y más maravillas, en uno de los lados se hallaba una suntuosa mesa de madera con el complemento del lavamanos de reluciente oro y plata. En el otro lado el conjunto era no menos espectacular, con un precioso tocador trabajado todo en madera con relieves y detalles de recreación admirable. Por encima de él, en la pared, colgaba un enorme espejo que casi abarcaba un cuerpo entero y que estaba enmarcado todo en magníficos dorados. Fineta, al verse allí reflejada, no pudo por menos que sentir vergüenza de sí misma, su imagen no era merecedora de aquel marco de irreal fantasía. Por último, en la pared enfrentada al cabecero de la cama se hallaba la chimenea, cuya elegancia y proporciones solo rivalizaban con la imponente talla que presidía el comedor.
Una vez hubo recorrido todo, los ojos se le fueron al vestido de seda que la condesa iba a ponerse ese día y estaba preparado en un pequeño pedestal de madera. La tela tenía un tacto exquisito, intercalando los amarillos y azules con un laborioso bordado.
—¿Te imaginas que yo pudiera ponerme uno así Salvador? —dijo ella fantaseando.
Él no contestó, pero su simple sonrisa le bastó para satisfacerla. El niño se movía por allí como pez en el agua y sus ojos, como los de ella, eran el reflejo de la pura emoción. Pero Fineta tardó apenas un segundo en despertar de aquel sueño imposible y peligroso cuando vio cómo el niño iba demasiado lejos. De pronto, abrió con decisión uno de los cajones del tocador de su madre y sacó un cofrecillo de plata en el que sabía que tenía guardadas algunas joyas.
—¿Pero qué haces, estás loco? —le dijo Fineta al borde de la histeria.
—Mi madre me ha dado permiso —mintió—. Hablé con ella esta mañana y me dijo que podías coger alguna cosa prestada siempre y cuando lo devuelvas después de la boda.
—¿Estás seguro? —le preguntó ella turbada.
Fineta estaba desconcertada por la actitud del niño, pero nunca le había visto mentir ni obrar con maldad. Vaciló aún un poco antes de atreverse siquiera a acercarse a aquellas joyas.
—Salvador, por Dios, que no quiero que nos metamos en un lío —le dijo muy seria y preocupada.
Pero él demostraba una increíble naturalidad en todo lo que hacía.
—Sí, mira a ver qué es lo que más te gusta —le dijo mientras comenzaba a extraer algunas joyas del recipiente.
Se acercó dubitativa al magnífico cofre plateado rematado con piezas de oro en forma de rombos, tanto brillo y esplendor le había dejado tan anonadada que sintió de nuevo la llamada del precioso metal. Empezó a coger suavemente una de las piezas que le llamaron poderosamente la atención, nada menos que unos preciosos pendientes de finos encajes de oro que adornaban una perla rosada en el centro. Se atrevió a acercárselos a los lóbulos de sus orejas, simulando que los tenía puestos, y al verse reflejada en el gran espejo sintió toda la magia y el poder que irradiaban.
—Creo que estos me quedan realmente bien, ¿verdad?
Salvador asintió maravillado.
—¿Pero qué estamos haciendo? —dijo de pronto.
Los depositó de nuevo a toda prisa en el cofre como si le quemaran en las manos.
—Si tu madre quiere ofrecerme algo de esto prefiero que lo haga ella misma. Y además, aunque lo hiciera no puedo aceptarlo —suspiró.
—Imagínate la cara que pondría tu novio al verte con ellos puestos —le dijo Salvador arrancándole de nuevo una sonrisa.
Fineta siguió fantaseando un rato con la idea de poder llevarlos alguna vez puestos, pero poco a poco la sensatez fue volviendo a su cabeza, sabía que era una locura haberse atrevido siquiera a acercarse al dormitorio privado de la condesa y había que salir cuanto antes de allí.
—Muchas gracias Salvador, ha sido un detalle precioso, pero ya te he dicho que no puedo aceptarlo. Y no insistas más por favor, tenemos que irnos.
Le ayudó a cerrar el cofrecillo y lo dejó con cuidado en el mismo sitio en el que estaba, cerrando el cajón con precaución. Pero con la emoción del momento ninguno de los dos se había percatado de que la Urraca y doña Vicenta les estaban mirando desde el marco de la puerta, cuando llegaron aún tenía el valioso cofre entre sus manos. La expresión de Carmina era una mezcla de su habitual gesto de severa reprobación y una interna satisfacción, mientras que doña Vicenta estaba totalmente boquiabierta y petrificada, como si acabara de encontrarse frente a frente con el mismísimo satanás.
—¡Lo sabía! Maldita desgraciada, querías robarme en mi propia casa, delante de mis narices —le dijo escandalizada.
—Pero señora, el niño me dijo que…
—¡Calla embustera! No metas a mi hijo en esto.
—No madre, ella está diciendo la verdad, ha sido todo idea mía —dijo Salvador interponiéndose para defenderla.
—Ya basta Salvador, no la defiendas. ¡Carmina! Llévate a mi hijo de aquí, contigo ya hablaré luego —le dijo a Salvador mientras Carmina se lo llevaba cogido del brazo.
Se plantó delante de Fineta y dirigió hacia ella toda su furia.
—Lo sé todo, sé que querías llevarte mis joyas para llevarlas en tu boda.
—No señora, le juro que iba a dejarlo todo como estaba, no sería capaz de llevarme nada sin su permiso.
—¿Crees que soy estúpida? Tienes encandilado a mi hijo pero a mí no me das ninguna lástima.
Fineta no se podía creer lo que le estaba pasando, no soportaba la idea de que le condenaran de aquella forma por algo que no había hecho.
—Vamos, confiesa —le azuzaba Vicenta con su gran dedo acusador.
—Señora, por favor, perdóneme. No volveré a tocar nada, se lo juro —dijo Fineta mientras se le escapaban las lágrimas.
Los gritos de la discusión y el llanto de su hija alertaron a Tomasa, que subió las escaleras a toda prisa para ver lo que pasaba. Le horrorizó descubrir las graves acusaciones que la condesa estaba vertiendo sobre ella.
—Por supuesto que no vas a tocar nada, no volverás a pisar esta casa en tu vida, eso tenlo por seguro —le decía.
—¿Qué ocurre señora? —preguntó Tomasa.
—Que no quiero ladronas en mi casa Tomasa, eso es lo que pasa. Siento mucho que tengas que ser testigo de la ruindad de tu propia hija pero esto no lo puedo tolerar.
Tomasa dirigió una mirada de incredulidad hacia Fineta y sintió como le flaqueaban todas las fuerzas.
—Madre, yo no… —empezó a decirle.
—Sí, vamos, díselo, explícale que querías llevar las joyas de la condesa el día de tu boda con ese muerto de hambre.
—¿El día de tu qué? —le preguntó su madre incrédula.
—Si Tomasa, sí. Sé que es duro pero esa es la verdad, había decidido casarse sin tu consentimiento.
—Madre, no es así, yo iba a decírselo, jamás haría algo así.
Pero ella estaba tan dolida y avergonzada que ya no le escuchaba.
Fineta se arrodilló a los pies de doña Vicenta implorando entre sollozos, pero tenía la vista totalmente empañada y ya no se atrevía siquiera a mirarla. Entonces descubrió que era peor aún enfrentarse a los de su madre, cargados de decepción. Su pobre madre que tanto había trabajado en su vida en aquella casa sin cometer una sola falta y le advertía cada día que no se descuidara con nada.
—Por favor… —le suplicó a la condesa una vez más.
—Enséñame las manos y vacía todo lo que lleves encima. Quiero asegurarme de que no te llevas nada que no es tuyo —le dijo ella manteniendo su acusación.
Fineta experimentó el momento más humillante de toda su vida, vio la expresión de odio con que le miraba la señora Vicenta y supo que no podía hacer nada por cambiar la situación, su historia en esa casa había terminado para siempre. Salió de allí corriendo sin despedirse de nadie y lloró con amargura por las calles de Benimaclet. No había nada ni nadie que pudiera consolarla, en ese momento se quería morir. Ni siquiera tuvo el valor de entrar en su propia casa, eso suponía enfrentarse otra vez a ser juzgada injustamente, así que decidió buscar consuelo en su vecina Pepita. Al menos con ella encontró algo de comprensión, pero le costó más de una hora que cesaran las lágrimas y empezara a tranquilizarse.
En ese momento apareció Pinyol en casa, alguien le había avisado ya de lo que había pasado.
—¿Qué haces aquí Fineta? ¿Qué te ha pasado? —le preguntó
—Mejor no preguntes —le dijo su hermanastra.
—¿Es verdad que te han echado de casa de los condes?
Ella apenas pudo contestar con un leve asentimiento de cabeza, las lágrimas empezaron a brotarle de nuevo con fuerza.
—Mira que te lo he dicho Pinyol, ¿crees que ahora le apetece hablar del tema? —le reprendió Pepita.
—¿Y por eso tienes ese disgusto? —prosiguió, ignorando por completo a su hermanastra—. ¿No decías que estabas harta de tener que aguantar a la Urraca? ¿Acaso no nos pasamos el día despreciando la actitud de los condes?
—Tampoco es eso Pinyol, nos seas tan bruto. Fineta lleva cuidando del hijo de los condes desde que solo gateaba, y sabes que le tenía muchísimo cariño —le dijo Pepita.
—Tenías que ver la carita que se le ha quedado, llorando como un angelito, no me han dejado ni despedirme de él —dijo por fin Fineta entre sollozos.
—Ya se le pasará, y a ti también. El hijo de los condes ya no es tan niño, sabíamos que este día iba a llegar antes o después —dijo Pinyol con aparente frialdad.
—No lo entiendes, ¿verdad? —le replicó Fineta enfadada—. ¿De qué vamos a vivir tú y yo? ¿Eh?
—Mientras yo tenga brazos y piernas para trabajar a ti no va a faltarte de nada princesa mía —le dijo él.
Pero esta vez la zalamería no funcionaba, Fineta le miró con cara de poco convencimiento.
—Está la huerta de tu padre que se le podría sacar mucho más partido —añadió él.
—Qué sabrás tú de trabajar en la huerta —sentenció Fineta zanjando así la discusión.
Aquella misma noche, cuando don Pedro regresó de su larga jornada de caza en la Albufera, Vicenta y Carmina le contaron todo lo ocurrido y ratificó el despido de Fineta. De nada sirvió la monumental pataleta que preparó Salvador ni que se auto inculpara de todo lo sucedido. Don Pedro también le tenía mucho cariño a la muchacha, pero los hechos eran irrefutables. Por el momento decidieron mantener en el servicio a su madre Tomasa, pues se había ganado la confianza de la familia durante muchos años y no vieron necesario que cargara con las culpas por el error de su hija.
Durante aquel verano aciago, la vida de su abuela se fue apagando lentamente, como la llama de una vela que irremediablemente consume todo su combustible. Dejó una gran tristeza en sus corazones y un gran vacío en la familia, pero no impidió que la boda de Pinyol y Fineta se celebrara a finales de septiembre, después de las festividades del Cristo, tal y como estaba previsto.
—¿Qué haces aquí? —le preguntó Fineta al ver aparecer a Pinyol aquella mañana saltando la tapia que separaba sus casas momentos antes de ir a la iglesia—. ¿No sabes que da mala suerte ver a la novia?
—Pero si todavía no te has vestido —le dijo él.
—¿Querías asegurarte de que no me arrepiento y me doy a la fuga entonces? —bromeó.
—Sí, eso también —contestó Pinyol riéndose—. Pero además quería hablar contigo, porque me he dado cuenta de una cosa.
Fineta le miró inquisitivamente esperando esa revelación.
—No sabes cuál es mi verdadero nombre.
—Tienes razón —dijo Fineta dándose cuenta de pronto de aquello—. Estoy tan acostumbrada a llamarte Pinyol que ya se me había olvidado que es solo un apodo.
—Me llamo Andrés.
—Me gusta, pero me va a costar mucho trabajo no seguir llamándote Pinyol —confesó Fineta.
—Me gusta que me llames Pinyol, me sonaría muy raro que cambiaras ahora de repente. Pero solo quería que lo supieras —le dijo él con su cándida ternura.
— Gracias Pinyol —le dijo justo antes de besarle en la mejilla—. No cambies nunca.
La ceremonia fue íntima y sencilla. La parroquia del pueblo estaba llena de gente, como de costumbre, pero pocos eran verdaderamente allegados, sino multitud de vecinos curiosos que estaban atentos siempre a cualquier acontecimiento en el que poner el foco de atención. Las obras en el templo habían comenzado ya, con lo que la antigua ermita estaba viviendo una visible transformación. Con los donativos del pueblo y el generoso apoyo de los condes, el sacerdote Ramón Cerés se había propuesto construir una iglesia de verdad, a la altura de la que había en la vecina Alboraya.
Cuando hubo terminado la ceremonia, el gentío se instaló toda la tarde alrededor de sus casas. Las dos familias entraron en la cocina de casa del tío Cargol, que habían elegido por ser la más grande, y empezaron a preparar el almuerzo. Tomasa había conseguido que le dieran el día libre y se había pasado toda la noche preparando mazapanes y dulces de calabaza y almendras. Los recién casados entraron los últimos, cogidos de la mano, y se mantuvieron así hasta que Francesc se acercó hasta ellos y apartó a Pinyol hacia un lado.
—Tienes que prometerme que a partir de ahora irás siempre con la cabeza bien alta —le decía—, ahora eres uno de los nuestros y los Romeu no se agachan ante nadie.
A Fineta le sorprendió aquel arrebato de paternalismo por parte de su hermano mayor, pero le gustó. Estaba cambiando mucho, al fin y al cabo era ya todo un hombre hecho y derecho, y ejercía como tal. Ambos se dieron un abrazo sincero y Fineta dejó escapar una lagrimita de emoción, acordándose de todo lo que Pinyol y ella habían tenido que superar juntos para llegar hasta allí. Su madre sin embargo no dejaba de suspirar, desde el incidente en casa de los condes ya no era la misma, y su relación con ella no pasaba por su mejor momento.
—Alegra esa cara Tomasa, que es la boda de tu hija —le dijo el tío Cargol con su alegría natural.
—Pero tú míralos Sento, se han juntado el hambre con las ganas de comer, no puedo dejar de estar preocupada.
—Son jóvenes, déjales que disfruten ahora, ya tendrán tiempo de que se les pase.
Tomasa le miró con muy poco convencimiento.
—¿Qué pasa? ¿Ya no te acuerdas de cuando nosotros teníamos su edad, cuando Ferrán y yo íbamos a cortejaros a Marisol y a ti? —le preguntó él.
Por primera vez dejó escapar una sonrisa.
—Nosotros éramos más inocentes, y a la vez teníamos los pies más en la tierra.
—Puede ser, pero no seas tan dura con ella Tomasa, lo único que quiere es ser feliz.
La comida se prolongó toda la tarde, jóvenes y mayores cantaron y bailaron dando la bendición a los recién casados. A Fineta le hubiera gustado celebrarlo solo en familia, lejos de algunas miradas ajenas que con mal disimulado entusiasmo y bendiciones por el enlace, escondían en muchos casos chismorreos ofensivos, rencores y envidias que venían de años atrás. Además tuvo que llevar todo el día a cuestas a su hermano Guillem, que tosía y tropezaba sin parar. Nadie podía evitar preocuparse por él a todas horas, era un hecho evidente que su hermano no estaba creciendo bien. Era demasiado delgaducho y enfermizo y apenas salía de casa, y cuando lo hacía el pobre parecía que tenía una inconmensurable atracción para todo tipo de enfermedades.
Aquella noche, con todo el pueblo en silencio, compartieron cama por primera vez como marido y mujer, no muy lejos de donde dormían Francesc y Guillem.
—Pinyol, míranos, acabamos de casarnos y no hemos podido salir de este pequeño colchón, ni de casa de mis padres —le dijo Fineta mientras Pinyol se acostaba con ella y le abrazaba.
—Es más cómodo que en el que yo dormía antes —le dijo él.
—Qué tonto eres.
Los dos sonrieron y clavaron la mirada el uno en el otro.
—¿Crees que nos irá bien? —le preguntó Fineta.
—Claro que sí, ya lo verás. Te construiré una casa con mis propias manos, como hizo tu abuelo, y te daré todo lo que te mereces.
Acto seguido un destello brillante iluminó la habitación, y a los pocos segundos un poderoso trueno hizo temblar los cimientos de la casa.
—Abrázame fuerte Pinyol, no me gustan las tormentas —le pidió Fineta.
Entonces empezó a llover con mucha fuerza, las gotas eran tan gordas y caía tanta agua que a las pocas horas el tejado no resistió, aparecieron pequeños chorros que descendían inundándolo todo a gran velocidad. Después llovió más, y más, y más.
Aquel año, las lluvias otoñales se cebaron con especial virulencia con Valencia, y la inevitable crecida de los ríos Turia y Palancia provocó numerosos desperfectos y campos de cultivo anegados. La plácida vida agrícola de Benimaclet se vio duramente alterada, porque aunque el casco amurallado de la ciudad estuvo bien protegido de esta crecida, los pretiles de la orilla izquierda o lado norte eran más bajos, razón por la que el río se derramó en abundancia por los caminos de Alboraya hacia el norte y el este, buscando las aguas el encuentro con el barranco de Carraixet que también se había desbordado hasta formar un ancho estuario. El agua y el barro lo cubrieron todo y costó mucho tiempo y esfuerzo poder retirarlos, amén de las consecuentes pérdidas que trajo aparejados. Fineta y Pinyol no habían empezado con muy buen pie su vida de casados, sin embargo eso era solo un preludio de lo que les esperaba en los años venideros.
III
Fineta no se olvidaba de la promesa que le había hecho Pinyol el día de su boda: “te construiré una casa con mis propias manos, igual que hizo tu abuelo”. Tal vez algún día lograría llevarlo a cabo, pero ese día parecía no poder llegar nunca. Se conformaban con salir adelante con los ingresos de su madre en casa de los condes y los beneficios de la exigua parcela de huerta que tenían derecho a trabajar.
Por alguna razón, a su hermano Francesc había empezado a cambiarle el carácter. En el difícil tránsito de la adolescencia a la edad adulta se había convertido en un hombre egoísta y autoritario, y peor aún, se creía con derecho a imponer su voluntad sobre todos en la casa. El hecho de que Pinyol fuera su perrillo faldero no ayudaba mucho, el marido de Fineta se sentía en deuda con toda la familia y Francesc se aprovechaba de ello para que el pobre infeliz hiciera siempre lo que él quisiera y no dar palo al agua. Eso a Fineta le enervaba, pero no sabía qué hacer para ponerle remedio. Hablar con Pinyol o con su madre del tema era totalmente inútil. La otra preocupación de Fineta era la salud de su hermano pequeño Guillem, últimamente solo empeoraba. El año anterior su madre se había gastado todos sus ahorros en hacer venir a casa a una curandera de reconocido prestigio de un pueblo de la montaña, pero sus remedios no habían servido de nada. De lo poco que comía apenas podía sostenerse de pie la pobre criatura.
Aquella mañana otoñal, las primeras luces del alba despuntaban tímidamente en el horizonte y las dos mujeres de la casa ya estaban en pie. Tomasa no había variado ni un ápice su rutina diaria, se despertaba con la primera luz del día para empezar su interminable jornada laboral. Fineta también debía hacerlo, para poder vender las verduras a buen precio en el mercado había que llegar pronto, y había casi una hora de camino hasta allí.
En la alcoba compartida, Francesc y Pinyol roncaban a pierna suelta, nada ni nadie parecía poder perturbar ese sueño profundo. Mientras, Tomasa trataba de que Guillem se bebiera una infusión de romero. El chico daba pequeños sorbos del brebaje caliente entre aspavientos, su cara era todo un poema. Ver a un hijo enfermo era lo más cruel y doloroso a lo que se podía enfrentar una madre. Sin embargo ella no se quejaba, apenas si decía nada. Únicamente rezaba mucho a diario, solo derramaba alguna lágrima si estaba a solas, delante de sus hijos siempre ponía su mejor sonrisa.
—No sé para qué te molestas madre —le dijo Fineta.
—No vuelvas a decir eso ni en broma —la amenazó muy seria.
—Solo digo que deberíais dejarle un poco tranquilo.
—No hija no, no pienso darme por vencida, nunca. Ni con él ni con ninguno de vosotros, eso que te quede bien claro —sentenció su madre.
Fineta contempló con desgana el montón de alcachofas que tenía preparado junto a la puerta, la cosecha que Pinyol le había traído la tarde anterior. Podía ser mejor, pero menos daba una piedra.
—¿Qué vas a hacer con Guillem? —le preguntó su madre.
—¿Es que no puede quedarse en casa?
—¿Con ese par de melones? ¡Ni hablar!
Se refería obviamente a Pinyol y a su hermano, ciertamente era poco sensato contar con ellos.
—¿Y yo qué quieres que le haga madre?
—Dile a tu amiga Pepita que esté pendiente de él mientras estés fuera.
—¿No nos deben ya demasiados favores?
—Es lo que hacen los buenos vecinos.
Fineta tenía la sensación de que eran los únicos en quienes podían confiar, y a veces ni eso. ¿Por qué sería que cuando la gente se hacía mayor se volvía tan aprensiva y desconfiada? De pequeñas eran uña y carne, se lo contaban todo, pero ahora sentía que irremediablemente les empujaban a construirse una coraza para protegerse de rencores y envidias, prejuicios y despiadada crítica. Seguían siendo buenas amigas, a pesar de todo, para las dos era un gran consuelo pensar que aún se tenían la una a la otra.
En casa de Pepita también se madrugaba mucho, desde antes de que cantaran los gallos toda la calle quedaba inundada por el agradable aroma del pan recién hecho. El tío Cargol ya no vendía caracoles en la plaza, estaba ya un poco mayor y ninguno de sus hijos quería hacerlo, pero seguía teniendo unas manos prodigiosas para amasar pan. Llamó a la puerta tímidamente y apareció un muchacho alto con dos brazos como dos troncos de olivo y las manos y el delantal cubiertos de harina. Era Simón, el hermano mayor de Pepita.
—¿Qué quieres? —le soltó con brusquedad.
—¿Está Pepita? —preguntó ella sin más.
Se le quedó mirando unos segundos y después giró la cabeza hacia el interior de la casa.
—¡Pepitaaa! —dijo a viva voz.
Dejó la puerta abierta y regresó a sus quehaceres del horno sin mediar más palabra. Pepita también estaría trabajando, preparar el pan y la repostería a diario era una tarea que involucraba a toda la familia, con más razón cuando sus padres estaban cada vez más mayores y necesitaban ayuda para hacerlo. Apareció a los pocos minutos con una pequeña bandeja entre las manos.
—¿Has desayunado? —le preguntó.
—Acabo de hacerlo, pero…
—Toma, prueba uno de éstos, están recién hechos —le interrumpió poniéndole delante una bandeja surtida de pastelitos de calabaza.
El bocado era todo un deleite para el paladar, le sonrió mientras lo saboreaba llena de agradecimiento.
—Muchas gracias Pepita, pero yo venía a pedirte otro favor.
—Tienes que ir al mercado, no me digas más —adivinó ella.
—Sí. ¿Podrías ir de vez en cuando a echarle un vistazo a Guillem?
—Claro que sí, faltaría más. ¿Qué tal está? —se interesó su amiga.
—Tiene días, pero… hoy no tenía muy buena cara.
—Bueno, pues descuida que yo estaré al cargo.
—No sabes cómo te lo agradezco. Siento tener que pedírtelo, de verdad. No iba a hacerlo, pero ya sabes cómo se pone mi madre.
—No digas tonterías que a mí no me cuesta trabajo, así tengo excusa para escaquearme de vez en cuando —le dijo ella con una sonrisa—. Y venga, no te entretengas más que se te hace tarde.
—¡Fineta! —le dijo cuando ya se iba—. Coge otro para el camino.
Regresó a su casa y todo seguía igual, en silencio, las alcachofas seguían ahí esperándola. La mayoría de huertanos y agricultores tenían buenos carros, burros y mulas para llevar a vender la cosecha pero ella tenía que arreglarse con medios más rudimentarios. Las cargó en una carretilla de mano y las aseguró bien con una fina manta y un cordel de esparto. Suerte que la carga no era muy pesada, arrastrarla por aquellos caminos bacheados sorteando huertas y acequias era un trabajo agotador.
Con el sol ya despuntando en el horizonte con toda su claridad, empezó a divisar frente a ella las murallas de la ciudad. Al pasar por el puente de la Trinidad, Fineta se detuvo al borde de los muros de piedra; le gustaba contemplar las orillas del río desde allí arriba. Parecía mentira que aquel remanso de aguas tranquilas, de apenas dos palmos de profundidad, fuera capaz de amenazar a una ciudad tan bien protegida como Valencia. Si no fuera porque ella ya lo había visto una vez con sus propios ojos, diría que aquello era del todo imposible. La mayor parte del tiempo era así, diminuto en comparación con el enorme cauce de piedra que lo enmarcaba a su paso por la ciudad. La gente solía bajar a diario a sus orillas a bañarse o a lavar la ropa, incluso en invierno, a excepción de los días más fríos y húmedos. Se detuvo allí apenas un minuto, la gente que venía de los pueblos del norte a comprar o a vender confluía en ese puente y el de Serranos, y ya empezaba a formarse cola.
Los mercados siempre fueron uno de los puntos de reunión más importantes para cualquier sociedad. Y no solo por el hecho de ser la arteria de la economía y la subsistencia de todo núcleo habitado; todo el mundo sabía que para enterarse de todos los chismes y bulos que recorren la ciudad, solo tenía que pasar un rato en el mercado. Los tenderos preparaban ya sus puestos de madera y lona y disponían los productos con la misma ilusión de todos los días, era el momento de hacer tratos con ellos. Pero el hecho de ser un mercado tan grande y bien abastecido complicaba siempre un poco las cosas, había que cultivar mucho el trato con la gente. Si tratabas de primeras con un desconocido, por naturaleza iba a tratar de engañarte y a desconfiar de tus productos. Por eso Fineta siempre acudía al mismo vendedor, Toni Meravelles, simple y llanamente porque era con el que habían tratado siempre su madre y su abuela y esa confianza era primordial. Le llamaban así porque según él todo lo que vendía en su puesto era meravellós -maravilloso-. Para ser tendero en el mercado de Valencia había que ser un poco así, había que tener madera de truhan y embaucador y sobre todo mucha labia, la competencia era feroz.
Consiguió vender las alcachofas a un precio razonable después de regatear un poco con Toni Meravelles. Fineta ya tenía pensado en qué iba a invertir las ganancias de aquel día, si era ella la que iba sola al mercado siempre actuaba así. Desde luego no estaba dispuesta a regresar a casa con ellas para que su hermano Francesc se lo gastara en vino o en cosas peores. Recorrió pausadamente los puestos hasta que encontró el que buscaba, el de una vieja encorvada llamada Joaneta que vendía semillas de gusano. Así era como se les llamaba a los diminutos huevos del gusano de seda con forma de lenteja que eran el origen de todo el proceso de cría.
La cría del gusano era una tradición muy popular, casi todas las familias de La Huerta lo hacían, pues era una forma muy entretenida de obtener un pequeño sobresueldo. El proceso además solía involucrar a pequeños y mayores en la casa y de esta forma la tradición pasaba de padres a hijos. Una vez que los huevos eclosionaran, había que alimentarlos a base de hojas de morera hasta que el gusano llegara a la edad adulta y construyera su capullo de seda. Era entonces el momento de matar al gusano en agua hirviendo y vender estos capullos para recuperar la inversión.
Joaneta le vendió una cajita llena de semillas y la depositó en la carretilla junto al arroz y los garbanzos que había comprado en el mercado. Entre unas cosas y otras se le había pasado ya media mañana y solo tenía ganas de llegar a casa. Cuando lo hizo, Francesc y Pinyol ya no estaban, a saber dónde andarían estos dos —pensó. Pero Guillem seguía en la cama, más pálido que los muros de cal de su casa. El muchacho giró la cara y dibujó una débil sonrisa al ver aparecer a su hermana.
—Hola Guillem. ¿Cómo estás?
—Bien.
Siempre decía lo mismo cuando se le preguntaba, aunque era evidente que no lo estaba.
—Pepita me ha traído galletas —dijo señalando un paquetito de papel que había junto a la cama.
—¡Qué bien! ¿Y por qué no te las has comido?
—Después. Ahora no me apetece.
Fineta le acarició la mejilla con suavidad, la fortaleza mental de su hermano pequeño siempre lograba conmoverle.
—Yo también te he traído una cosa —le dijo mientras le acercaba el cajón de madera cuidadosamente tapado—. Cuando estaba esta mañana en el mercado me acordé de ti.
Guillem se incorporó un poco y destapó la caja lentamente.
—¡Cucs de seda! —exclamó.
Al muchacho se le iluminó la cara al verlos.
—Tienes que ayudarme a criarlos Guillem, yo no puedo estar pendiente de ellos todo el día.
—¡Sí! ¡Sí! Yo los cuidaré, te lo prometo —dijo él emocionado.
—¿Te acuerdas cuando la iaia Antonia nos enseñaba a hacerlo?
Guillem asintió. Su abuela les había enseñado a él y a sus hermanos todo el proceso y todos los secretos de la cría. Como por ejemplo que cuando el capullo de seda, o capell, solo tenía un gusano, se denominaba escuma. Si por contra contenía dos o más alducar, y a los gusanos que por enfermedad dejaban el capullo sin acabar se les llamaba bufalagues, o que a los gusanos ahogados en un pozal o tinaja de agua se les decía cucs de perola.
—¿Cuándo nacerán? —preguntó Guillem ansioso por verlos.
—Aún quedan un par de meses Guillem, ten paciencia.
Fineta dejó la caja con cuidado en un rincón fresco de la habitación y le dio un beso en la frente antes de dejar que siguiera descansando.
La cría del gusano de seda no empezaba hasta el mes de marzo, cuando las hojas de morera comenzaban a brotar de los árboles, y antes de que llegara el verano todos debían haber formado ya su capullo para metamorfosearse en mariposa. Aquel año Guillem no consiguió llegar a ver terminar el milagroso proceso, la enfermedad que lo consumía se lo llevó antes de que pudiera hacerlo. Fue un golpe muy duro para todos, sobre todo para su madre Tomasa. Se pasó dos días enteros llorando abrazada a su hija Fineta, el recuerdo del dolor era inevitable durmiendo en la misma habitación en la que hasta hacía nada había reposado el pequeño, aún podía olerse y sentirse su presencia en todas partes.
Sin embargo, para sorpresa de todos, al tercer día las lágrimas de Tomasa se esfumaron de repente. Se levantó de la cama bien temprano como un torbellino de energía renovadora y empezó a organizar el día a día en la casa como si nada hubiera pasado. Fineta no entendía nada, la tarde anterior era una piltrafa humana, apenas una sombra de sí misma, y ahora se movía con la fuerza de un ciclón. Cuando lo tuvo todo preparado en casa vio cómo se disponía salir.
—¿A dónde vas madre?
—¿Dónde va a ser? Me esperan en casa de los condes, como siempre.
—Pero…
Tomasa se acercó a ella sin perder ese rostro serio y duro que había adoptado aquella mañana. Las palabras surgieron entonces de sus labios con la emoción contenida y una fuerza arrolladora.
—De mi madre he aprendido muchas cosas muy valiosas hija, ¿pero sabes lo más importante que aprendí de ella?
Fineta vio claramente en sus ojos, negros como un pozo muy profundo, la misma fuerza que desprendían los de su abuela y se quedó mirándola, expectante.
—Que pase lo que pase, siempre hay que levantarse y salir adelante.
Así era ella, dura como un viejo tronco de roble, no podía permitirse derramar ni una sola lágrima más. En su casa no había tiempo para llorar, el luto ya había durado suficiente, había cosas más importantes de las que preocuparse.
Fineta aprendió aquella lección para toda la vida, pasara lo que pasara la vida seguía su curso inexorablemente. Dos meses más tarde, sin tiempo aún para haberse repuesto del todo, descubrió que se había quedado embarazada. Una nueva generación de los Romeu latía en su interior.