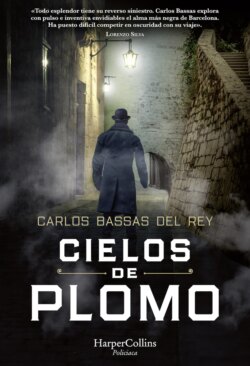Читать книгу Cielos de plomo - Carlos Bassas Del Rey - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III
Оглавление—¡Esta ciudad está podrida! —pronunció el hombre, el índice amenazando al cielo—. La gangrena es ya irreversible. Las murallas son la soga con la que el Gobierno Civil y la Capitanía General nos constriñe y nos controla. ¡Nos asfixia! —Se detuvo y tomó un sorbo de licor—. ¡Debemos derribarlas o moriremos todos!
Los pocos parroquianos presentes en el café giraron la cabeza y alzaron las cejas mientras alguien trataba de calmarle.
—Ya sabe usted cómo acabó la última vez, don Pedro.
Se refería al bombardeo desde Montjuic por parte de las tropas de Espartero. Las consecuencias habían sido devastadoras: mil proyectiles, más de cuatrocientos edificios destruidos, infinidad de heridos, treinta muertos, cien fusilados y una multa encubierta al comercio de trece millones de reales.
—Los ayacuchos[1] no gobernarán para siempre —replicó.
Hablaba como si supiera algo que el resto del mundo desconocía.
Algunos viandantes se habían detenido a observar la escena a través de la cristalera. Quien más quien menos conocía el semblante y el carácter de aquel tipo menudo que, en ocasiones como aquella, se crecía hasta alcanzar la dimensión de un coloso.
En cuanto me vio entre ellos, Andreu salió del local y acudió a mi encuentro.
—¿Ves a ese de ahí? —señaló—. Es don Pedro Monlau, mi antiguo jefe del diario. Tiene buenos contactos.
Al ver mi expresión, se apresuró a aclarar:
—El cuerpo. Debemos verlo.
La sola idea me hizo venir una arcada. Recordé cómo las monjas de la Caridad nos habían obligado a acudir al velatorio de un chico que había muerto de fiebres. Aunque no habíamos tenido mucha relación en vida, lo allí expuesto no se le parecía en nada, y lo único que me procuró la visión de aquella carne consumida fueron unas pesadillas horribles.
—¿Para qué?
—Tienes mucho que aprender aún —respondió. Después me hizo una seña—. Acompáñame.
El interior olía a tabaco y sudor, y la decoración había vivido tiempos mejores. Todo, el suelo, las paredes y el exiguo mobiliario —incluso la ropa de la mayoría de los parroquianos— había adquirido una extraña tonalidad uniforme. Monlau seguía con el dedo en alto. Su figura era imponente, con su corbatín de cuatro vueltas, la chaqueta azul, el chaleco bordado sobre una camisa de un blanco impoluto, los pantalones ceñidos con trabillas, los zapatos lustrosos y una soguilla de oro con un dije en forma de tórtola al cuello. Lo que más destacaba en él, sin embargo, eran sus lentes, pequeñas y redondas, que le conferían un aspecto de lo más curioso, entre el de un intelectual y el de un cómico, sin llegar a decantarse por lo uno o lo otro en ningún momento. Con el tiempo supe que, además de gacetillero, era médico, crítico literario y escritor, y que había formado parte de la Junta de Derribo que había echado abajo parte de las murallas de la Ciudadela hacía unos meses.
Un cliente se puso en pie animado por el discurso:
—¡Bien dicho, don Pedro! ¡Abajo las murallas!
—¡Señores, por favor! —los interrumpió el dueño, un viejo estibador de musculatura flácida. No quería que las cosas se encendieran más de la cuenta y los militares le cerraran el local.
A pesar de que el café de la Constància era el punto de reunión de lo que quedaba de las milicias ciudadanas y, por tanto, territorio seguro para los más exaltados, la Capitanía General solía infiltrar informadores en cafeterías y tabernas para identificar a futuros alborotadores. No era para tomárselo a broma.
Andreu aprovechó el momento en el que Monlau se sentaba, exhausto tras la arenga, para abordarle:
—¿Puedo hablar un momento con usted, don Pedro?
El hombre le observó de arriba abajo. No lo hizo con desprecio, sino con una curiosidad sincera, hasta que al fin le reconoció.
—¡Andreu! Bienvenido.
—Este es Miquel —me presentó—. Es amigo del chico al que han encontrado muerto esta mañana en Sota Muralla.
Esta vez fui yo el objeto de su escrutinio —menos disimulado y más reprobatorio—, tras lo que nos invitó a sentarnos.
—¿Un chico muerto? No he oído nada.
—Asesinado —matizó Andreu, que sabía cómo despertar su interés.
Tal y como había previsto, la puntualización hizo mella en él. Pero Andreu no había terminado, y lo que dijo a continuación me dejó perplejo:
—Y no es el único.
—¿Qué quieres decir? —Monlau le prestaba ya toda su atención.
Andreu paseó la mirada por nuestros rostros. No cabía duda de que sabía cómo contar una historia —el giro dramático, la pausa, la revelación posterior—, y de que no siempre disfrutaba de un público tan entregado.
—También ha aparecido un vagabundo asesinado en idénticas circunstancias junto a la Puerta de Mar.
No podía tratarse de una casualidad. La cercanía de ambos enclaves así lo sugería.
—¿Y qué circunstancias son esas? —inquirió Monlau.
Hasta aquel instante no me di cuenta de que tampoco yo las conocía en detalle; me había bastado con saber que Víctor estaba muerto, que alguien le había acuchillado y había dejado su cuerpo abandonado como si fuera un desecho más. Así era la calle, cruel: un golpe mal dado, una trifulca, una paliza, un navajazo… y se acabó.
—Con el vientre abierto y las tripas fuera de sitio —soltó Andreu.
No pude reprimir un sentimiento de horror, primero, de asco, después; la expresión de Monlau, en cambio, parecía cada vez más cercana al interés científico que al espanto. Algo en la expresión del gacetillero, sin embargo, me dijo que se callaba algo.
—Y luego está lo de la marca.
—¿Qué marca? —Monlau acababa de enredarse del todo en su trampa.
—Al encontrar el primer cuerpo, Jaume, el sereno, un tipo de lo más despierto, debo decir, no le dio importancia, pero en cuanto descubrió la misma impronta en el segundo, me dio el aviso —señaló frotándose las yemas de pulgar, índice y corazón—. Estoy convencido de que los asesinó la misma persona, pero debo ver los cuerpos para asegurarme… y no tengo un real.
—Veo que sigues con tus viejos hábitos —señaló don Pedro. En esos momentos no supe a qué se refería, si a la habitual falta de dinero de Andreu o a su afición por lo grotesco. Quizá a ambas—. Y, claro, nadie lo investiga —afirmó a continuación.
Era tan consciente como nosotros de que, por muy extraña y salvaje que hubiera sido, la muerte de dos desheredados no le importaba a nadie. La ciudad había alcanzado un grado crítico: la población crecía sin control, las condiciones de vida eran cada día más extremas y el aire, irrespirable; las calles apestaban a basura, a podredumbre, a heces, descomposición y muerte. Eso era Barcelona: un gran orinal, el caldo de cultivo perfecto para que crecieran y se propagaran todo tipo de enfermedades. Si alguien había decidido empezar a eliminar vagabundos, pordioseros y pedigüeños, no iban a ser ni el Cuerpo de Vigilancia, ni el Ayuntamiento ni, mucho menos aún, los militares quienes lo impidieran.
—Muy bien. Veré qué puedo hacer.
La niebla ocupó las calles como si el vapor de las chimeneas que despuntaban como modernos campanarios por toda la ciudad hubiera descendido a los infiernos como una maldición en lugar de elevarse a las alturas como una plegaria. Barcelona era una urbe de cielos bajos en invierno, lo que aumentaba la sensación de apretura que uno sentía al desplazarse por sus calles, y el miedo a que llegara un día en el que aquella techumbre plomiza, ahíta al fin de emanaciones, se desplomara sobre nuestras cabezas hacía que muchos deambularan encogidos.
Don Pedro nos esperaba frente al Palacio Episcopal. El edificio, una mole de cuatro plantas que destacaba por la simetría de sus balcones y la belleza de sus murales, ocupaba una de las esquinas de la plaza Nueva. Semejante denominación no era más que un eufemismo, porque aquel espacio —más bien un minúsculo óvalo en el que confluían las principales calles del distrito— distaba mucho de ser lo que evocaba. A pesar de ello, constituía un desahogo en medio de la maraña caótica de vías que se dirigían a la catedral. A su derecha se alzaba la casa del Arcediano, con la que la construcción diocesana compartía un detalle significativo: ambos palacetes habían integrado en su gruesa anatomía dos de las viejas torres que custodiaban la entrada a la ciudad más antigua. El resto del espacio lo cerraban varios edificios de viviendas con las fachadas cuarteadas y los bajos enfangados.
La berlina de don Pedro se había detenido junto a un par de coches de plaza, lo que había desatado una pequeña trifulca entre los conductores. El doctor trataba de mediar asegurándoles que se trataba de su vehículo personal y que no tenía intención de robarles a ningún cliente, pero sus formas se vieron pronto rebasadas por el grosor de algunas de las expresiones. Estaba acostumbrado a desplegar sus argumentos ante audiencias más selectas, y los improperios que surgían de la boca de aquellos hombres eran más propios de una taberna que de cualquier disertación académica. La expresión de alivio que se formó en su rostro al vernos llegar fue clarificadora. Estaba inquieto —a decir verdad, yo también—, no tanto por la disputa —que continuaba a su espalda— como por nuestro destino: el cementerio de los condenados.
De todos los fosos intramuros, aquel era el más tétrico. Quizá se debiera a su absoluta desnudez, o a que a él iban a parar los despojos de los ajusticiados, maleantes, pordioseros, vagabundos y huérfanos de la ciudad. Algún día, aquel triste descampado sería también mi última morada.
Lo único que identificaba las tumbas era un hito de madera —la mayoría estaban podridos— incrustado en la cabecera de cada cárcava. Ni siquiera se molestaban en excavar un túmulo en condiciones, demasiado trabajo para muertos tan poco ilustres, lo que los convertía en cenotafios sin nombre, una condena para que aquellos que habían hecho el mal en vida erraran como espectros sin identidad hasta el fin de los tiempos.
El depósito de cadáveres, en cuyo sótano se ubicaba el osario, estaba situado en uno de los extremos del muro que lo circunvalaba, más por evitar miradas curiosas que por decencia. Se trataba de una casilla de piedra de una sola planta y tejado a dos aguas anexa a la parte trasera del claustro del convento de los Felipones. El encargado, un tipo de cabeza redonda, brazos gordos, piernas gordas, manos pequeñas y gordas y dedos cortos, sucios y gordos, nos esperaba con un farol en la puerta. Decenas de minúsculas venas rojas le surcaban el rostro —aunque el fenómeno era más pronunciado en la nariz y los pómulos—, como si toda su mollera fuera una gran bola de cristal agrietado.
—Llegáis tarde —pronunció como único saludo—. Vuestro amigo os espera desde hace un rato.
Intercambiamos una mirada de desconcierto, pero antes de que pudiéramos abrir la boca, desapareció dejándonos huérfanos de luz y amparo. En cuanto pusimos un pie en el interior, descubrimos la figura de un hombre de patillas profusas y un gran bigote veteado. Su indumentaria era tan parecida a la de Monlau que podrían haber salido del mismo sastre; cualquier otro parecido, sin embargo, terminaba allí, empezando por su prestancia.
Don Pedro no pudo ocultar su sorpresa —junto a cierta inquietud— al verle, pero una vez recuperado del trance, le tendió la mano.
—Doctor Mata.
—Monlau.
Ambos guardaron un prolongado silencio tras el saludo, como si cada uno esperara a que el otro diera el siguiente paso.
—Te hacía en Madrid —tomó la iniciativa don Pedro. Al fin y al cabo, aquel era su terreno. O eso pensé.
—He venido a pasar unos días —obtuvo por única respuesta.
Más tarde supe por Andreu que aquellos dos hombres habían sido buenos amigos, pero que habían tenido ciertas desavenencias —muy airadas en realidad, como solo pueden tenerlas aquellos que han compartido intimidades— con motivo del apoyo de El Constitucional a la regencia de Espartero. Habían trabajado juntos en El Vapor, habían estado en el exilio y, al regresar, habían decidido refundar el diario, cerrado por sus diatribas. Pero sus preferencias políticas los habían llevado por distintos derroteros, hasta el punto de romper su amistad.
Monlau, que a pesar de haberse retraído en su presencia, tampoco era manco, insistió.
—¿Y puedo saber a qué se debe tu interés por estos cuerpos? —Su tono era ahora tan gélido como el ambiente.
—Simple curiosidad.
Una vez más, la respuesta no le satisfizo, pero al fin pareció entender que sería la única que iba a recibir por el momento.
Terminado el tanteo, el sepulturero colocó un par de velas en sendos faroles lagrimeados de cera.
—Síganme.
Nuestra presencia —más bien la de aquellos dos tipos de chaqueta buena, camisa impoluta y pantalones rectos— le incomodaba. El pobre había roto a sudar, por lo que supuse que no estaba acostumbrado a recibir visitas tan ilustres —más bien de ningún tipo, al menos de nadie con la sangre aún caliente—; habíamos invadido su soledad y no le gustaba un pelo.
En cuanto accedimos a la sala principal, el estómago se me encogió por el frío y la aflicción. El suelo, de losas desiguales, estaba cubierto de tierra y paja, y las paredes, desabrigadas del encalado que las había cubierto un día, rezumaban humedad. La mayoría de los sillares habían sido invadidos por colonias de mohos, hongos y líquenes, a lo que había que sumar los chorretones producidos por la lluvia que se filtraba por las juntas ajadas. Algunos parecían el pelaje de un gato.
Tres cuerpos reposaban expuestos como carne en el mercado. Dos de ellos estaban desnudos, mientras que el tercero vestía un blusón sucio y unos pantalones raídos, en los que se había hecho todas las necesidades. Tenía los ojos saltones y la boca abierta, por la que le asomaba una lengua abotargada. Me fijé finalmente en su cuello, en el que aún podía verse, notoria, la marca del garrote.
—Una auténtica chapuza —dejó caer el sepulturero para conjurar aquella mueca que parecía burlarse de él.
El segundo correspondía al vagabundo al que se había referido Andreu.
El tercero era el de Víctor.
Tuve que taparme la boca para retener el vómito que me había subido desde el estómago. Al igual que a su compañero de mesa, le habían remendado el vientre con puntadas de hilo de pita, groseras y funcionales, en un intento vano por devolver cierta dignidad al cuerpo, pero no había servido de mucho.
Monlau acercó el farol, provocando que su luz desplazara las tinieblas hacia un rincón.
—¿Alguien tiene un cuchillo?
Mata sacó un estuche de madera lacada del interior de su chaqueta. Monlau rechazó el ofrecimiento —no sabría decir si por respeto o por miedo— y, acto seguido, le dedicó un gesto no exento de cierta mofa.
—Usted es el cirujano.
Mata esquivó el ademán con elegancia.
—He venido como mero observador.
Hacía falta mucho más para alterar su humor.
Monlau abrió el estuche, que contenía varios bisturíes de hoja menuda y afilada, y escogió uno a regañadientes. Lo alzó —el instrumento temblaba en sus dedos—, se acercó al cadáver y empezó a cortar las suturas. Mata le observaba como si la cosa no fuera con él, los brazos cruzados a la espalda y la mirada ajena —eso pensé— a sus evoluciones. Hasta que, una vez expuesta la cavidad, algo llamó su atención.
—¿Me permite?
Don Pedro, que había logrado al fin dominar la ansiedad, le cedió la herramienta a regañadientes. Mata se inclinó sobre el cadáver y observó el interior durante un buen rato, hasta que sus cejas se contrajeron arrastrando consigo al resto de la frente.
—¿Qué sucede?
—Este hombre ha sido diseccionado, aunque al responsable aún le queda alguna cosa por aprender. Pero el trabajo es, sin duda, de mérito.
—¿Y la marca? —señaló Andreu.
El doctor alzó la mirada en busca del sepulturero que, atento a su demanda, se acercó para voltear el cuerpo. Al pasar junto a mí, pude percibir la curiosa mezcla de olores a sal, cuero y muerte que desprendía. Su respirar era frágil y cansino. Algún día, aquella desmesurada panza acabaría por ocupar el espacio reservado a sus pulmones y su corazón. Lo más probable era que dicho suceso —a todas luces inevitable— le aconteciera allí mismo, por lo que, al menos, nadie se vería en el apuro de tener que recorrer Dios sabe cuántas calles con su fatigosa anatomía a cuestas.
Una vez que el cadáver estuvo en posición, Mata tomó el candil y lo acercó a la cabeza de Víctor. Todos observamos la señal, una pequeña herida tras el lóbulo. Tenía el tamaño de un maravedí, pero era demasiado grande para tratarse de la picadura de algún insecto y demasiado regular para ser el mordisco de un roedor.
Mata volvió a dirigirse al responsable del osario, que, al igual que Andreu, comenzaba a impacientarse. En su caso, sin embargo, lo que quería era perdernos de vista cuanto antes.
—¿Tiene una cerilla?
El hombre regresó a la antesala en busca del fósforo. Solo entonces, cuando la luz proyectada por su farol iluminó la pared de enfrente, pude ver los instrumentos de su quehacer apoyados en el muro: palas, picos, un par de azadas, una horca y hasta un palote.
Y el ataúd.
Aquella caja había vivido muchos entierros. Estaba colocada de costado, pero lo que llamó mi atención fue que la plancha que hacía las veces de fondo, abierto de par en par, se sujetaba al cuerpo como una puerta a su dintel. Al principio, no entendí el propósito de aquella excentricidad, hasta que me di cuenta de que solo había una caja para tres cuerpos y discerní que, en un intento por guardar las apariencias, la usaban para transportar al muerto hasta la fosa y, una vez allí, la abrían por debajo, dejaban caer el cuerpo y regresaban a la caseta a la espera de un nuevo inquilino.
El sepulturero regresó con el mixto y se lo entregó a Mata, que lo deslizó en el orificio y volvió a fruncir el ceño.
—¿Podemos ver el otro cuerpo?
El cadáver del vagabundo había sido zurcido por el mismo sastre. Esta vez fue él quien procedió a abrirlo. A diferencia del de Monlau, su pulso era firme, el propio de un hombre que practicaba aquella disciplina con cierta asiduidad, imaginé.
—Es obra del mismo verdugo, sin duda.
—¿Qué tipo de instrumento deja una marca así? —le interrogó Andreu.
—Diría que se trata de una sanguijuela artificial.
—¿Una qué?
—Un cilindro en cuyo interior se esconden seis cuchillas rotatorias. Una vez practicada la incisión, se produce un vacío en el tubo por el que se succiona la sangre. Pero esta ha sido modificada para que libere un punzón que parece atravesar el cráneo y llegar hasta el cerebro —explicó con tono escolar—. Eso fue lo que los mató. Un método limpio, rápido y efectivo.
—Tuvo que sorprenderlos por detrás —intervine. Conocía bien a Víctor y sabía que no se hubiera dejado matar sin vender cara la vida. Se había criado en la calle y sabía cómo defenderse, por lo que su asesino tenía que haberle dado aquella estocada con cobardía.
—¿Y la disección? —le apremió Andreu, más interesado en resolver el misterio que en mis sentimientos.
—Fue posterior —aseguró Mata.
—¿Con qué motivo?
—Diría que para estudiar los cuerpos.
Y mientras regresaba al interior de aquella nueva naturaleza muerta, algo llamó su atención.
—¿Falta algo?
—A juzgar por esta pequeña incisión de aquí, a nuestro asesino le interesaba una víscera en concreto.
—¿Cuál?
—El hígado. Le han extirpado una muestra. El resto está intacto —indicó mientras volvía a erguirse. Su rostro reflejaba cierta consternación—. Pero no es eso lo que más me preocupa, sino saber que quien lo ha hecho es uno de los nuestros.
—¿Un cirujano?
—Más bien diría que un estudiante.
—¿Está seguro?
—Durante mi exilio en París tuve el honor de trabajar con don Mateo Orfila, un profesor de la Facultad de Medicina que enseña lo que allí llamaban médecine légale. Ayudan a la Justicia a través del estudio de los cadáveres —explicó—. Quien ha abierto los cuerpos, lo ha hecho con un bisturí y siguiendo nuestros protocolos de enseñanza. Solo hay algo que no encaja en este caso —dijo refiriéndose al cadáver que ahora teníamos delante—: este hombre no es ningún vagabundo. Está sano y bien alimentado. Aunque no siempre ha sido así. Y si nos fijamos en estas heridas cicatrizadas, diría que ha estado en la guerra. En cuanto a su piel, lleva bastante tiempo expuesta a mucho sol.
Sus revelaciones nos dejaron perplejos.
Pero la última sorpresa aún estaba por llegar.
Mata ordenó al sepulturero que cubriera el cadáver, y este, al tirar de la lona que descansaba sobre sus pies, dejó al descubierto uno de sus tobillos.
—Un momento —dijo el doctor señalando la extremidad.
Justo debajo del hueso asomaba lo que parecía un hilo blanco. Supuse que se trataba de una hebra que se le había desprendido del pantalón, pero al acercarme descubrí con horror que surgía de una pequeña úlcera abierta en la piel.
—¡Dracunculiasis! —exclamó Monlau—. La lombriz de Guinea.
Mata asintió.
—Este hombre ha estado en África.
[1] Mote con el que los oponentes de Espartero llamaban a los militares agrupados en torno a su figura. Todos —excepto el propio Espartero, apresado justo antes de la contienda— habían participado en la batalla de Ayacucho (1824), que puso fin a las guerras de independencia hispanoamericanas. El término también se empleó, junto al de «espadón», para referirse al resto de los militares que protagonizaron la vida política durante el reinado de Isabel II, ya fueran de un signo político o de otro.