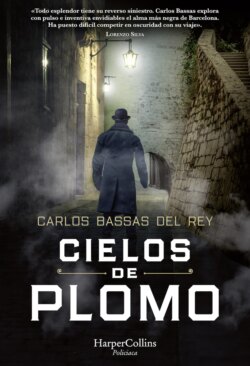Читать книгу Cielos de plomo - Carlos Bassas Del Rey - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
V
ОглавлениеLa ciudad se agitaba con cientos de vehículos y transeúntes circulando arriba y abajo. Con el paso de los años, las caballerías se habían multiplicado hasta tal extremo que era casi más fácil morir arrollado por un coche de punto o una carreta de reparto que por culpa del hambre o alguna pestilencia.
Un forcaz tirado por un enorme boloñés pasó junto a mí a toda velocidad. Aunque logré esquivarlo a tiempo, la salpicadura de sus ruedas me ensució la mejilla de barro. Después fueron un par de lavanderas, con sus cestos cargados hasta los topes, las que casi me pasan por encima. Cada uno iba a lo suyo, camino de una cita, una entrega o algún que otro quehacer, como si todos tuvieran una vida perfectamente reglada y debieran cumplir sin demora con los preceptos del día. Alguno hasta parecía uno de esos autómatas que se podían ver de vez en cuando en las barracas de alguna feria, con su mirada vacía y sus movimientos pautados.
En realidad, nunca me había parado a pensar en ellos, en quiénes eran, en sus empeños y afanes.
En sus miedos.
Hasta aquella mañana.
Para un miembro de la Tinya, cualquiera con dinero en el bolsillo era un objetivo. «¿Prefieres morirte de hambre tú o que sean ellos? —solía repetirme Salvador—. Para que unos abandonen la miseria, otros deben caer en ella». Pero Víctor tenía su propio código. Él me había enseñado cuándo, cómo y cuánto robar. No le importaba mucho la cuota que le exigían sargentos y capitanes, tenía sus propias reglas, las que le dictaba la conciencia: «A los ricos, lo que quieras, pero si el objetivo es un trabajador, róbale el día de paga y solo la mitad, que es lo que se gastaría en aguardiente; nunca más de eso, porque se lo estás quitando a la mujer y a los hijos».
La población de Barcelona se dividía en tres grandes grupos: el de los elegidos —ricos, industriales, políticos y algún que otro aristócrata o terrateniente venidos a menos—, que vivían una plácida existencia; el de los burgueses, que dedicaban todo su empeño a convertirse en ellos; y el del resto de nosotros, que, simplemente, nos limitábamos a sobrevivir.
Así había sido siempre y así seguiría siendo.
Andreu me esperaba frente a un pequeño café situado en el extremo más oriental de la calle de las Pansas. El dueño, Julián, había ejercido los oficios más diversos durante años, hasta que un día, cansado de dar tumbos, había comprado el almacén y lo había convertido en lo que era. Pero por mucho que se empeñaba en convencer a todo el mundo de que lo había adquirido gracias a una herencia —nadie le había conocido nunca familia alguna—, las malas lenguas aseguraban que había matado al dueño en una reyerta de juego y, como pago por la deuda, se había quedado con todas sus posesiones, incluida su viuda. La mujer, feliz por desprenderse al fin del animal que había sido su marido, se abstuvo de protestar. Todos lo llamaban el café del Julepe en referencia al juego de naipes que había motivado la disputa.
El gacetillero parecía absorto en sus cosas, que, hasta donde yo sabía por entonces, se limitaban a asuntos de letras, delantales y faldas y el denominador común que los unía a todos: el dinero. Su falta de él, más bien.
—No tienes buena cara —me saludó.
Apenas había pegado ojo en toda la noche debido a las pesadillas.
Y por la culpa.
No me había atrevido a decirle nada a Salvador —tampoco quería reconocérmelo a mí mismo—, pero la sensación de libertad que había experimentado en el día que llevaba investigando el asesinato de Víctor, lejos de mis obligaciones y quehaceres diarios, empezaba a expandirse por mi interior como una fiebre.
Jamás me había sentido tan vivo, y se lo debía a la muerte.
La muerte de Víctor.
—¿Y cuál es tu excusa? —repliqué.
Su semblante no lucía mucho mejor, aunque estaba seguro de que su insomnio tenía más que ver con la criada con la que había quedado la noche anterior que con el mío.
—Sígueme.
La casa de Monlau estaba situada en la calle Ancha, entre el carrer de la Plata y la parte baja de Escudillers, justo en el límite de mi distrito. Con el tiempo, aquella localización se había convertido en una de las más selectas de la ciudad, y señores, empresarios, banqueros y algún que otro militar de alto rango habían levantado allí sus moradas, construidas tanto para su comodidad como para mostrar su riqueza al mundo. Cada palacio era distinto del anterior, pero todos tenían un elemento en común: se sustentaban sobre los cimientos de la explotación.
—Anoche estuve en el puerto —le confesé.
—¿Para qué?
—Quería saber si había llegado algún barco procedente de África en los últimos días.
—Eso podría habértelo dicho yo. Nuestro desconocido no vino de África, sino de las Antillas —replicó deteniéndose frente a un portal—. Es aquí.
Alcé la vista.
La finca, una mansión de tres alturas y portón de madera del que pendían dos aldabas en forma de zarcillo, era imponente. Andreu hizo sonar uno de los llamadores. El portero debía de conocerle, porque en cuanto le echó el ojo, relajó el gesto —y los nudillos—, guardó las manos en los bolsillos del guardapolvo y nos condujo hasta la escalera que daba acceso al principal. Allí nos esperaba el mayordomo, un tipo de lo más estirado, tanto como la levita de su uniforme. Estaba claro que nuestra presencia le desagradaba, en especial la mía; por mucho que estuviera acostumbrado a algunas de las excéntricas amistades del señor, mi visita constituía una novedad, y a juzgar por su nariz arrugada y sus labios fruncidos, no era de su agrado.
No hay peor pobre que el que se cree mejor que los suyos.
Cada uno de los muebles, cuadros, lámparas, jarrones y objetos que decoraban las habitaciones que cruzamos debía de costar un dineral, el suficiente para alimentar a una familia durante un mes, quizá hasta un año entero. Todo, sin embargo, quedó eclipsado al llegar al salón. Todas las paredes estaban vestidas de sedas adamascadas, y el suelo, a diferencia de las esteras que cubrían el del resto de la casa, oculto bajo alfombras que parecían recién hiladas. Ni por un instante dudé, sin embargo, de que las maderas que lo componían —y que sentía crujir bajo mis pies— debían de ser un primor a juego con el resto de la marquetería. Tanta opulencia me acongojó, no solo porque, en comparación con el sótano que me servía de refugio, aquello era una mansión, sino porque la mayoría de los barceloneses se veían condenados a apretujarse en viviendas exiguas de cuartos famélicos que cabrían por entero entre aquellas cuatro paredes.
Me sorprendió ver a Mata de pie en una esquina. Observaba la calle a través de uno de los ventanales. Quizá él y don Pedro hubieran arreglado sus desavenencias durante la pasada cena, que se habría alargado, aventuré, con una degustación de licores y tabaco. Aunque no le di mucha importancia; lo único que me interesaba en aquel momento era que su pericia podría sernos de ayuda.
—Pase, Andreu —saludó Monlau, efusivo. Después me miró mientras trataba de recordar mi nombre.
—Miquel, señor —dije mientras me quitaba la gorra—. Miquel Expósito.
—¿Un café? ¿Un chocolate, quizá?
La vergüenza me impidió aceptar, aunque me moría de ganas.
—No sea tímido, Expósito —replicó Monlau adivinándome el deseo.
—Miquel, señor.
—Muy bien —concluyó algo molesto por la puntualización—. Acérquense, por favor. El doctor Mata ha tenido la amabilidad de traernos el listado de alumnos matriculados en el Colegio de Cirugía.
—¿Sigue usted convencido de que se trata de un estudiante? —señaló Andreu.
Mata asintió.
El documento incluía ochenta nombres. Los había de varias edades, la mayoría entre los dieciséis y los veinte, aunque se podía encontrar desde uno de catorce a otro de cuarenta y cuatro. Muchos eran forasteros, aragoneses en su mayoría, pero también venidos de Andalucía, Murcia, Canarias, Galicia y Extremadura, incluso de Francia, Cuba y Puerto Rico.
Mata nos contó que los estudios se alargaban siete años, de ahí la cantidad de inscritos. De repente, la labor de descubrir al asesino se me antojó imposible; seguirlos a todos nos llevaría semanas. No se trataba de una tarea que pudiera afrontar yo solo, necesitaría decenas de piernas, ojos y oídos para ello. Debía hablar con los míos y trazar un plan.
—¿Y los profesores? —quiso saber Andreu.
—Seis —indicó Mata.
—¿Cómo lo hacemos?
—Habrá que entrevistarlos uno a uno y seguir a los que nos parezcan sospechosos —señaló Monlau.
—Creo que no lo comprende, don Pedro —me atreví a interrumpirle de nuevo—. Hablamos de mucha gente.
—¿Y qué propones? —respondió con la displicencia del general que despacha a sus tropas a la muerte desde la seguridad del cuartel.
—Ustedes hablen con los maestros, por si alguno ha visto o notado algo extraño. Yo me encargaré de los alumnos.
Don Pedro permaneció impertérrito. Hasta que dejó escapar una carcajada.
—Caramba con el huérfano.
Su tono no fue de desprecio, sino más bien de sorpresa, aunque no exento de cierta burla, debo decir. Yo no era más que un pobre a sus ojos, un expósito; un bastardo; un desgraciado que malvivía en las calles y se aprovechaba de la buena fe de las gentes.
Parásitos.
Eso éramos.
Una colonia de gorristas que nos alimentábamos de su sangre.
Gente sin pasado.
Hombres sin futuro.
Pero no me arredré.
—Ustedes, con sus sombreros, sus levitas y sus estudios quizá sepan de letras, política y otros asuntos, pero no conocen la calle. De hecho, no durarían ni un minuto en ella.
Don Pedro me miró furibundo, pero se las arregló para mantener la compostura.
—A lo largo de mi vida he sido falsamente acusado de asesinato, he sido perseguido y he tenido que huir con lo puesto al exilio, joven. ¿Sabe usted lo que es eso?
—Pero jamás ha estado en el infierno —pronuncié.
La llegada de la criada aligeró la tensión. Traía un plato repleto de melindros junto a la jarra de chocolate. Andreu mojó la punta de un bizcocho y se lo llevó a la boca. Decidí imitarle. La repentina mezcla de dulce y acre hizo que mi lengua, que toda la boca se me estremeciera de placer. Aquella delicia no se parecía en nada al mejunje que había probado en alguna de las chocolaterías del barrio.
—Creo que puedo ayudar —intervino Mata—. Por su destreza, yo descartaría a los alumnos de los primeros cursos y empezaría por los de último año.
—¿Cuántos son? —preguntó Andreu.
El doctor consultó los papeles.
—Cinco.
—Está bien —asentí—. Pero necesitaré que los señale para mí.
Por un momento pensé en pedirle que les cosiera un trozo de cinta a una de las mangas, tal como hacían los que compraban la protección de Tarrés, pero no me imaginaba al doctor practicando labores, por no decir que semejante excentricidad implicaría que hasta el más despreocupado se diera cuenta de la circunstancia.
Ya idearía otro modo.
—Una última cosa —añadió Andreu—. El artilugio con el que los mataron, ¿es fácil de conseguir?
—Más bien diría que todo lo contrario —aseguró Mata—. El uso terapéutico de hirudíneos se conoce desde muy antiguo, pero la sanguijuela artificial es más cara y ofrece peores resultados. No conozco a ningún sangrador que las use, tampoco a ningún médico aquí.
Andreu asintió, ligeramente contrariado. La sola posibilidad de poder quedar excluido le espantaba.
—No se preocupen. Si alguien comercia con ellas en Barcelona, le encontraré.