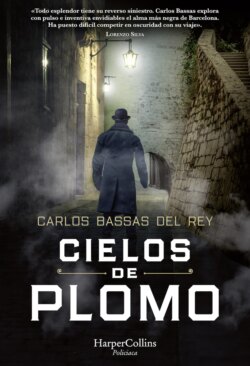Читать книгу Cielos de plomo - Carlos Bassas Del Rey - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VI
ОглавлениеEl Real Colegio de Cirugía, un edificio de lo más solemne —acorde, supuse, a los asuntos que allí se trataban—, estaba ubicado en la calle del Carmen. La casa-fábrica de La Gònima y los lavaderos del Padró quedaban una cuarta más allá, y justo detrás del complejo hospitalario en el que estaba enclavado, se alzaba La Barcelonesa, otro leviatán cuyos brazos habían estrangulado Sant Agustí Nou y amenazaban con alcanzar la ruina del antiguo convento de los Trinitarios, donde, según se rumoreaba, algunos planeaban levantar un nuevo teatro.
Era territorio del Mussol.
Aún quedaba un rato para que acabaran las clases de la mañana, de modo que decidí regresar a la Rambla. Sin saber cómo —ese humor negro que habita nuestro interior y toma el control de nuestros designios—, acabé frente a la Misericordia. Nunca he sido dado a sentimentalismos, pero algo se me removió al verla junto a la puerta, aquella boca desdentada cuya única función era la de devorar a las criaturas recién nacidas que nadie más quería. Debo reconocer que, a lo largo de los siete años que había pasado interno en la Caridad, había fantaseado acerca de quiénes serían mis padres. Quizá incluso me los había cruzado por la calle algún día, la criada que se me había quedado mirando aquella mañana —acaso reconociendo algún rasgo, una frente ancha, una nariz chata, unas orejas salidas—, el señor que había acelerado el paso sin saber que era el fruto de su carne; o quizá sí; quizá intuyendo al bastardo había puesto pies en polvorosa no fuera a reclamarle algún real.
Poco importaba ya.
Mis padres estaban muertos y mi única familia era la Tinya.
La ayuda que había solicitado a Mata consistía en que, antes de terminar las lecciones que se había ofrecido a impartir a los alumnos de último curso —el director había aceptado de inmediato, por supuesto, el doctor era una eminencia—, rayara la espalda de sus chaquetas con tiza para que, al salir, pudiera identificarlos de lejos. Uno por día. Eso era todo lo que podía abarcar mientras esperaba la respuesta a mi solicitud de ayuda por parte del Consejo.
A la altura del Tridentino, el aroma de las flores comenzó a abrirse paso entre la peste a excrementos. Las voces de un grupo de ramelleres[4] que había acudido a vender su género frente al colegio trataban de imponerse al sonsonete de cocheros, carros, carretas y cascos herrados que conformaban el eco diario de la ciudad; un murmullo que solo cesaba entrada la noche, cuando lo único que alteraba el silencio era el canto de los serenos y de algún que otro borracho.
Sus ramos de claveles, hortensias, olivillas y alhelíes constituían una agradable pincelada de color en medio de una ciudad de calles marrones y hombres grises. Me detuve frente a un cesto y rocé la punta de un clavel, como si así pudiera llevarme parte de su frescor y alegría conmigo. Quizá por eso no me di cuenta de que me seguían hasta que fue demasiado tarde. Me había dejado invadir por la mentira de que era un paseante más, el recadero que procura que el camino de regreso a la tienda sea siempre más largo que el que le llevó a destino.
Así somos los seres humanos, dados a engañarnos.
«En la calle, siempre cuatro ojos, Miquel», me pareció escuchar a Víctor reprendiéndome entre el barullo. Apreté el paso y descendí en busca de la seguridad de mi distrito, pero paseantes, repartidores y vehículos parecían haberse conjurado en mi contra a medida que avanzaba con el alma en vilo y la lengua fuera. Por un instante, creí haberlos despistado, pero a la altura de la Cuatro Naciones volvía a tenerlos encima.
Aproveché el pequeño atasco formado por un landó detenido frente al hotel para escabullirme. El mozo que bajaba uno de los baúles —una cosa de lo más ostentosa— se trastabilló y a punto estuvo de dar con él en el suelo ante la mirada del dueño, que no dudó en atizarle con su bastón, lo que acabó por precipitar la desgracia. Todos sus enseres quedaron desparramados por la calle, momento que unos aprovecharon para sustraer lo que pudieron y otros, regodeándose en la desgracia ajena —en especial cuando se trataba de la de alguien pudiente—, disfrutaron en silencio.
Me dieron caza a la altura del carrer d’en Aray.
Eran del IV.
Dos eran mayores que yo, altos y fuertes, en especial uno de cabellos rubios, largos y sucios; el tercero no tendría diez años, pero la calle le había cambiado las facciones y parecía un boxeador en miniatura.
—¡Mira qué tenemos aquí! Una rata —dijo el de la melena—. ¿Qué hacías en nuestro territorio?
—Tengo permiso del Consejo.
—El Consejo, ¿lo habéis oído? Dice que no es una rata, que tiene permiso nada menos que del Consejo.
Los tres estallaron en risas.
Al ver lo que sucedía, algunos viandantes apretaron el paso. No querían líos.
Autómatas.
—Es la verdad.
«En las calles, el miedo te mata, Miquel. Aunque sean más. Aunque sean más fuertes. Jamás les dejes ver tu miedo».
La algarabía cesó de pronto, como si hubieran respondido a una señal convenida.
—¿Sabes qué? No te creo.
—Tú verás.
Ninguno me conocía, pero su mirada rebosaba odio. Estaba claro que buscaban pelea. Algunos vienen con la sangre envenenada desde la cuna.
Por un instante pensé en echar mano de la navaja, pero eso solo hubiera empeorado las cosas. Una de las lecciones más importantes que se aprenden en la calle es que, si muestras el acero, debes estar dispuesto a usarlo, y yo no lo estaba. Jamás había apuñalado a nadie.
El recuerdo del cuerpo abierto de Víctor me hizo sentir un temblor.
«Ni un paso atrás, Miquel».
—Además de rata, mentiroso.
Le había desafiado, y no lo iba a dejar pasar.
—Los bolsillos —me ordenó.
Caí en su enredo como un principiante.
El primer puñetazo me alcanzó la sien con las manos en el pantalón. Fue un martillazo seco al que acompañó un instante de oscuridad. Una vez en el suelo, me ovillé sobre el pequeño montón de desechos que había amortiguado mi caída. El cadáver de un gato que aún conservaba algo de piel sobre la calavera me dedicó una sonrisa grotesca; al igual que yo, había vivido tiempos mejores, aunque, a juzgar por su avanzado estado de descomposición, los suyos quedaban bastante lejos.
Durante el rato que duró la paliza, lo único que fui capaz de vislumbrar fue un rayo de sol que jugueteaba entre la maraña de piernas que me golpeaban sin cesar. Por un momento, pensé que se trataba del mismísimo arcángel san Miguel que acudía en mi ayuda con su brillante espada flamígera en la mano; después recordé a Víctor, su cuerpo inexpresivo sobre aquella mesa, y me vi tumbado a su lado con la cara tumefacta, la cabeza abierta y las ropas trizadas.
«Nadie te echará de menos», pensé.
De hecho, la única persona que podría hacerlo ya estaba muerta; yacía a mi lado pendiente de que alguien abriera una herida en la tierra para arrojarnos juntos en su interior.
—Basta —dijo el rubio—. Esta es mi casa, ¿te enteras? Ahora ya puedes ir a llorarle al maricón de tu jefe. Sus palabras encerraban un mensaje claro: nadie del Distrito IV estaba dispuesto a que el Maestro y el Monjo reclamaran parte de sus calles.
No sé cuánto tiempo permanecí allí tirado. Varios viandantes pasaron junto a mí, pero ninguno hizo ademán de acercarse, mucho menos de pararse para ver si aún conservaba un hilo de vida. Así era esta ciudad: la gente moría abandonada en sus calles sin que nadie hiciera nada, al menos hasta que los cuerpos empezaban a pudrirse y algún vecino se quejaba.
Me incorporé valiéndome de la pared y sentí un calor húmedo en la palma. Alguien se había desahogado sobre la piedra y el resultado seguía aún fresco. Vomité un par de veces y me sequé los restos de orín y bilis en el pantalón; tenía la cara llena de sangre, la ceja partida, la nariz fuera de sitio y el labio abierto. La cosa no debía de andar mucho mejor por dentro; me costaba respirar, y cada vez que ensanchaba el pecho para coger aire, una punzada de dolor se cebaba conmigo. Me palpé el costado y noté una concavidad en la parte baja del costillar. Asustado, me levanté la camisa para observar el destrozo y comprobé cómo mi cuerpo se había abollado como una vieja lechera. En mi boca se mezclaban el sabor del barro con el de la sangre y la derrota. Necesitaba un médico cuanto antes. Recé para que Monlau estuviera en casa, y para que tanto el portero como el mayordomo se apiadaran de mí y decidieran darle aviso de mi estado. De lo contrario, sería otro cadáver recostado en una fachada.
Un muerto anónimo más al que nadie lloraría.
Un nuevo Víctor.
Cuando recobré el sentido, me hallaba en el salón principal de la casa de don Pedro. Me habían tumbado sobre un diván de tapicería amarilla y listones plateados —una cosa de lo más refinada pero del todo incómoda— en cuyo extremo había tallada una gran piña cuyas hojas no dejaban de incordiarme.
Las puntas del bigote del doctor Mata me rozaban la frente a intervalos. Su piel olía a perfume y su bigote a fijador. No fue hasta ese momento cuando pensé en mi propia fetidez, que debía de resultarle insoportable; mis ropas, mi rostro y mis manos acumulaban sustancias que no me apetecía recordar. Mata, sin embargo, no parecía molesto en absoluto. Imaginé que, debido a su profesión, habría estado expuesto a humores más glutinosos que los que ahora le regalaban tanto mi indumentaria como mi propia anatomía.
El olor a muerte del osario acudió a mi memoria. De no ser porque nos hallábamos muy lejos de allí, hubiera jurado que seguíamos atrapados entre sus cuatro paredes.
Traté de incorporarme para no echar a perder el mueble, pero el doctor me retuvo.
—Estese quieto.
—Le han dado una buena paliza —intervino Monlau, cuya presencia me había pasado desapercibida hasta el momento—. Está ciudad es cada día más insegura. Si no morimos de cólera, tifus o fiebre amarilla, lo haremos en algún bombardeo o porque nos acabaremos matando los unos a los otros. ¡Los barceloneses tenemos la marca de Caín!
Volvía a lanzar una de sus arengas, solo que esta vez nadie le escuchaba. No le faltaba razón, no obstante: la vida en las calles valía menos que un retal de algodón.
—¿Cómo se encuentra, Expósito? —se interesó al fin.
—Miquel —logré articular.
El hombre me miró con los ojos abiertos, tanto que, esta vez sí, temí que me echara a patadas. Pero, en lugar de eso, dejó escapar una carcajada.
—¿Alguna novedad?
Me dolía el labio, así que me limité a negar con la cabeza. Ninguno de los dos me preguntó por lo sucedido. Así era como yo, como la gente de mi condición, solucionaba sus problemas, debían de pensar.
—Quizá Andreu haya logrado averiguar algo —dijo mientras consultaba su reloj.
Aun en mi estado, pude distinguir que se trataba de una magnífica pieza de plata con doble numeración. Me hubieran dado un buen pellizco por él.
—Ha tenido usted suerte. La costilla no parece haber perforado el pulmón y la nariz solo está desplazada —me informó Mata, que seguía escrutando mi rostro—. Pero esto le dolerá.
Ni siquiera tuve tiempo de prepararme antes de que asiera el apéndice y lo enderezara.
—Es probable que tenga una conmoción. Debe descansar.
Recliné la cabeza y cerré los ojos.
Víctor yacía de nuevo a mi lado. De pie junto a él, una figura embozada le abría el vientre con delectación, pero el pobre no gritaba, sino que se dejaba hacer. Traté de alargar el brazo para detener el bisturí, pero tampoco yo podía moverme, tan solo observar cómo aquel carnicero hacía su trabajo. En cuanto hubo terminado, limpió la hoja con un paño y se acercó a mí. Sentí su mano posarse en mi tripa y buscar el punto exacto por el que abrirme la carne mientras, esta vez, los doctores Monlau y Mata observaban sus evoluciones con sumo interés. Cualquier atisbo de resistencia por mi parte era inútil; allí tumbado me sentía como una marioneta deshilada, el sacrificio humano a unos dioses desconocidos a quienes no les importaba lo más mínimo.
El aullido germinó en lo más profundo de mi vientre, se abrió paso por mi tracto digestivo y alcanzó finalmente la garganta.
Angustia, miedo, dolor, muerte.
Los tres se giraron sobresaltados.
Miedo, dolor, angustia, muerte.
El sol se decantaba en ángulo sobre la alfombra. Observé la danza errática de las motas atrapadas en su interior; solo parecían existir dentro de sus límites, ya que, una vez traspasados, se tornaban invisibles y era imposible asegurar si las que ocupaban su lugar eran las mismas, que regresaban atraídas por su calidez, o unas nuevas.
—Bienvenido de nuevo —saludó Monlau.
Me toqué la frente. Sudaba y tenía escalofríos; Mata hubiera dicho que por la fiebre, pero yo sabía que se debía a otra cosa.
El miedo.
Me puse en pie con las pocas fuerzas que me quedaban y me reuní con ellos, momento que Andreu aprovechó para continuar el relato dejado a medias:
—Como les decía, esta mañana he estado en la Aduana. Tengo a un amigo allí. Me ha dado un listado de los barcos procedentes de Cuba y Puerto Rico que han atracado en el último mes: derrotero, carga, tripulación… Todo corriente excepto en uno de ellos, el Gregal. Arribó hace cuatro días y traía un pasajero. Según figura en el libro del capitán, se llamaba Alberto Guiteras.
—Y crees que es nuestro desconocido —señaló Monlau.
El gacetillero asintió. Seguía manteniendo sus dotes de sabueso intactas.
—El barco aún no ha zarpado, así que he podido hablar con alguno de los marineros. Todos han coincidido en la descripción. Y en que Guiteras no era ningún vagabundo. Embarcó en La Habana y disponía de camarote propio, pero apenas salió de él. Viajaba con poco equipaje y nadie le esperaba al llegar. Su escasez de pertenencias me ha hecho suponer que no pensaba quedarse mucho, y el hecho de que nadie acudiera a recibirle, que debió de alojarse en algún hotel, de modo que he preguntado en los principales, pero no ha habido suerte.
—Si quería pasar desapercibido, lo más probable es que buscara algún tipo de establecimiento más discreto —apuntó Mata.
Andreu asintió de nuevo. Era perro viejo, tanto como el propio doctor.
—Mañana realizaré una búsqueda por fondas y casas de huéspedes.
—Debemos dar con su alojamiento. Quizá sus cosas aún sigan allí y puedan aclararnos algo —señaló Monlau.
—¿Y si se inscribió con nombre falso? —apunté.
—De ser así, será imposible dar con él —intervino Mata.
—No tanto —puntualizó Andreu—. Tenemos su descripción, conocemos su fecha de entrada y sabemos que no habrá vuelto por allí desde hace dos días.
—¿Algo sobre la sanguijuela? —inquirió entonces Monlau.
Andreu negó con la cabeza.
—Nadie en Barcelona parece comerciar con esos artefactos.
—Quizá provenga del extranjero —señaló Mata—. Al igual que nuestro desconocido.
Sentí una ligera zozobra. Tanto para Andreu como para Mata y Monlau, el asunto había pasado de ser la investigación por la muerte de dos desheredados a una pesquisa por el asesinato del tal Alberto Guiteras, alguien, al parecer, más cercano a su clase. Víctor ya solo me interesaba a mí. Aunque debo reconocer que, en cierto modo, el hecho de que Guiteras no fuera quien parecía ser en un principio jugaba a mi favor: estaba seguro de que, a partir de ese momento, ninguno de los tres ahorraría esfuerzos por averiguar la verdad, aunque solo fuera sobre su misteriosa muerte.
Regresé a la cueva dolorido y con cierto malestar en el ánimo. Mata había hecho un buen trabajo con mi nariz, y el vendaje que me comprimía el pecho mantenía las costillas en su sitio, pero el dolor era difícil de enmascarar. Tanto como la tristeza.
Todos dormían menos Salvador, que me esperaba despierto, aunque ensimismado.
—¿Qué ha pasado? —preguntó nada más verme.
—Me topé con unos del IV.
—¿Cuándo?
—Esta mañana, en Capuchinos.
—¿Cómo eran?
—El que mandaba era un tío alto, melena rubia y ojos marrones.
—Hijo de puta.
—¿Le conoces?
—Se llama Joan. Es un sargento del IV.
—¿Tienes trato con él?
Salvador agitó la cabeza. El tipo no era santo de su devoción.
—Estuvo en la cárcel por darle una paliza a un guardia. Casi lo mata.
—Pensé que no lo contaba.
—¿Te dijo algo?
—Que recordara de quién era ese territorio.
Salvador tensó los músculos de la mandíbula.
—¿Qué está pasando? —quise saber.
Su respuesta me erizó el vello de la nuca.
—Esta mañana, Martí y el Maestro han dado orden de ocupar las calles del III y el IV hasta la Rambla.
Estábamos en guerra, y yo había sido su primera víctima.
[4] Nombre por el que eran conocidas las vendedoras de flores que iban a ofrecer su género en las Ramblas —más en concreto, en el tramo aún hoy denominado Rambla de las Flores—, único punto de la ciudad en el que, ya desde la Baja Edad Media, se podía adquirir aquel tipo de producto.