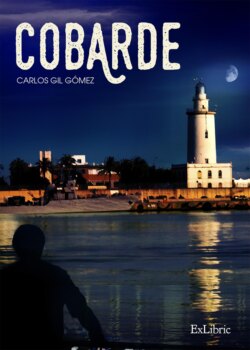Читать книгу Cobarde - Carlos Gil Gómez - Страница 8
2
ОглавлениеAquella fresca mañana de Octubre Málaga me dio unos dulces buenos días con un trajín al que yo no estaba acostumbrado. El repartidor, la motocicleta de correos, la persiana que subía, el camión de butano cargado con sus respectivas bombonas, el motor de los coches, etc. La ciudad se desperezaba y yo con ella.
Debía de presentarme en el instituto de educación secundaria a primera hora. Temiendo llegar tarde acorté el escaso kilómetro que me separaba del centro a paso ligero. Sensaciones diversas y nervios circulaban por mi interior y aguardaba impaciente el comienzo de las clases.
Cuando llegué al edificio atisbé un centro vulgar, iguales a los que había asistido anteriormente, es decir más parecido a un reformatorio que a un lugar donde se vaya a aprender. Entré y observé que los alumnos se arremolinaban frente a unas listas, estas listas indicaban a cada alumno la clase a la que debía de acudir. Fui a buscarme y cuando me encontré y observé el número de clase me dirigí velozmente hacía las escaleras, porque no sabía si era debido a los nervios pero se apoderaba de mí la apremiante sensación de que llegaba tarde o de que algo no estaba haciendo bien.
El aula atestada de alumnos olía a humedad, vacío y a periodo estival sin usar. Al ver la mayoría de pupitres cubiertos incrementé la sensación de que llegaba el último, para mi alivio todavía no había ningún docente en el aula.
Ocupé un asiento al final de clase, algunos compañeros me miraban y yo también a ellos pero ninguno me dijo nada. Eran miradas curiosas y nerviosas así que corroboré que era el primer día para todos. Entraron en el aula un chico y una chica y cada uno lo hizo de forma muy diferente, el chico saludó con gran estrépito a sus amigos y la chica vino a sentarse cerca de mí, solo nos separaba un pupitre entre ambos.
La compañera llevaba auriculares en sus orejas y al sentarse en la silla dirigía su vista a todos y a la nada al mismo tiempo. Esperé minutos que en esta tesitura me parecieron horas hasta que por fin entró un adulto en clase.
Era mujer, algo mayor, de esas mujeres bajitas, rechonchas y con el pelo corto que puedes encontrarlas en todas partes. Podía ser profesora, monja o una vecina que compraba el pan, en cualquiera de los casos no podrías diferenciar una de la otra.
Nos instó a ponernos en parejas y ocupar posiciones adelantadas así que yo instintivamente miré a mi compañera (había hecho desaparecer los auriculares), ella también me miró a mí y después de algún tipo de comunicación no verbal, telepática o lo que fuera los dos nos dirigimos hacia la misma mesa dos filas por delante de donde nos encontrábamos.
Una vez satisfecho el deseo de la profesora esta dio comienzo un discurso en el cual se presentó y nos comunicó que sería nuestra tutora y a la vez profesora de lengua castellana y literatura. A mí el discurso se me parecía mucho a los oídos ya anteriormente también un primer día pero en un instituto diferente de una ciudad distinta. Evidentemente desconecté casi al instante de aquel tedioso discurso y empecé a fijarme disimuladamente en mi colega.
Lucía un pelo de color siniestro como la boca de un pozo, la cara pálida de vampiresa, labios pintados de rojo y toda vestida de negro. Reconocí al instante el estilo gótico que ya había visto antes en otras chicas. Capté su olor y me embriagué con él, no era un olor a perfume, olía a limpio y a champú.
Nuestra tutora, la señorita Isabel, como ella nos advirtió que la llamáramos, empezó con lista en mano a nombrar a los alumnos. Oído mi nombre alcé la mano y poco después lo hizo mi compañera. Se llamaba Anastasia, al instante pensé que encajaba perfectamente con ella, era un pensamiento absurdo, lo sabía, pero aun así volví a pensar que el nombre le venía al pelo.
La señorita Isabel al fin dio por terminada la presentación y anunció que para el día siguiente nos regiríamos ya por el horario. ¿Qué horario? Yo no había apuntado nada, mi folio sería muy fácil de reciclar porque lucía completamente inmaculado. Antes de despedirse nos ordenó que saliésemos despacio y en orden. Orden, siempre orden por supuesto, en las escuelas es una medida primordial. Los pupitres alineados, las filas de a uno, había que adiestrarnos para el mañana. Dentro de algunos años estaríamos capacitados para ser un empleado de banca, para sentarnos igual, hablar igual, vestir igual sucesivamente todos los días de nuestra rutinaria vida.
Aquel primer día de clase recorrí el camino de vuelta a casa meditabundo. A mis diecisiete años era cierto que mi vida estaba repleta de preguntas sin respuestas pero yo estaba dispuesto a luchar para labrarme un futuro. Un futuro que me realizara como ser humano, no me refería a sacar un ciclo de formación profesional que me capacitara a pesar de mi torpeza para desempeñar una labor anodina, que me serviría para encontrar un trabajo mezquino en una empresa todavía más mezquina y si tenía toda la suerte de cara incluso puede que el trabajo fuese remunerado.
No, lo que deseaba imbuido por el típico idealismo de la adolescencia era ayudar a gente, recorrer mundo, trabajar para una ONG, salvar animales y plantas.
Al día siguiente desperté antes de tiempo. Mi subconsciente agitado por el comienzo del curso me provocó una noche de continuos vaivenes. Una vez que mi consciencia alcanzó su plenitud me percaté que tenía bajo mi espalda el libro con el que me dormí anoche. Un ejemplar de Paul Auster al que le había desfigurado las páginas. Como había madrugado más de la cuenta lo primero que hice fue prepararme un café solo. Me encontraba en igualdad de condiciones con el café, más solo que la una. No sé por qué me daba por pensar en mi soledad a estas horas de la mañana, pero es que mi cerebro suele parecer un motor de combustión soltando ideas y pensamientos aunque mi cuerpo se encuentre todavía dormido. Había descubierto el café el año pasado y desde entonces me estaba convirtiendo en un adicto.
El cielo de Málaga me sorprendió con una estampa a la que no estaba acostumbrado. Su precioso tono azul se había marchado para dejar pasar un manto de nubes. Contemplé el espesor de materia gaseosa hasta que llegué al instituto. Las nubes aquel día cambiaron las costumbres de los jornaleros, algunos apresuraban el paso o habían sido lo suficientemente previsores para añadir alguna prenda a la habitual manga corta que aún seguía siendo la prenda oficial de la ciudad.
El paseo por la mañana me reconfortó y me llenó de esperanza y aunque el cielo se empeñase en lo contrario entré en clase con ganas de comenzar.
Anastasia me saludó con un escueto “buenos días”, al que yo correspondí con mi mejor sonrisa y por si todavía me quedaba alguna duda merodeando por mi cabeza, sentarme a su lado hizo que se me disiparan todas. Mantenía intacto el perfume de su piel y observé sus ojos negros, intensos y vivos, que iban en comunión con su indumentaria.
La primera hora de clase fue una aburrida presentación de lo que iba a ser el año en la asignatura de matemáticas, automatizada magistralmente por lo que se preveía iba a ser un profesor más que aburrido. Yo escuché a ratos porque acaparó mi atención un tic que le hacía desviar la mirada hasta el techo cada vez que se dirigía a nosotros. Ese sencillo gesto desbarató mi precaria concentración. Anastasia sin embargo tomaba apuntes y no le quitaba la mirada al aburrido profesor, tuve que fijarme en ella con mi rabillo del ojo para atestiguar si parpadeaba o por el contrario tenía la virtud de no necesitarlo siquiera.
En la segunda hora pagaría las consecuencias de no haber copiado el horario. Iba en vaqueros y tocaba clase de educación física. Pensé que el primer día de clase no haríamos ejercicio físico. Craso error. El profesor es un cuarentón atlético que posee una voz enérgica que me recordaba a los militares de las películas de Hollywood.
Nos gritó que comenzáramos calentando los músculos, sin perder tiempo en presentaciones.
Mientras calentamos se pasea entre nosotros corrigiendo nuestras posiciones. Se planta frente a mí y me observa sin decir nada, sé que está esperando que me dirija a él con un porqué, y le justifique el hecho de no llevar un atuendo adecuado para hacer deporte.
Me mira descaradamente, de hecho ya toda la clase lo hace.
— ¿Tiene usted alguna lesión? — Para hacerme la pregunta a puesto su cara a centímetros de la mía, por lo cual me ha acongojado lo suficiente para que lo siguiente que salga de mi boca sea apenas un hilo de voz.
— No. Tuve problemas para copiar el horario. — Escucho las risas de los compañeros. El profesor con los brazos en jarra y mirándome intensamente, repite en un susurro casi inaudible:
— Problemas con el horario. — Plantado ante mí está saboreando el momento. Toda la clase está pendiente de nuestra batalla dialéctica, lo que hace que desee que acabé ya el hostigamiento. Al fin me espeta: — Siéntate allí, hablaremos después de clase. — Señala un banco de madera que se encuentra cercano a las pistas, me voy mezclando el paso ligero con el trote y una vez en el banco tengo la certeza de que no volveré a olvidar la ropa deportiva.
Finalizada la hora de clase el profesor viene hacia mí y mientras lo hace yo no puedo dejar de acordarme en los jugadores corpulentos de rugby, grandes, fuertes y veloces y a pesar de la edad mi profesor parece que reúna todas esas características.
Me informa severamente que tengo una amonestación, una tarjeta amarilla, y que si vuelvo a patinar suspenderé todo el curso, o lo que es lo mismo me mostrará la tarjeta roja.
Cuando entró a la siguiente clase y me encamino hacia mi asiento lo escucho por primera vez.
— Vaqueritos.
Alguien ha gritado la gracia y yo sé perfectamente que es a mí a quien está dirigida al igual que las risas posteriores. Me vuelvo para ver sí el autor de la broma piensa disculparse pero el cobarde no está dispuesto a ello. Escucho risas por lo bajo. Cuando estoy ya en mi asiento lo vuelvo a escuchar.
— Vaqueritos.
Sé exactamente lo que tengo que hacer. Me levanto y me encaro con los capullos que sé que han sido. Ya me había fijado en ellos no por nada en particular simplemente son los más ruidosos. Me han bastado solo unas horas para percatarme de que son tres, los machos alfa de la clase, los más graciosos, charlatanes, gritones y en definitiva los que se hacen notar por encima del resto. Tres fotocopias calcadas. Los tres con un corte de pelo imitando a un cepillo escoba, idéntica forma de hablar (o de gritar mejor dicho) y ya para colmo los tres visten el mismo chándal, un esperpento de color chillón que tiene en el pecho el escudo de lo que parece ser el equipo de fútbol del barrio. Una vez me coloco delante de ellos me crezco y no me tiembla la voz cuando les espeto:
— Decídmelo ahora, en mi cara, ¡a ver si tenéis cojones! — Aprieto los puños y me preparo para la pelea que sé que se va a desencadenar. Ahora recuerdo uno de los pocos consejos que mi padre me ha dado en la vida y que es perfecto para aplicar en esta ocasión, “en las peleas no pierdas el tiempo, pega primero”. Me lo repito en mi cabeza aguardando que se levante el primero para endiñarle. Me habla el que está sentado más cerca de mí.
— Que era broma hombre, no te pongas así. — Me lo dice con las manos en alto como si fuera víctima de un atraco. Me relajo, simplemente se han querido hacer los graciosos a mi costa. Camino hacia mi asiento y en el corto trayecto que me separa del pupitre lo vuelvo a escuchar.
— Vaqueritos. — No doy crédito. ¿Será posible? ¿Se puede ser tan infantil? Lo más humillante es que los compañeros le ríen la gracia, es más, alguno parece que estuviera animando para que no decaiga.
Entra el profesor en el mismo momento que escucho a mi compañera susurrarme.
— No debes preocuparte por esos idiotas, esos tres no sabrían decirte donde tienen la mano derecha. — Su hilo de voz me aplaca, a su vez recojo el guante que me ofrece y pienso que Anastasia tiene razón. ¿Por qué han de alterarme tres estúpidos?
Después del percance sufrido esta sería la primera vez de tantas que Anastasia iba a sacarme de mi estado rabioso para arrastrarme a su estado de equilibrio y armonía. Un precioso estado zen que yo llegué a admirar y a intentar aprender aunque con escaso éxito. La seguí en el recreo para sentarnos en el porche de la parte de atrás del edificio donde según ella estaríamos más tranquilos. Sacó un bocadillo perfectamente envuelto en papel de aluminio primero y papel de cocina después, una vez que lo hubo liberado de la parafernalia olía de maravilla. Tuvo que notar mi hambre porque me preguntó:
— ¿No has traído desayuno? ¿Quieres un pedazo? — Aunque me podían las ganas contesté conforme mi educación.
— No, gracias. — No debió creérselo porque acto seguido me tendió la mitad. La agarré sin contemplaciones.
Devoramos en silencio. Observé a los compañeros agruparse e intercambiar impresiones de las primeras horas del curso. Anastasia y yo inmersos en aquel bullicio pero sin pertenecer a él, no solo compartíamos un bocadillo también la sensación de estar descompasados con respecto aquel lugar, una sensación que en mi caso era tan habitual y repetida en mi vida que empezaba a pensar que nunca encontraría un sitio en el que podría encajar.
Alcé la mirada, las nubes eran ya historia en el cielo de Málaga, aunque en mi cabeza estaban más presentes que nunca.
Cuando llegué a casa mi padre no estaba, nunca había tenido un horario fijo así que no iba a extrañarlo ni a echarlo de menos. Me preparé una lata insípida de comida precocinada y cuando acabé tenía la firme voluntad de organizar un poco mis estudios y hacer una lista de algunas cosas que debía comprar. Al poco de comenzar con la tarea me acomodé y me quedé dormido. Desperté a las siete de la tarde, todavía hacía un calor insoportable en Málaga así que tumbado en la cama le dediqué tiempo a la lectura mientras refrescaba fuera ya que mi intención era salir a caminar. Necesitaba pensar y un buen trote a paso ligero era la mejor forma de aclarar ideas.
No me acordaba de donde había adoptado la postura de salir a pasear siempre acompañado de un libro, si lo copié de una película o si por el contrario la iniciativa fue mía, el caso es que hacía tiempo que mis libros rotaban para salir conmigo. A veces leía un capítulo, otras veces un párrafo o una frase y algunas veces ni llegaba a abrir el libro. En esta ocasión me acompañó un clásico. Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, lo que significaba que la gran familia Buendía— Iguarán iba a ser esta noche mi pareja de baile.
Llego al mar en cuestión de minutos y aspiro profundamente varias veces para llenarme los pulmones de la brisa marina repleta de salitre. El sol acaba de esconderse y el ocaso del día llena el cielo de colores y el aire de pureza. Un panorama así te levanta el alma y lo agita por el aire animándolo a despegar. Me descalzo para sentir la fresca arena y arranco para recorrer el contorno del mar con el agua cubriéndome los pies.
No soy el único que disfruto del paisaje, me cruzo con vecinos que van en dirección contraria o gente que me adelanta corriendo, hay perros jugando con sus dueños e incluso algunos padres que apuran el final de la tarde junto a sus retoños.
Metido en mis elucubraciones mi madre y mi hermana aparecieron en mi cabeza de manera repentina, igual que un alud. De la primera albergo la certeza de que me acompañará en el trayecto que tengo pendiente de cubrir, montando una guardia perenne desde el cielo. De la segunda solo podía esperar que fuera feliz en tierras extranjeras donde viviría acordándose de mí seguramente más que yo de ella.
Una tercera mujer sobrevoló mi cabeza. ¿Qué estaría haciendo Anastasia en este instante?
Es tarde. He despertado para poder silenciar el despertador, a continuación he cerrado de nuevo los ojos. Mala elección. Hago el tránsito hacia el instituto jurando en arameo, sin café y con mucha prisa consigo llegar antes de que el conserje eche el candado. El interior del centro es fantasmagórico y solo hay vida detrás de cada una de las puertas de las aulas. Subo los escalones de a dos y golpeo la puerta dos veces con firmeza, espero y abro. La profesora se interrumpe para mirarme.
— ¿Y bien? — Me pregunta.
— Me quedé dormido. — Contesto con la respiración acelerada. Ella me observa haciendo girar las gafas que tiene en la mano.
— Tome asiento.
En tres zancadas rápidas me planto delante de Anastasia a la que saludo con la mirada antes de rodear la mesa para poder alcanzar mi silla. Cuando he tomado asiento la veo en la pizarra, se alza por detrás de la profesora que prosigue con su clase. Una inscripción en mayúsculas que reza: “VAQUERITOS ES GAY”.
La profesora de sociales y geografía borra la pizarra sin ni siquiera pararse a leer lo que pone en ella. Nos desgrana un boceto de lo que será su asignatura. La pintada no me afecta en absoluto, no voy a darle importancia a cuestiones que son comunes en el centro de enfrente, el colegio de primaria. Esta profesora explica bien, capta mi atención y me atrapa por completo.
Cuando termina la clase Anastasia y yo tenemos cinco minutos para hablar apresuradamente.
— ¿Se te han pegado las sábanas? — Me pregunta.
— Completamente. El despertador o no ha sonado o no lo he escuchado. Desperté de manera natural y no me ha dado tiempo ni a lavarme la cara.
— Siento lo de la pintada, no me dio tiempo a borrarla. — Dice preocupada.
— No te preocupes, es una bobada. ¿Qué tenemos ahora?
— Matemáticas. — Contestó Anastasia blandiendo el libro para que lo viera.
— Esta vez voy a prestar la máxima atención para no perder el hilo. — Dije convencido.
— Más te vale. — Contestó ella solícita.
Lo perdí. Desistí cuando el profesor se embaló y miraba tanto hacia el techo como fórmulas escribía en la pizarra. Observé durante un rato a los autores de la pintada. Yo no los había visto pero daba por sentado que habían sido ellos, máxime cuando en el receso entre clase y clase intercambiaron miradas y risas con vistazos hacia mi persona. ¿Qué les había hecho yo a esos tres desgraciados para qué se empeñaran tanto en molestarme? Lo había dejado correr esta vez pero no iba a ser tan displicente la próxima.
En la media hora de recreo nos apiñamos en nuestro rincón y maldigo para mis adentros cuando reparo en que se me ha vuelto a olvidar traer desayuno. Anastasia ha debido percatarse de la situación porque me mira y se ríe, seguramente esperando a que me justifique. Como no digo nada saca su bocadillo de la mochila y comienza a desliarlo tranquilamente.
— ¿Tienes hambre? — Me pregunta.
— No. No te preocupes. — Contesté con la esperanza de que los rugidos de mi estómago no llegasen a los oídos de mi compañera.
— Pues que pena porque tengo otro bocadillo en mi mochila.
No tuve más remedio que reírme, había sido buena y agradecí profundamente el sentido del humor y el bocadillo a partes iguales. Por cierto era mejor que lo que yo almorzaba y cenaba a diario. Un manjar de pan tierno relleno con jamón, tomate y aceite natural. Lo devoré con ansia.
Después del descanso tocaba que me las volviera a ver con el profesor de educación física. Me había vestido con un chándal azul que me quedaba algo justo pero al que aún se le podía sacar provecho. Me encontraba libre de problemas con la ropa necesaria para la práctica deportiva lo que aportaba una dosis de seguridad en mí mismo que me ayudaría a afrontar la clase. ¡Qué equivocado estaba!
No soy un fanático pero creía que me gustaban los deportes, es duro darse cuenta de que no he nacido para ellos. Intento convencerme a mí mismo de que no es así, que soy válido si me lo propongo para practicar ejercicio físico. Pero es que no estamos practicando deporte. Se trata de ser una especie de superhombre. Tengo que saltar, correr y levantar balones medicinales al mismo tiempo. Como soy un desastre los capullos se ríen, cada vez más estruendosamente y al profesor no parece importarle, todo lo contrario, me grita una y otra vez, lo que irremediablemente consigue que me ponga nervioso y lo haga peor.
Al cabo de media hora en la que hubiera parecido que estábamos participando en unos juegos olímpicos, relaja la clase. Nos coloca por parejas y nos ordena que nos tumbemos en el suelo para hacer ejercicios de estiramientos.
Mi pareja es un ángel, literalmente. Había pasado por alto a tal monumento en los días que llevábamos de clase. Se llamaba María y era lo más bello de lo que mis ojos hasta entonces habían alcanzado a ver. Llevaba el pelo recogido en una cola dejando libre las facciones perfectas de su rostro, su garganta de cristal y su cuello de cisne. Llevaba un chándal rosa impoluto recién sacado del paquete y un olor imposible, a mar y a dulce al mismo tiempo. Su perfume natural me penetró y se coló en mi ser llegando hasta mis entrañas.
El profesor comenzó a recitar una serie de comandos que fuimos cumpliendo conforme los iba dictando: cogerse las manos, juntar los pies, estirar brazos...
Yo voy a lomos de una nube de placer y me elevo por momentos por encima del cielo. Deseo detener el tiempo para no tener que rehuir al contacto físico que me proporciona los ejercicios. Cada vez que el profesor nos indica una nueva acción su mirada de ojos verdes busca la mía para que con ausencia de palabras actuemos en consonancia.
Me cuesta mantener la concentración y apresar a mi mente para que no vuele por su cuenta.
Todo mi embrujo se corta de raíz al escuchar una voz irritante y desagradable.
Se trata de un comentario hecho por un capullo del equipo de los capullos. Me río por dentro porque sé que viene bronca del profesor. Toda la clase estamos expectantes al desenlace de la osadía. Miro a Anastasia, mi compañera ofendida, la torpe como el inútil con chándal que está delante de ella la ha llamado. Menudo imbécil, pienso, ¿cómo se atreve a insultarle?
Anastasia se encuentra calmada, parece que no le afecta, como si no fuera con ella. Se ha limitado a encogerse de hombros, admiro su temperamento. El profesor nos recorre con la mirada, sé que me busca a mí. Maldigo, empiezo a temerme lo peor. Me encuentra y con un cabeceo me indica que me cambie con el capullo. Intento que no se me note la rabia, no solo el idiota sale indemne sino que ha conseguido separarme del ángel. Pienso rápido antes de moverme, busco la manera de revertir la situación. Fingir una lesión, ¡eso es! Tengo que intentarlo al menos.
Pero inconscientemente me estoy levantando del suelo. Es el colmo, tengo que aguantar que humillen a Anastasia, me arranquen de los brazos del ángel y encima soportar como el profesor es cómplice de la fechoría. Miro a María que me está sonriendo con cara de fue bonito mientras duró. En mi camino me cruzo con el capullo que viene riéndose y pavoneándose por salirse con la suya. Él se dirige hacia el ángel, yo hacia Anastasia, ella me pertenecía al menos esta hora de educación física. Cuando me siento frente a Anastasia una punzada dolorosa atraviesa mi corazón al ver la sonrisa con la que María recibe al capullo.