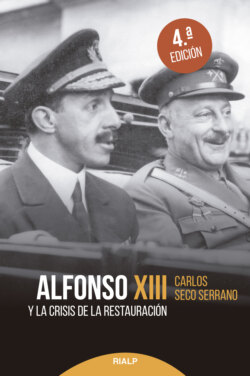Читать книгу Alfonso XIII y la crisis de la Restauración - Carlos Seco Serrano - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2.
El 98 y la Restauración
EL IMPACTO DEL 98: EL PROCESO DE REACCIONES
No nos interesa aquí hacer un estudio del problema cubano, o del enfrentamiento entre España y Norteamérica. Nos interesa, sí, el 98 por lo que significó como impacto, como factor de conmoción en la conciencia y en la vida política del país.
Con esa tendencia al maximalismo típica del español de todos los tiempos, el desastre ultramarino se entendió como un vislumbre de máxima mina moral, sin tener en cuenta que otros pueblos habían vivido también sus 98. En efecto, el profesor Pabón ha recordado muy oportunamente que en el mundo regido por los principios diplomáticos de la llamada «balanza de poderes», la crisis española no es un hecho excepcional: se parece a otras atravesadas por diversas potencias en aquella coyuntura internacional —así, para Portugal el equivalente de nuestro 98 es el famoso ultimátum inglés de 1890; para el Japón, la humillación de Shimonosheki, en 1895; para la propia Francia, la famosa crisis de Fashoda, en 1898 precisamente—. Sino que en todos estos casos, si el planteamiento es idéntico —una imposición de fuerza, en torno a intereses imperialistas, cuando el mundo internacional carece de una organización supranacional arbitral, del tipo de la posterior Sociedad de Naciones—, no llega a las últimas consecuencias como en el caso del enfrentamiento de España con los Estados Unidos. Un hecho llama la atención, desde luego: la dignidad con que la corona hace frente a la crisis. Aún hoy impresiona la lectura del despacho —inédito hasta ahora— en que el embajador Woodford dio cuenta al presidente Mac Kinley de su clarificadora entrevista con la Reina regente el día 15 de enero de 1898, fecha crucial en el conflicto. Doña Cristina dio entonces una lección de honestidad, de sentido del honor, al presidente[1].
Por eso ha dicho Pabón que el español fue «un 98 en la serie de los 98, el único no aceptado»[2]. De una parte, para el Gobierno responsable, porque se planteó como una alternativa entre la guerra y el deshonor. De otra, para la masa media del país, porque desorientada por lamentables campañas de prensa, vivió a lo largo de todo el conflicto un gran error que alimentó su loca esperanza en la victoria: causa de la posterior reacción ante el Desastre. De haberse planteado el conflicto para todo el país con un sentido numantinista, el de la decisión heroica en alternativa extrema, como ocurrió en las esferas de Gobierno, no se hubiera producido la posterior reacción[3].
La quiebra fue en principio demasiado profunda, y quizá por ello mismo tardó —relativamente— en subir a la superficie. Pero no podemos aceptar la visión simplista, que a veces ha tomado características de lugar común, de un país frívolamente insensible a la catástrofe. En realidad, ya desde el primer momento la conmoción espiritual se manifestó, sucesivamente, en tres planos.
El primero surgiría en la consternación, el dolor mudo del pueblo sencillo ante una realidad no prevista; la realidad que se hizo concreta durante el otoño y el invierno de 1898, con la llegada a los puertos, y luego a las ciudades y pueblos del interior, de los soldados repatriados, extenuados por la lucha contra los hombres y contra el trópico. La realidad que captó, en impresionantes apuntes, el lápiz del catalán Nonell, y que todavía podría percibir Rubén Darío, en 1899, a su llegada a Barcelona.
El segundo plano brotó en el mundo de la «política vigente», en primer término a través del debate en las Cortes reunidas para autorizar al Gobierno a las expoliaciones de la paz de París (el armisticio, recordémoslo, se ajusta el 12 de agosto: en septiembre las Cortes facultan al Ministerio Sagasta para la cesión de provincias y posesiones de Ultramar: el tratado se firma en diciembre). Ese debate de septiembre puso de relieve la insolidaridad de los distintos grupos políticos ante el fracaso: desde las fulminaciones del conde de las Almenas en el Senado, contra los mandos del ejército y la escuadra, hasta el ataque desatado por los republicanos en el Congreso, contra el Gobierno liberal, al que se acusaba de no haber sabido evitar la guerra con los Estados Unidos y —con más justicia— de sus imprevisiones en la preparación y organización de medios de defensa que hubiesen correspondido a los inmensos sacrificios del país. A la larga, la repercusión del 98 en los círculos políticos de la Restauración iba a poner de manifiesto un último y fundamental resultado: el futuro solo estaría abierto para los disidentes del sistema que había llevado a la gran decepción. «El turno de los partidos se hará crecientemente difícil —observa Pabón—. El intento de gobernar realmente solo será posible para los disconformes en la marcha hacia el desastre. Ello pudo ser obra de la propia conciencia, o resultado de una difusa opinión pública. Intentarán gobernar realmente Silvela, el de la carta al general Lazaga; Maura, el “filibustero” de las reformas autonomistas; Canalejas, el derrotista de la carta a Sagasta»[4].
Y por último, en un tercer plano hemos de situar la postura crítica de los círculos conscientes, más o menos alejados de la política en vigor: según la enumeración, sintéticamente exacta, de Fernández Almagro y el duque de Maura, «obreros sindicalistas, mesócratas de la Unión Nacional, burgueses catalanes, intelectuales ateneísticos..., tan desdeñosos del grupo liberal como hostiles al conservador»[5]. Examinémoslos más de cerca.
En primer lugar, la organización política y sindical del Partido Socialista, núcleo todavía minoritario pero con un programa maximalista incompatible con la estructura social vigente[6]; precisamente ahora va a iniciar un desarrollo lento, pero ininterrumpido, bajo la dirección de Pablo Iglesias.
Donde aparecían fuerzas enteramente nuevas, estimuladas por la desconceptuación del Estado y por la crítica negativa —escribe Fernández Almagro—, el pueblo tampoco se sintió solicitado... El obrero en trance de soñar con la revolución no veía mejor instrumento que las organizaciones marxistas, y por afinidades negativas, en alianza con el enemigo común, el anarquismo, que tanto impresionaba al obrero de la industria como al jornalero del campo, y más en esta desgraciada coyuntura histórica en que la acción directa convencía más que cualquier otro procedimiento subversivo al impaciente, al resentido, al místico de la violencia, al que, frente a la quiebra del Estado y de la política en juego, no veía otro recurso que la fuerza, magnicidio inclusive, cuando no teóricamente la negación de cualesquiera instituciones... Los socialistas no dejaban pasar la ocasión de la guerra y el desastre para intensificar sus propagandas contra la monarquía, y ninguna otra campaña de más efecto, por su simplismo, pudo desarrollar que la cifrada en este dilema: O todos o ninguno, aludiendo a la movilización militar de pobres y ricos, sin redención a metálico ni sustitutos, o en el reconocimiento de la independencia de Cuba como única manera de llegar a la paz... Luego vino la campaña en contra de las despiadadas condiciones en que era repatriado el combatiente en Cuba y Filipinas, enfermo, hambriento, deprimido, pendiente de cobrar los haberes que tarde, mal o nunca le abonarían. Esta campaña que trascendió del Partido Socialista e hicieron suya los grupos anarquistas y los republicanos de todos los matices, logró extraordinaria difusión popular[7].
En segundo término, el movimiento de los «mesócratas», de las clases mercantiles y los intereses agrarios, claramente afectados por el desastre en sí y por el reajuste hacendístico necesario para acomodar la economía del país a la nueva situación creada por la supresión de los mercados de ultramar[8]. Este movimiento servirá de plataforma a las campañas de Joaquín Costa, y lógicamente tendrá una última cristalización política en torno a lo que se llama regeneracionismo. La reacción encarnada por Costa supone un repudio de la falsa política de superficie, sin contenido práctico y eficiente, y por eso se formula muy bien en el slogan «escuela y despensa», y se articula en torno a unos objetivos programáticos que podríamos llamar «de urgencia doméstica»: plan de regadíos —la famosa «política hidráulica»—, restauración de bienes comunales, lucha contra el caciquismo, impulso alfabetizador, protección eficiente al cultivador, desarrollo de la red de carreteras y caminos... —La cuestión del régimen no acaba de plantearse con claridad, en cambio. No puede hablarse de antimonarquismo concreto, por lo pronto, en la base de este programa; pero en cambio se hallan en él peligrosas alusiones al «cirujano de hierro», lo que alguien ha interpretado como una apelación prefascista— y no hay que olvidar el «costismo» indudable que alienta en las concepciones y proyectos de Primo de Rivera, considerado por muchos, en los días de esplendor de la dictadura, como ese «cirujano de hierro» patéticamente reclamado, al despuntar el siglo, por el «león de Graus».
En tercer lugar, el Desastre implica —en reacción muy similar a la de las Cámaras de Comercio enardecidas por el verbo de Costa—, un recrudecimiento de la postura, ya cristalizada en las Bases de Manresa, de la burguesía catalana en tension creciente con la «política de Madrid». «Las deplorables consecuencias del desastre colonial —escribió uno de los más selectos espiritas de la época, Santiago Ramón y Cajal, que vivió directamente, por añadidura, la lucha en la manigua— fueron dos, a cual más trascendentales: el desvío e inatención del elemento civil hacia las instituciones militares, a quienes se imputaban faltas y flaquezas de que fueron responsables gobiernos y partidos, y, sobre todo, la génesis del separatismo disfrazado de regionalismo». Era la «doble herida» de que ha hablado Lain Entralgo: «Progresiva separación entre los hombres y creciente disensión entre las regiones»[9]. Pabón ha enumerado los estímulos que, en la crisis del 98, llevan a una enorme crecida del catalanismo: «La insolidaridad consiguiente a la derrota, con su ruptura de lazos espirituales; la quiebra del Estado y el súbito horror al vacío; el hundimiento de la política general y el deseo de diferenciarse respecto a los responsables; el acierto deslumbrante de los disconformes de la víspera; todo empujará las aguas catalanas al cauce catalanista». En el momento en que las orientaciones «del centro» habían conducido a la catástrofe, se reclamaba el derecho a buscar el propio camino. «Aquí —escribía Maragall— hay algo vivo, gobernado por algo muerto, porque lo muerto pesa más que lo vivo y va arrastrándolo en su caída a la tamba. Y siendo esta la España actual, ¿quién puede ser españolista de esta España, los vivos o los muertos?»[10].
Queda, en fin, la reacción de los intelectuales, que aunque en muchos aspectos tenga contactos o se apoye en Costa —y de aquí que más de una vez se haya incluido a este en la «generación del 98»—, es más profunda y más extensa, por cuanto se proyecta en una crítica universal, pero de momento menos operante porque no desciende al campo de la política práctica —en contraste sustancial con la posterior «generación de 1914»—. Se ha denostado con frecuencia la posición «negativa» de la crítica noventaiochista —tan negativa, que en sus posiciones más juveniles algunos de estos escritores se inclinan hacia el anarquismo—. Pero el reverso de tan discutible postura es una especie de «mea culpa», surgiendo del análisis crudo de las razones profundas que llevaron al Desastre; y el repudio de la «España vigente», denominador común de este preclaro grupo de escritores, implica una afirmación de la «España posible». Diríamos que los noventaiochistas crean un espíritu de inconformismo, de inquietud, que envuelve una esperanza: la apelación a la «España real», oculta y oprimida tías los velos de la «España oficial». Y de tal modo pesará esa dicotomía en la segunda fase de la Restauración —la que corresponde al reinado personal de Alfonso XIII—, que toda la trayectoria política del primer tercio de nuestro siglo podría resumirse, a través de los distintos intentos de regeneración interna que lo van jalonando, en el empeño de identificar esas dos Españas.
Lo cual no quiere decir que el grupo intelectual del 98 haya sabido nunca definir con justeza la «España real», ni, por supuesto, lo que de forma demasiado vaga él entendía por «España oficial». Antes hemos hablado de dos ciclos revolucionarios en el mundo contemporáneo: el protagonizado por la burguesía —la revolución liberal—; el promovido por el obrerismo —la revolución socialista: entendamos esta en toda su amplitud y radicalismo, o bien en el sentido de un revisionismo a fondo del primer ciclo revolucionario—. No es difícil identificar el divorcio entre España oficial y España vital —término preferido por Ortega— como la tensión entre esos dos ciclos revolucionarios. Ahora bien, los hombres del 98 no rebasan de una visión estrictamente burguesa de la crisis española; su noción de la problemática social se queda en la epidermis —y ello explica muchas actitudes, en apariencia contradictorias, en la vorágine de 1936, pero también la inconsciencia radical de sus planteamientos de cara a los esfuerzos «regeneracionistas» de la política alfonsina—. La crítica de estos intelectuales, sin hacer justicia, por una parte, a la amplitud liberal de un sistema del que ellos constituían la mejor justificación[11], se limitaba, en el aspecto político, a una nostalgia del 68, y, en consecuencia, a una reserva rencorosa respecto al régimen que, de momento, había frenado aquel desbordamiento para después incorporarse aparentemente sus programas falseándolos en la práctica; pero en su vertiente social no pasaba, en la mayor parte de los casos, de un enfrentamiento —más o menos directo— con las columnas matrices en que todo el sistema canovista se apoyaba: la Iglesia y el ejército.
LAS FORTALEZAS CONSERVADORAS: IGLESIA Y EJÉRCITO
Cierto que el estamento eclesiástico, en la Restauración, carece de auténtica grandeza: se nos aparece siempre ligado a los círculos burgueses o a la aristocracia, y cada vez más alejado de las masas obreras; respecto a estas últimas, su actitud no supera un paternalismo que solo en escasas proporciones da paso a tímidas iniciativas a favor de una verdadera «justicia social». Su intransigencia ideológica —a veces muy alejada de un auténtico espíritu evangélico, hecho bien claro a la luz del Concilio Vaticano II—, la enfrentaba con las corrientes de pensamiento que afloran en la Institución Libre de Enseñanza, contra mínimas afirmaciones de independencia por parte del Estado —tal actitud se pondría de manifiesto, sobre todo, en la etapa de gobierno de Canalejas—: lo que recrudecía contra ella la oposición, a que antes aludíamos, por parte de amplios sectores intelectuales, sin que esa oposición se viera compensada por su crédito entre los humildes y los analfabetos (lo cual no excluye la existencia de grandes prelados, y la obra benemérita de determinados institutos eclesiásticos). El anticlericalismo en crecida tiene una de sus raíces en la ideología progresista; pero adquiere su dimensión más grave como consecuencia de la escasa «sensibilidad social» de esta Iglesia de la Restauración para captar en todas sus dimensiones el significado del segundo ciclo revolucionario de la época contemporánea; sobre todo teniendo en cuenta que el primero —el ciclo liberal— había tenido dos víctimas propiciatorias: el «cuarto estado» —el proletariado—, sometido a las leyes inflexibles de la «libertad contractual» y al margen de toda cobertura en un Estado inhibido en la lucha de clases; y la Iglesia, sometida al «inmenso latrocinio» de que hablaría Menéndez Pelayo[12]. Un fatal espejismo evitó que la Iglesia española asumiera su auténtico papel, desligada de compromisos con las estructuras que habían nacido de la revolución liberal-burguesa. Se aplicó, por el contrario, una vez efectuada la Restauración, a asegurar una posición privilegiada dentro del Estado que, a su vez, utilizaba esta alianza en su estricto beneficio.
La evolución del estamento militar hacia una de las plataformas conservadoras del régimen refleja perfectamente la transición entre los dos ciclos revolucionarios de la Edad Contemporánea. Acuñado en torno al despliegue del liberalismo, desde que los cuadros de mando y el ingreso en las academias dejaron de ser monopolio del estamento aristocrático, y cristalizado en torno a las grandes crisis de las guerras civiles, el ejército de mediados del siglo XIX representa una de las facetas de la burguesía liberal que llega a las últimas consecuencias de sus reivindicaciones en torno al 68. El proceso de disolución manifiesto durante los años que siguieron, hasta el 74, implicó una inflexión en sentido conservador a partir de la Primera República. Los mismos jefes que habían puesto fin al reinado de Isabel II, facilitaron la Restauración a partir del golpe de Estado de Pavía, aunque —fenómeno característico del general encaramado al poder—, el duque de la Torre, Serrano, soñase en prolongar indefinidamente su mandato, desde 1874. No poseía Serrano todo el prestigio necesario para cimentar su poder personal, y los jefes del ejército prefirieron agruparse en torno al símbolo independiente de la monarquía, cuyo advenimiento, aunque preparado por Cánovas, fue decidido por el pronunciamiento de Martínez Campos, inmediatamente secundado por las distintas capitanías generales. Cánovas hubiera preferido la Restauración cimentada en el abrazo de las dos Españas bajo el signo de la paz, según el gran proyecto vinculado a la última campaña del Marqués del Duero, y fracasado en la muerte de este ante Estella. La alianza de la monarquía restaurada con el estamento militar es un hecho desde ese momento: si el ejército sostiene al trono en las circunstancias difíciles —por ejemplo, en 1886—, el trono respalda al ejército cuando este atraviesa una crisis de prestigio —a partir del 98, según queda apuntado—.
Alfonso XIII fue educado, ante todo, como militar, y tal se sintió siempre, con vocación muy definida. Desde el primero hasta el último día de su reinado se esforzó por mantener bien avenida la familia militar, superando situaciones límite abocadas a una guerra civil. Este sentido tuvo, ya en 1906, la famosa Ley de Jurisdicciones, verdadera transacción del Régimen con una oficialidad que, según ha escrito Brenan, de su antiguo liberalismo solo conservaba la intransigencia centralista[13]. A las críticas —sin duda injustas— que no dejó de suscitar la actuación del ejército en las campañas coloniales se sumaron las que provocaba su propia estructura —la desproporción entre los efectivos de tropa y los cuadros de la oficialidad—. «La necesidad de reorganizar el ejército —ha escrito Julio Busquéts— se hizo particularmente aguda a raíz del desastre de 1898. Existían entonces en España 499 generales, 578 coroneles y más de 23 000 oficiales para unas tropas que no excedían de 80 000 hombres. Tenía nuestro ejército, en aquella época, seis veces más oficiales que el de Francia, que, sin embargo, contaba con 180 000 soldados»[14]. A lo largo de los años que siguieron, el ejército viviría la desazonada inquietud que en él provocaba esta doble exigencia: de una parte, el deseo de redimir sus reales defectos de estructura; de otra, el afán de desquitarse de sus presuntos fallos en la acción.
[1] Véase Apéndice I.
[2] Días de ayer, p. 194.
[3] PABÓN, Cambó, p. 170. En su excelente estudio La guerra del 98 (Alianza Editorial, Madrid, 1968), Pablo Azcárate ha hecho cumplida justicia al denostado equipo de gobierno que hubo de habérselas con la guerra... y con la paz: «Que la guerra sorprendió a España sin preparación adecuada es la evidencia misma. Sin embargo, los gobernantes de aquella época, y muy especialmente el partido liberal, podrían alegar diversas circunstancias, si no eximentes, por lo menos atenuantes. La primera, que hicieron cuanto humanamente fue posible para evitarla. La segunda, que podían legítimamente esperar que la concesión de la autonomía y del armisticio encontrarían el apoyo del gobierno americano, con lo que no solo la guerra se hubiera evitado, sino que se hubiera llegado, rápidamente, a la pacificación de Cuba. La tercera, que toda medida que hubieran tomado para mejorar sus medios militares (y la única eficaz hubiera sido la compra de barcos de guerra) hubiera desvirtuado sus esfuerzos para mantener la paz. La cuarta, que la guerra era inevitable sin que fuera humanamente posible remediar a tiempo el inmenso desnivel que existía entre el poderío naval americano y el español... Justo es reconocer que ante la decisión del gobierno de los Estados Unidos de provocar la guerra, a todo trance, cuando estaba seguro de obtener una fácil victoria, todo cuanto el gobierno español hubiera hecho, todas sus previsiones, todos sus cálculos, todos sus esfuerzos no hubieran podido evitar la guerra... ni la derrota. Por último, me parece necesario afirmar que un estudio sereno y objetivo de la correspondencia diplomática relativa a este triste episodio de nuestra historia, muestra que las negociaciones con los Estados Unidos, tanto durante el período que precedió a la guerra como las del armisticio y las del tratado de paz, fueron conducidas con clara visión de la realidad, con firmeza, con prudencia y con dignidad. Es verdad que los negociadores españoles no consiguieron obtener ni la más mínima concesión de sus adversarios. Pero lograron lo único que era posible lograr en sus circunstancias, a saber: silenciar los argumentos contrarios y forzar al gobierno de los Estados Unidos a refugiarse, a propósito de cada punto litigioso, en lo que era su exclusivo y único argumento: la fuerza. Y esto tiene y tendrá valor para todo el que no se resigne a dejar la vida reducida a un simple juego de intereses materiales» (pp. 200-203).
[4] Cambó, p. 174.
[5] Por qué cayó Alfonso XIII, pp. 20-21.
[6] Con gran sorpresa mía, el profesor Velarde Fuertes, en su prólogo al libro de los señores Roldán y García Delgado La formación de la sociedad capitalista en España. 1914-1920 me censura (pp. XIII-XIV) por no conceder —en 1898— más importancia a los bakuninistas que a los socialistas. Y añade: «Al hablar de la Semana Trágica, el ideario anarcosindicalista, así como su praxis, son bastante olvidados». Ahora bien, fue el obrerismo organizado en el P.S.O.E. y en la U.G.T. el que sacó partido, en campañas de prensa —estaba en condiciones para hacerlo— del famoso impacto del 98, mediante certeros ataques al sistema de «quintas» en el reclutamiento militar. El anarcosindicalismo no existía, ni en 1898 ni en 1909, sino como recuerdo de la lejana A.I.T. barrida por decreto del general Serrano en 1874, aunque intentara reconstruirse, sin mucho éxito, en 1883 (F.T.R.E.). Si bien desde 1890 alentaba en determinados sectores sociales del país un difuso espíritu anarquista —ahí están sus atentados célebres—, actuaba en grupos aislados, y por supuesto no había llegado a cristalizar aún en una organización sindical, que sólo hizo acto de aparición a partir de 1910 (C.R.T.), convirtiéndose en la famosa C.N.T., en 1911, trece años después de 1898, fecha a que mi texto se refiere, y dos años después de la Semana Trágica, a la que hace alusión mi objetante. Esta cuestión de las fechas suele fallarle al señor Velarde. No deja de ser chusco que, bondadosamente, el sabio profesor me conceda que «conozco» la existencia de un sindicalismo revolucionario de signo bakuninista, «y lo citará algunas veces en esta obra». Creo que mi relato de las perturbaciones sociales de 1919 (capítulo VI) no ofrece lugar a dudas. Por lo demás, si el señor Velarde quiere alguna vez profundizar documentalmente en la historia del bakuninismo español, le recomiendo que repase los cuatro volúmenes publicados de mi Colección de documentos para el estudio de los movimientos obreros en la España contemporánea (Barcelona, 1969-1973).
[7] Melchor FERNÁNDEZ ALMAGRO: Historia política de la España contemporánea, II. Pegaso, Madrid, 1959, pp. 598-599.
[8] También aquí intenta darme un «palmetazo» mi minucioso censor, Velarde Fuentes. Cree el señor Velarde que el enlace de los regeneracionistas con el movimiento de los mesócratas, de las clases mercantiles y de los intereses agrarios, «necesita explicarse en otro modo», «después de los trabajos del economista Paul A. Baran» (p. XIV de su prólogo citado). Por supuesto, el regeneracionismo no es solo el movimiento de los mesócratas; pero es indiscutible también que en la agitación costista se apoyan los «mesócratas» vinculados a la Unión Nacional, en pro de sus muy concretos intereses. El problema de Costa, o del costismo, fue verse utilizado unilateralmente por los animadores del movimiento de las Cámaras. Sobre esto, después de la publicación de Baran y de las «advertencias» de Velarde Fuertes, ha dicho terminantemente el profesor Artola: «El manifiesto (de Costa) refleja fundamentalmente los intereses de un específico sector de la sociedad de provincias —pequeños agricultores, comerciantes— a los que el cuidado de sus intereses aleja de la carrera política, tanto en las Cortes como en los municipios. Ante el desastre, sienten, como cualquier otro grupo social o político, la necesidad de librarse de la responsabilidad que imputan al gobierno central, sin mayor especificación; pero su mayor preocupación es orientar la politica regeneracionista de acuerdo con sus intereses. De aquí que las dos peticiones fundamentales sean los recortes presupuestarios para lograr el equilibrio financiero, lo que supone una garantía de que no habrá nuevos impuestos, y la demanda de inversiones estatales en los campos que más directamente Ies benefician» (Miguel Artola, Partidos y programas políticos, 1808-1936. t. I, Aguilar, Madrid, 1974, pp. 342-343. Los subrayados son nuestros).
[9] España como problema. Aguilar, Madrid, 1956, 1.1, p. 446.
[10] MARAGALL, La patria nueva. En Obras Completas, Barcelona, 1960, II, p. 653. La argumentación de Velarde Fuertes (p. XIV del prólogo citado) para poner en duda la «justificación histórica de Pabón», aducida por mí a propósito de la frase de Cajal, se reduce a subrayar la importancia de «la dimensión burguesa», en este proceso, alineando el movimiento felibre y la Renaixema, Sota y Llano y Francisco Cambó. Me parece muy discutible ese alineamiento, tanto como señalar identidad alguna entre el P.N.V. (en 1898) y el movimiento que acaudillará Francisco Cambó.
[11] Prototípico es el caso de Clarín, enemigo acérrimo de Cánovas, que halla campo, precisamente, en la amplitud liberal del sistema canovista para desarrollar sus duros ataques contra el político malagueño.
[12] El señor Velarde Fuertes «no deja pasar una». A propósito de mi cita de Menéndez Pelayo frunce el ceño para advertirme que «seguir admitiendo, por muy de lejos que sea, la frase de Menéndez Pelayo sobre el inmenso latrocinio que supuso la desamortización liberal, indica que las recientes investigaciones que sobre esta operación han efectuado y siguen en el tajo con intensidad— valiosos historiadores, no han tenido la difusión que merecían». Verdaderamente, es como tomar el rábano por las hojas. Si el señor Velarde Fuertes quiere decir que la desamortización era una necesidad histórica, estamos de acuerdo. Pero todas las investigaciones, habidas y por haber, de «valiosos historiadores y economistas» no pueden desmentir un hecho: el diverso trato que el Estado liberal dio a las propiedades de nobleza e Iglesia. En el primer caso se limitó a una desvinculación que respetó la voluntad omnímoda del propietario para disponer de su patrimonio. En el caso de la Iglesia, los decretos desamorti zadores se encaminaron a despojar, por las buenas, a las Casas religiosas de sus bienes, declarándolos «nacionales» y lanzándolos al mercado. Aunque yo esté muy lejos de los puntos de vista de Menéndez Pelayo, entiendo que, en puridad, lo que el Estado liberal hizo —paliándolo luego mediante el Concordato de 1851— era, en buen léxico castellano, un verdadero latrocinio.
[13] Laberinto español. Ruedo Ibérico, París, 1962, p. 49.
[14] Julio BUSQUÉTS, El militar de carrera en España. Estudio de sociología militar. Ariel, Barcelona-Caracas, 1967, p. 25.