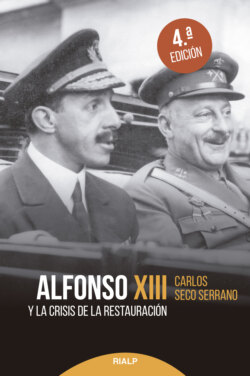Читать книгу Alfonso XIII y la crisis de la Restauración - Carlos Seco Serrano - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1.
La Restauración, entre dos ciclos revolucionarios
ANVERSO Y REVERSO DE LA OBRA DE CÁNOVAS
La Restauración canovista supone —como cualquier coyuntura histórica—, un anverso y un reverso, perfectamente análogos a los que ofrecen otras situaciones nacionales en la Europa finisecular. A Cánovas le correspondió cerrar, en ponderado equilibrio, un ciclo revolucionario, el de la revolución liberal; pero su obra política coincidió con el desarrollo de un ciclo nuevo, marginado por ella: el de la revolución socialista.
El reinado de Alfonso XII y los primeros años de la Regencia contemplaron el remanso del romanticismo político: las viejas tensiones y pronunciamientos de la época isabelina quedaron desplazados por la colaboración constructiva, sobre una plataforma de básico acuerdo —la lealtad a la nueva monarquía, entendida como «posibilismo» y «apertura»—, entre los dos partidos del turno pacífico: heredero el uno del moderantismo centro-izquierda, que encarnara la Unión Liberal, y el otro del progresismo democrático triunfante en las Constituyentes de 1869. Cánovas había logrado superar la guerra civil con una fórmula de convivencia, y los obstáculos tradicionales con un supremo arbitraje en el disfrute del poder por los «partidos dinásticos».
Sino que esta revolución liberal que ahora se remansaba en el triunfo había sido una revolución de minorías: su nervio sustentador, el elemento burgués, no constituía más que una leve película —reforzada por una mesocracia de funcionarios y hombres de «profesiones liberales»— en los estratos sociales de la España decimonónica; y si en algún momento pudo tomar apariencias de «revolución popular» o revolución de masas, ello se debió a dos razones: de una parte, la apelación demagógica del progresismo; de otra, el hecho de que ese progresismo solo se pusiera a prueba —y de modo precario— en el paréntesis de dos años que siguió a la vicalvarada, durante el cuarto de siglo de reinado personal de Isabel II.
No deja de ser curioso que, precisamente cuando se hacía más sincera la apertura del progresismo burgués hacia el «cuarto estado», es decir, cuando aquel apelaba a una fórmula democrática para dar cuerpo al nuevo régimen político propugnado en la revolución de 1868, se produjese la ruptura definitiva entre la masa proletaria —hasta entonces embarcada en unas naves que no la conducían a «su» puerto—, y los defensores del sufragio universal y de todos los derechos individuales. En este sentido, dos cosas fueron decisivas: el arraigo, en suelo español —y favorecida, precisamente, por la plenitud de derechos reconocidos en las Constituyentes—, de la propaganda bakuninista; y el choque entre la realidad social y la organización del orden político. Con escasa prudencia, los demócratas habían prometido demasiadas cosas —algo, sobre todo, esencial para ganarse la adhesión de los elementos populares: la supresión de las quintas[1]—. Cuando, triunfante la revolución política, los que la habían sustentado con un auténtico calor de masas trataron de sacar sus consecuencias económicas y sociales, se vieron una vez más decepcionados ante los obstáculos interpuestos en su camino por el nuevo orden que ellos, ilusionadamente, habían contribuido a crear. Este divorcio, muy temprano, entre el pueblo ínfimo y los caudillos de la revolución, se reproduciría luego frente a los republicanos, que no iban, de hecho, en su programa social y económico, mucho más allá de unos objetivos estrictamente burgueses[2]. Del doble rompimiento sacaría partido, con asombrosa rapidez, la Primera Asociación Internacional de Trabajadores, apresurándose a poner de relieve que ella encarnaba otra revolución, la de los proletarios, que desde ese momento debían volver la espalda a las engañosas sirenas de una falsa democracia —la de Prim, la de Amadeo, pero también la de Castelar y la de Pi[3]—. Se trataba de enarbolar «la roja bandera de la revolución social», detrás de la que habría de movilizarse «el proletariado militante».
La revolución dentro de la revolución hizo añicos las ilusiones de la democracia burguesa, patéticamente encarnada en Castelar —convertido, por paradoja, en dictador[4]—, y le restó fuerzas con que oponerse a la fórmula renovadora acuñada por Cánovas para «su» restauración. La obra de Cánovas, por consiguiente, se beneficiaba de la necesidad de concordia que el peligro de subversión social había hecho evidente en el campo burgués de todos los matices; a cambio de integrar en su juego político —amparados por una corona que no estaba ya, como la de Isabel II, adscrita a un solo partido— todos los viejos y nuevos programas liberales, garantizaba el orden social cerrando filas frente al ciclo revolucionario abierto por Marx y Bakunin.
Sería, sin embargo, inexacto e injusto resumir la obra de Cánovas, como tantas veces se ha hecho desde el campo de las extremas izquierdas, con el simple calificativo de «reaccionaria», puesto que distó mucho de una simple vuelta al punto de partida —el monopolio del poder por el moderantismo isabelino—; se esforzó, por el contrario, en arbitrar una fórmula abierta a derecha e izquierda, en consolidar, en torno al trono y a la legalidad constitucional, el equilibrio entre las fuerzas políticas separadas por el 68. Precisamente por la amplitud o la flexibilidad que la caracterizaron ha habido en nuestros días quien ha atacado la obra de Cánovas; me parece evidente que si la «apertura» hacia la herencia del 68 terminó a la larga arruinando la Restauración al cabo de medio siglo, de seguro su duración hubiera sido mucho más corta —no habría rebasado, probablemente, los primeros días de la Regencia—, de reducirse, una vez más, a ser instrumento de un solo partido. Muy por el contrario, el fracaso de la obra de Cánovas radica en los límites de su «apertura»; en su incapacidad para asimilar, o para captar, las bases sociales de la nueva revolución alumbrada por la Internacional. Y a medida que avance el tiempo, en la segunda fase de la Restauración —la que corresponde al reinado de Alfonso XIII—, se hará más evidente que la suerte del Régimen depende de sus posibilidades de captación de la nueva izquierda: la que había sido marginada en los días de Cánovas y Sagasta.
A un siglo de distancia, pensamos —un tanto esquemáticamente y desde nuestras actuales experiencias— que, en los momentos en que se desmoronaba la articulación lograda por el obrerismo español al montar su primer frente de lucha contra la burguesía, se pudo emprender una gran obra regeneradora corrigiendo desde arriba los fallos sociales de la revolución liberal: la situación de unas masas campesinas, marginadas en el inmenso trasvase de la propiedad agraria operado en las desamortizaciones; o del proletariado urbano, inerme ante un empresariado omnipotente. Por desdicha, tardó mucho tiempo en abrirse camino, en los programas de los partidos dinásticos, una legislación social que, en principio, al intercalarse en las relaciones entre capital y trabajo, parecía contradecirse con la auténtica ortodoxia liberal. Por otra parte, se estaba aún, al producirse la Restauración, en la cresta máxima de la ola reaccionaria que provocaron las primeras violencias internacionalistas —reacción encarnada, primero, por la presidencia de Castelar, y luego por la dictadura de Serrano—. Esa reacción defensiva había tenido ya su expresión en los debates en torno a la Primera Internacional, desarrollados en el seno de las Cortes amadeístas de 1871: y en aquella ocasión, preciso es confesar que Cánovas marcó uno de los puntos extremos, aunque también es cierto que su exposición parlamentaria del día 3 de noviembre encerraba vislumbres proféticos a los que el tiempo había de dar entera validez[5].
Pero sería gravísimo error confundir la visión social de Cánovas con su posición manifiesta en aquel debate «en caliente». La talla de estadista la da en el gran malagueño su capacidad para modificar criterios, para corregir planteamientos, para llevar al máximo la flexión de una línea ideológica perfectamente coherente sin embargo. Como él mismo dijo en alguna ocasión: «No existe la posibilidad de gobierno sin transacciones lícitas, justas, hornadas e inteligentes». Pocos años antes de su muerte pondría de relieve una comprensión cada vez más abierta hacia el problema social en sus dimensiones auténticas: «No hay que hacerse ilusiones; el sentimiento de la caridad cristiana y sus similares no son suficientes, por sí solos, para atender las exigencias del día. Necesítase, por lo menos, una organización supletoria de la iniciativa individual, que emane de los grandes poderes sociales... Por mi parte, opino que será más ventajoso a la larga el concierto entre patronos y obreros, con o sin intervención del Estado...». Y Cánovas —el partido conservador, en la persona de Eduardo Dato—, había de ser, ya a comienzos de siglo, el portaestandarte de una «legislación social» que al final de la segunda década del siglo se alinearía en avanzada respecto a los otros países de Europa. Pero, entretanto, el planteamiento del problema era inequívoco: una democracia como la intentada en 1868 había de partir, para ser auténtica, de una previa labor de reorganización social y económica; invertir los términos —es decir, llevar al extremo los derechos políticos sin respaldarlos con un programa de soluciones sociales— abocaba a una alternativa: o el falseamiento del sufragio, o, en plazo más o menos largo, la revolución comunista desde arriba. También esto lo señaló Cánovas en 1890:
No es, en suma, el socialismo utopista, comunista-colectivista, revolucionario, que intenta destruir de arriba abajo el estado social para construir uno quimérico, el que más solicita la atención ahora. Tales propósitos, por su manifiesta imposibilidad y su brutal violencia, excluyen otra resolución del Estado que no sea la de combatirlos a todo trance, empleando en ello cuantos medios depositan en sus manos las naciones. Lo que alcanza mucho mayor importancia es que, enterados ya los proletarios de su igualdad jurídica, y próximos a enterarse del reciente poder que la igualdad electoral les da por donde quiera, piden y aun exigen cosas que, si no son siempre realizables, parece a primera vista que pueden serlo, hecho que a sus ojos excusa lo que pretenden. Para decirlo de una vez, que el sufragio universal tiende a hacer del socialismo una tendencia, si bien amenazadora, indisputablemente legal.
Cánovas llamaba la atención sobre el éxito obtenido en recientes elecciones al Reichstag por el socialismo alemán, y añadía: «Ningún pensador de aquel país puede ya dudar que si allá no se apela a violencias o falsificaciones, que reduzcan el sufragio a la simple apariencia que en Francia fue durante el Imperio napoleónico, llegará día en que con plena conciencia el socialismo alemán de su poder político, y gracias a la organización perfeccionada que va adquiriendo, perturbe profundamente, cuando menos, el ejercicio del gobierno...».
Porque tenía una noción exacta de las realidades sociales sobre las que había de asentarse su obra, Cánovas completó el texto constitucional con una ley electoral marginal a aquel —de carácter censitario, como la isabelina, pero mucho más abierta que esta—. Cuando se habla de la «farsa canovista» no debiera olvidarse que Cánovas pretendía, con su sufragio restringido, hacer más auténtica la realidad de este, poniéndolo en manos de los verdaderamente capacitados —capacitados tanto por su nivel intelectual como por su independencia efectiva—. Cierto que esto patentiza la urgencia de modificar las estructuras culturales y económicas, de «promocionar a las masas», lo que hubiera permitido ensanchar progresivamente las bases del cuerpo electoral. Y en efecto, la ley censitaria de Cánovas refleja, exactamente, los límites sociales de su construcción política; pero no cierra el camino a una futura y posible modificación que amplíe el sufragio. Modificación que llevaría a la práctica el jefe de la «izquierda dinástica». Sagasta, sin hacerla preceder de una «revolución estructural» en la que, desde luego, él no pensaba. De aquí que el sistema degenerase en ficción desde el primer momento; y de aquí también que resulte más adecuado hablar de «farsa sagastina» que de «farsa canovista».
Todavía conviene añadir algo más. El doctrinarismo de Cánovas, su ley censitaria no se encaminaban exactamente a cerrar el paso al socialismo; no podían hacerlo puesto que el socialismo democrático no existía en España en 1876. El obrerismo se repartía entonces entre el internacionalismo ácrata, de una parte[6], y el republicanismo pimargalliano. Respecto a los internacionalistas no había cuestión: el anarquismo se enfrentaba con toda ley política, y por tanto, no pasaba en la práctica de un «problema de orden público» —como dijo, con expresión más realista que cínica, Sagasta—. El republicanismo pimargalliano había abocado al caos en 1873, al ponerse de relieve las contradicciones entre los teóricos derechos democráticos y la falta de preparación del pueblo para ejercerlos: la incomprensión de la «revolución desde arriba» por parte de las grandes masas a las que había de beneficiar, es la gran tragedia del federalista español, encerrado siempre en un plano abstracto. En cuanto al socialismo marxista, su núcleo primitivo —no organizado aún como partido— era una minoritaria disidencia en el frente bakuninista ibérico: la Nueva Federación madrileña fundada por Pablo Iglesias. Cuando este incipiente núcleo fue aniñado, con las otras federaciones de la Internacional, en 1874, solo quedó en pie —como semillero de lo que luego sería el Partido Socialista Obrero— la Asociación del Arte de Imprimir, respetada precisamente por su carácter marginal a la organización internacionalista (y conviene no olvidar el trato de favor que ya por entonces dispensaron los artífices de la Restauración a la asociación obrera: Ducazcal, alcalde de Madrid, y, a través de este, el ministro de la Gobernación Romero Robledo). La fundación del Partido Socialista Obrero Español data de 1879 —y en cuanto a su proyección sindical (la U.G.T.) de 1888[7]—. Por entonces, sus seguidores eran tan escasos que, con una u otra ley electoral, tenían muy pocas posibilidades de acceso a las Cortes.
LA DEMOCRATIZACIÓN DEL RÉGIMEN CANOVISTA: SUS FRONTERAS SOCIALES
El año 1890 marca una inflexión decisiva en la Restauración. En este año registra Sagasta su momento político culminante, al conseguir la aprobación de la Ley de Sufragio Universal.
Si la acentuación del confesionalismo católico aportó desde la derecha —ya a finales del reinado de Alfonso XII— el apoyo de los «ultras» de Alejandro Pidal a la Restauración canovista, el programa democrático que a esta impuso, en el primer lustro de la Regencia, el liberal Sagasta, significaba su máxima apertura asimiladora hacia la izquierda; apertura a la que respondió, exactamente, el posibilismo de Castelar. En esta década, pues, entre 1880 y 1890, se produce la definitiva configuración de sus bases políticas y sociales. También, por consiguiente, la fijación de sus fronteras —desde «fuera»—. En efecto, aunque en el Congreso de Bilbao —de ese mismo año— el Partido Socialista decidiese ya entrar en la liza electoral, las declaraciones de Pablo Iglesias —con ocasión de la Fiesta del Trabajo, el 1 de mayo de 1891— no dejaban lugar a posibles equívocos: «Debo decirlo muy alto: si la burguesía transige y nos concede las ocho horas, la revolución social, que ha de venir de todos modos, será suave y contemporizadora en sus procedimientos. De otra suerte, revestiría los caracteres más sangrientos y rudos que puede imaginar la fantasía de los hombres». La manifestación obrera que, organizada por el partido, se desarrolló en Barcelona y otras ciudades en ese día fue como una afirmación de solidaridad proletaria —y de insolaridad con el mundo burgués—. Quedaba definida, en la actitud de Pablo Iglesias, la rigidez «guesdista» del socialismo español, que le haría inasimilable por la monarquía restaurada.
Al hablar de las fronteras de la Restauración conviene no olvidar este hecho. El sistema Cánovas-Sagasta supuso la creación de una plataforma política, condicionada por la distinción entre partidos dinásticos y antidinásticos, y, más tajantemente, entre partidos legales e ilegales; pero ese condicionamiento tenía un carácter puramente provisional; y cabía su flexión en torno a la fórmula de la indiferencia respecto a las formas de gobierno (el posibilismo castelarino fue, desde la extrema izquierda burguesa, un paso en este sentido). Se mantenían, simplemente, ciertas reglas de juego basadas en una evolución orgánica y progresiva, evitando la convulsión revolucionaria, pero sin exigir tampoco la desnaturalización de las fuerzas integradas en el sistema: tal fue el caso de Abárzuza, a la izquierda, pero también el de Pidal, a la derecha. Ya en 1904, a comienzos del reinado personal de Alfonso XIII, declararía Maura en el Parlamento, terminantemente:
La tesis genérica de los partidos legales e ilegales está fuera de todo debate. Yo no sé cuántas veces lo he dicho; pero aunque no lo hubiera dicho nadie, la realidad nos lo enseña. ¿No están existiendo los partidos todos? ¿No actúan? ¿Se ha hecho algo que denote la convicción contraria a las palabras con que hemos proclamado solemnísimamente que, en efecto, no hay, por razón de las ideas, por la confección doctrinal de sus programas, por la definición de sus aspiraciones y de sus ideales, nada que sea ilegal en España, por el derecho constituido? Únicamente los actos están sometidos al código[8].
Y pasados los años, el propio La Cierva, respondiendo a una consulta del rey, le confirmaría que, tanto con la Constitución proyectada por Primo de Rivera, como con la canovista de 1876, era perfectamente posible otorgar el poder al Partido Socialista... siempre que tuviese mayoría en las Cortes[9]. Ahora bien, el socialismo español, al negarse a aceptar esas reglas de juego, es decir, a adoptar el principio de la indiferencia en cuanto al régimen —que se haría tan común, ya en pleno siglo XX, entre los partidos socialistas de otros países europeos, cuya obra política se ha desarrollado tanto bajo la monarquía como bajo la república—, renunció, desde el primer momento, a la posibilidad de poner en marcha una evolución estructural «desde dentro», dada su debilidad, puesto que solo en alianza con otras fuerzas políticas podía alcanzar el poder. Su llegada a las Cortes, en 1910, iba a poner de relieve esta incapacidad de diálogo, frente a los esfuerzos incansables y llenos de buena voluntad del entonces jefe del Gobierno, Canalejas[10]. El discurso pronunciado por Pablo Iglesias en el Congreso el día 7 de julio de aquel año nos da la pauta invariable de una actitud monolítica: aspiración a suprimir la Iglesia, el ejército y «otras instituciones necesarias para este régimen de insolidaridad» (velada alusión al trono). «El Partido Socialista viene a buscar aquí lo que de utilidad puede hallar, pero la totalidad de su ideal no está aquí, la totalidad se entiende que ha de obtenerse de otro modo. Es decir, que este partido no ha cambiado de opinión respecto a este particular; estará en la legalidad mientras la legalidad le permita adquirir lo que necesita; fuera de la legalidad... cuando ella no le permita realizar sus aspiraciones». La posición, tajante, mantenida a lo largo de un cuarto de siglo —incluyendo la experiencia republicana, según pondría de relieve la terrible crisis de 1934—, llegaría ya en este inicial discurso del diputado Iglesias, a estridencias incompatibles con cuanto exige el ámbito de convivencia política de una asamblea parlamentaria en cualquier país civilizado: tal su afirmación de que, antes de tolerar la vuelta de Maura al poder, las masas socialistas estaban dispuestas a luchar para derribar al régimen e incluso a «llegar al atentado personal»[11].
Era un verdadero círculo vicioso, dada, por otra parte, la dureza granítica de las extremas derechas en sus negaciones. El papel del socialismo iba a quedar reducido al de estímulo amenazador, desde fuera. Pero en esto, andando el tiempo, había de resultar más eficaz la táctica de los ácratas, cuando hallase un potente canal sindicalista en que volcar su fuerza.
Por lo demás, precisa advertir que mucho antes de que el socialismo español alcanzase su «espaldarazo» parlamentario, en los años que llevan de la democratización sagastina al Desastre del 98, dos cosas se habían puesto de relieve. En primer término, la escasa sinceridad o eficacia de la reforma implicada en el sufragio universal, cuya contrapartida sería la agudización de esa lacra inherente al sistema político de la Restauración que se llamó «caciquismo electoral» —aún salvando la necesidad «provisional» del sistema, según el diagnóstico de Cajal—. De otra parte, y en lógica consecuencia, la dualidad acentuada entre la ciudad y el campo: este, convertido en verdadera base «feudal» de los partidos dinásticos, para obtener mayorías a imagen y semejanza de la situación que disfrutaba el poder; aquella, despertando poco a poco —primero, en los grandes centros urbanos, Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao...; luego, ganando otros menores en provincias—, a la conciencia de una responsabilidad colectiva en la marcha del país, tratando de contrarrestar la apariencia de las cifras oficiales en cada consulta electoral, con su inmediatez a los centros vitales de la política y del Estado: el momento decisivo, perfectamente recogido por el rey, sería el 12 de abril de 1931.
Ahora bien, si este iba a ser su último resultado, la insinceridad efectiva de las reformas democráticas de Sagasta (aceptadas por Cánovas en 1890 para no romper la continuidad esencial en la vida política del «sistema del turno», pero también porque estaba previsto el reverso de la ley, esto es, la viciada práctica electoral), tendría ya de inmediato consecuencias graves y trascendentes: en el plano de los partidos dinásticos —concretamente, en el seno de la familia conservadora—, el enfrentamiento de Silvela con Romero Robledo, representante el primero de un purismo o exigencia de autenticidad que había de hacer muy incómoda la postura canovista, y encarnación el segundo de una «picaresca» capaz de paliar los inconvenientes de la apertura democrática ante unas masas sin preparación efectiva para ejercer con independencia la plenitud de los derechos ciudadanos; en el plano de los núcleos sociales enemigos del régimen, una réplica violenta, a través de las organizaciones anarquistas[12] estimuladas más o menos por el terrorismo italiano que convertiría a Barcelona en la «ciudad de las bombas» (bombas del Liceo y atentado contra el general Martínez Campos en 1893; bomba en la procesión del Corpus de 1896). La acracia respondía a la falsa democracia sagastina atacando, de forma casi simbólica, a tres columnas básicas del Estado canovista: la burguesía de la industria y el comercio; el ejército; la Iglesia. En 1897, el ataque se lanzaría contra el propio estadista y artífice de la Restauración, Cánovas del Castillo. La muerte de Cánovas, en vísperas del desastre colonial, iba a abrir la primera crisis irreparable del sistema —muy pronto seguida por la humillación ultramarina—.
Y con Cánovas se iría toda una época. Incluso —aunque esté vedada al historiador la especulación en este sentido—, la posibilidad de que lo ocurrido en 1898 tomara cauces distintos a los del Desastre. Ahí queda, en efecto, la aguda sugerencia de Jesús Pabón:
La preferente condenación de Cánovas privó al 98 de una hipótesis: la de su reacción titánica, capaz de resistir y contrariar la pública opinión en el conflicto de las Carolinas, según la observación de Sánchez Toca, capaz quizá de concebir la solución de la independencia, conforme al juicio del duque de Tetuán. ¿Qué hubiera hecho Cánovas de encontrarse, como Sagasta y Moret, en la disyuntiva de la venta o la guerra? Porque él tenía —como Maeztu dijo— un “patriotismo desesperado”, ese que sirve a la hora de la desesperación[13].
Pero la réplica anarquista y la tensión interna de los partidos dinásticos no fueron las únicas consecuencias inmediatas de la inflexión democrática teóricamente impresa por Sagasta a la Restauración. Los años de la Regencia registraron otro fenómeno muy significativo, esencial en la configuración de nuestro tiempo: la formulación y el despliegue del catalanismo político —y todavía, indirecta o directamente estimulado por este, el del nacionalismo vasco—.
En apurada síntesis[14] podríamos decir que las corrientes que afluyen al catalanismo político son tres: la que procede de una posición tradicionalista a ultranza; la que brota en defensa de intereses económicos industriales a través de la polémica en torno al proteccionismo; la que intenta la adaptación de una doctrina más o menos exótica —la del federalismo pimargalliano—, en la visión concretamente catalana de Valenti Almirall.
El tradicionalismo catalanista abarca, a su vez, varias facetas: desde la puramente intelectual, filológica, literaria —en el espléndido despliegue de la Renaixença—, a la que se centra en defensa del «Derecho histórico catalán», emprendida por Duran y Bas; desde la de un carlismo foralista muy en conexión con el patriarcalismo rural del obispo Torras y Bages, al moderado «regionalismo conservador» expresado insuperablemente por Mañé y Flaquer. De hecho, estas facetas tradicionalistas son decisivas en la configuración mental del catalán de ayer y de hoy, más vertido, contra lo que suele creerse, a un sentimentalismo idealista que a las concretas realidades materiales, aunque estas no dejen de ejercer una fuerte presión sobre todo en determinados sectores de la sociedad barcelonesa.
Pues en efecto, tras lo que podríamos llamar «recreaciones puramente románticas», estás afirmándolas como réplica a uno de los dogmas de la escuela liberal progresista, las exigencias materiales de una sociedad urbana eminentemente industrial, agrupada sin disidencias en torno al principio del proteccionismo económico. No deja de ser curioso que estas dos razones de tensión o disentimiento respecto al Gobierno central hayan sido estímulo para las concepciones de Almirall, hijo espiritual de uno de los máximos demócratas de nuestro siglo XIX, el también catalán Pi.
En torno a la revolución de 1868 se habían abierto varios frentes de oposición desde Cataluña. La fuerte burguesía catalana, e incluso los elementos laborales ligados a ella a través de la industria y el comercio se agruparon estrechamente contra el librecambismo preconizado por el ministro Figuerola —catalán, por cierto—. El moderantismo isabelino en que había hallado excelente acomodo la revolución burguesa del segundo tercio del siglo, reaccionó contra los postulados democráticos del 69 a través de las campañas de prensa de Mañé y Flaquer, y en despliegue más extremo, estimulado por el anticlericalismo de las Constituyentes, en su apoyo a un carlismo que exaltaba la defensa de la libertad foral frente a la abstracta y uniforme libertad democrática.
La Restauración se benefició en principio de esta múltiple reacción. Pero la «apertura democrática» —desde el momento que Sagasta simbolizaba la herencia del 68—, abrió de nuevo el problema. En su manifestación más concreta, como réplica al librecambismo de Moret. En otro sentido, como reacción al proyecto uniformador y centralista del nuevo código civil. No deja de ser significativo el hecho de que en 1892 —cumplido plenamente el ciclo «democratizador» abierto por Sagasta en la Restauración conservadora— se articulen las «Bases de Manresa», o proyecto de Constitución regional catalana, en la que se cruzan «la fórmula federalista con reminiscencias de la antigua organización catalana y con el establecimiento del voto corporativo»[15].
[1] Sobre el influjo de este tipo de propaganda en el éxito de la revolución, véase el libro de José TERMES ARDÉVOL, El movimiento obrero en España. La Primera Internacional (1864-1881). Universidad de Barcelona, Facultad de Filosofía y Letras, Barcelona, 1965, pp. 21 y ss.
[2] La posición más audaz, en este orden de cosas —dentro del campo republicano—, es la de Pi y Margall cuyo pensamiento social supone, en cierto modo, una síntesis entre la tesis liberal-burguesa y la antítesis proletaria. Sobre el tema, véase el libro de Antonio JUTGLAR, Federalismo y revolución. Las ideas sociales de Pi y Margall. Universidad de Barcelona. Facultad de Filosofía y Letras, Barcelona, 1966; y mi prólogo a esa misma obra.
[3] El repudio, por parte de los internacionalistas, del programa pimargalliano, se hace evidente en los textos de la correspondencia del Consejo Federal de La Región Española, conservados en la Biblioteca Arús de Barcelona; por lo demás, en las Actas de la Asamblea de Valencia (1871), se dice, terminantemente: «La verdadera república democrática federal es la propiedad colectiva, la anarquía y la federación económica; o sea, la libre federación universal de las libres asociaciones obreras agrícolas e industriales, fórmula que acepta en todas sus partes» (Organización social de las secciones obreras de la Federación Regional Española, adoptada por el Congreso Obrero de Barcelona en junio de 1870, reformada por la Conferencia Regional de Valencia, celebrada en septiembre de 1871, y recomendada por el Congreso de Zaragoza, celebrado en abril de 1872, 2.a ed.. Valencia, 1872).
[4] También hay sobrados textos «internacionalistas» para glosar esta actitud. El endurecimiento del Gobierno, de cara al federalismo anarquista, a partir del acceso de Castelar a la presidencia, dejó muy atrás la posición de Sagasta en los tiempos de Amadeo.
[5] Véase Oriol VERGÉS MUNDO, La I Internacional en las Cortes de 1871, Universidad de Barcelona, Facultad de Filosofía y Letras. Barcelona, 1864, pp. 77-82 y 151 y ss.
[6] Véase TERMES, ob. cit., pp. 120 y ss.
[7] La fecha exacta de la fundación, por Pablo Iglesias, del P.S.O.E., es el 2 de mayo de 1879; el lugar, una taberna de la madrileña calle de Tetuán.
[8] Duque de MAURA y FERNÁNDEZ ALMAGRO: Por qué cayó Alfonso XIII, Madrid, 1947, p. 61.
[9] Juan de LA CIERVA y PEÑAFIEL: Notas de mi vida, Madrid, 1955, p. 302.
[10] Sobre el hecho lanza mucha luz la obra de María Teresa MARTÍNEZ DE SAS, El socialismo y la España oficial. Pablo Iglesias diputado a Cortes, Tucar Ed. Madrid, 1975.
[11] Diario de Sesiones..., 1 de julio de 1910.
[12] Los contactos del socialismo con la política oficial, sobre todo en Madrid, agudizaron las divergencias en el seno de las organizaciones obreras. La réplica al mundo burgués era mucho más violenta por parte del anarquismo en sus diversos enclaves. En Andalucía corrió a cargo de núcleos campesinos más o menos canalizados por la «Mano Negra», que llevaron a cabo una intentona de asalto sobre Jerez de la Frontera, centro aristocrático del capitalismo agrario más representativo. Al otro extremo de la Península, la violencia se radicaría pronto en Barcelona, capital en la que se cruzaban la influencia intelectual de París y el impacto directo del terrorismo de inspiración italiana, sobre una fluyente masa obrera y artesana.
[13] Jesús PABÓN: El 98, acontecimiento internacional. En Días de ayer. Alpha, Barcelona, 1963, p. 193.
[14] Véase Jesús PABÓN, Cambó, I. 1876-1918, Alpha, Barcelona, 1952, p. 95. Pabón señala cuatro corrientes confluyentes en la formación del catalanismo político: el proteccionismo económico; el federalismo político; el tradicionalismo y el renacimiento cultural. Cuando Vicens Vives ha tratado de analizar, a su vez, las raíces del catalanismo político (Historia social y económica de España y América. Barcelona, Teide, 1958, t. IV, vol. II, p. 386), se ha ceñido al mismo esquema de Pabón, glosándolo y desarrollándolo; su pretendida contraposición a la tesis de Pabón se limita, en realidad, a confirmarla.
[15] Ferrán SOLDEVILA: Historia de España, t. VIII, Ariel, Barcelona, 1959,