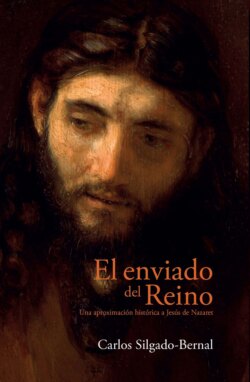Читать книгу El enviado del Reino - Carlos Silgado-Bernal - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
La peculiar rebeldía de Jesús, las guerras judeo-romanas y el fin de los tiempos
ОглавлениеLa forma en la que esperaba Jesús la restauración de Israel, con una liberación simultáneamente política y religiosa, ha sido interpretada de diversas maneras; la mayoría de ellas, anacrónicamente modernas. La historia de las contiendas militares entre Roma y la nación judía, así como la variedad de actos de sublevación y resistencia que hicieron parte de ella, han dado fuerza a la imagen de Jesús como un caudillo rebelde. Esta interpretación, realista en apariencia, se lleva a un extremo de simplicidad cuando se emplea para construir con ella el perfil de un caudillo militar judío, similar a otros descritos en anales históricos de su época, fusionando —sin necesidad ni evidencia directa alguna— la imagen de Jesús con la de ellos.
Mapa 1. Mapa de Judea y de los reinos de los príncipes herodianos que los gobernaron como etnarcas a principios del siglo I e.c.
Mapa 2. Roma y las provincias imperiales del Mediterráneo Oriental a principios del siglo I e.c.
Estas contiendas definieron el cauce por el que habrían de discurrir dos de las religiones que las sobrevivieron: el judaísmo rabínico y el judaísmo nazareno, cuyos seguidores llegarían a ser llamados cristianos, como se relata en Hch 11, 26. Por ello, deben ser consideradas con atención.
Al observar los acontecimientos sucedidos en Palestina durante los últimos dos tercios del siglo I —los que siguieron a la muerte de Jesús, acaecida entre los años 26 y 37 e. c., durante la prefectura de Poncio Pilato— y el primer tercio del siglo II, se aprecia la intensidad de los conflictos sociales conocidos por los historiadores como las guerras judeo-romanas cuyas consecuencias finales, a pesar de múltiples episodios heroicos, fueron trágicas para las comunidades de Galilea y Judea, y devastadoras para la nación judía que pugnaba por formarse.
Estas guerras y revueltas contra el imperio romano muestran la fina línea en la que se debatía la estabilidad del régimen sacerdotal en Judea, y también la fuerte tensión suscitada por los decretos imperiales, los enfrentamientos ocasionados por las guerras de expansión romanas y los actos arbitrarios de los procuradores en las regiones habitadas por los judíos. Estas regiones, vale aclarar, no se limitaban a Judea y Galilea, sino que abarcaban en el Mediterráneo ciudades como Alejandría, en Egipto; Cirene, en la provincia de Cirenaica y la isla de Chipre; Babilonia y Susa, en Mesopotamia; y Antioquía, en Siria, capital de la provincia romana de Oriente. También Roma, la capital del Imperio, contaba con comunidades judías.
En una época de relativa tranquilidad, entre los años 44 y 66 e. c., se sabe que los procuradores romanos ocasionaron protestas y desórdenes graves por sus injusticias y actos de deshonestidad. También desataron luchas intestinas entre los sacerdotes del Templo, como la que llevó a la ejecución de Santiago, hermano de Jesús24, en el 62, hecho narrado por Josefo25.
Entre los años 66 y 70 e. c. se desató la llamada «primera revuelta judía», una rebelión contra Roma de la que llegaron a hacer parte los sacerdotes a cargo de la autoridad en Judea. El conflicto abarcó todas las provincias, provocó una guerra civil que concluyó con la toma de Jerusalén por el ejército romano después de varios años de campaña militar, la destrucción total del Templo de Jerusalén —jamás reconstruido— y la imposición de tributos punitivos a la población judía26. Conservado hasta nuestros días en Roma, el Arco de Tito —comandante de la campaña y años después emperador— simboliza este triunfo. En uno de sus relieves se observa cómo son llevados en procesión por la ciudad, entre los tesoros obtenidos, la Menorah y las trompetas del Templo.
Varias décadas más tarde, aproximadamente entre los años 115 y 117 e. c., se produjeron revueltas judías en toda la parte oriental del Imperio Romano. La campaña militar del emperador Trajano contra los partos o babilonios desató una pugna entre las comunidades griegas a favor de los romanos y las judías que apoyaron a los partos. Este apoyo era justificado, en Babilonia las colonias judías vivían en un clima de tolerancia religiosa que el emperador romano, con decretos como la prohibición del estudio de la Torá y la observancia del Sabbat, no tenía interés en respetar. Las asonadas tuvieron que ser sofocadas en muchas ciudades que quedaron semidestruidas, y muchos judíos fueron expropiados y perseguidos por años bajo cargos de sospecha. En aquella época, en los círculos dirigentes del Imperio ganaron fuerza las políticas de asimilación forzada de los judíos y de eliminación de los rasgos distintivos de su identidad étnica y religiosa y, en consonancia con ellas, tomó forma la idea de fundar una ciudad romana en el lugar de Jerusalén.
Esta idea fue finalmente llevada a la práctica por el emperador Adriano, junto con nuevas normas que prohibían las prácticas del culto judío, con el propósito de forzar a las comunidades a adoptar una cultura afín a la greco-romana. En el año 131 e. c. la decisión de fundar la colonia de Aelia Capitolina en el emplazamiento que ocupó Jerusalén, desató la revuelta dirigida por Simon ben Kosiba, de quien una tradición afirma que fue reconocido como mesías por un famoso rabino. Esta rebelión, que duró varios años y alcanzó temporalmente algunos éxitos, fue también derrotada y se les prohibió a los judíos pisar Jerusalén bajo pena de muerte. Aelia Capitolina subsistió durante varios siglos.
¿Esperaba Jesús la liberación política y religiosa de la opresión extranjera y, si es así, cómo habría de producirse? Sí, en efecto la aguardaba, contestan los que han examinado la historia. En opinión de algunos, entre ellos Reimarus en sus escritos pioneros, el movimiento de Jesús constituía una insurrección organizada y preparada en toda la regla que, si bien fracasó durante su vida, fue llevada a cabo por sus seguidores o, al menos, por una facción de ellos en las décadas siguientes y estaría, por lo tanto, directamente relacionado con las revueltas que llevaron a la rebelión judía de los años 66 a 70 e. c.
Para otros estudiosos, entre ellos el ya citado Geza Vermes, las acciones de Jesús buscaban la solución al problema de la opresión romana a la luz de profecías ancestrales. Sus actos a favor del reinado de Dios estaban fuertemente marcados por las creencias en una acción directa de Dios como cuando, según las tradiciones que dieron origen a la fiesta de la Pascua, liberó al indefenso pueblo cautivo en Egipto y separó las aguas del Mar Rojo para darle paso y ahogar después, de forma implacable, a sus perseguidores.
Ciertamente, la imagen de Jesús que se desprende de distintos estratos de los relatos evangélicos, tal y como han sido conservados, no es la de un caudillo militar. El caudillo galileo que anunció el reinado del Dios judío —un reino terrenal glorioso para los hebreos— es una figura más compleja. Lo revela una faceta de sus creencias acerca del advenimiento del reinado de Dios que fue consustancial a sus actos y su predicación y, sin la cual, su figura quedaría cercenada de una parte fundamental de su mundo simbólico y de la cultura religiosa de la época.
Esa pieza esencial consistía en la esperanza de un fin de los tiempos. No a la manera consuetudinaria de pensarlo actualmente: como el fin del mundo y de todo lo existente, o como el fin de la vida individual, la muerte. El fin de los tiempos era la puerta de acceso a una era mejor, a un orden colectivo nuevo regido por principios divinos aplicados a la vida real, terrenal. Como afirma la oración del Padrenuestro: «Venga tu Reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo».
El fin de los tiempos traía el reinado de Dios. Esa era la buena noticia de la que Jesús y sus discípulos se hicieron mensajeros y anunciadores. En el programa del reinado de Dios convergen, por igual, elementos terrenales, sociales y nociones sobrenaturales de gran poder simbólico, que hacen forzoso verlo como una utopía religiosa.
Un elemento terrenal evidente consistía en que en él habría cargos, pues Jesús y sus discípulos tendrían un papel en él, pero también recompensas: «Dijo entonces Pedro: “Ya lo ves, nosotros hemos dejado nuestras cosas y te hemos seguido”. Él les dijo: “Yo os aseguro que nadie que haya dejado casa, mujer, hermanos, padres o hijos por el Reino de Dios, quedará sin recibir mucho más al presente y, en el mundo venidero, vida eterna”»27.
Las nociones sobrenaturales son, también, múltiples: la forma en la que llegará el reinado de Dios en medio de acontecimientos celestes sorpresivos; el juicio universal a cargo del hijo de hombre, la indefinida figura profetizada en el libro de Daniel; y el banquete presidido por los patriarcas de Israel, Abraham, Isaac y Jacob, quienes vivieron y murieron más de mil años atrás y reaparecerían redivivos.
Asimismo, uno de los acontecimientos sobrenaturales más característicos del futuro gobierno de Dios consistiría en la reunificación de las doce tribus de Israel28. Según tradiciones históricas muy antiguas, las doce tribus procedían de cada uno de los doce hijos de Jacob. Para el siglo X a. e. c. (antes de la era común), diez de esas tribus formaron el reino del Norte; y dos de ellas, el reino del Sur. Cuando en el siglo VIII a. e. c. los asirios conquistaron el reino del Norte, esas tribus fueron dispersadas y se perdieron; y cuando en el siglo VI a. e. c., los babilonios conquistaron el reino del Sur, se llevaron a Babilonia a los dirigentes de las dos tribus restantes. Cuando Ciro —rey de Persia— conquistó a Babilonia, liberó a los judíos que vivían allí; y estos, descendientes de las tribus de Judá y Benjamín, restablecieron el estado de Judá. Después de cerca de diez siglos, en la época de Jesús, solo vivían los descendientes de dos de esas doce tribus.
De modo que la esperanza en la restauración de las tribus de Israel, compartida por Jesús y otros muchos antes que él —la misma ilusión que dio motivos de conversación a sus doce discípulos que juzgarían a las doce tribus, otra forma de decir que las gobernarían—, equivalía a confiar en un milagro, una suerte de renacimiento colectivo, que los relatos evangélicos no aclaran cómo sucederá. Sin embargo, esta reunificación, que no podía ser más que utópica, estaba colmada de un fuerte contenido mítico, simbólico y nacionalista.
La rebeldía de Jesús se acercaba más a la conducta insumisa del predicador investido de profeta, a quien las señales del profetismo judío ancestral que espera el fin de los tiempos le servían de cosmovisión y de aliciente para alentar y mantener unidos a sus seguidores.