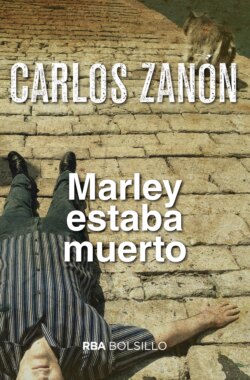Читать книгу Marley estaba muerto - Carlos Zanón - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2 HOTEL NAVIDAD
ОглавлениеNo se llamaba María. No era virgen. Tenía un bombo y estaba en mi hotel. Hotel Carme. Carme, como mi madre. Ubicado en calle Amílcar; Amílcar, como el cartaginés. Barcelona, Europa, la merda en barca. Se habla catalán, español y los días simpáticos algo de inglés. Una pareja de lesbianas, clientes de toda la vida, Timón y Pumba, con carita de perro bueno enfadado la una y carita de perro idiota enfadado la otra, flanqueaba a aquella chiquilla.
El neón del hotel tenía apagadas las vocales del nombre de mi madre, con lo que no daba la talla como estrella de Navidad. Nadie la daba aquella noche. Sonaban villancicos en la calle y abajo, en el salón. Siempre celebrábamos la Nochebuena con los clientes que no tenían adonde ir. Lo empezamos a celebrar cuando mi segunda mujer estaba conmigo. Y lo seguimos celebrando cuando ya se había ido. Pedíamos unas pizzas en el Lord Byron y, partiendo nueces y pimplando champán helado, recibíamos el nacimiento del Niño Dios al que íbamos a crucificar en tres o cuatro meses.
—¿Qué queréis que haga yo?
Timón y Pumba ni tan siquiera habían tenido el detalle de cerrar la puerta tras ellas. Allí las tenía, en mi habitación personal, la 221. Gallinas envalentonadas ante el zorro enfermo, desdentado y senil.
—No sé, tú dirás —dijo Timón.
—Tú tienes amigos, conoces a gente —añadió Pumba.
—¿Gente para qué?
—No te adelantes. Igual no quiere perderlo —corrigió Timón a Pumba.
Si aquellas dos me habían traído a la No-María para que abortara en mi hotel lo tenían claro. Ya no se hacían esas cosas aquí. Hacía años que no alquilábamos habitaciones al siniestro doctor y sus chicas tristes con tristes jerséis de lana. Yo estaba viejo y cansado. Para todo y especialmente para cosas como esas. Y Alberto, el matasanos que podía hacerlo, seguro que estaría mucho más que viejo y cansado, si es que aún seguía vivo o en libertad.
—Y tú, ¿qué? ¿No dices nada?
Aquella chica apenas hacía unos meses que trabajaba para mí. Era limpia sin excesos y tan discreta que más parecía autismo que una virtud. Un bucle rojo le tapaba la cara. No recordaba su nombre. Temía equivocarme. Timón y Pumba escudriñaban cada una de mis reacciones.
—¿Alguien puede decirme de una puta vez de qué va esto?
—Díselo —dijo Timón.
—Si no lo haces tú, se lo digo yo —amenazó Pumba.
—¿El qué me ha de decir?
—El niño que lleva en sus entrañas es tuyo.
Las miré sin saber si reírme o empezar a gritarles hasta que se desbocaran escaleras abajo. ¿Qué era aquello? ¿Una broma? ¿Una trampa? Jamás había tocado a aquella chica. Ni a ella ni a ninguna otra desde que mi segunda mujer vino, vio, venció y se largó. Antes, sí. Pero cuando la conocí prometí serle fiel y lo cumplí. Quizá por eso me dejó. En el fondo a nadie le gusta la lealtad si no es en un perro.
—No me toquéis las pelotas. ¿Qué queréis?
—Ya te lo hemos dicho.
—Uno ha de responsabilizarse de lo que hace.
Con aquellas dos era imposible entenderse. Lo grave era que la chica —¿Isabel? ¿Aina?— fuera largando esa mierda para salir del apuro, sacar dinero o cubrirse las espaldas. Podía hasta denunciarme. Hoy en día da igual cómo acaben las cosas. Lo que importa es el ruido que armas al empezarlas.
—¿Tú vas diciendo eso por ahí? ¡Contesta, por el amor de Dios!
Decidí aflojar.
—¿Cómo te llamas, niña?
—Ni sabe cómo se llama. Se la ha estado tirando y ni sabe su nombre.
Levanté la mirada y se la clavé a la que había dicho eso. Pumba, para ser exactos. Mi equilibrio durante todo aquel día de Nochebuena había sido precario. Trataba de que la araña de la pena que tenía instalada en el estómago se despertara lo más tarde posible. Por eso no iba a permitir que ese par de viejas chochas me robaran dos o tres horas de mi limbo zen conseguido a base de química y Cardhu.
—A ver, dime tu nombre. Perdona que no me acuerde. Cambiáis tanto que no consigo retenerlos.
—Liz —contestó. Una voz casi inaudible. Como de escape de gas.
—Liz es Elisabeth, ¿no?
—Sí.
—Antes de nada, Liz. ¿Puedes decirles a esas dos que ese hijo que estás esperando no es mío?
La chica guardó silencio. No iba a dejar de mirarla hasta que dijera algo. A poder ser, la verdad.
—¿Tú y yo hemos follado alguna vez, chiquilla?
Tardó unos segundos pero acabó por mover negativamente la cabeza. Timón y Pumba no entendían nada, se excusaban, no sabían si ir a por mí o a por ella. Parecían sorprendidas y decepcionadas de un modo inconsolable. Traté de llegar a algún sitio.
—¿De cuánto estás?
—Tres, cuatro, cinco meses. No lo sé seguro.
No lo parecía en absoluto. Para nada. Su vientre estaba liso como una mesa. Igual se había vuelto loca. No era la primera mudita que se encontraba así porque en el fondo estaba ida y las palabras no habían hervido al mismo fuego que el resto del cuerpo. Mi primera mujer era una de esas. Ahora lo sé con certeza. Es curioso que me diera cuenta cuando ya había desaparecido de mi vida. La cotidianidad hace que veas las rarezas de quien comparte contigo la vida como algo normal. Pasa con tus abuelos, con tus padres. También con quien compartes mesa y cama. Luego llega el día lúcido y ves. Y tampoco eso arregla nada. Muy al contrario. Lo llaman certezas, una puta basura.
—¿Lo saben tus padres? ¿Tienes padres?
—No.
—¿A qué me has contestado? ¿A la primera o a la segunda pregunta?
—No lo saben. No son de por aquí.
—¿Qué quieres hacer?
—¿Quién es el padre? —interrogó Timón.
—Da igual quien sea el padre —contesté—. Me basta con saber que no es mío.
»¿Quieres perderlo? Habla con tu gente, con tu novio, con el médico. Te ayudarán. Yo no puedo. Aunque si estás de mucho, poco van a ayudarte.
—Pero el hijo es suyo —soltó Liz.
No dije nada. Consulté mi reloj de pulsera. Quedaban cuatro horas para la cena. Si afinaba el oído podía escuchar los preparativos en la cocina. El ruido de los platos, los villancicos cantados por gente ya muerta hacía casi un siglo, la sensación de desolada espera que precedía a la cena junto a los náufragos de aquel hotel con prestaciones de pensión, en calle Amílcar, Barcelona, Europa, la merda en barca. Demasiado tiempo por delante para poder llegar entero, sin ganas de llorar o morirme o marcar el número de mi exmujer y rogarle que, una vez que se hubiera cansado de follarse a ese hijo de perra, volviera conmigo, a rellenar mi vida con las migas de pan y cariño que le sobraron, tal y como ella hacía, a diario, noche tras noche. Quizá lo nuestro ya no era pasión. Tampoco amor. Lo que fuera me bastaba para no sentirme tan desgraciado, tan solo y desesperado y enloquecido, al alcance de situaciones como esa. Timón y Pumba esperaban que dijera algo. Parecían tan desconcertadas como yo. Pero lo que hice fue empujarlas fuera de mi habitación y cerrar la puerta con llave. Liz estaba temblando en medio de la estancia. Le acerqué una silla. Se sentó. Yo tomé otra e hice lo propio. No quise ponerme frente a ella para que aquello no semejara un interrogatorio. Estaba loca. Al menos sobre eso ya no había ninguna duda. Apagué las luces. Lo hacía con mi primera mujer. Eso la tranquilizaba. Pasaban los minutos y ella empezaba a hablar con su voz ronca, como alejada del cuerpo que la emitía. En aquella ocasión no era una oscuridad total debido al neón sin vocales, a los adornos que Timón y Pumba habían colocado en las ventanas. Los villancicos seguían llegando hasta nosotros, amortiguados, casi inaudibles pero, ahora, burlones y crueles. Me peiné los cabellos con los dedos, me tapé los ojos con las manos y esperé. A que ella hablara. Que exhibiera un trozo de hilo del que yo pudiera sacar poco a poco toda la madeja. Un porqué, una esperanza, un número de teléfono, cualquier cosa. Sabía que no diría una mierda y así fue.