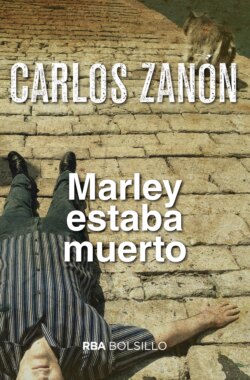Читать книгу Marley estaba muerto - Carlos Zanón - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5 ARMAGEDÓN
Оглавление... sino porque hay distancia más inmensa
de Dios a hombre, que de hombre a muerte.
LUIS DE GÓNGORA,
«Al nacimiento de Cristo, Nuestro Señor»
Tres de la madrugada y aquí estoy, a oscuras en una cocina. El chasquido primero de la puerta de entrada, la del ascensor en el rellano después. Tres de la madrugada: ya estamos todos. La máquina deslizándose hasta detenerse en el segundo y, finalmente, la contracción correcta en la cerradura. Ese sonido, ese percutor metálico, acerca mucho a un padre a la idea de tranquilidad, de paz, quién sabe si de felicidad. Tres de la madrugada. Ya estamos todos. Mi hijo ha vuelto sano y salvo de las calles, de los coches enloquecidos, de las navajas, del alcohol. El Cielo debe de ser escuchar ese sonido en la puerta, con el último de los extraviados que ha encontrado el camino de vuelta a casa. El Cielo, sí, y el Apocalipsis que llegue, con todos en casa, dormidos, ajenos a ese Fin del Mundo y esa llave en la cerradura, y esa puerta cerrándose tras el último y tú, su padre, su marido, su amo, velándoles el dormir, la muerte. El Cielo es también esto. El Cielo es cuando el sueño te cierra los ojos al volante y lo sabes y no lo sabes. Solo un poquito y ya está. Solo un poquito de Cielo. Un trozo apenas de no poder evitarlo.
Tres de la madrugada y aquí estoy, a oscuras en una cocina. Los platos en el fregadero. Los lavas y enseguida hay otros. La nevera ronronea a mi lado. Sentado con los pies levantados y apoyados en otra silla, veo el bol con la fruta —naranjas, plátanos, peras— y qué tal si mato el tiempo pensando en otras cosas, pero no consigo echar a andar con mi pensamiento ni un solo paso: naranjas, plátanos, peras y, otra vez, naranjas, plátanos, peras. La imaginación y la esperanza de crío y adolescente desplegaban dentro de mí sus alas y echabas a volar sin percatarte de que los pies ya no tocaban el suelo y tu cabeza parecía no tener fin. Los niños no reconocen claramente la diferencia entre el mundo exterior y el interior. Tampoco saben para qué sirve un ataúd. Las tres de la madrugada ya. Sé cosas que no sirven para nada a las tres de la madrugada. Sé lo que es un ataúd, por ejemplo. Cada noche duermo en uno. Ya no es de mi talla. He de encoger los pies. He de recordarme al entrar que despertaré, y cuando despierto, que estoy vivo a las tres de la madrugada.
Quizás estaría bien escuchar una canción, ver una película, distraerse hasta que se te quite de la mollera la idea de matar a tu familia y luego matarte tú. Ya no es tiempo de eso. Bendito el día en que te conocí. Dios. Qué hermoso, qué aterrador empezar así una canción. Tres de la madrugada y mi perra, Luka, está durmiendo en el pasillo sobre su colcha azul. Mi hijo se llama Adrián, tiene quince años y está limpiándose los dientes mientras yo ando por aquí en la cocina con las luces apagadas. Mi mujer, Susi, duerme en nuestra habitación bajo un enorme mural de peces rosados y amarillos de Walasse Ting. Adrián cierra la puerta del lavabo y viene hacia la cocina. Si se le ocurre encender la luz, se asustará. Tendré que darle una explicación. A nadie le gusta encontrarse a su padre a oscuras en una cocina a las tres de la madrugada. Si tuviera un revólver con silenciador, podría dispararle ahora. Pero entonces caería al suelo, la perra ladraría y se despertarían Susi y mi suegra, enfermita que ocupa desde hace meses mi lado de la cama. De todas maneras, no hay silenciador.
Tampoco pistola.
Solo una situación complicada si mi hijo enciende la luz de la cocina.
Sonreiré. Inventaré una explicación: ninguna valdrá porque tu padre no debería estar aquí; aunque esta familia sea su familia, esta casa ya no es su casa.
Adrián no enciende la luz. Abre la puerta de la nevera y bajo su reflejo azul, veo cómo bebe directamente de la botella de leche. Es guapo como su madre, fiel como su perra y bebe directamente de la botella como hace su padre. Luego se va a su habitación. Son más de las tres de la madrugada y ya estamos los seis en casa. Mi suegra, mi mujer, mi hijo, mi perra, yo y este agujero negro dentro del corazón que lo atrae todo hacia sí para devorarlo. Tres de la madrugada y quiero matarlos y luego matarme. Una, dos, tres de la madrugada: dolor, tarántula, tumor. Soy yo, no os asustéis: solo soy yo.
Del comedor, a través del cristal de la puerta, me llegan las luces intermitentes, azules y rojas, del árbol navideño. Siempre me gustaron estas fiestas. De crío y también de adulto. Me gustaron hasta que no tuve dinero para comprar regalos, comida, participaciones de lotería. Me siguieron gustando a pesar de que me despidieran del trabajo, de que se me acabara el subsidio. Creo recordar que lo siguieron haciendo con el primer aviso, con el segundo del banco, con el último requerimiento del juzgado. Me gustaron hasta que la policía judicial me indicó que en diez días debíamos abandonar la casa en la que siempre habíamos vivido. Hasta que mi mujer me dejó y me dio por imposible me gustaron estas fechas. No hay nada más aterrador que recordar que esos ojos que ahora te miran con desprecio o temor, lo hicieron un día con amor, deseo o ternura. Y a pesar de todo, ahí está la Navidad, puntual e inexorable.
Yo nunca le pegué. Tampoco la amenacé. La insulté, claro. Ella también a mí. Mi error fue no aceptar que me dejara, pero ¿cómo podía hacerlo? ¿Cómo dejar que te entierren aún con vida? ¿Que te echen paletadas de arena encima, que abras la boca y te la llenen de barro, de derrota y papeleo en los juzgados? ¿Cómo aceptar que me privaran de mi hijo, de mi casa, de mi refugio, del lugar donde nunca me iba a pasar nada malo? ¿Cómo puede aceptarse eso si antes no has marcado las cartas, te has preparado una huida, otro sitio en el que esconderte? Y yo, ciego y torpe como un buey, la iba a buscar cada tarde al trabajo. Solo quería hablar con ella. Convencerla de que me perdonara aunque nunca supe muy bien de qué. Perdimos la casa, okey, lo perdimos absolutamente todo pero nunca me jugué nuestro dinero. Nunca me lo bebí ni gasté en otras mujeres. Solo tuve mala suerte. O poco carácter. Y cuando no eres nada y no te pagan y no sabes levantarte del suelo, empiezas a sobrar; tu valor aumenta si no estás con ellos. Te conviertes en un lastre, el miembro podrido que hay que amputar para que el organismo sobreviva. Pero hoy ese organismo no sobrevivirá al miembro. En eso son ya las cuatro de la madrugada y sigo en la cocina y he venido a matar mi vida que son ellos. A apagar mi conciencia y apagarlos porque el resto del mundo no existe más allá de uno mismo y ahora escucharía esa canción que puedo tararear pero cuyo nombre no recuerdo, aunque esta casa ya no es mi casa ni están mis cosas y probablemente yo sea un fantasma, porque ¿cómo, si no, he podido colarme y nadie me ha oído, y aún ahora, nadie sospecha que estoy aquí, a oscuras, en la cocina a las tantas de la madrugada?
La llave entró en la cerradura y abrió. Luka meneó la cola, y ninguno de los dormidos despertó. Luego llegó Adrián, se lavó los dientes, bebió leche como yo hago, directamente de la botella, y ahora estará en su cama escuchando música en los auriculares o soñando con mujeres aún desconocidas para él que le salvarán de ser quien es, en canciones, países, camas como refugios a los que escapar.
He venido para ahogar el dolor, el suyo, el mío; salvarles de la vida.
Soy el Armagedón.
Soy la Justicia.
Quizá solo quiera que me respeten. Todos. También mi familia, especialmente mi familia.
Aunque es posible que si cierro los ojos y los vuelvo a abrir, ya no esté aquí. En ese caso, será una señal de que ellos, al menos ellos, deben sobrevivir a mi dolor, a mi agujero de destrucción sorda y silenciosa, sin mañana alguno. Quizá, al abrirlos de nuevo, me encuentre en casa de mis padres, donde me refugié, cincuentón, cuando me echaron de mi hogar. Duermo en mi habitación de adolescente, rodeado de pósteres de mis héroes muertos, que me escupen bromas crueles a la cara. También hay una foto grande de Venecia inundada y libros sobre cosas que antes me interesaban y ahora ni recuerdo de qué pueden tratar. Cuando necesito fumar, he de pedírselo a mi madre viuda. A eso hemos llegado. Como y ceno en su casa. A eso también. Mi madre nunca me reprocha nada, pero es vieja y le habla al televisor mientras vaga por las habitaciones como un alma en pena llamando a su padre asesinado en la guerra, con los ojos arrancados y enterrado en vida, siempre dice. Tiene una pensión de cuatrocientos euros y el piso pagado. Cuando muera, el piso será mío. Hubo días en que deseé su muerte, pero lo cierto es que me moriría yo antes, porque la quiero y soy un cobarde que no soporta más dolor, tanto dolor que no entiendo, y, además, apenas sé cocinar, pero a eso podría aprender, aunque no a aceptar más soledad, a vivir también sin ella. Tengo una clasificación del amor.
El primero es Adrián.
El segundo es mi madre.
El tercero, aunque ella ya no me quiera, es Susi.
Mi hit parade, mi lista de los imprescindibles.
Cierro los ojos. Los aprieto con fuerza. Cuento hasta diez, los abro pero no hay sortilegio: no estoy en casa de mis padres, de mi madre viuda, sino en el piso de alquiler que Susi y mi suegra enfermita, muy malita ya, pueden pagar después de que yo no supiera comportarme como un hombre, ser el guardián de su trigo. No malgasté nada pero no gané lo suficiente. No estudié, no me apliqué. No fui lo suficientemente dócil o manso o listo. Ya da igual. No soporto este dolor. No soporto perderlo todo. Hacerles daño. No soporto dejarles con vida y que mi muerte les alivie.
Hoy me he colado como un ladrón.
He venido a matarme con ellos.
A matar primero a Luka para que no ladre.
Después a Adrián porque, si puedo matarlo a él, podré con el resto.
A continuación, a Susi y su madre para ahorrarles la locura del dolor.
Me levanto de la silla. En una bolsa de deporte llevo todo lo que necesito. Quiero intentar escuchar esa canción que tarareo dentro de mi cabeza antes de hacer nada. Un capricho, una locura dentro de otra locura. Entro en el comedor. El árbol iluminado, el pesebre, el mueble con los cedés. Es un comedor pequeño. Mucho más que el que teníamos.
Primero, Luka.
Luego, Adrián.
Después, Susi y su madre.
Mi hit parade. Mi lista de los posibles.
Me tumbo en el sofá. Boca abajo. Al lado del árbol. La Navidad es la infancia. Son tus padres jóvenes, tus tíos jóvenes, tus primos niños, tus abuelos vivos, canciones infantiles, viejas, ritos que destilan vida, despedida, una dulce y hambrienta melancolía.
Quiero escuchar esa canción. No perderé el tiempo tratando de saber si en alguno de los cedés está. Sé que no. Es probable que en todo el universo, en este preciso instante, solo yo la necesite, quiero escucharla, de madrugada o anocheciendo, a plena luz del día. ¿Cuánta gente escucha a la vez una misma canción? Me la cantaré. Bajito. Para mí. Mi boca sobre uno de los cojines. Fui feliz en esta familia, me hacían bueno pero ni tan siquiera hay ya redención posible para el buen ladrón. Vuelvo a cerrar los ojos.
No quiero ver.
No quiero estar vivo.
No quiero ser real.
Canto, la canto, casi en un murmullo.
Las lágrimas se agolpan dentro hasta que consiguen salir: mejillas, labios, boca.
Sabor a sal.
Un hipido.
Sigo sin abrirlos cuando noto la lengua áspera de mi perra lamiendo mi mano, buscando con su hocico helado mi cara. No abro los ojos porque si me miro en los suyos, veré a Dios y me pedirá que soporte la vida, que acabe la canción, que salga de aquí sin hacer ruido y vuelva con mi madre vieja y me eche a dormir en mi diminuta cama de adolescente. Si abro los ojos y veo a Dios en los ojos de un perro. Si sucede eso me pedirán esos ojos que regrese al otro lado de ningún sitio y siga sin hacer nada, ni bueno ni malo, y espere a que sucedan las cosas, otras cosas mejores. Sé, sí, lo sé, que tendré que abrirlos en algún momento y lo haré y lo hago en este preciso momento y Dios tiene los ojos de un perro y cojo mi bolsa y me voy del piso hacia mi habitación de chaval, donde seguro que si busco bien aún encontraré alguno de mis viejos discos y un poquito de esperanza para seguir adelante, y seguro, en alguna cinta, la canción esa de la que ya recuerdo el título, pero que necesito de manera compulsiva escuchar una y otra vez, hasta quedarme dormido y enlazar con el primer sueño bueno que se acerque, a oscuras, lejos de esta cocina ya muy entrada la madrugada.