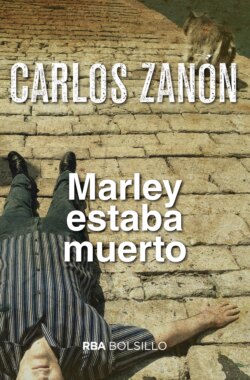Читать книгу Marley estaba muerto - Carlos Zanón - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4 TÍO NOEL LOCO
ОглавлениеSanta Claus is coming to town.
J. F. COOTS Y H. GILLESPIE
Tío Noel Loco podía aparecer cualquier día en nuestras vidas pero nunca en Navidad. Una mañana cualquiera de abril, agosto o noviembre, un taxi paraba en medio de nuestra calle y de él se bajaba Tío Noel Loco disfrazado de Santa Claus, a veces con regalos, a veces sin ellos. A veces con un pavo congelado y, en otras ocasiones, llegaba bebido, más pobre que una rata y con ese traje que en otro tiempo debió de ser mágico, rojo y reluciente, pero que ahora sobrevivía manchado de vómitos, lamparones de grasa y sangre.
Mi casa era de las últimas de Alt de Pedrell, en el barrio del Guinardó, una calle sin salida, cerrada por un muro de ladrillos. Al otro lado, quedaba parte de una inmensa finca medio abandonada, propiedad del jardinero de una viuda que, al morir, le había otorgado el usufructo en herencia para desespero de sobrinos y del Ayuntamiento. El jardinero, un tipo hosco que vivía en condiciones lamentables, parecía un rey embrutecido por la soledad, quizá por casi no poder amparar los dominios de sus territorios en una misma mañana y por la certeza de que a su muerte sin descendencia el Ayuntamiento expropiaría aquella finca que cubría una extensión que iba desde la calle que quedaba por encima de la nuestra —Aguilar— hasta la de debajo —Arc de Sant Martí—. El viejo, grandes zapatones, cejas pobladas, manos curtidas por el trabajo manual, nunca salía de sus posesiones, tal como se espera de un buen ogro. A veces yo acompañaba a mi madre a comprarle unas macetas, abono y demás, y el jardinero no despedía entonces maldad, pero sí un campo magnético de misantropía, como si concediera un brevísimo margen de sociabilidad del que no te permitía gestionar ni un minuto extra. Podías ir allí, pedir lo que quisieras, preguntar cuatro cosas, pagar y largarte rápidamente porque la bomba de su ira estallaría de inmediato. Aquella finca era una jungla vietnamita plagada de mosquitos, ratas, arañas, gatos y perros. Una extensión de vegetación sin ley ni orden, en el centro de la cual vivía aquel tipo rodeado por una jauría de canes que encontraba y recogía para que le guardaran la hacienda, o infundieran temor o respeto a los ladrones, quienes, a mis ojos, tenían rango de profanadores de tumbas. De noche, se oían aullidos, peleas y lamentos caninos. Cuando una pelota se colaba tras el muro y querías recuperarla, debías tener la precaución de que no rondara cerca una de esas fieras sin vacuna ni collar, totalmente salvajes.
Más de una y de diez veces los taxistas, al percatarse de que se trataba de una calle sin salida, maldecían al usuario que no los había avisado. Entonces debían optar entre conducir marcha atrás unos cien metros —y esperar a que otro vehículo no tuviera en ese mismo momento la idea de meterse por aquel cuello de botella— o dar la vuelta merced a una serie de maniobras no del todo imposibles pero sí harto complicadas. Posibles eran porque nadie se quedó allí encajado y porque cada noche el camión de la basura recogía los cubos con detritus y, después de verterlos en su interior, giraba. El culo de aquel monstruo quedaba en suspenso frente a mi casa, sobre el pasaje de l’Arc de Sant Martí, mitad cemento, mitad barro, al parecer privado pero por el que pasaba todo el mundo para evitar dar la vuelta por otra cuesta terrible, la de Sant Martí de Porres. Todo eran lomas y calles empinadas en aquel barrio construido sin permisos ni licencias con torres de veraneo que el crecimiento de los barrios de Horta y Guinardó había soportado más que autorizado.
Parecía lógico que los taxistas que tenían el coraje de aceptar como pasaje a un tipo vestido de Papá Noel en, por ejemplo, pleno mes de mayo no fueran a tentar la suerte y enojarlo por una calle sin salida. Muchas veces, y no sé la razón, me encontraba mirando por la ventana cuando llegaba el taxi y escupía a Tío Noel Loco. Él parecía saberlo también porque echaba la vista hacia nuestra casa y, si me veía asomada, colocaba los brazos en jarras y se reía con un gesto que podía parecer, en un día bueno, la carcajada estándar de Santa Claus.
Tío Noel Loco era el hermano mayor de mi madre. Le llevaba diez años. El pequeño, que por esa época estaba haciendo el servicio militar, moriría más tarde arrollado por un camión en la carretera de Terrassa. Pero mi madre se había mostrado siempre como la madre de ambos. Tío Noel Loco se había casado con una prostituta llamada Rosita Puvill, una señora que yo conocí, cariñosa, pintarrajeada y que un mal feo se la llevó un día dejando a Tío Noel destrozado. Su verdadero nombre era Santiago pero casi nadie le llamaba así. Le llamábamos Tío Noel a secas. Mi yaya y mi madre, en cambio, Santi. Mi padre, el puto tarado de tu hermano cuando se dirigía a mi madre y vuestro puto tío tarado cuando se dirigía a mi hermano Carlos o a mí. La locura de mi tío no vino quizá de la muerte de Rosita como sostendría mi yaya después. Eso solo agravó una simiente negra que ya traía dentro. La soledad y la falta de freno —horarios, pequeñas rutinas, comidas— hizo que la simiente germinara cómo y hasta dónde quisiera. No sé qué vieron mi yaya y mi madre durante su última visita a casa de Tío Noel pero ya no nos dejaron acompañarlas más.
Una vez le pregunté a mi tío por qué nunca venía por Navidad. Que me haría mucha ilusión verle bajar de un taxi la noche del 24 de diciembre. Pareció sorprenderse mucho:
—No te entiendo, nena —repuso. Yo traté de explicarme: empresa inútil—. Papá Noel solo viene por Navidad.
—Aquí los regalos los traen los Reyes Magos.
Tío Noel Loco arqueó las cejas para poner los ojos en blanco con toda su máxima expresividad y acabar mirándome como si yo hubiera aterrizado de repente desde una nave espacial. Sin poder aguantarse las ganas, estalló en una carcajada que le condujo al borde de las lágrimas.
—Silvia, ¿qué edad tienes?
—Nueve.
—Entonces ya debes de saber que los Reyes son los padres, ¿no?
No, no lo sabía.
Él era así. Tan firme en sus convicciones que podía hacerte dudar a las doce del mediodía de que el sol estuviera brillando. Con el tiempo, su demencia fue en aumento. Por fortuna vivíamos en una calle donde acercarse al muro de ladrillos equivalía a bordear los límites de la cordura. Alt de Pedrell empezaba llamándose Pedrell y las construcciones eran allí pisos para gente de posibles. Luego la calle serpenteaba hasta devenir en Alt de Pedrell y, en un recodo, bajaba por Sant Martí de Porres hasta Arc de Sant Martí, plaza Catalana y la normalidad. Pero si seguías recto hasta la pared de ladrillos, en ese recodo, estábamos nosotros, como si fuéramos la extensión de un sanatorio psiquiátrico para desahuciados. Las últimas diez casas eran un decálogo de normalidades delirantes y locuras asumibles en las que ver bajar de un taxi a Papá Noel durante la verbena de San Juan era algo perfectamente asumible. En el número 88 vivían el Antonio, la Antonia y su hija Toñi, mientras que en el 98 vivían el señor Fernando, la señora Fernanda y su hija Fernandita. Entre los Antonios y los Fernandos había casi de todo: una mujer ganada en una apuesta de cartas a su padre, un señor que trabajaba en el Banco de Bilbao, un tipo que se había fugado a Chile por haber clavado un abrecartas a un hermano, infidelidades, palizas, gritos y músicas a todo trapo, de «Mediterráneo» a «Borriquito como tú», de «My Sharona» a «Una cosa te quiero decir», de «Rivers of Babylon» a «L’Estaca», paletas enloquecidos de amor, amas de casa agotadas de soledad, viudas gallegas que solo defecaban una vez al mes, hooligans del Barça, del Español y del Real Madrid en el mismo comedor, pirómanos, maltratadores, exputas, excomisarios, exanarquistas, hijos naturales de paletas enamorados y amas de casa solitarias, un intelectual amante del cine francés, una vieja rumana, un pastor alemán con hemorroides cuyos lamentos hicieron crecer el bulo de que sus dueños tenían una vaca en el jardín, borrachos, gente trabajadora, lenguaje pandillero, bicicletas Orbea, esencia de barrio, un chaval fan de los Tequila, otro muerto de cáncer y un tipo que trabajó en una gasolinera en Granollers y que mi yaya rebautizó como Petrolito. Aparte de un follón de cuñados que venían a limpiar sus coches los sábados. Y un montón de partidas de cartas que se jugaban en las terrazas, con hombres sin camisa y mujeres en chanclas y colas de caballo, y un chaval que quiso suicidarse porque su padre no aceptaba que fuera legionario después de haber querido ser cabaretero. Y en una terraza, la última colada de la fallecida esposa de un tipo que nunca hablaba con nadie y que él se resistió a recoger hasta pasados años, cuando la ropa ya estaba descolorida, como un símbolo del profundo amor que sentía por su esposa, una buena mujer, larguirucha, golosa y divertida. Y también niñas y adolescentes y hermanas mayores a las que una deseaba, culpabilizaba casi sin saberlo y amaba sin freno hasta que un chico de fuera del barrio venía y se las llevaba para devolverlas cambiadas, apagado su brillo y sus ganas de jugar, asesinadas.
En ese mundo, mi tío era uno más. Tampoco más raro que cualquier otro. No en mayor medida, al menos. Hasta que su locura dejó de ser divertida. Si es que lo fue en alguna ocasión.
—¿Cuántos perros crees que habrá en esa finca?
En una ocasión, en agosto, llegó con su ajado traje de Papá Noel, sus regalos absurdos para unos niños que estábamos dejando de serlo, con Varon Dandy, unas medias y un jersey de invierno para los adultos, pero un poco más triste que de costumbre. También trajo patatas fritas y una botella barata y caliente de Rondel. Llegó a eso de las tres y montó en cólera porque no le habíamos esperado para la comida.
—¡Es Navidad, joder! ¡Son comidas familiares, para estar todos juntos! ¿No podíais esperarme? No podíais hacerlo, ¿eh? —empezó a gritar con los ojos desorbitados y lanzando escupitajos. Lagrimones de sudor le resbalaban ennegrecidos por la frente. Daba tanta pena como ganas de matarlo.
Mi yaya trató de calmarlo indicando a su hija que le trajera algo de la cocina. Cuando mi tío vio llegar el gazpacho, aquello le pareció una burla de lo más cruel. De un manotazo lanzó el plato y los tropezones al suelo. Era lo último que necesitaba mi padre para levantarse del sofá, ir hacia él y cogerle del cuello hasta hacerle crecer medio metro. Casualmente lo hizo contra la pared en la que nos medíamos mi hermano y yo. «El tío nos supera por momentos», pensé. Los accesos de ira de mi padre eran reiterados pero, en su defensa, uno debía reconocer que su lenguaje gestual no engañaba a nadie. Treinta segundos antes del estallido, la lengua se le escondía bajo el labio inferior como si fuera el protector de un púgil. Tenía dos minutos de furia pero durante ese tiempo podía pasar cualquier cosa: desde el lanzamiento de objetos hasta repartir hostias Anacleto que nunca alcanzaban mejilla o persecuciones y rotura de cristales. Luego se encerraba en su habitación a oscuras, se ponía a Los Panchos y aducía dolor de muelas. Era un buen hombre al que sus padres habían golpeado día sí, día no y era la suya una lucha con los restos de aquella violencia a la que odiaba pero que aún quedaba, irredenta, en su interior.
—Estoy harto de ti, puto tío loco. Harto. ¿Lo entiendes? No vas a venir a mi casa y a tirar la comida que tanto me cuesta ganar. ¿Lo entiendes o no? Hoy no es Navidad. Hace meses que lo fue. Hoy es siete, ocho de agosto. ¿No ves cómo vamos vestidos los demás? ¿Por la calle? ¿En la tele? La gente está en la playa, durmiendo la siesta y tú vienes haciendo el gilipollas...
La lucha era desigual a pesar de que, a priori, según el currículo de la mili, mi tío debía de estar más preparado para el cuerpo a cuerpo. Mientras mi padre conducía ambulancias en Sant Climent y su gran hazaña fue dejarse pisar por una mula que decidió no moverse de allí un buen rato, mi Tío Noel Loco había estado en Melilla con guardias peligrosas contra hienas y moros feroces. Sin embargo, gracias a la intervención femenina mi padre dejó a su cuñado recuperar el tamaño. Este recompuso su traje como si se tratara de su dignidad maltrecha y, pidiendo disculpas a mi madre, se fue directo a mi habitación, que tanto era mía como de cualquiera que llegara a quedarse unos días. Eso me extrañó. No era la primera trifulca con mi padre, ni con su hermana o su madre. Tampoco la más violenta. Generalmente optaba por largarse en busca del taxi de vuelta. Sin embargo, en aquella ocasión parecía como si no tuviera ningún sitio a donde volver.
Dejé pasar unos minutos y fui a verle. Estaba echado sobre la cama, la habitación en penumbra. La pequeña ventana apenas dejaba pasar una brisa que no hacía sino remover el aire plomizo que nos ahogaba. Me senté en el suelo. Debajo de la cama —mía, de él, de mi hermano que cuando llegaba un huésped pasaba a dormir con mis padres— aún estaba la pirámide que hizo colocar para protegerme de los malos augurios en su etapa egipcia. Quería tranquilizarle. Se le notaba que había estado llorando. Pensé en decirle algo que le gustara. Como que había seguido las indicaciones del libro que me regaló el último año sobre cómo aprender judo. No sé, cualquier cosa que le hiciera volver a cerrar su cápsula de locura buena, tal como la veía yo.
—Perdona al papa. A veces se pone fuera de sí.
—Esto no se hace. Y menos en Navidad.
—Ya.
—Me va a costar convencer a los que tengo que convencer para que esta noche tenga regalo.
—Quizás así aprenda que se ha portado mal.
—No, eso sería demasiado cruel. —Se volvió hacia mí: sus ojos brillaban de nuevo—. ¿Sabes? Unas Navidades, cuando niños, antes que naciera tu tío Sergio, en la época en que el yayo estaba en el batallón de Trabajadores en Francia y la yaya no tenía dinero ni para darnos de comer, me avisó de que ese año no tendríamos regalos para Reyes, me pasé toda la noche haciendo muñecas con cartones y maderas para tu madre. Con ropa que había sobrado de lo que cosía la yaya. Aún recuerdo la cara de felicidad de tu mama.
Conocía la historia pero la protagonista absoluta era mi yaya haciendo camiones de cartón para él y cosiendo muñecas de trapo para mi madre. Daba igual. Al menos, parecía haberse recuperado.
—La Navidad es sagrada, ¡me cago en Dios!, ¿lo entiendes o no, petita?
—Sí.
—Pues tu padre, al parecer —teatral pausa y afectada apertura de brazos arlequinesca—, no.
Ya de madrugada, le vi levantarse y hacer todo lo posible para no despertarme, cruzando con sus largas piernas por encima de mi colchón en el suelo. No se quitaba aquel traje de Papá Noel —que apestaba a rancio, a viejo, a sucio— durante toda su estancia en nuestra casa. Tampoco se cambiaba de ropa interior. Solo de calcetines: cuatro veces al día. Supuse que iría a dejar los regalos, ya que me había hecho robar un zapato a cada uno de los miembros de la familia. No le oí regresar a la cama y me quedé dormida. Me despertaron los chillidos. Venían de la cocina. Mi hermano también se despertó, pero se quedó, asustado, en el sitio. Ni rastro de mi padre. Igual estaría jugando a cartas y aún no había regresado.
En la cocina, mi madre y mi yaya habían dejado de gritar porque él había asumido todo el protagonismo. Chillaba, lloriqueaba, gesticulaba, amenazaba y cocinaba al mismo tiempo. Todas las puertas de los muebles de la cocina estaban abiertas. Una mezcolanza de pan rallado, harina, huevos y azúcar llenaba el mármol y resbalaba por encima de los muebles hasta el suelo. El horno abierto nos observaba como una cueva oscura.
—Busco canalones y no hay canalones. Busco carn d’olla y no hay carn d’olla. Por lo visto, si no traigo yo pavo o cochinillo, aquí no se come nada navideño. No, por supuesto. Me digo: habrá galets. Pues tampoco: ¡pistones! ¡Me cago en la Virgen Puta!, ¿cómo se va a celebrar el nacimiento del Niño Dios con unos pistones? ¡¿Cómo?!
—Mañana compraremos, Santi, tranquilízate.
—Mañana, mañana, mañana... Pero si mañana es Navidad, idiotas. ¡Veinticinco de diciembre! ¡Está todo cerrado!
—No es verdad. Estás confundido. De ahí el lío de este mediodía. Hay tiempo de sobra. Mañana es veinticuatro —trataba de serenarle mi madre, mientras empezaba la cuenta atrás de la bomba que estallaría en cuanto mi padre entrara en aquella casa, cocidito en coñac y Rex.
—Seguro, seguro...
—Nos vamos a la cama. Mañana nos despertamos pronto, hacemos la lista y nos dirigimos al súper, o mejor aún, al mercado de Virrei Amat, que allí hay de todo.
Aquello pareció calmar a mi tío, que se quitó el delantal sobre el traje de Santa Claus, más blanco que rojo por efecto de la harina, y salió a la calle a fumarse un pitillo. Mi yaya se sentó en una de las sillas y lloriqueó un poco mientras mi madre se acercaba a la pila.
—¿Qué ha hecho? Ha roto todos los huevos, me ha dejado sin harina. Y el Cola Cao. Lo mato, juro que lo mato.
Yo estaba a dos pasos de ella y comprobé que también había liquidado todo el pan Bimbo. Lo había desmenuzado hasta hacerlo papilla y mezclarlo con mantequilla y clara de huevo.
—Está loco. Está como una puta cabra.
—No hables así de tu tío. Sal con él. Que no se le ocurra ir pidiendo galets a los vecinos a las cuatro de la mañana. Y procura que no lo vea tu padre cuando vuelva, si es que ese vuelve hoy.
Me daba igual que estuviera o no. Es más: me habría gustado que se lo hubiera encontrado mi padre y le hubiera roto la cara. Allí estaba, sentado en el suelo, en la acera de enfrente, en el vado de nuestros vecinos catalanistas apodados por mi yaya Els Nosaltres Sols y es que la vieja tenía la mano rota para los motes. Me senté a su lado. Con un gesto me ofreció una calada. La rechacé. Aunque ya había probado mentolados con algunas amigas, aquello a las puertas de casa me pareció suicida, esclarecedoramente demencial.
—¿Es verdad que estuviste en África haciendo la mili?
—Melilla, sí. Una frontera dura. Si había que disparar, se disparaba. Si era a cuchillo, a metal se hacía.
—Pero no te has defendido en casa con el papa.
—Somos familia. Y no son fechas para pelearse, ¿no crees?
El silencio se instaló entre nosotros. La verdad es que me apetecía más quedarme allí al fresco que en la sartén que debía ser ahora nuestro dormitorio.
—¿Quieres que te cuente un secreto? Del ejército me traje un casco, un rifle y una granada cargada sin espoleta. ¿Querrías verlos?
Le dije que sí pero en realidad me era indiferente. Iba apurando el cigarro apoyado contra el muro de mis vecinos. Suspiró, miró a las estrellas y dijo añorar a Rosita. Me preguntó si me acordaba de ella. Le gustó que así fuera. La Rosita era mucho mayor que él y su matrimonio fue una componenda según vox populi dentro de la familia. Se trataba de una vecina de la misma escalera que ellos, en la calle Marqués de Barberà, en pleno Distrito Quinto, antes y después Barrio Chino y ahora Raval. Mi madre me contaba muchas anécdotas sobre la Rosita, que era puta sin maldad ni vicio. Como mi yayo era sindicalista de la CNT y leía periódicos, la Rosita bajaba a casa de mi madre para que esta le dijera si la V Flota tenía previsto atracar en el puerto de Barcelona: «Mira si surt alguna cosa dels americans, nena, fixa-t’hi bé!».
—Una buena mujer. Un volcán en la cama pero aún eres muy pequeña para eso. Hacíamos la marcha atrás pero una vez se quedó preñada aunque lo perdió. Qué lástima. —Yo apenas entendía nada—. Oye, ¿me quieres hacer un favor? Vuelve a la habitación. Entre mis bolsas hay una de El Corte Inglés. Es la de los regalos. Esa te la quedas y mañana por la noche haces tú de Papá Noel, ¿de acuerdo? Las otras me las traes.
—¿Te vas?
—Aquí no me quieren. Otra Navidad será.
En cinco minutos ya estaba de vuelta. Mi Tío Noel Loco me dio un par de besos y, bajando las escaleras que llevaban al pasaje, se marchó. Ni me dio pena ni dejó de darme. Solo pensaba que había recuperado mi cama e iría poco a poco desapareciendo su mal olor.
No habría transcurrido un mes, casi al inicio de las clases de septiembre, que volvió a ser Navidad. De nuevo, el taxi, yo en la ventana y la risa de Santa Claus con los brazos en jarras. Mi padre, taxista, estaba de viaje por Francia con unos clientes adinerados. Mejor para todos. El disfraz de Santa Claus. Una bolsa de Adidas y dos o tres de plástico, de las viejas de unos grandes almacenes que tampoco existen ya.
—Mira qué he traído. ¿Te acuerdas que te lo dije? Seguro que pensabas que sería otra de las locuras de tu tío.
Mientras decía eso yo ni lo miraba, ninguneándolo con todas las de la ley. Estaba tirada en el sofá, al lado del radiocasete que mis abuelos paternos habían traído de su viaje por Alemania con la parroquia, escuchando la radio y atenta a pulsar el Play y el Rec para grabar si ponían alguna canción que me gustara. Tenía montañas de cintas grabadas. Y había desarrollado una pericia insultante para pulsar la tecla roja un segundo antes de que apareciera la voz del locutor. Sin embargo, por el rabillo del ojo vi algo que no sabía qué era pero que precisaba toda mi atención. Me giré y vi a mi tío vestido de Papá Noel, con un casco blanco que lucía las siglas de la Policía Militar y, en su mano, un cetme apuntando hacia mí. Pegué un brinco.
—Tranquila, que esto solo se dispara si uno quiere. ¿Te enseño la granada?
—¡Aquí no, tío, por favor! La mama y la yaya deben de estar a punto de volver.
—Luego, si quieres, podemos ir al descampado a probarlas.
—Ya veremos.
A todas luces, su visita era inapropiada. Y además con el arsenal que traía, mucho más. Me constaba que en casa se había hablado de ingresarlo en un sanatorio. Seguía viviendo en el viejo piso de siempre pero la propietaria, una amiga de toda la vida de mi yaya, empezaba a estar harta de las quejas del resto de los vecinos y de cobrar tarde y mal. Cuando se acumulaban los alquileres impagados, mi madre sisaba de aquí y de allá a mi padre y enviaba de emisaria a la yaya para que pagara a la casera. La situación era insostenible. Mi tío había desmejorado física y psicológicamente de una manera alarmante. Su actitud en ocasiones era violenta y la propietaria, con la excusa —cierta o no— de que su hija quería casarse, había dado un ultimátum a mi familia. Antes de final de año, el piso tenía que quedar limpio y expedito. Que, pasada esa fecha límite, viniera a quedarse en nuestra casa no era ni siquiera una posibilidad. Mi padre estaría dispuesto a abonar la mensualidad en un psiquiátrico con tal de mantenerlo lejos, controlado, enterrado en vida.
Y a todo esto, aparecía en pleno mes de septiembre con un arsenal metido en la bolsa de deporte.
Como en el horizonte se vislumbraba el ingreso, tanto su madre como su hermana fueron cariñosas con él. Hasta mi padre, a su regreso de aquel viaje largo —se dirigió a comer y después de hacerlo se marchó sin tomar tan siquiera su innegociable carajillo de anís—, se mostró bastante cordial. No hubo bronca, pasó por alto algunos de sus comentarios navideños o simplemente delirantes, y en eso llegó la tarde. No sé cómo pero mi madre le convenció para que se aseara, se peinara y se pusiera unos pantalones de vestir que a mi padre ya le quedaban estrechos, una camisa azul de taxista ajada pero limpia y una chaqueta de mi yayo. Su madre, al verle repeinado y de traje, se echó a llorar y lo abrazó. Los poderes de convicción de mi madre, puestos a ser sinceros, llegaron hasta ahí. El resto lo hizo la nueva lavadora en cuyo tambor, en aquellos momentos, daba vueltas y más vueltas su traje rojo de Santa Claus.
Mi madre, mi hermano, mi tío y yo dimos una larga caminata por el paseo Maragall, con los edificios y las egregias casonas que se habían quedado atrapadas en el interior de aquel nuevo orden. La Casa de los Navarros, la vieja Masía, la Riera, hasta llegar al cine Venecia. Daban doble sesión. Louis de Funès con Las locas aventuras de Rabbi Jacob y El hijo de la selva, un chaval medio salvaje que localizan en mitad de la jungla y que acaba ganando los juegos deportivos de su instituto en Estados Unidos. Mi hermano y mi madre disfrutaron más con la primera pero yo lo hice con la segunda, quizá porque tenía la peregrina idea de que cuando fuera al instituto, mi barrio feo y pobre se convertiría en una urbanización de amplias calzadas y coches y árboles con hojas doradas, mi casa tendría las dimensiones de un maizal con canasta y habitación para cada uno de los miembros de la familia, y las chicas no olerían a derrota y a caldo como las que yo conocía, sino a pelo rubio, chicle y noche de sábado sin padres en casa. Aún no sabía lo que sé ahora de mí. En aquellos días solo conocía que me gustaba algún chico y casi todas las chicas.
Al salir, ya había anochecido. Los días se acortaban. Él trató de hacer un aparte por la calle. Supongo que notó que mi adhesión de adolescente no era la misma de cuando era apenas una niña.
—¿Te pasa algo?
—No.
—¿Algún chico que no te hace caso?
—No.
—¿Te han gustado las películas? —No esperó a que contestara—. He mirado la cartelera y no aparece ni una sola película de Navidad. Cuando tu madre y yo éramos pequeños, todas lo eran y en Semana Santa, sobre Jesús o de romanos.
—¿Por qué te gusta tanto la Navidad?
—Porque la gente se quiere. Se reúnen las familias. Vuelves a ser niño. Te acuerdas de todos los que ya no están. A ti, ¿no te gusta? Aquí no lo está, pero en el centro han iluminado las calles con las mejores luces que yo he visto y se dice que el árbol que ponen en Jorba este año será gigantesco.
Mi tío me puso la mano en el cogote y seguimos sin decirnos nada. Se le notaba orgulloso. De mí, de él, del mundo en general. Desprendía olor a enfermo y había adelgazado mucho. Los huesos de la cara se le marcaban y le habían salido manchas, lunares grandes en las sienes. Al rato llegamos a casa. Le ayudé a colgar el traje en la terraza. Él empezó a comentar ciertos detalles de las películas. Siempre le daba mil vueltas a las cosas y eso me desesperaba porque hacía que me lo replanteara todo y, al final, yo no sabía si la película me había gustado o no. Ir al cine era ir a pasar el rato, divertirse y ya está, ¿no? ¿A quién le importaba que fuera imposible respirar debajo de un bidón industrial de chicle líquido? ¿Y que las posibilidades de que un atleta pudiera ser bueno en cualquier disciplina fueran casi inexistentes? Si eras fuerte, no podías ser rápido —argumentaba—, y si te considerabas un buen lanzador no podías ser más que un nadador decente. Yo trataba de defenderme buscando algo en contra cuando, de repente, se oyeron desde el descampado unos ladridos que contagiaban a otros. Era algo bastante habitual con toda aquella jauría. Sucedía igual cuando aullaban algunas noches. Quise seguir hablando pero mi tío me hizo callar.
—¿No los oyes?
—Claro que los oigo. Cada dos por tres ladran así.
—Así no. Seguro que no.
—¿Tú qué sabes?
—Son ladridos de sangre. ¿Vive gente allí?
—Su dueño. El jardinero.
—Lo están devorando.
—Ya.
Aquellos ladridos eran los de siempre. No existía código por descifrar en ellos. «Puto Pink Floyd», pensé mientras le dejaba con el traje a medio colgar en la terraza. Cenamos, vimos la tele y esperé a que él estuviera dormido para irme al dormitorio. Estaba furiosa con él porque me había desmontado la película, porque lo complicaba todo sin motivo y porque ahora igual creía que los perros le hablaban. Eché un vistazo a la bolsa que contenía las armas. No me agradaba dormir con una granada pero me autoconvencí de que debía de ser inofensiva. Caí medio inconsciente en una duermevela formada por imágenes de atletas y cheerleaders apetitosas, así como la perspectiva de que al día siguiente por la tarde iríamos a comprar los forros para los libros del nuevo curso. Había conseguido convencer a mi madre de que adquiriera papel Aironfix, harta de ser el hazmerreír de clase con mis libros forrados con papel de periódico.
A eso de las diez, estaba desayunando. Me habían dejado dormir. Mi madre y mi yaya se habían llevado a mi hermano al mercado de Virrei Amat. Mi tío tampoco estaba. O eso pensé porque de repente oí sus pasos. Me di la vuelta y, aunque creí estar inmunizada contra él, no dejó de sorprenderme. Iba enfundado en su traje impoluto y rosado —a pesar de todo, la limpieza no hubiera podido devolverle el color rojo— y, colgada del hombro, llevaba la bolsa de deporte con, era de suponer, el casco, el fusil y la granada sin espoleta.
—¿Te vienes?
—¿Adónde?
—Allí —dijo con un gesto severo de su cabeza en dirección a la hacienda.
—No.
—Hay alguien en peligro. O alguien muerto que merece sepultura. Esos perros están enloquecidos. Anoche volvieron a ladrar con aullidos que parecían cánticos mortuorios egipcios.
—Pensaba que eras Papá Noel y no Dan Defensor.
—Es una cuestión de humanidad, petita. Nadie merece morir y que se te merienden los ojos y la lengua, los genitales y los órganos unas bestias salvajes que, a falta de otra comida, se ven impelidos a comerse a su amo.
El desayuno se había acabado cuando apenas lo había empezado.
—Ve tú. La mama no me deja saltar al descampado.
—Pero tú lo haces.
—A veces.
—Ya. Dime, al menos, de qué manera es más sencillo acceder. ¿Hay alguna puerta o...?
—¿Ves esa pared de ladrillos? Esa es la forma. Vas apoyando los pies en los salientes y agarrándote con las manos y ya está.
—Adiós, Silvita.
Adiós, imbécil.
Oí cómo las puertas se iban cerrando. Por fortuna, no había nadie por la calle. Nadie asomado a las barandillas o a las ventanas. Aquel tipo vestido de Papá Noel llegó al muro y buscó y buscó y buscó y trató de colocar el pie aquí y allá, y saltó y brincó, pero nada. En un momento dado, dio media vuelta y nuestras miradas se encontraron. La mía debía de estar irradiando toda la sorna posible porque él, en vez de amilanarse, lanzó la bolsa al otro lado de la pared de ladrillo, decidido a que supiera que iba a lograrlo, que uno ha de luchar por lo que cree y toda esa bazofia que repetía siempre. Se me pasó por la cabeza que quizá reventase la granada, pero a esas alturas ya sabía que estaría hueca como su cabeza. Primero colocó los pies en un saliente y las manos en otro, y a continuación se alzó. Parecía que no iba a conseguirlo pero al final uno de los pies acertó en el hueco de un ladrillo y allí estaba Papá Noel, encaramado al muro. Pasó una pierna, luego la otra y se dejó caer. No se volvió aunque supiera que yo estaba mirándolo, sino que echó a andar por entre toda aquella maleza que le llegaba más arriba de la cintura.
En nada me había reunido con él.
—¿Quieres ponerte el casco?
—¡Volvamos a casa! ¿Qué vamos a hacer si los perros se lanzan contra nosotros?
—Tenemos la granada y el rifle. Podemos desde asustarlos hasta matarlos.
—¿Y si no funcionan? Acabas de tirar la bomba a través de la valla y no ha estallado.
Tío Noel Loco se metió la mano en el bolsillo y me mostró un instrumento metálico que supuse que era la espoleta. De todos modos, yo estaba aterrada. Nunca me había alejado tanto de la pared de ladrillos. Cuando echaba la vista atrás y miraba nuestra casa, parecía como si hubiera cruzado a otro plano de la realidad, porque desde esa perspectiva jamás la había contemplado. No me hubiera extrañado ver por allí a gente como mis padres, otra Silvia o un demente enfundado en un traje rojo sin que fuéramos nosotros, sino nuestros dobles. De todos modos, mi preocupación en ese momento eran los perros. Oíamos unos ladridos ostensiblemente lejos, aunque cuatro patas al galope acorten en nada las distancias; eso sí que era una verdad universal y no las chorradas que me soltaba mi tío de una cama a la otra antes de dormirnos.
Llevábamos andando unos minutos cuando atisbamos la mansión del jardinero que había sido de la vieja millonaria. Imaginé que era la misma en la que vendía las macetas y el abono, pero desde la parte posterior tampoco podía asegurarlo. Todo estaba muy abandonado. Herramientas comidas por la herrumbre, muebles hinchados y podridos por la lluvia entre árboles gigantescos, sillas y butacas jalonaban una especie de sendero que llegaba hasta una puerta con dosel, en un porche recorrido por columnas blanquecinas de un material que un día pudo confundirse con marfil. Una mecedora y un balancín parecían conservar algo de su uso. En el suelo, latas rebanadas por la mitad para que sirvieran de recipiente en el cual los gatos pudieran beber y comer. En un extremo de aquel porche escuchamos maullar. Nos acercamos. Una gata estaba amamantando a sus crías. Mi tío impidió que me acercara más.
—Si cree que vienes a quitárselos, se te tirará a los ojos.
Obedecí. ¿Qué íbamos a hacer ahora? En la puerta había un timbre justo al lado de un burro que perdió la cola con la que vaticinaba que llovería o granizaría pronto. Mi tío lo pulsó. No sonó. Dimos unas voces. No tenía ni idea de qué le podríamos decir al ogro del jardinero cuando lo viéramos. Tío Noel Loco estaba a punto de girar el pomo para entrar en la mansión. Por el cielo se acercaban nubarrones como en un intento tardío de organizar el resto de aquella escenografía gótica.
—Tío, el jardinero tiene muy mala folla. Igual nos ha oído. Nos espera y sale de golpe con una escopeta cargada y dispara sin preguntar. Estamos en su casa.
Pareció recapacitar. Dio un paso atrás, abrió la cremallera de la bolsa de deporte y me entregó la granada. Yo no quería cogerla.
—Cógela de una puñetera vez. Si el tipo está muerto, no la necesitaremos, pero si resulta que aparece su asesino, él mismo es el asesino o dentro hay una jauría de perros, lánzala y echa a correr lo más que puedas. En sentido contrario, claro.
La tomé entre mis manos. Pesaba. Su tacto metálico, suave y agradable hacía impensable que aquello pudiera reventarme la mano, arrancarme la vida. Mi tío también me entregó la espoleta.
—Petita, si te ves en peligro, encaja la espoleta y lánzala fuerte contra el suelo, pero, eso sí, lejos.
Asentí. Un sabor amargo me inundó el paladar mientras mis piernas echaban raíces hacia el centro de la Tierra. Me sentía como en esas pesadillas recurrentes en que te caes y un coche viene y tú no puedes alcanzar la acera para salvarte y el vehículo llega y te quiebra las piernas al tiempo que escuchas más que sientes cómo crujen y se astillan. Mi tío Santi, por su cuenta y riesgo, había sacado el cetme, se había pasado la cinta por detrás del hombro y me había dirigido una última mirada combativa antes de volver a asir el pomo de la puerta. El cielo se había ennegrecido. Empezaría a diluviar de un momento a otro. Creí escuchar ladridos de perros cerca, cada vez más cerca. La mano de Tío Noel Loco se apoderó del pomo pero no tuvo tiempo de girarlo porque la puerta se abrió hacia dentro, con violencia. Al otro lado, el jardinero sujetaba, siempre lo recordaré, un pote metálico del que estaba comiendo algo parecido a unas borrajas con un tenedor dentro del recipiente. Estas eran todas sus armas. Estas y la mala leche y su reacción estupefacta de ver a un tipo vestido de Papá Noel con un rifle encañonándole el pecho y, a su lado, una cría marimacho con un casco de la Policía Militar. Mi tío Santi, en un acto reflejo, metió el dedo para disparar el gatillo mientras le apuntaba con el rifle. Disparó pero, por fortuna, de allí no salió bala alguna. El encolerizado jardinero cogió del traje de Papá Noel a mi tío y le arreó con el pote de borrajas en toda la cara. Mi tío trataba de sostener delante de él el rifle y no sé cómo pero lo consiguió, apartando de ese modo al jardinero, quien dudaba entre tentar otra vez a la suerte de la ruleta rusa o tratar de apaciguar a aquel demente de quien ya no sabía si pretendía robarle o no. Mi tío no le dio tiempo para pensar mucho. Volvió a disparar, clic y... nada. Un zapatón del ogro se abrió paso entonces por entre las piernas de Santi que, antes de caer, me dirigió una mirada para que lanzara la granada, cosa que no hice porque estaba aterrada y pensé, con algo de criterio, que podría ser peor el remedio que la enfermedad. Me abalancé sin soltar la bomba sobre el jardinero, que aprovechó mi impulso para echarme contra el cojín donde se escondía la gata recién parida. Pensé en sus uñas y en mis ojos. Mi Tío Noel Loco estaba en algún lugar de la maleza siendo pateado por el jardinero. Los perros ladraban tan cercanos que casi podía olerlos, así que opté por escapar por donde habíamos venido.
Huir.
Huir de la gata y de sus garras en mis globos oculares. De los perros enfurecidos. Del jardinero cruel. De mi tío y sus estupideces. De la Navidad fuera de estación. Huir para llegar a casa y esperar a que hubiera alguien que llamara a la policía y evitara que el jardinero y sus perros acabaran con mi tío. Eché a correr como si me fuera en ello lo que, de hecho, creía que me iba, porque ya sabía que unos cuantos perros animados por el jolgorio habían decidido darme alcance. Perdí el casco. El muro estaba cada vez más cerca pero no me atreví a darme la vuelta. Ver lo inevitable quizá provocara que me rindiera y sería el fin. Entonces pensé en la granada. Sin dejar de correr coloqué la espoleta en su lugar y lancé hacia atrás aquella bomba que rebotó dos, tres, seis veces, inerte y torpe, como era de esperar, sin que estallara. Toqué la pared. Los perros estaban ya muy cerca. Me dejé una de mis deportivas favoritas en la escalada pero mi culo, como una exhalación, aupó mi cuerpo por encima de aquella tapia.
En casa se montó la de Dios es Cristo. Llamaron a la policía y el jardinero entregó a mi tío como un eccehomo y un traje que ni el mismo Papá Noel hubiera podido arreglar. Lo ingresaron en Sant Pau con conmoción cerebral. De allí, algo recuperado, se escapó y nadie supo nada más de él. Yo seguí asomándome a la ventana durante meses, años después, por si le veía emerger de un taxi con un traje de Papá Noel nuevo, su carcajada y brazos en jarras y todo aquello. Soñaba absurdamente con su regreso del mismo modo que antes me avergonzaba y temía su irrupción en nuestras vidas. Pero eso nunca sucedió. Diez años más tarde, avisaron de que había muerto en Ferrol tras llevar una vida de indigente, con entradas y salidas de hospitales y manicomios.
Tres años antes había muerto el jardinero. Falleció solo y los perros le devoraron la cara y las tripas antes de que lo descubrieran.
Y el Ayuntamiento pudo hacerse cargo, por fin, de la finca. Liquidaron el muro de ladrillo y abrieron la calle para que circularan coches y autobuses y, así, los taxis y camiones de basura no necesitaron realizar nunca más complicadas maniobras.
Un día, muchos años después, al clavar un aparato de medición en una granada enterrada en el barro, un operario municipal perdió la mano y media pierna.
No sentí la más mínima pena.