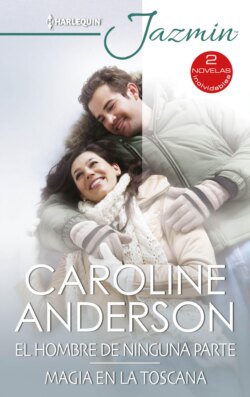Читать книгу El hombre de ninguna parte - Magia en la Toscana - Caroline Anderson - Страница 7
Capítulo 3
ОглавлениеEstaban tardando mucho.
Tal vez había decidido deshacer el equipaje, o bañar a Josh. O tal vez se hubiera perdido.
Sebastian resopló. Sí, claro. Georgia se conocía la casa como la palma de la mano. Seguramente estaría explorando por su cuenta. Siempre había considerado que la casa era suya. Fue a buscarla llevando el chal de lana suave que había encontrado para la cuna de Josh y vio la puerta de su dormitorio abierta de par en par. Escuchó voces dentro.
–¡Josh, sal ahora mismo de ahí o bajo sin ti!
Irritado, Sebastian entró y fue recibido una vez más por aquel delicioso trasero elevado hacia el techo. ¿Lo hacía adrede? Apartó la mirada.
–¿Algún problema? –preguntó con sequedad.
Georgia se incorporó de golpe con una mano en el corazón.
–Me has asustado. Lo siento mucho. La puerta estaba abierta y Josh entró corriendo. Está escondido debajo de la cama y no llego.
Parecía desesperada y avergonzada, y Sebastian le concedió el beneficio de la duda.
–¿Y si lo intentamos entre los dos? –sugirió con un amago de sonrisa dirigiéndose al otro lado de la cama y agachándose–. Hola, Josh. Tienes que salir, hombrecito.
Josh sacudió la cabeza y se rio dirigiéndose hacia el otro lado, donde su madre lo agarró del brazo y tiró suavemente de él.
–Vamos o te quedarás sin cenar.
–Quiero galletas.
Sebastian iba a abrir la boca para decirle que sí cuando vio la mirada de advertencia que Georgia le mandó por debajo de la cama.
–Nada de galletas –afirmó entonces–. A menos que salgas de ahí ahora mismo y cenes.
Salió al instante, y Georgia se lo colocó en la cadera. Sonreía a modo de disculpa, tenía el cabello alborotado y se mordía el labio inferior. Sebastian la deseaba tanto que apenas podía respirar.
El aire estaba cargado de tensión, y se preguntó si ella recordaría que fue allí donde la besó por primera vez. En aquel entonces pensó que había muerto y había ido al Cielo.
–Has conservado el armario –dijo ella mirando el mueble de reojo.
Sebastian supo entonces que lo recordaba.
–Sí, bueno, es útil –gruñó–. He puesto agua a hervir porque tu té se había quedado frío.
Georgia volvió a apartar la mirada, como había hecho con el armario.
–Sí. Venga, Josh, vamos a ver si encontramos algo de cenar –se giró sobre los talones y salió de allí con paso apretado.
Sebastian contuvo el aliento hasta que escuchó sus pasos por el corredor.
Entonces soltó el aire y se dejó caer pesadamente al borde de la enorme cama con dosel que el interiorista había escogido para él sin consultarle y que le obsesionaba cada vez que entraba allí. Aspiró otra vez con fuerza el aire, pero el aroma de Georgia lo impregnaba todo, así que cerró los ojos y trató de defenderse de la oleada de deseo que se apoderó de él.
¿Cómo iba a sobrevivir a aquello? La nieve no había cesado, y la predicción era atroz. Con el viento soplando con tanta fuerza y la nieve cubriendo el camino, no podrían salir de allí en días, con Range Rover o sin él. Maldijo entre dientes, estiró los hombros y se dirigió escaleras abajo.
Se mantendría alejado de ella. Sería educado pero distante, dejaría que se encargara de la cocina y de su dormitorio y se encerraría en el despacho. Pero cuando se acercó a la cocina y escuchó el sonido de unas voces se sintió atraído como por un imán.
Georgia se giró con una sonrisa cuando le vio entrar y puso una taza en la mesa.
–Te he hecho un té.
–Gracias. ¿Qué va a cenar Josh?
–No lo sé. ¿Puedo echar un vistazo a ver qué tienes? –sugirió ella.
–Tú misma –contestó Sebastian asintiendo–. Hay tantas cosas que yo no sabría por dónde empezar.
Se dejó caer en una silla y observó cómo Georgia miraba en los armarios y regresaba triunfante.
–¿Pasta con pesto y tomate, Josh?
El niño asintió y trató de subirse a una silla.
–Tengo que prepararlo, cariño. Cinco minutos. ¿Por qué no te sientas y lees un libro?
Pero al parecer la idea le resultaba aburrida, así que se acercó a Sebastian, se apoyó en una de sus piernas y lo miró esperanzado.
–¿Jugamos al escondite? –le preguntó.
Sebastian miró a Georgia con cierta desesperación, porque lo último que le apetecía era jugar al escondite con tantos recuerdos a flor de piel.
–Pero aquí en la cocina no hay donde esconderse, ¿no?
–Oh, te sorprenderías –aseguró ella con una carcajada cantarina–. Escóndete, Josh. Sebastian contará hasta diez y te buscará. Sabe cómo se juega –aseguró mirándolo con ojos traviesos.
Sí, claro que sabía cómo se jugaba, sobre todo la parte de encontrar. Georgia nunca se lo había puesto difícil después de la primera vez.
Sebastian cerró los ojos un instante, y cuando volvió a abrirlos, ella estaba cortando tomates. Entonces contó hasta diez, asaltado por los recuerdos que se negaban a permanecer en silencio, se puso de pie y dijo:
–¡Voy!
Sus miradas se cruzaron y Sebastian sintió cómo el corazón le golpeaba las costillas. La tensión era palpable en el ambiente. Georgia se dio entonces la vuelta y él pudo volver a respirar con normalidad.
–¿Ya se ha dormido?
–Sí, por fin. Siento que haya tardado tanto.
–Es normal, no conoce la casa. ¿Estará bien ahí arriba solo?
–Sí, además tengo el intercomunicador para bebés.
Sebastian asintió. Estaba sentado frente a la estufa con las piernas estiradas y cruzadas a la altura de los tobillos, un brazo apoyado en la mesa del comedor y una copa de vino en la mano. Deslizó la botella hacia Georgia.
–Pruébalo. Está bueno. He encontrado unas pechugas de pavo para cenar.
Ella se sirvió un poco en el vaso limpio que había sobre la mesa y le dio un sorbo.
–Qué rico. Entonces, ¿quieres que haga la cena?
–No, yo lo haré.
Georgia parpadeó.
–¿Sabes cocinar?
–Por supuesto –afirmó él levantándose–. Llevo años cuidando de mí mismo. Y además, mi madre me enseñó. Dime, ¿qué te parece cenar pechuga de pavo a la plancha con verduras al vapor?
–Suena maravilloso –reconoció Georgia–. Pero, ¿serás capaz de prepararlo? –le preguntó traviesa.
Sebastian puso los ojos en blanco.
–No tientes a la suerte o terminarás cenando una lata de judías –le advirtió–. Si quieres puedes ayudarme poniendo la mesa. Los cubiertos están en ese cajón.
Sebastian se puso a cortar la verdura y ella se lo quedó mirando. Observó cada matiz de su cuerpo, buscando los cambios que se hubieran producido en aquellos nueve años. Entonces solo tenía veintiún años, casi veintidós. Ahora era un hombre de treinta y un años en la flor de la vida. Los hombros parecían más anchos bajo la camisa de algodón, más sólidos y musculosos, y estaba más alto.
–Voilà –exclamó él mostrándole el plato cuando terminó de cocinar–. Pruébalo.
Georgia metió el tenedor. Estaba tan delicioso como parecía y olía
–Mm –murmuró.
–¿Lo ves? No tienes fe en mí. Nunca la has tenido.
Georgia sacudió la cabeza.
–Siempre he tenido fe en ti. Siempre supe que tendrías éxito, y así ha sido.
Sebastian se encogió de hombros. Una cosa era el éxito y otra la felicidad. Eso seguía escapándosele debido a la incesante búsqueda de su identidad, de su «yo» primero. Eso le había llevado a perder a Georgia y todo lo relacionado con ella. Cosas que luego ella tuvo con otro hombre. Pero no quería pensar en ello. Así que cambió de tema.
–Josh parece un buen niño. No sabía que tuvieras un hijo.
Ella lo miró a los ojos con el tenedor a medio camino de la boca.
–¿Cómo ibas a estar al tanto si no sabías nada de mí?
–Touché –murmuró Sebastian–. Siento mucho lo de tu marido. Debió ser duro para ti. ¿Qué pasó?
Georgia dejó el tenedor sobre la mesa.
–Sufrió un ataque al corazón en el trabajo y murió en su despacho.
Sebastian se estremeció.
–Vaya. ¿No era muy joven para algo así?
–Tenía treinta y un años. Acabábamos de mudarnos y de ampliar la hipoteca, así que las cosas están un poco difíciles ahora para mí. Tengo que trabajar a tiempo completo y no puedo vender la casa.
Sebastian se pasó la mano por el pelo.
–Vaya, eso es duro. Lo siento.
–Sí, yo también, pero no hay nada que pueda hacer al respecto.
Sebastian frunció el ceño y giró lentamente el vaso de vino entre los dedos.
–¿Y qué haces con Josh mientras estás trabajando?
–Lo tengo conmigo. Trabajo en casa, sobre todo por la noche. Va a la guardería tres mañanas a la semana para que pueda trabajar más.
Sebastian le rellenó el vaso y se reclinó en la silla escudriñándole el rostro.
–¿En qué trabajas?
–Soy secretaria virtual –Georgia sonrió–. Mi jefe es muy comprensivo, pero no niego que es difícil.
–Me lo imagino –Sebastian pensó en cómo se las arreglaría si Tash no estuviera en la misma oficina que él.
–¿Cuánto tiempo tenía Josh cuando su padre murió?
–Dos meses.
Sebastian sintió náuseas.
–No tendrá ningún recuerdo de él –murmuró–. Es una lástima.
–Sí, lo es. Pero le hablo mucho de él, y también están sus abuelos. Los padres de David viven en Cambridge. No permitiré que viva en una burbuja.
Sebastian sintió cómo se le aliviaba algo de tensión, pero entonces llegó la tristeza. Él no había crecido en una burbuja, pero había vivido una mentira sin saberlo hasta los dieciocho años. Entonces se abrió un vacío, un agujero donde antes hubo certeza. Y desde entonces nada volvió a ser lo mismo.
–Oye, no pasa nada –dijo entonces Georgia al ver su cara de angustia–. Nos va bien. La vida sigue.
–¿David y tú erais felices?
En un principio Georgia no contestó, y tras unos instantes, Sebastian alzó la vista y la miró a los ojos.
–Era un buen hombre –dijo ella finalmente–. Vivíamos en una casa bonita y teníamos unos amigos encantadores. Estaba bien.
¿Bien? ¿Qué quería decir eso? Aquello sonaba muy frío.
–¿Y lo amabas?
Los ojos de Sebastian adquirieron una expresión neutra.
–Creo que eso no es asunto tuyo –murmuró dejando el tenedor en la mesa.
–Me lo tomo como un «no», entonces –insistió él porque le molestaba lo de Josh, le molestaba que hubiera estado jugando a la familia feliz con otro mientras él estaba solo.
–Tómatelo como quieras, Sebastian. Como te he dicho, no es asunto tuyo. Si no te importa, me voy a ir a acostar.
–¿Y si me importa?
Georgia se levantó y lo miró con gesto inexpresivo.
–Lo haré de todas formas. Gracias por la cena y por tu hospitalidad –dijo con educación–. Te veré mañana.
Sebastian la vio marcharse y maldijo entre dientes mientras dejaba caer la cabeza entre las manos. ¿Por qué no había mantenido la boca cerrada? Enfadarse con ella no cambiaría nada, como tampoco lo cambió nueve años atrás.
Iba a agarrar la botella de vino cuando se encendieron las luces del monitor y escuchó un sonido que podría haber sido un suspiro, un sollozo o ambas cosas.
–¿Qué le importa a él, Josh? No es asunto suyo si he sido feliz con otro hombre. Al final él no fue capaz de hacerme feliz, ¿verdad? Podría haberlo hecho, pero no le importó nada.
Sebastian cerró un instante los ojos, agarró el intercomunicador de bebés y subió las escaleras. Llamó suavemente a la puerta y se lo ofreció a Georgia cuando lo abrió.
–Ah, gracias.
–De nada. Y por cierto, sí que me importaba. Nunca ha dejado de importarme.
Georgia tragó saliva. En su rostro se notó que se había dado cuenta de que lo había oído todo. Se sonrojó, pero no apartó la vista, sino que le retó de nuevo en voz baja para no perturbar el sueño del niño.
–Pero no te importó lo suficiente como para cambiar por mí, ¿verdad? Ni siquiera quisiste hablar de ello. No intentaste explicarme por qué ya no tenías tiempo para mí.
No. No se lo había explicado. Seguía sin poder hacerlo.
–No podía cambiar –dijo desesperado–. No era posible. Tuve que hacer lo que tuve que hacer para triunfar, y eso no podría haberlo cambiado, ni siquiera por ti.
–No, Sebastian, sí podrías haberlo hecho. Pero no quisiste –dio un paso atrás y le cerró despacio la puerta en la cara.
Sebastian se quedó mirando la puerta fijamente.
¿Tenía razón Georgia? ¿Podría haber cambiado el modo en que hizo las cosas, facilitárselas a ella?
En realidad no. No sin renunciar a todo por lo que había luchado, a su intento de averiguar quién era realmente, bajo todas aquellas capas que había ido adquiriendo durante su infancia.
Seguía sin estar cerca de la respuesta, y tal vez nunca la encontrara. Pero no podía dejar de buscar, de explorar cada matiz, cada faceta de sí mismo, de forzarse hasta el límite para averiguar dónde estaba el límite para él.
Y en el proceso había descubierto cómo hacer dinero. Mucho dinero. El suficiente como para poder cambiar la vida de muchos niños. O eso esperaba. Las obras benéficas que apoyaba parecían pensar que así era.
Pero Georgia le importaba, y ella tenía razón. No encontró tiempo para ella en medio de todo aquello.
Sí, había sido duro. Para los dos. Él llevaba una vida frenética, trabajando todo el día, entablando relaciones durante las noches: cenas con personas influyentes, cócteles, fiestas para recaudar fondos... una sucesión interminable de oportunidades para conocer gente y forjar potenciales alianzas beneficiosas.
Aquello había supuesto trabajar dieciocho horas al día siete días a la semana. Apenas le quedaba tiempo para nada, y por supuesto, tenía que vivir en Londres. Y eso no era compatible con la visión que Georgia tenía de la relación, no con su deseo de seguir con su carrera... aunque ahora no parecía haber ni rastro de ella.
Su deseo había sido ir a la Universidad de Norwich, conseguir la licenciatura en Ciencias Biológicas y trabajar en el campo de la investigación. Pero al parecer ahora trabajaba de secretaria virtual con un jefe «muy comprensivo».
Aquel no era su plan de vida, pensó Sebastian con cierta amargura.
Sacudió la cabeza disgustado, se apartó de la puerta y bajó a la cocina. Se remangó y se dispuso a fregar los cacharros de la cena. Necesitaba algo que hacer.
El baño fue una pérdida de tiempo.
Tendría que haber sido algo relajante y maravilloso, y sin embargo se quedó tumbada en el agua caliente, incapaz de relajarse, incapaz de liberarse de la culpa que la aplastaba.
Salió, se secó con lo que le pareció la toalla más suave del mundo y se puso ropa limpia. Nada de camisón, sino vaqueros, sudadera y unas zapatillas. Agarró el intercomunicador y bajó en silencio las escaleras para ir en su busca.
La puerta de la cocina estaba entreabierta y le escuchó moverse allí dentro, seguramente limpiando. Georgia sintió otra punzada de culpabilidad. No tendría que haberse ido así, sin ofrecerse antes a ayudarlo, pero Sebastian estaba insistiendo tanto y parecía tan enfadado...
Abrió la puerta del todo y entró. Sebastian se dio la vuelta y la miró.
–Creí que te habías ido a acostar.
Georgia sacudió la cabeza.
–No he sido justa contigo en este momento. Sé que te importaba –dijo con voz repentinamente entrecortada.
Sebastian se quedó muy quieto y luego se giró, agarró un trapo y se dispuso a secar los platos.
–Entonces, ¿por qué lo has dicho?
–Porque era lo que parecía. Daba la impresión de que solo te importaba tu carrera, tu vida, tus planes para el futuro. Nunca había tiempo para nosotros, siempre eras tú y solo tú. Tú y tus nuevos amigos triunfadores, tú y tu meteórico ascenso hacia la cima. Sabías que quería terminar la carrera, pero eso no te parecía importante.
Sebastian se giró hacia ella con el trapo en la mano.
–Bueno, al parecer ya no es importante para ti tampoco, ¿verdad? Tienes un trabajo que podrías hacer perfectamente en Londres y que no tiene nada que ver con la investigación biológica.
–No ha sido mi elección, y además tampoco es cierto del todo. Trabajo para mi antiguo jefe en Cambridge. Empecé mi tesis y estaba trabajando en investigación cuando conocí a David.
–Y entonces lo tuviste todo –intervino él con amargura–. Todo lo que siempre quisiste. Tu carrera, el matrimonio, un hijo...
–No –lo interrumpió Georgia–. No, no lo tenía todo, Sebastian. No te tenía a ti. Pero tú dejaste claro que querías conquistar el mundo y yo odiaba tu nuevo estilo de vida y en lo que te habías convertido. Me sentía sola y abandonada. Y tú viajabas por todo el mundo para ganar más dinero...
–No era una cuestión de dinero. Nunca lo fue. Se me daba bien ganarlo, pero eso vino añadido. Sé cómo reflotar las empresas, cómo hacer que las cosas funcionen.
–No conseguiste que nuestra relación funcionara.
Sus palabras cayeron como piedras en el pozo oscuro de sus emociones.
–No, al parecer no –Sebastian dejó el trapo en el fregadero y apoyó los brazos en la encimera–. Pero tú tampoco. Era una cuestión de dos, de dar y tomar.
–Lo único que tú hacías era tomar.
Sebastian se dio la vuelta entonces y la miró a los ojos. Georgia vio el dolor reflejado en su rostro y también algo parecido al arrepentimiento.
–Yo te habría dado el mundo entero.
–¡Yo no quería el mundo! Te quería a ti, pero tú nunca estabas.
–Por eso me dejaste. ¿Te hizo eso feliz?
Georgia cerró los ojos.
–Por supuesto que no, pero poco a poco dejó de dolerme tanto. Entonces me mudé a Cambridge y conocí a David. Era un hombre amable y divertido, y yo le importaba de verdad, Sebastian.
–¿Y bastó con eso, con que fuera amable y divertido?
Ella lo miró con frialdad.
–Es más de lo tú me dabas al final.
Sebastian apretó las mandíbulas de un modo casi imperceptible, pero ignoró el comentario y cambió de te-
ma.
–¿Y qué paso con tu doctorado?
–Descubrí que estaba embarazada, pero para entonces a él le habían trasladado a Huntingdon y yo tenía que hacer largos trayectos para desplazarme. Entonces el mercado inmobiliario se vino abajo. Así que me puse en contacto con mi profesor y él me ofreció este trabajo con el que podíamos mantenernos. Entonces, justo después de que naciera Josh, David murió.
–¿Y le echas de menos? –preguntó Sebastian con naturalidad.
Pero en sus ojos había algo extraño, algo intenso y perturbador. ¿Serían celos?
–Sí, por supuesto que le echo de menos –murmuró ella–. Pero la vida sigue y tengo a Josh, así que estoy bien. Era un hombre bueno y yo lo quería, merecía más de mí de lo que yo podía darle, pero nunca sentí por él lo que sentí por ti, nunca sentí que me faltaba al aire si él no estaba. Como si no hubiera colores, ni música ni poesía.
Los ojos de Sebastian ardían cuando los clavó en los suyos.
–Y sin embargo me dejaste. Renunciaste a nosotros.
–Porque me estaba matando, Sebastian. No tenías tiempo para mí, me echaste de tu vida y me rompiste el corazón. Así que no quise que nadie volviera a acercarse tanto a mí. No, no sentía por David lo que sentía por ti. Pero me quería, cuidó de mí y me hizo feliz.
–¡Tú eras mía! –le espetó Sebastian con aspereza–. Y le diste a él todo lo que me habías prometido a mí. Matrimonio. Un hijo. Un hogar. Maldita sea, Georgia, teníamos tantos sueños... ¿cómo pudiste dejarme? Yo te amaba. Tú sabías que te amaba.
La voz se le quebró al pronunciar la última frase y a ella se le llenaron los ojos de lágrimas. Los cerró para no verle, incapaz de observar su rostro mientras desnudaba su alma ante ella.
–Lo siento –dijo con el corazón encogido por tantos dolores, equivocaciones y pérdidas–. Si te sirve de algo, yo también te amaba. Se me rompió el corazón al dejarte.
Georgia le escuchó maldecir entre dientes y luego oyó cómo se le acercaba.
–No llores, Georgia. No más lágrimas. Lo siento.
Ella sintió sus manos en los hombros, sintió cómo la atraía hacia su pecho y, exhalando un desgarrado suspiro, apoyó la mejilla en su camisa y escuchó el firme latido de su corazón mientras la abrazaba.
Georgia le pasó los brazos por la cintura y se quedaron en silencio mientras sus respiraciones se calmaban y la tensión desaparecía.
Pero entonces surgió otra tensión que nubló todo lo demás hasta que solo quedó un pensamiento, una razón para respirar.
Georgia sintió cómo movía la cabeza, notó el calor de sus labios apoyándose sobre su frente, y alzó la mirada hacia sus ardientes ojos.