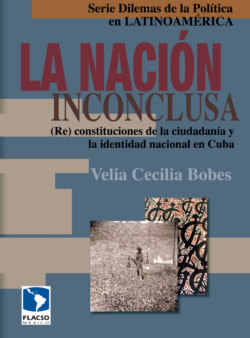Читать книгу La nación inconclusa - Cecilia Bobes León - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Excurso sobre el modelo teórico
ОглавлениеEl recorrido que pretendo hacer sobre las sucesivas reconstituciones de la ciudadanía y la nación cubanas constituye una empresa ambiciosa que sólo puede llevarse a cabo al precio de resumir y esquematizar un largo proceso histórico. Por ello me parece indispensable comenzar la exposición clarificando los nudos teóricos principales que me han de servir para organizar la reflexión sobre la historia política del país a través de este hilo conductor.
Parto de la convicción de que la discusión en torno a la noción de ciudadanía no sólo se inserta perfectamente dentro del debate teórico en sociología, ya que forma parte del análisis de las condiciones de integración social y los mecanismos de solidaridad, sino que implica además —directa o indirectamente— al resto de las nociones claves de la sociología política; la nación, el espacio público, la cultura política y la sociedad civil.
El modelo que presento aquí intenta explicitar las conexiones entre las diversas dimensiones analíticas de las cuales se sirve. Comenzando por la ciudadanía, se parte de la idea de que, más allá de lo electoral, esta condición supone un conjunto de prácticas legales, simbólicas y asociativas a través de las cuales se “actúan” los criterios de inclusión–exclusión dentro de cada sociedad concreta. Es por ello que el tratamiento que propongo articula lo político y lo social, lo institucional y lo imaginario.
La historia de la ciudadanía hunde sus raíces en la antigua democracia de la Polis griega, desarrollándose a través del derecho natural cristiano hasta llegar a la emergencia de las teorías del contrato social y el ulterior desarrollo de su versión propiamente moderna. A pesar de este enorme bagaje histórico, desde la perspectiva de este trabajo, la ciudadanía será considerada sólo en tanto construcción histórica que responde a la articulación moderna de la sociedad.
En este sentido, la constitución de la ciudadanía se encuentra asociada a la aparición de fenómenos como el mercado —y el predominio de las relaciones contractuales que éste conlleva— y los procesos de secularización que suponen tanto la auto institución de lo político como su distinción de lo social. A estos procesos se añaden la industrialización, la urbanización y la movilidad social que condicionan el tránsito de la sociedad tradicional a la moderna. En esta compleja trama se origina el descubrimiento del individuo como la realidad social básica y, con ello, un cambio en las relaciones de autoridad medievales, cuya característica más conspicua es el surgimiento de estados nacionales y la prevalencia de pautas igualitarias e individualistas de relación (Bendix, 1974).
En este proceso, al abrirse paso la institución imaginaria de la modernidad —caracterizada por el individualismo moral como principio rector— los antiguos valores adscriptivos y comunitarios dejan de ser principios de integración y cohesión colectiva, lo que origina que la relación entre el individuo y la sociedad se torne tensional. La modernidad instituye la idea (voluntarista) de pertenencia, con lo cual la elección se torna elemento central de la subjetividad. Así se transforma la relación de poder típica del medioevo, desplazándose de los cuerpos sociales al individuo.
La identidad individual comienza a ser problemática desde el momento en que el individuo ya no se autodefine por su adscripción a estamentos y corporaciones, sino a partir de sí mismo como ente autónomo. En estas circunstancias, los principios de igualdad y libertad —que presiden normativamente la transformación social— se concretan en la noción de ciudadanía y en un conjunto de derechos legales que unifican a los individuos particulares, ofreciendo una nueva fuente de identificación con un Estado a cuya existencia está referida la garantía de tales derechos (Marshall, 1965). La noción moderna de soberanía se concreta así en un ideal de autonomía que lleva a la igualdad política y finalmente se concretará en el sufragio.
Esta referencia al Estado refuerza la visión procedimentalista que ha prevalecido en los estudios de ciudadanía. En efecto, en el plano de la civilidad, el establecimiento de los derechos ciudadanos condiciona una transformación en el estatus de lo político. Las instituciones políticas modernas funcionan como espacios de interacción donde se definen las inclusiones primordiales y, en ese marco, los derechos ciudadanos establecen los límites del poder sobre los individuos (su autonomía y sus libertades) a la vez que definen el control que esos individuos pueden tener sobre las instituciones de autoridad.
Estudiar entonces los diversos modelos legales en que se definen y establecen los derechos y los mecanismos efectivos que ofrecen los diseños institucionales para su ejercicio, es indispensable para caracterizar la ciudadanía. No obstante, el análisis institucional por sí solo resulta insuficiente para comprender de manera cabal los procesos de participación política, y debe ser complementado con una reflexión en torno a los procesos simbólicos asociados a ella, dado que es preciso tener en cuenta que las instituciones no sólo generan incentivos y trabas al sistema político, sino que —siendo espacios de interacción de los actores— reflejan además, los valores e ideales de una sociedad en un momento determinado. Así, el orden político siempre se constituye con referencia a un orden moral, a un sistema de valores, costumbres y usos que da sustento a las instituciones; por lo tanto, responder a la pregunta de por qué los individuos participan y el modo y el grado en que lo hacen, o por qué consideran legítima una autoridad, requiere no sólo de un análisis institucional, sino además de una exploración en torno a cuáles son las prácticas, los usos y los valores que prevalecen.
Nos encontramos entonces frente a un problema que —para ser analizado— debe considerar al menos dos dimensiones: una procedimental —que refiere a los derechos y los mecanismos necesarios para ejercerlos, así como al sistema concreto de relaciones en que se ejercen tales derechos— y otra simbólica que nos conecta con el ámbito del ideal de la pertenencia a la comunidad ciudadana y, de manera más general, a la esfera sociocultural en su conjunto. Ambas dimensiones implican inclusión pero también exclusión.
Desde la perspectiva procedimental, según el esquema de Marshall (1965), históricamente la ciudadanía se ha ido expandiendo a través de diferentes “olas” a partir de una progresiva ampliación de lo público nacional. En cada una de estas olas un nuevo segmento de la población de la nación se ha incorporado a la categoría de ciudadano y al ejercicio de los derechos y obligaciones codificados en esta condición.
Por otra parte, y siguiendo el mismo esquema, los propios derechos se han ido ampliando en cantidad y calidad, primero fueron los derechos civiles, después se incluyeron los políticos, y en el siglo xx se incorporaron derechos sociales coincidiendo con la aparición de los estados de bienestar en Europa.
Los derechos, cada uno a su modo, empoderan progresivamente al ciudadano. Se puede distinguir entre derechos “pasivos” o de existencia y los “activos” que configuran actores competentes, o sea, otorgan capacidades para influir en el proceso político (Janoski, 1998: 9). Los primeros confieren el estatus legal del ciudadano, mientras que los segundos implican la capacidad de crear nuevos derechos o modificar los existentes. Así, los derechos civiles (igualdad ante la ley, libertad de pensamiento y palabra, asociación, reunión, privacidad y propiedad) son, históricamente, los primeros que se definen; ya que se trata básicamente de libertades y garantías individuales. Ellos “habilitan” la igualdad y la autonomía y permiten la constitución moderna de la sociedad civil y el espacio público.
En un segundo momento se concretan los derechos políticos que —definidos como poderes para la acción— permiten al individuo (en mayor o menor grado) participar en los procesos políticos y en la toma de decisiones. De ellos el más importante es, sin dudas, el derecho a elegir y ser elegido. La historia del sufragio —en tanto concreción de la igualdad en el ejercicio de derechos políticos— puede servir como ejemplo de la forma en la que el igualitarismo moderno va incorporando cada vez más “individuos iguales” en la categoría de “ciudadanos realmente iguales” (esto es, con iguales derechos). Rosanvallon lo expresa con términos que ayudan a comprender la importancia del establecimiento de este procedimiento y el goce de este derecho para la constitución del ciudadano:
El sufragio universal inscribe así al imaginario social en un nuevo horizonte: el de una equivalencia a la vez inmaterial y radical entre los hombres. Es en cierto modo un derecho “puro” que se sitúa completamente del lado de la definición de la norma y de la construcción de la relación social, y no un derecho protector o atributivo... El derecho al sufragio produce la propia sociedad; es la equivalencia entre los individuos lo que constituye la relación social. (Rosanvallon, 1999: 13)
Finalmente, los derechos sociales (a educación, seguridad social, trabajo, salud, etc.) se definen durante la primera mitad del siglo xx y representan intervenciones públicas en la esfera privada, a través de las cuales se intenta extender el principio de igualdad ciudadana al ámbito del bienestar y se proporcionan canales para lograr la equidad.3 Este conjunto de derechos (algunos de los cuales confieren libertades, mientras otros otorgan poder y los últimos satisfacen demandas), más las obligaciones frente al Estado, articula la condición legal (abstracta) de ciudadano.
No obstante, a pesar de que comúnmente se habla de la ciudadanía en general, éste no es un concepto unitario, homogéneo ni uniforme. Dado que se encuentra relacionado con el carácter de la participación, los diferentes tipos de derechos, la legitimidad de los órdenes políticos y la naturaleza del Estado en las sociedades, a partir de las diferentes experiencias históricas en que han encarnado tales procesos pueden encontrarse diferentes nociones y formas de ejercer la ciudadanía.
Rosanvallon ha documentado históricamente la diferencia entre el modelo británico de surgimiento del “ciudadano propietario” que supone un tránsito gradual a mayor inclusión en la representación, y el modelo francés que representa la imposición del principio de igualdad como ruptura radical con el pasado y un “modo global e igualitario de entrada en la ciudadanía” (Rosanvallon, 1999: 34). Más allá de estas dos experiencias paradigmáticas, si entendemos que el modelo cívico que ha prevalecido en la modernidad es el resultado de la fusión de tres tradiciones distintas —republicana, liberal y democrática—, cada una de las cuales tiene su propia comprensión de lo público y del individuo, se hace imprescindible distinguir entre diferentes tipos de ciudadanía antes de emprender cualquier examen de su desarrollo.
Algunos autores (Leca, 1994; Mann, 1994; Marquand, 1994; Nisbet, 1994; Oldfield, 1994; Turner, 1992) han insistido en la existencia de diferentes tradiciones y tipos de ciudadanía. Nisbet (1994) distingue entre la visión radical roussouniana, que insiste en la relación directa entre el individuo y el Estado, y que comprende la ciudadanía a partir de un ethos que considera lo público como superior a lo privado y las virtudes ciudadanas como algo que debe ser aprendido; frente a la visión conservadora de Burke —basada en la descentralización—, donde la ciudadanía se basa en los derechos del individuo y su protección ante el poder del Estado.
Desde otra perspectiva, se ha hablado también de una ciudadanía militante —activista— y una civil (Leca, 1994). Más cercana a la tradición radical, la ciudadanía militante implica la membresía a un Estado, el compromiso público y la obligación dominante hacia él. Ésta sería una ciudadanía participativa que entiende los deberes como el medio normal de ejercicio de los derechos. A su vez, la ciudadanía civil estaría basada en la moderación del compromiso público y en este modelo las obligaciones estarían dirigidas ante todo a la asociación, con lo cual se estaría hablando de una ciudadanía privada donde el sentimiento de pertenencia no es a la comunidad política, sino hacia lo particular, y el compromiso al Estado se condiciona a que éste permita el ejercicio de la actividad privada.
Un concepto privado de ciudadanía también está presente en aquella clasificación (Oldfield, 1994 y Marquand, 1994) que distingue entre la “ciudadanía como estatus” —tradición liberal individualista— y la ciudadanía que se define por su ejercicio y práctica —tradición cívico republicana—. La primera pone el énfasis en los derechos inherentes al individuo en cuanto tal y la dignidad humana, concede prioridad al individuo que elige ejercer o no esos derechos que le da el estatus, de donde se desprende que la actividad política es una opción individual. La segunda es una concepción basada en la participación —ejercicio— y por lo tanto, destaca los deberes. Desde este punto de vista la definición de ciudadano se subordina a la pertenencia (activa) a una comunidad política, los lazos interindividuales se basan en una forma de vida compartida y su libertad implica la coincidencia del deber y el interés individual. Aquí la ciudadanía no es un estatus, sino una práctica; es activa y pública y, para esta tradición, la contradicción entre el interés público y el privado es inconcebible.
Janoski (1998) por su parte ha establecido la diferencia en función del balance entre los derechos y las obligaciones. Desde esta perspectiva distingue entre el modelo liberal, anclado en los derechos de libertad y donde las obligaciones se restringen a lo más esencial y el modelo comunitario, basado en una fuerte jerarquía de lo colectivo, que lleva la prioridad a hacia las obligaciones ante la comunidad. Entre ambos extremos ubica una tendencia socialdemócrata donde la participación igualitaria de los grupos e individuos genera un equilibrio entre derechos y deberes.
Por último, desde una perspectiva más anclada en las prácticas y en los contextos históricos de su surgimiento que en los modelos intelectuales, se ha distinguido también entre las ciudadanías activas y las pasivas (Turner, 1992). Las primeras se forman desde abajo a partir de las instituciones participativas localizadas en la sociedad que, a través de su presión sobre las instituciones del poder, consiguen la extensión de sus derechos o mayores inclusiones en la comunidad política, mientras que las pasivas se forman desde arriba vía un Estado “protector” que establece legislaciones concretas para favorecer la ampliación.
Independientemente de cuál sea el modelo de ciudadanía que prevalezca en un contexto determinado, de manera general puede afirmarse que, debido a que esta noción se construye a través de un proceso de inclusión–exclusión, implica tangencial o directamente un ideal de igualdad y universalidad no exento de tensiones y conflictos. El primero de ellos, referente al hecho de que la cultura moderna se fundamenta en valores universales, pero estos valores se codifican como derechos individuales (ciudadanos). En su condición de universalidad, la ciudadanía es el criterio que unifica a los individuos particulares en su relación con el Estado y proporciona un criterio de homogeneidad que permite ignorar las desigualdades (económicas, culturales, religiosas, de género) que persisten entre los individuos. Por ello, la nación (definida políticamente) entra a jugar un rol constitutivo de la identidad individual. La ciudadanía implica un sentimiento de pertenencia y una membresía real a una comunidad, basado en la lealtad a una civilización (o una cultura) considerada una posesión común. Constituye, por tanto, una identidad que dimana de la práctica y el ejercicio activo de derechos y, en este sentido, trasciende las propiedades étnicas, lingüísticas o culturales específicas.
Ahora bien, como todo proceso de inclusión, la homologación de todos los individuos en una nueva identidad política (la ciudadanía) supone también exclusiones diversas. Más aun, en tanto la definición ciudadana opera con un código universal e igualitario, esto le permite (y a la vez le obliga a) ignorar ciertas diferencias que constituyen en la práctica fuentes de desigualdad y exclusión.
La nueva identidad que surge de la condición de ciudadano es política en su naturaleza e implica derechos de igualdad y universalidad, además de una relación directa de cada individuo con un estado cuya existencia está referida a la garantía de tales derechos. A su vez, la institución estatal representa a una comunidad imaginaria (la nación) que la legitima y la define simbólicamente. Así, la universalidad de la ciudadanía refiere simultáneamente a dos dimensiones: La primera (que aquí enuncio como procedimental) implica la codificación de derechos para todos los miembros de la comunidad. Derechos que no distinguen diferencias ni particularismos entre los diversos grupos o individuos, por lo que la igualdad supone leyes “ciegas” a cualquier diferencia o peculiaridad (Young, 1996). La segunda es la construcción simbólica en que se sustenta una idea de nación y se establecen criterios o virtudes de pertenencia.