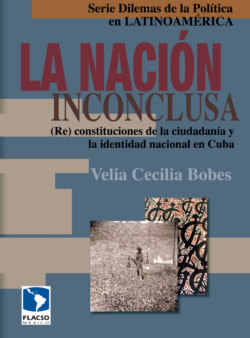Читать книгу La nación inconclusa - Cecilia Bobes León - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
La utilidad de la virtud
ОглавлениеLa memoria, ya se sabe, figura como el asidero de la identidad. Las naciones —artefactos imaginarios creados por sus propios miembros— tanto como las fronteras que definen el topos del sentimiento nacional se construyen a partir de una memoria colectiva que se teje en forma de “Historia Patria”. Es allí, en ese espacio —siempre en disputa— de la memoria colectiva y su retórica, donde es indispensable rastrear las raíces de la conformación de la ciudadanía.
Ya que esa memoria no sólo se ubica en los cerebros de las personas, sino en las instituciones y prácticas a través de las cuales las adquieren, comprender cómo se configura el constructo simbólico de la nación cubana, los procesos de legislación acerca de derechos y deberes del individuo frente al Estado, y las diversas modificaciones del sentimiento de pertenencia (sus inclusiones y exclusiones) obliga a partir de una mirada a los momentos fundacionales de las narrativas y sus primeras instituciones.
La “patria” aparece en la imaginación (y la retórica) colectiva durante el siglo xix. Con la idea de patria emerge también la posibilidad de una identidad política diferenciada de la metrópoli española y, consecuentemente, el basamento inicial para pensar un Estado y una relación de los individuos con éste. Así, la constitución de una ciudadanía moderna en Cuba está imbricada tanto con la elaboración de un discurso acerca de la nación como con ciertas prácticas civiles alrededor de las cuales se irá gestando una identidad nacional. La condición colonial en que este proceso tuvo lugar le confiere características peculiares que gravitarán sobre el curso de los acontecimientos políticos posteriores.
La recepción del liberalismo español en Cuba tuvo un efecto considerable en el establecimiento del imaginario político moderno, que introduce —entre otras cosas— la cuestión de la ciudadanía. En 1812, el establecimiento de las Cortes de Cádiz abrió la posibilidad para los habitantes de la Ínsula de reclamar representación política diferenciada dentro del sistema político español. De hecho, dos diputados cubanos participaron en la convención; no obstante, este proceso fue interrumpido poco después, siendo eliminada la posibilidad de representación y de participación de los locales en el gobierno.
Durante esta etapa los criollos comienzan una intensa batalla por conservar y ampliar sus espacios de poder, no sólo en el ámbito institucional sino también (y sobre todo) en el espacio simbólico. A lo largo de las décadas de 1820 y 1830, en Cuba se despliega una enorme actividad intelectual y cultural que abre paso a la elaboración discursiva de la idea de nación. El discurso público que en las voces de Caballero, Varela, Saco, el Conde de Pozos Dulces, entre otros, da cuerpo al ideal de una política moderna cubana comienza a pasar de los salones al texto escrito. Publicaciones como la Revista Bimestre Cubana, de la Sociedad Económica de Amigos del País, junto con la difusión de obras literarias y ensayísticas, modifican la atmósfera cultural y el alcance de estos discursos. Comienza así a construirse una idea de nación que enfatiza ante todo sus fundamentos culturales. A partir de entonces, el nuevo concepto de nación encarará tensiones y disputas (en particular las que tienen que ver con la presencia del negro y la esclavitud) y se fijan los principales derroteros por los que transitará en adelante.
Dentro de esa moral pública, la definición de la nación, así como la construcción discursiva de los límites de la comunidad política, se van codificando en imaginarios políticos que —aunque salidos de un tronco común— comienzan a diferenciarse (reformismo/autonomismo, anexionismo e independentismo). Lo mismo ocurrió con las comprensiones de lo público y el individuo, la libertad, la igualdad y la relación sociedad–Estado. En este espacio diverso, y dentro de la competencia entre modos diferentes de concebir la nación, se comenzaron a perfilar dos modelos de ciudadanía.
El primer programa político animado desde una representación de Cuba como nación fue el Reformista. Éste reclamaba no sólo demandas económicas (reforma a las leyes arancelarias) sino también la igualdad de derechos políticos para cubanos y peninsulares, representación en el Parlamento de Madrid, libertad de imprenta y la posibilidad de un Consejo de Gobierno local de elección popular. Aunque siempre restringido a aquellos notables (blancos),4 este programa introduce una demanda por derechos civiles y políticos. Más aún, puede decirse que el problema de la representación política —intrínsecamente ligado a los derechos— fue la primera preocupación ciudadana que animó el surgimiento de una política cubana5 y fue el antecedente inmediato del ideario separatista.
El anexionismo, por su parte, fue una tentación que gravitó en muchos de los criollos como la forma más idónea y expedita de lograr una institucionalidad política moderna y los derechos ciudadanos por la vía de la anexión a Estados Unidos,6 el país que en esa época constituía el paradigma por excelencia de la libertad y la democracia y con el cual se habían venido estableciendo intensos vínculos económicos y culturales. Aunque como movimiento político terminó hacia la segunda mitad de la década de 1850, el anexionismo nunca desapareció del todo del imaginario nacional.7
La idea de la nación cubana que defendieron reformistas y autonomistas era sustancialmente diferente de la que defendiera el independentismo (en todas sus etapas). Mientras que, para los primeros, Cuba podía ser una provincia de España —siempre y cuando se les concedieran derechos políticos de representación a los notables criollos— para los segundos, la independencia era una condición imprescindible de su propia existencia. En este sentido, vale la pena observar que a partir de estas dos tendencias se conforman valores políticos respecto a la pertenencia, los cuales ingresan como contenidos de la cultura política y comienzan a inducir prácticas que delinean claramente, ya desde entonces, el patrón de intolerancia y moralización de la política que va a caracterizar el debate público cubano a lo largo de toda su historia. Ejemplos de ello son las agrias disputas que, al encarar estas posiciones diferentes, se generaron en los años anteriores y posteriores a la guerra, en particular la que se produjo alrededor, no sólo de la estrategia, sino, sobre todo en cuanto al tema fundacional de los “límites de la cubanidad”. En este sentido es bueno recordar que, en no pocas ocasiones, los independentistas consideraron a los reformistas, anexionistas y autonomistas como “anticubanos” (Rojas, 1998: 86). Finalmente, en medio de tal controversia, se va imponiendo una definición de la nación que se contrapone y excluye a un “enemigo” y que, por tanto, privilegia las diferencias por encima de las coincidencias; la lucha y la confrontación por encima del diálogo y la negociación.
Respecto a la comprensión de lo público y la relación individuo–Estado, pueden establecerse divergencias entre aquellas posturas más cercanas a la tradición liberal–individualista y las que expresan mayor afinidad con la cívico–republicana.8 Así, mientras los reformistas–autonomistas se inclinaban por un modelo de ciudadanía civil, privada y pasiva —privilegiando la evolución sobre la revolución—, los independentistas optaban por el modelo militante que demandaba como deber–derecho ciudadano la participación en la solución del problema de la constitución de un Estado independiente. Mientras unos promovían un ciudadano al que la corona española concediera iguales derechos que a los peninsulares por la vía de la negociación política, los otros veían en la revolución el único modo de forjar ciudadanos que impusieran el régimen de derechos y libertades necesarios.
Desde esta perspectiva, es posible observar diferencias en el patrón inclusión–exclusión (aunque también no pocas similitudes). Es claro que ambos proyectos —al menos en principio— conciben una Cuba blanca y masculina, por lo cual la más evidente exclusión ciudadana que comparten es la del negro (esclavo o libre) y la mujer, pero no es la única. Dado que ambos proyectos de nación son obra de la clase alta y la intelectualidad, es posible percibir en un primer momento cierto notabiliarismo en la proyección de la ciudadanía, que se manifestaría en la restricción de los derechos civiles y políticos a aquellos (varones) con capacidad para la actividad política (esto es, los que tuvieran instrucción o un mínimo de propiedad o ambas), lo que supone un grupo considerado superior (la élite ilustrada) del cual los demás serían dependientes. No obstante, como se verá más adelante, las circunstancias en que fue evolucionando el separatismo durante la guerra, condicionaron que esta tendencia se fuera despojando de su elitismo inicial y que, al lograrse la independencia, las exclusiones fueran mínimas.
La principal diferencia entre los modelos está en el ámbito de la inclusión. Mientras que, para la nación de los autonomistas y reformistas, los peninsulares cabrían en la definición ciudadana —para ellos, cubano era cualquier hombre blanco nacido en Cuba (Moreno Fraginals, 2002)—, para los separatistas, los españoles constituían el otro por excelencia, más que eso, eran el enemigo y, por lo tanto, no podían ser dotados de los mismos derechos que los criollos. Son, de hecho, dos nociones que emanan de diferentes conceptos de soberanía; una que la hace depender solamente de un sistema de representación política, la otra que no concibe tal representación si no es en condiciones de independencia total de España.
Más allá del imaginario político, los criterios de inclusión, también pueden rastrearse en el ámbito de lo que podría considerarse ya la sociedad civil, en cuya narrativa igualmente se produce una delimitación simbólica de la pertenencia. Como hemos visto, desde la segunda mitad del siglo xix, y aún en medio del estatus colonial, pueden rastrearse en Cuba formas de sociabilidad y asociaciones modernas.9 Tal sociedad civil se funda en principio a partir del surgimiento de asociaciones de diverso carácter como tertulias literarias, clubes, logias masónicas, etc. Estas formas de asociación aparecen primero de manera informal y luego se institucionalizan en mayor o menor grado; pero todas ellas contribuyen a la creación de un espacio público moderno en Cuba, en el cual circula un discurso que va definiendo la nación y lo cubano en el marco de una narrativa donde la modernidad política y el ciudadano aparecen como el medio principal para definir las virtudes (y vicios) del individuo en tanto miembro de la comunidad política.
Si en un primer momento esta narrativa parecía concentrarse en un imaginario liberal que podía ser defendido desde cualquiera de las tres corrientes políticas, al estallar la guerra en 1868 y en lo sucesivo, el ideario separatista iría adquiriendo un lugar de privilegio en la definición de la nación. Desde ese momento, la idea de la guerra como crisol de la nación cubana toma el protagonismo simbólico y un numeroso grupo de hombres ya formados en la lucha por sus derechos entran a potenciar el debate público e inducen un cambio importante en los valores centrales del discurso.
El fin de la guerra y los esfuerzos pacificadores de Martínez Campos resultan en la aplicación en Cuba de la Constitución Española de 1876, que otorga a los cubanos el derecho de libre asociación y reunión. Con ello —y a pesar de las numerosas limitaciones con que se aplicó la prerrogativa— la experiencia de asociación acumulada por los habitantes del país fructificó en “una verdadera eclosión asociativa” (Zanetti, 1998a: 49). Estas organizaciones se convirtieron en espacios de debate público donde se empezaron a articular intereses grupales y a difundir la narrativa de una sociedad civil en proceso de institucionalización.
Al analizar la constitución de esta sociedad civil, no se puede dejar de tener en cuenta que, ya desde estos momentos fundacionales, la existencia de una numerosa comunidad cubana emigrada a Estados Unidos contribuyó significativamente a conformar los modelos de ciudadanía y los valores de la cultura política. Más allá de los contactos comerciales10 y culturales “cotidianos” que se forjaron desde antes, la primera emigración, que se produce en el siglo xix, fue de carácter eminentemente político y se organizó en asociaciones civiles, clubes patrióticos, con el objetivo de organizar, apoyar o ejecutar la independencia de Cuba. Por lo tanto, al finalizar la contienda emancipadora, los exiliados en su gran mayoría retornaron al país y participaron activamente en su vida política.
Es por ello que, desde los procesos mismos de constitución de la nación cubana, hay que constatar la actividad de los grupos de emigrados que contribuyeron también de manera significativa, tanto a la construcción simbólica de la nación como a los proyectos políticos que en las diferentes etapas la han dotado de su cuerpo procedimental. Muchos de los que en el período colonial soñaron y lucharon por el establecimiento de una república independiente y democrática, tuvieron que hacerlo desde un exilio que se asentó principal (aunque no únicamente) en los Estados Unidos.
Ya desde estos primeros momentos, tanto en de las asociaciones civiles que se fundaron dentro de Cuba, como en las que se establecieron en el exilio cubano en Estados Unidos, comienza a perfilarse lo que sería el corazón de la narrativa de la sociedad civil cubana de la primera República: las nociones de ciudadano, democracia, igualdad, libertad y justicia, en lo que respecta a las cualidades positivas de las relaciones sociales, y las ideas de modernidad, civilización y progreso en cuanto a las cualidades de las conductas y orientaciones culturales generales (Pérez Jr., 1999; Zanetti, 1998a y 1998b). Asimismo, junto con este código positivo que demarcaba la pertenencia, puede inferirse un contra código implícito que refería a España y al estatus colonial de Cuba en tanto identificaba en ellos las conductas de retroceso, conservadurismo, atraso y tradicionalismo y, en consecuencia, demarcaba ya un patrón que definía quiénes debían ser excluidos de la sociedad civil.
Dentro de esta narrativa, el asunto racial (llamado entonces “la cuestión social”) había tenido una presencia notoria y permanente. La narrativa de la sociedad civil criolla —blanca— siempre excluyó explícitamente al negro de la pertenencia. La adopción del liberalismo abre paso a una constitución de la identidad nacional que enfrentaba no sólo a cubanos frente a peninsulares sino también a blancos y negros. En estos discursos las cualidades positivas sólo eran atribuibles a los blancos.11
Incluso para los propios independentistas, la implementación de los principios democráticos y liberales encontraba la tenaz resistencia de una sociedad organizada sobre una economía cuyo sustento más importante era aún la plantación esclavista. Esto originó una serie de conflictos dentro de los propios insurgentes, retrasando el decreto de abolición de la esclavitud por parte de la República en Armas hasta 1870.
No obstante, alrededor del fin de la guerra, ingresa al código y la narrativa de la sociedad civil un contra discurso que reivindica la integración de los afrocubanos a la misma. Este discurso fue elaborado y difundido por una buena cantidad de sociedades “de personas de color” fundadas a lo largo del siglo xix y encaminadas a promover el “adelanto” cultural y social de los afrocubanos.12 Aunque estos discursos son más bien marginales y no logran imponerse en el imaginario social, contribuyen a complejizar el universo simbólico y a darle visibilidad a un nuevo actor.
En cuanto a la cultura política, ya desde estos momentos iniciales es posible advertir la existencia de los valores que impactarán en la forma de concebir la ciudadanía y la nación. Las prácticas políticas de esos años pueden dar luz sobre las características del repertorio simbólico que la conformaba y además ilustran el modo en que se van induciendo valores que más adelante caracterizarán la cultura política republicana.
La nueva sociabilidad política se canaliza en la formación de los primeros partidos en Cuba. En 1878 se funda el Partido Liberal (más tarde Autonomista), heredero del Reformismo de las décadas de 1830 y 1840, y el Partido Unión Constitucional —de corte conservador e integrista—. Desde estas organizaciones, los cubanos buscaron aprovechar los derechos adquiridos con el Pacto del Zanjón y comenzaron a participar en la política institucional de la metrópoli. Aunque los derechos al voto y a la representación estaban limitados a los hombres blancos con cierto nivel de ingreso, este “entrenamiento político” tuvo una gran importancia para la difusión de una cultura política moderna y amplió el espacio público.
La libertad de imprenta, por otra parte, permitió que los partidos, pero no sólo ellos, discutieran públicamente sobre los grandes problemas del país. Dentro de la gran cantidad de publicaciones (periodísticas, literarias y culturales) que aparecieron por esa época, se “infiltraron” también las voces de los negros y los primeros relatos míticos de la fundación de la nación en la Guerra de los Diez Años. De manera que, en el período posterior a la guerra, la constelación simbólica, en particular el espacio referido a la nación, la ciudadanía y la política, se constituye como heterogeneidad, como lugar de debate y confrontación.
El Partido Liberal se funda como un partido moderno para participar en el sistema político colonial —modificado a partir de 1878— que establecía la posibilidad de elegir tanto autoridades locales como representantes al gobierno de la metrópoli. Su programa buscaba la constitución de una ciudadanía política por la vía legal, ya que contenía reivindicaciones de derechos civiles (libertad de pensamiento, religión, asociación, imprenta, propiedad, etc.) y políticos (admisión igualitaria de cubanos a cargos públicos, aplicación de leyes vigentes en la Península, derecho de voto). Se trata de una visión excluyente y racista de la ciudadanía, que presupone la inferioridad racial y procura la emancipación indemnizada de los esclavos complementada por el estímulo a la inmigración blanca.
El ideario Autonomista13 puede resumirse en la idea de que Cuba podía instituir un sistema político democrático por la vía de la negociación y el respeto a las instituciones peninsulares, siempre que se le concedieran autogobierno e iguales derechos a los “ciudadanos españoles de las dos orillas del océano” (Bizcarrondo y Elorza, 2001: 223). Sobresalen en este ideario la moderación y el respeto por la legalidad que se manifiesta en su práctica negociadora con las autoridades coloniales mientras que su discurso antibélico, que presenta la insurrección como un peligro y una amenaza al bienestar económico y la prosperidad del país, muestra la tendencia a la intolerancia y la confrontación. Como contraparte, su idea de nación es difusa y el sentimiento de pertenencia apenas permite pensar en una identidad nacional en construcción, más definida en torno a lo cultural y territorial que como sujeto de soberanía política.
En el juego político abierto por la Paz del Zanjón, el segundo actor fue el Partido Unión Constitucional que pugnaba la “asimilación” a España y no perseguía el establecimiento de leyes especiales para Cuba, sino la aceptación del dominio colonial tal como estaba. Su marcada tendencia españolista integrista no permite vislumbrar una idea de Cuba como nación que sustente la ciudadanía. También racista y notabiliario, este partido protagonizó —en contubernio con las autoridades coloniales— las primeras prácticas de fraude electoral (Bizcarrondo y Elorza, 2001), que más adelante tanto caracterizarían la política republicana.
Ambos partidos fueron los principales actores que participaron en la política “legal” durante el breve lapso del gobierno autonómico que la Corona española concediera a Cuba en 1898, pero que los insurgentes rechazaron rotundamente. Si bien este régimen no logró procesar ni resolver los problemas de la sociabilidad política cubana, la importancia del período que va desde el Zanjón hasta la intervención estadounidense (1878–1898) tiene que ver en primer lugar con la creación de un campo simbólico donde se perfilan tendencias compitiendo por la definición de la identidad y, unido a ello, la conformación de valores políticos que tendrán larga duración en la cultura cubana. Frente a la solución violenta y revolucionaria del independentismo, los reformistas y autonomistas14 defendieron la vía legal, el respeto a las instituciones y la negociación como la estrategia adecuada para la constitución del Estado cubano.
Por otra parte, en este momento comienza a conformarse un campo político donde se producen las prácticas en las que tienen lugar los primeros aprendizajes de los futuros ciudadanos y la formación de sus élites políticas. En este sentido, si para el campo simbólico, el fracaso y consecuente descrédito de la vía legal contribuye a legitimar y reforzar las soluciones políticas revolucionarias, en el ámbito de las prácticas la participación en los procesos electorales dentro del marco del régimen colonial introduce los peores hábitos (fraude, clientelismo, personalismo, etc.) que luego caracterizarían a la República.
En cuanto al ideario independentista, hay que recordar que ya en las protoinstituciones democráticas generadas por la guerra y la Constitución de la República en Armas, se dejaron explicitados los principios fundamentales de igualdad, libertad, sufragio universal y derechos del hombre, en los cuales se asentaba la fundación de la nación. Esta constitución de la ciudadanía en las instituciones “paralelas” de la guerra representa una presión —desde abajo— por la obtención de derechos ciudadanos (civiles y políticos).
La primera Constitución cubana,15 aprobada en Guáimaro en 1869, refleja la adopción de estos principios. En sus 29 artículos prescribe la libertad de culto, reunión, imprenta, enseñanza y petición, además de sancionar la separación de poderes legislativo, ejecutivo y judicial y la intención de establecer un sistema político democrático para la nueva república. Hay que señalar que esta Constitución, aunque establece el sufragio universal como derecho político fundamental para todos los cubanos, sólo refrenda disposiciones muy generales acerca de la estructura del gobierno (restringe las facultades del ejecutivo y establece la subordinación de los militares al poder legislativo) y los requisitos para elegir y ser elegidos, poniendo poco énfasis en los derechos individuales.
Posteriormente, durante la Guerra del 95, se aprueban otras dos constituciones: Jimaguayú (1895) y La Yaya (1897). La primera establecía un Consejo de Gobierno que confundía los poderes legislativo y ejecutivo y que estaba facultado para intervenir en asuntos de guerra (dirigida por los militares) en el caso de que las acciones bélicas tuvieran consecuencias políticas. La Constitución de La Yaya, por su parte, refleja el desarrollo político de los patricios cubanos ya que, en sus 48 artículos (el doble de la de Jimaguayú) era más explícita en las cuestiones de derechos ciudadanos y nacionalidad, derechos civiles y libertades individuales (aparece el habeas corpus, la libertad de pensamiento, religión, propiedad, inviolabilidad de domicilio y correspondencia, el principio de igualdad ante el impuesto, libertad de enseñanza, asociación y reunión) e incluía una referencia al derecho electoral (sufragio universal).16
El carácter eminentemente civilista de estas constituciones, que insistían en la creación de un gobierno central para dirigir tanto los asuntos civiles como los militares, evidencia —más que una respuesta a los problemas surgidos en el curso de la guerra— un interés en preparar ciudadanos capaces de llevar adelante la vida política democrática de la república que habría de establecerse una vez terminada la guerra y con la independencia de España.
La inserción de los valores de igualdad y libertad —comunes a todas las tradiciones de pensamiento político presentes en la Cuba colonial— en el ideario independentista, parecen más cercanas al modelo cívico–republicano. Así, por ejemplo, la tendencia a educar al ciudadano es afín con la insistencia roussoniana en la necesidad de inculcar la virtud cívica y remite a la forma de ciudadanía participativa que supone que ésta no es una práctica natural, sino que debe ser aprendida y requiere disciplina y compromiso.17
La adopción de este modelo como suministrador de los valores fundacionales de la política cubana, tuvo que enfrentar, no obstante, la tensión que suponía hablar de igualdad y libertad en un país donde existía la esclavitud y la segregación racial. Esto introdujo al menos dos campos problemáticos adicionales a la discusión y el establecimiento de la ciudadanía: la abolición de la esclavitud y el problema de la igualdad racial.18
La ciudadanía quedaba así restringida en un doble sentido; de un lado por la presencia de un tipo de individuo que no podía ser considerado ciudadano (el esclavo) —lo cual desafiaba el universalismo de los valores— y del otro por la existencia del poder colonial en la mayor parte del territorio cubano —que impedía la existencia de un Estado cuya soberanía definiera la pertenencia a (y los límites de) la comunidad política.
Otro elemento significativo de la cultura política que se iba fraguando y que marcaría el ejercicio posterior de la ciudadanía en Cuba sería el militarismo y sus consecuencias en términos de hábitos y valores.19 Ya desde la primera guerra, la forma en que se condujeron las relaciones entre el poder civil y el militar (con balance favorable a la autoridad de los jefes guerreros) condicionaron la aparición del caudillismo castrense y sus lealtades particularistas y localistas. Las constantes contradicciones que se produjeron dentro de la dirección de la guerra —entre los jefes militares de las diversas regiones, entre estos jefes y el gobierno civil y entre los propios civiles— marcaron negativamente el nacimiento de la democracia cubana. Desde entonces, la violencia política, el personalismo, el caudillismo y la incapacidad de negociación aparecen en el repertorio simbólico nacional y permanecen incluso como parte de la propia definición de la nación.
Estas tensiones se arrastrarán e intentarán resolverse en el discurso moral y normativo de la siguiente etapa de la revolución de independencia, en particular en el discurso martiano. Martí inventa realmente la nación (Rojas, 2000) en su versión cívico–republicana, formula el mito de origen en la epopeya de la Gran Guerra y, a partir de ella, radicaliza la idea y la realidad de la república. Su discurso se separa del liberalismo ambiguo de la oligarquía criolla y extiende de manera explícita y resuelta el principio de igualdad ciudadana a la igualdad racial. Con Martí el discurso nacional alcanza su cristalización más perfecta; se retoman los valores fundacionales, se reformulan algunos, se radicalizan otros y se incluyen nuevos. La identidad nacional queda definida, más que desde lo cultural, desde la soberanía política.
Se trata de un pensamiento francamente antirracista, valor que queda plasmado tanto en las bases del Partido Revolucionario Cubano como en el Manifiesto de Montecristi.20 Asimismo incorpora una precaución casi obsesiva contra algunos rasgos del pasado reciente: la tentación anexionista (considera el antiimperialismo una condición esencial para la constitución de una república independiente y democrática), la inutilidad del autonomismo y, sobre todo, el peligroso fantasma del militarismo que entorpeció el camino durante la primera guerra.
El discurso martiano con su insistencia en la igualdad entre las razas y en la necesidad de construir una república “con todos y para el bien de todos”, estableció los valores centrales de nacionalismo cubano y contribuyó a fundar la idea que ha resultado predominante en su ideología y en sus prácticas de integración: lo cubano está por encima de las diferencias raciales; esto es, la cubanidad alcanza su definición política en una ciudadanía moderna que no distingue entre razas, y su definición sociocultural en el mestizaje. Se trata de una construcción imaginaria de la nación no blanca ni negra sino mulata.21
Esta nueva definición de la nación amplía las inclusiones a la ciudadanía ya que, simbólicamente, la nación incluye a los cubanos de uno u otro color. Pero no hay que olvidar que este pensamiento no se desarrolla en solitario, más bien es parte de una intensa batalla entre diversos grupos e intereses (separatistas, autonomistas y anexionistas, miembros de las élites tradicionales pro españolas, clases populares, etc.), cada uno de los cuales conforma su idea de nación para darle sentido y legitimar otro patrón de exclusiones. El discurso martiano, si bien ha quedado como el centro de la definición de la nación cubana, compitió en su momento con comprensiones más elitistas igual que con otras más radicales; todas ellas, cada una a su modo, buscaron (re)escribir el relato de la patria.
El ideal democrático de construir una república moderna, obligaba a insistir en la promulgación de una constitución y un gobierno civil para regir el país durante la guerra. Sin embargo, en el discurso martiano se siente más una vocación moralizante que una definición procedimental. Si bien abunda en la idea de una nación inclusiva e incluyente es muy escasa su referencia a las instituciones políticas y en general al Estado por construir (Rojas, 2000: 137). La ciudadanía se define más en la ética que en la norma y la cubanidad resulta de una elección moral por la independencia, la soberanía y la libertad. Con esto se delinea un campo de exclusión definido por una elección ético–política.
La propia fundación del Partido Revolucionario Cubano puede ser vista como un intento por oponer una burocracia racional al caudillismo que había prevalecido antes. No obstante, el tipo de liderazgo representado por Martí —el individuo que abandona todo lo terreno y lo mundano y se inmola por la patria— encuentra mayor afinidad con el profeta carismático que con el político profesional descrito por Weber como paradigma del funcionario moderno, mientras que el ciudadano de su discurso se asemeja más al hombre virtuoso de Rousseau que al ciudadano descrito y elogiado por Tocqueville en su análisis de la democracia americana.
La comunidad política que se pretendía fundar se basaba más en el demos que en el etnos. Simbólicamente se trata de una nación que, más allá del compartir una cultura y una historia común, encuentra en la ciudadanía y en el establecimiento de un Estado democrático un espacio de igualdad que posibilitaría desdibujar las diferencias raciales, de clase y políticas. Esta comprensión “cívica” de la ciudadanía, como veremos más adelante, posibilita la legitimación de un criterio muy amplio de inclusión que se traducirá en la aprobación del sufragio universal masculino en fecha tan temprana como 1901, y en pocas restricciones para la adquisición de la nacionalidad cubana.22
La coexistencia de diferentes tradiciones de pensamiento —portadas por grupos de interés también diversos— y las condiciones peculiares en que ellas se encontraban al final de la guerra, pueden explicar que el tipo de ciudadanía dimanado de la invención martiana de la nación no haya prevalecido en la república. No obstante, la fuerza de su formulación permite comprender que permaneciera en el imaginario como el modelo e ideal por alcanzar. Este ideal incluye, junto al ciudadano, al revolucionario, ya que se trata de una ciudadanía obtenida vía la acción. Como ha sido señalado por Turner (1992), en los contextos revolucionarios de creación de ciudadanía se tienden a combinar demandas desde abajo con el énfasis en lo público. La unión de ambas dimensiones daría lugar a un tipo de ciudadanía militante muy comprometida con el Estado y la participación.
A la vez, tanto el diseño institucional del sistema político —lo mismo bajo la dominación colonial que durante el breve lapso del gobierno Autónomo— como la tradición del pensamiento que fundamentaba las prácticas de los primeros partidos y alimentaba también el universo de valores de la cultura política, tendían a un modelo de ciudadanía civil que enfatizaba el estatus legal de los derechos.
Así, al constituirse el Estado Nación con la independencia en 1902, el panorama es complejo y no puede comprenderse cabalmente sin prestar atención a estos antecedentes. Durante toda esta etapa fundacional se perfilan importantes elementos de la construcción discursiva de la nación y la ciudadanía y también se estructura la base del repertorio simbólico que informa la cultura política republicana y muchos de sus rasgos actuales. En adelante, la vida política del país reflejará de un modo u otro el peso de esta memoria.