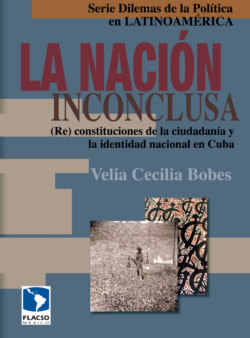Читать книгу La nación inconclusa - Cecilia Bobes León - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
La dimensión simbólica
ОглавлениеSi estamos de acuerdo en que la ciudadanía constituye un rol permanente en la sociedad que siempre implica una adhesión a instituciones definidas desde el Estado, es evidente que la identidad ciudadana supone y asume una nación. Ya que los derechos surgen de la membresía a una comunidad política, implican sentido de pertenencia y, con ello, una forma de autoconciencia. Tal conciencia nacional constituye una condición para la efectividad del marco legal del estado, por ello, dentro de la dimensión simbólica de la ciudadanía, la nación ocupa un lugar central.
Como ha sido demostrado por Durkheim desde Las formas elementales de la vida religiosa, dentro de los constructos simbólicos que ocupan un papel crucial en las clasificaciones que organizan las relaciones sociales modernas, la distinción entre lo sagrado y lo profano constituye la base primaria de la autoridad y la moral sociales. Tal división simbólica organiza el mundo social en dos esferas; una que unifica todo lo que es cotidiano, mundano y, por tanto, susceptible de ser criticado, cambiado o modificado, y otra —el ámbito de lo sagrado— que por su propio carácter configura un espacio trascendente de reverencia y temor. En este espacio, la autoridad moral se torna acción a través de la creación de un conjunto de prácticas rituales que reactualizan cada vez lo sagrado y, con ello, producen fuertes sentimientos de comunalidad.
De esta misma manera, las naciones son comunidades construidas por sus participantes. Son comunidades imaginadas (Anderson, 1990), que en la modernidad sustituyen a la religión en su función de producir identificación colectiva. En este sentido se ha dicho que funcionan como religiones civiles que ponen en relación a las instituciones políticas del Estado Nación con estructuras trascendentes que les otorgan a aquéllas un “sentido último”. También a través de rituales producen formas de solidaridad que generan y justifican acciones expresivas y emocionales.
Dada su naturaleza de construcción simbólica que induce sentimientos de afinidad, orgullo y tradiciones compartidas, la nación es la primera fuente de identidad colectiva en el mundo secularizado y anónimo de la modernidad. Tales comunidades imaginadas, se figuran siempre soberanas (por lo tanto “sueñan” con un Estado que garantice esa soberanía) y limitadas por fronteras finitas (aunque flexibles) más allá de las cuales existen otras naciones.
Desde esta perspectiva, la nación de suyo supone simultáneamente una “objetividad” que naturaliza lo nacional (el Estado) y una subjetividad colectiva que le confiere valor afectivo. La identidad nacional constituye el nexo entre la construcción simbólica colectiva y la apropiación individual a nivel emocional. Por ello, se instituye en un espacio intermedio entre la cultura y la política, lo cual explica la necesidad de discutir una dimensión política. Si bien otras formas de identidad colectiva nos permiten quedarnos en el ámbito de la cultura en general, al agregarle el referente de pertenencia “nacional” nos enfrentamos a algo que implica fronteras, las cuales, al menos en el mundo moderno, siempre refieren a una definición política y, en la mayoría de los casos a un Estado Nación (ya existente o construible). A su vez, la referencia nacional ha sido uno de los más importantes factores legitimantes de tal forma de organización política, ya que es el mecanismo principal para fundar —al interior del territorio políticamente delimitado— un campo homogéneo dentro del cual las prácticas de los individuos y los sentidos subjetivos asociados a ellas garanticen la identificación de los mismos con las instituciones. En este sentido, la nación no sólo cumple la función psicosocial de otorgar a los individuos un principio clasificatorio que los iguala al conjunto de los hombres que comparten su espacio social y los identifica con una tradición cultural, un pasado común y un proyecto de futuro también común, sino que cumple además la función claramente política de dar integración y cohesión a la sociedad y legitimación a un cierto orden.
Si algún proceso de construcción simbólica necesita de la existencia del otro, ese es la identidad. La otredad y la diferencia son esenciales para definir un sí mismo que sólo en estos términos —en tanto diferente del otro— puede percibir su mismidad. Juntas, identidad colectiva y nación, forman un dispositivo simbólico de gran valor emocional, al interior del cual las fronteras se vuelven subjetivas y se tornan encuentro con el otro.
Es precisamente por eso que la identidad nacional siempre está asociada a un tipo de solidaridad conseguida a través de un discurso (ideológico) que justifica la existencia del grupo, las más de las veces en una relación de conflictividad con enemigos definidos (“nosotros” y “ellos”). La identidad colectiva siempre se presenta como un horizonte de significación que refiere al sí mismo y que versa sobre sí mismo, por lo tanto precisa apelar a la volición, es decir a la definición, por parte del interesado, de un campo de valores que represente lo común (Belanger, 2001). Por eso precisa un discurso, al cual hay que hacer referencia en cuanto forma parte constitutiva de la propia identidad. Tal discurso estará conformado por un ámbito de valoración del criterio mismo de identificación y pertenencia (en este caso la nación); y por una narrativa que relate una historia compartida; lo cual constituye siempre un ejercicio de legitimación. Tal ejercicio ha sido elaborado principalmente en la sociedad política y por los participantes en un espacio público de discusión.
Como ha demostrado Castoriadis, los símbolos son efectivos porque son imprecisos, por tanto contribuyen a dar realidad a las fronteras de la comunidad con la suficiente fluidez como para que los mismos significantes sean dotados de diversos significados y viceversa (Castoriadis, 1989). La nación, como comunidad imaginada, se construye en un largo proceso cuyos avatares deciden en cierto sentido las formas que asumirá. Por ende, la identidad nacional no es un substrato ontológico fijo en el tiempo, sino un constructo flexible y cambiante, pero siempre es también un terreno de competencia, y es en el espacio público y en sus discursos político–intelectuales donde los diversos grupos ponen a disputar diferentes concepciones de nación.
La definición pública de nación tiene lugar en la intersección de la cultura y la política. Implica, además de una conciencia de pertenencia común, el reconocimiento intersubjetivo de identidad que se produce en un proceso dinámico y cambiante en el que intervienen la memoria colectiva (invención de la tradición), las instituciones estatales (a través de la fijación de símbolos y rituales como las banderas, los himnos, las fiestas patrias, el lenguaje oficial, etc.), las instituciones educativas, y el discurso público de la sociedad civil.
Esto permite comprender en qué medida las construcciones simbólicas de la nación y la identidad nacional se convierten en criterios constitutivos y legitimantes de las inclusiones y exclusiones ciudadanas. De alguna manera, las diferentes tradiciones de concebir a la nación impactan sobre los límites y el ejercicio de los derechos ciudadanos. Así, por ejemplo, en los contextos revolucionarios (caso de Francia) la nación surge propiamente a partir de una base institucional y territorial del Estado, por lo cual la unidad política (y no cultural) es el criterio básico de la pertenencia, lo que conlleva una tendencia a la inclusión y la asimilación cultural de la diferencia, mientras que en otros contextos (caso de Alemania, por ejemplo) la idea cultural de nación (no ligada al ideal abstracto del ciudadano) es la que fundamenta la constitución de un Estado. En estos casos la unidad cultural y/o étnica es previa y de ella se deriva la unidad política (Brubaker, 1989).
Pero no es la nación la única constelación simbólica que impacta la constitución y el ejercicio de la ciudadanía. Como hemos apuntado antes, el ejercicio de derechos ciudadanos involucra la existencia de valores que orienten las conductas políticas desde las virtudes del juego democrático. Por esta razón constituye un ideal y un valor cultural de la modernidad; supone no sólo la autoconciencia de los propios derechos sino el compromiso a reconocer los del otro. En este sentido compendia virtudes (tolerancia, pluralismo, igualdad, justicia, solidaridad, etc.) necesarias para la convivencia y el ejercicio de los derechos ciudadanos. Consecuentemente, los valores sustantivos de cada cultura, en particular los de la cultura política, impactarán tanto en la definición de los derechos, como en los criterios de inclusión y exclusión de la ciudadanía.
La cultura política de la modernidad, que por primera vez imagina al ciudadano en su sentido moderno, opera a partir de narrativas y códigos simbólicos basados en el universalismo, el igualitarismo y la autonomía individual que constituyen también bases de la identidad política ciudadana. Asimismo valores de la cultura política, como la tolerancia, el pluralismo, el diálogo, el respeto a las instituciones y sus reglas y a las autoridades legítimamente constituidas, favorecen el funcionamiento de los regímenes democráticos.
Diversas lógicas y mecanismos que subyacen en la definición de la nación impactan en modos también distintos de establecer los límites de la pertenencia. Las lógicas cívicas construyen modelos de ciudadanía basados en la comunidad de la ley, la lealtad a las instituciones del Estado, la adhesión voluntaria a un conjunto de principios (valores de cultura cívica) e instituciones, lo que favorece criterios laxos para la asimilación. Las lógicas étnicas constituyen visiones orgánicas de la nacionalidad basadas en factores naturales como el linaje, la lengua o la geografía (Zimmer, 2003).
No se puede dejar de considerar, por último, que la cultura política de cada nación es también heterogénea porque supone la coexistencia de diversos modelos de orientación que fundan un orden, en el cual, alguno de ellos domina sobre los otros y puede definir la lógica que predomina. Éste es un proceso donde intervienen actores diversos así como órdenes institucionales diferentes que privilegian un repertorio de valores por encima de otros.
Junto a esto, si desde la perspectiva institucional y procedimental, la ciudadanía se define por un conjunto de derechos y de mecanismos legales para ejercerlos, su dimensión simbólica apunta además a las narrativas que definen los criterios más generales de pertenencia a la nación y al conjunto de valores sociales (tolerancia, pluralismo, autonomía) que configuran la cultura política peculiar de cada grupo; pero también esta dimensión incluye a las virtudes que generan (o pueden generar) una solidaridad social inclusiva. Desde esta perspectiva, es imposible completar el análisis del espacio simbólico de la ciudadanía sin hacer una referencia a las nociones de espacio público y sociedad civil, ya que en estos ámbitos también se producen inclusiones y exclusiones, al igual que en el de la ciudadanía.
Lo que pretendo demostrar con la inclusión de estas dimensiones es que: a) las narrativas que circulan en el espacio público como demarcadoras de la pertenencia a la sociedad civil contribuyen a instituir límites al ejercicio ciudadano; y b) que los propios modelos de ciudadanía que han prevalecido en los sistemas políticos modernos dimanan de la institución imaginaria de la división público privado y de la propia forma en que se concibe la esfera pública.
Respecto a lo primero, como ha explicado Alexander (2000a), existe un discurso que define el corazón de la sociedad civil, el cual está compuesto por antinomias que califican la cualidades positivas y negativas que demarcan y legitiman las inclusiones y exclusiones y, por lo tanto, la pertenencia a la sociedad civil y —yo agregaría— el tipo de personas que deben ser incluidos de manera legítima en la categoría de ciudadanos (o al menos de “ciudadanos de primera”). Estos metalenguajes —que comparten y emplean los miembros de la sociedad civil— definen a través de un código binario simple (amigo/enemigo, puro/impuro, sagrado/profano) quiénes son los que deben ser excluidos y reprimidos y quiénes los encargados de reprimir y excluir (Alexander, 2000a).
Siguiendo al mismo autor, la sociedad civil, en cuanto espacio de solidaridad, no es una realidad sino un ideal utópico siempre perseguido y nunca alcanzado completamente (Alexander, 2000b). En este sentido puede decirse que los criterios de inclusión–exclusión (al igual que los de la ciudadanía) van sufriendo modificaciones, ampliaciones y/o restricciones sucesivas como resultado de las luchas de los diversos movimientos sociales, los cuales mediante el logro de la circulación de sus contra discursos en el espacio público, contribuyen a modificar los contenidos empíricos asociados a las cualidades positivas de pertenencia a la sociedad civil.
Es desde esta perspectiva que se puede afirmar que la estructuración del espacio público pertenece con pleno derecho a la dimensión simbólica de la ciudadanía. Es en el espacio público donde circulan los discursos que actualizan la nación en su simultaneidad pasado presente; donde se elaboran las representaciones colectivas que le dan sentido al sentimiento de tradición y pasado comunes, donde se naturalizan como nacionales las obras del arte y la literatura que definen al “nosotros”, donde se produce la mínima autoevaluación necesaria para la distinción de los miembros (más o menos virtuosos, generosos o heroicos). Por ello, la aspiración de crear un espacio público plural y democrático ha sido uno de los mayores estímulos para la acción colectiva ciudadana, la cual, a su vez, tiene lugar en la esfera pública como espacio de comunicación (disputado) de la sociedad civil. Consecuentemente puede afirmarse que de la fortaleza o debilidad de esta esfera de debate y discusión depende en gran medida el grado de empoderamiento real de la ciudadanía.
Esta relación entre espacio público y ciudadanía puede verse en muchos ámbitos, pero uno de los ejemplos más conocidos es la crítica feminista que ha puesto en evidencia cómo la tradición política liberal moderna construyó su sentido del individuo y el ciudadano desde el ideal del varón (en principio el varón propietario y educado y, más adelante todos los varones mayores de edad). Más aún, la propia división liberal moderna de las esferas pública y privada, ha definido siempre el espacio público como un espacio masculino, regido por valores y virtudes asociadas (en esta misma institución simbólica de lo público) al varón, esto es: “aquellas que habían derivado de la experiencia específicamente masculina: las normas militaristas del honor y de la camaradería; la competencia respetuosa y el regateo entre agentes independientes; el discurso articulado en el tono carente de emociones de la razón desapasionada” (Young, 1996: 102).
Frente a este espacio virtuoso, locus principal del debate de los asuntos comunes importantes, el lugar de la mujer ha sido el reino de lo privado, identificado como lo doméstico, donde los valores y las virtudes se desplazan hacia lo emocional, afectivo, íntimo y personal, una esfera, que se caracteriza —como dijera Hanna Arendt (1993)— por “el secreto, la futilidad y la vergüenza”. La historia del sufragio evidencia el tiempo que le tomó a este cambio de valores institucionalizarse como derecho.
Si bien el ejemplo de la mujer es uno de los más conocidos, existen muchos grupos sociales que han sido codificados como individuos o ciudadanos “de segunda” (indígenas, minorías raciales y religiosas, grupos de identidad sexual diferente y muchos otros) y han sido tradicionalmente excluidos de la sociedad civil, sin permitir por muchos años su participación plena en los espacios discursivos ni en las instancias públicas y de interacción colectiva.
Con ello, en diversas circunstancias históricas se ha excluido a muchos grupos de la posibilidad, no sólo de una participación política democrática en condiciones de igualdad (y equidad) sino también de su pertenencia legítima a la sociedad civil. La distinción público–privado y el propio funcionamiento de la esfera pública pueden permitir (y alentar) que se prescinda de la discusión pública de las inequidades en alguna de las esferas.
En suma, si entendemos a la ciudadanía, más que como un conjunto de derechos y obligaciones del individuo frente al Estado, como un conjunto de prácticas políticas, económicas y culturales que definen a una persona como miembro competente de una comunidad política (Turner, 1992), no cabe la posibilidad de separar su análisis ni de las instituciones ni de la esfera no estatal de interacción. Más bien es indispensable incluir una reflexión sobre las redes sociales, las normas y los valores que habilitan y modelan esas prácticas.
De esta manera, tanto la nación y la identidad nacional como la cultura política, el espacio público y la sociedad civil constituyen dimensiones que —más allá de los derechos y los marcos constitucionales— contribuyen a explicar el modo en que realmente opera y funciona la ciudadanía, los límites de las libertades y de su función de contrapeso al poder del Estado. Sobre la base de todos estos elementos es que emprendo el análisis de la ciudadanía cubana y, por ello resulta indispensable realizar un examen cuidadoso acerca de cómo las diferentes tradiciones de pensamiento, cultura política, definiciones simbólicas de la nación, constitución del espacio público, marcos institucionales y prácticas diversas que han caracterizado en diferentes épocas a la política y la sociedad cubanas, condicionan diferentes nociones y ejercicios de la ciudadanía en Cuba y cada una define su propio patrón de inclusión–exclusión. ◆