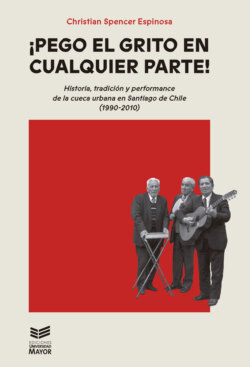Читать книгу Pego el grito en cualquier parte - Christian Spencer Espinosa - Страница 9
ОглавлениеPalabras preliminares
La segunda edición de este libro llega en un momento de acelerada producción académica sobre la música en Chile. En los últimos años se han acrecentado notablemente las investigaciones y publicaciones sobre temas variados, engrosando las perspectivas e historias que ya existían sobre la cultura local. Es una buena noticia. Poco a poco el mundo académico y los medios de comunicación toman nota de que el sonido es un eje central para la interpretación de la realidad y no se puede prescindir de él para explicar el entorno que nos rodea. El apuro en el que vivimos, sin embargo, hace que la mayor parte de estas publicaciones responda más a las presiones del mercado académico que al sentido que sostienen las prácticas musicales. Preguntas sencillas como por qué haces música, dónde aprendiste o cómo funciona la escena musical son abandonadas por otras más pragmáticas que —convertidas en cuñas— sirven para los medios y las redes sociales. La tentación de actuar con rapidez es grande. Pero esta no es una imperfección, sino una elección del tipo de profundidad que se quiere para el trabajo que se realiza; un modo de focalizar las necesidades que la investigación satisface, entre las cuales está el tiempo. Siguiendo este derrotero, este libro fue concebido con tiempo: esperando para conocer, preguntando para saber e imitando para perfeccionar hasta saturar de experiencia e información la vida completa.
La investigación que aquí presento es una etnografía musical centrada en los músicos de cueca urbana de Santiago de Chile, entre los años 1990 y 2010. La investigación surgió como un modo de explicar los cambios culturales que vivió el país entre las décadas de 1990 a 2010. Dichos cambios se hicieron patentes a partir de 2011 con el movimiento estudiantil y feminista, pero encontraron su máxima expresión en el estallido social de 2019, donde el deseo de una sociedad más justa y solidaria se hizo patente. Este libro es en gran medida una respuesta a esa demanda por un país nuevo, por la defensa de una manera de vivir con conciencia y dignidad, en medio de un modelo que ahogaba, hasta hoy, la cultura expresiva de su pueblo. La crítica a ese país fue convirtiendo este trabajo en una larga reflexión sobre la cultura chilena y, por qué no decirlo, en una apuesta por otras formas de sociabilidad y producción artística que pudieran basarse en lo que la gente considera tradición, performance e identidad, fueran romantizadas o no.
Por estos motivos, la estrategia metodológica que seguí fue la etnografía. El término etnografía es poco utilizado en Chile para la música, pero básicamente describe un proceso de inmersión sistemática en la cultura de un grupo humano, observando y aprendiendo sus hábitos hasta hacerlos propios. El objetivo es formarse una opinión que contraste lo dicho con lo hecho y lograr escribir un texto que permita comprender la praxis sin afectar a las personas que la realizan. Como puede inferirse, este tipo de aproximación al comportamiento humano exige, además de tiempo, un compromiso real con las personas estudiadas así como con el canto, la interpretación y el baile, ejes centrales de cualquier actividad musical danzada. En este caso, la etnografía tuvo dos etapas: una primera en la que aprendí a bailar, tocar y cantar cueca (2005-2008) y otra donde me aboqué a escribir (2008-2013). Esta segunda etapa fue inusualmente larga. Necesité de mucho tiempo para comprender lo que hacían los cuequeros y la razón era sencilla: primero debía comprenderme a mí, conocer mis prejuicios, mi condición de clase, mis (in)habilidades, mi manera de absorber la tradición y de enfrentar los múltiples temores sobre la escritura y el futuro. Claro, quería ser bailarín, quería dejar de leer artículos para dedicarme a tocar y vivir largamente dentro del mundo de la cueca, pero terminé siendo un músico que se sentó a escribir lo que había vivido. En otras palabras, quería conocer y aportar a la tradición de la cueca, pero fue la tradición de la cueca la que me cambió a mí.
Cuando hice la primera edición de este texto, no consideré tan relevante explicar su proceso de escritura porque quería hablar de los músicos, no de mí. Sin embargo, ahora me parece relevante. Desde el momento en que comencé mi trabajo de campo hasta que terminé, pasaron diez años (2005-2015). Primero me interesé en las cuestiones históricas del género y estudié la posible antecesora de la cueca, la zamacueca, sobre la cual escribí una tesis de magíster o maestría. Luego pasé a estudiar el siglo xx, donde decidí hacer trabajo de campo y escribir sobre la cueca urbana, pero conectándola con su pasado sonoro y comercial. Así, un primer borrador fue terminado el año 2011 con la intención de ser una tesis de doctorado. La enfermedad repentina de mi madre, empero, me obligó a suspender mis actividades durante dos años, retomándolas en 2013. En este tiempo, además de ocuparme de quien fuera la inspiración de mi trabajo, mi madre, repensé algunas ideas y actualicé el contenido con textos que habían sido publicados entre 2010 y 2013. Fue doble trabajo, pero en junio de 2015 defendí todo en la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Nova de Lisboa, instituciones que habían acogido mi trabajo, en conjunto con el Institute of Popular Music (ipm) de la University of Liverpool, donde hice una provechosa estancia académica.
El documento que escribí como tesis tuvo la particularidad de haber sido escrito para un público europeo que poco o nada sabía de música chilena y, obviamente, en el contexto de un doctorado sobre la historia de la música hispanoamericana. Este aspecto determinó en gran medida la forma y estilo de este libro, pero no totalmente, ya que una vez cerrado el proceso del doctorado, decidí presentarlo al concurso Fidel Sepúlveda, donde resultó ganador en 2016. Esto motivó una nueva edición final, con dos capítulos nuevos (correspondientes a los números 4 y 5) y más orientada hacia los lectores chilenos y latinoamericanos, aunque siempre pensada como una monografía musical con escritura ordenada y argumentativa, típica del mundo académico. Dicha edición, publicada con meticulosidad por la Biblioteca Nacional y artísticamente presentada por Manuel Jorquera, es la misma que presento aquí, con mínimos cambios implementados para corregir algunas fechas ausentes de la primera edición. El resto de lo que se hace para escribir un libro durante diez años está explicado en la introducción.
La premisa fundamental sobre la que está basada este trabajo es que la música es un hecho social, no solo una suma de timbre, altura, duración, dinámica y textura, como a veces nos enseñan en los conservatorios. Esto quiere decir que ella no es únicamente un fenómeno acústico organizado sino también un signo, un símbolo, un código acerca del comportamiento social y un modo de interpretar la vida del ser humano, al igual que lo son la economía, la política o la psicología. No podemos prescindir entonces de la música para entender el mundo, como ya dije. Esta idea es central para el trabajo de cualquier etnomusicólogo porque implica la aceptación de que puede ser estudiada y analizada por otros campos del conocimiento para los cuales el sonido es importante, aunque estos no entren necesariamente en su organización interna. Esta, a su vez, es la puerta de entrada para nuevas teorías y métodos, así como para la aceptación de que las personas que hacen la música no son sólo las que la tocan, sino también las que participan bailando, tocando u observando desde “fuera” esa estructura interna. La música como hecho social, por tanto, es un abanico inmenso de posibilidades que va desde el compositor al bailarín, desde el cantor hasta el arreglador, de la sala de conciertos al dueño del restaurant, de la cadena creación-producción-interpretación-grabación-crítica-historiografía, hasta la iconografía, el uso del espacio, la búsqueda de estatus o el consumo de alcohol, entre un sinfín de cuestiones relativas a la construcción del sonido como hecho colectivo.
Si la música es un hecho colectivo, también lo es su proceso de reflexión y producción. Quiero agradecer a Julio Mendívil y Enrique Cámara, por ocuparse de escribir prólogos para este libro en sus diversas etapas. También a la Biblioteca Nacional, cuyo fino trabajo de edición permitió mejorar el texto y a Ediciones Mayor, por su noble iniciativa de continuar este trabajo para que llegue a otros lugares y personas. A mi esposa y mi hijo que aguantaron amorosamente todas las horas de encierro requeridas para cerrar estos proyectos y, finalmente, a don Carlos Navarro Espinoza, el Pollito (1930-2019), cuya generosidad y memoria marcaron mi trabajo y convicción por la cueca chilenera. Este libro fue hecho con su inspiración, así como con la participación de otros músicos de cueca a quienes también dedico este trabajo con respeto y admiración por la época hermosa que nos tocó vivir juntos, ya fuera de cerca o de lejos.
Christian Spencer Espinosa
Santiago de Chile
marzo de 2020