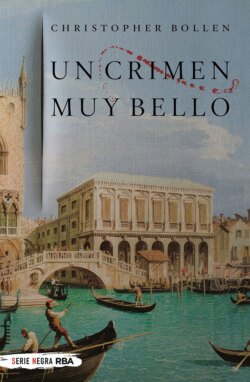Читать книгу Un crimen muy bello - Christopher Bollen - Страница 10
1
ОглавлениеEl avión procedente de Nueva York aterrizó poco antes del amanecer, y sus ruedas se posaron a ciegas en los límites de la pista. Nick Brink despertó al oír el aplauso procedente de los asientos de clase turista y se inclinó hacia delante emitiendo un gruñido animal. Se notaba los músculos del cuello doloridos y dos magulladuras palpitando por encima de la oreja izquierda. En algún lugar de la tensa confusión que sentía por debajo de la cintura, sus piernas estaban completamente dormidas. No era buena idea medir más de un metro ochenta durante un vuelo de nueve horas en un asiento barato. Sin embargo, a medida que el avión aminoraba la velocidad en el aeropuerto Marco Polo, lo único que pensaba era que se sentía afortunado. Porque, a sus veinticinco años, Nicholas Brink no había estado nunca en Venecia.
No se debe juzgar ninguna ciudad mítica por su aeropuerto. Nick, nacido en una ciudad no mítica con un aeropuerto famoso («Dayton enseñó al mundo a volar»), sabía que no debía esperar mucho de las vistas desde su ventanilla. Sin embargo, más allá de la deprimente capa gris de la pista, las escasas palabras extranjeras que pudo ver, USCITA, SICUREZZA e IMBARCO, parecían promesas de amor y música desenfrenada. Lo había conseguido, o casi. La Venecia real flotaba en algún lugar más allá de aquel desierto de hormigón, y a Nick le sobraba tiempo para llegar a ella. No se reuniría con Clay en el Gran Canal hasta dentro de tres horas. Si, por algún milagro, lograba atravesar el aeropuerto en un tiempo récord, tal vez llegaría a contemplar el amanecer desde alguno de los puentes de piedra de la ciudad.
Nick metió los pies en sus zapatos justo cuando el avión se detenía trabajosamente a unos cuarenta metros de la terminal. «No, Dios mío, por favor», rogó. Después de nueve horas encajado como un cadáver en la misma postura, tenía la sensación de que no aguantaría ni diez segundos más.
—Señoras y señores, hay un retraso en la apertura de la puerta —anunció el piloto dirigiéndose al largo tubo lleno de estadounidenses, que respondieron con un suspiro—. Un retraso muy breve.
Nick observó con impotencia cómo la mañana empezaba a derretir el asfalto. Finalmente, un destello de color naranja se deslizó sobre un alerón distante. Cuando la luz del sol alcanzó su ventanilla, Nick volvió la cabeza para mirar por el cristal. «Ya basta», concluyó. Era medianoche en Nueva York.
Finalmente rodaron hasta la puerta, sonó una campanilla y se oyó el ruido de los cinturones de seguridad. Los pasajeros salieron a toda prisa de sus filas para verse inmovilizados de nuevo, y se aferraron a su lugar en el pasillo como insectos en un papel atrapamoscas.
—Estoy haciendo un tour —anunció, sin dirigirse a nadie en particular, un hombre fornido situado delante de Nick. Vestía una sudadera roja de las carreras de la NASCAR y pantalones cortos de nilón muy altos que dejaban al descubierto la línea de su bronceado en los muslos, de color blanco como el talco. Llevaba una almohada pegada al pecho, y sostenía dos tapones para los oídos en la palma de la mano, amarillos y nudosos como dos dientes acabados de extraer—. He quedado con mi primo. Haremos todo el recorrido en autobús. —Se dio la vuelta y fijó la vista en Nick, que no tenía escapatoria—. Milán, Perugia, Florencia, Siena. Seguro que me olvido de alguna. ¿Cómo se llama esa ciudad de las murallas famosas? Pasaremos dos días enteros en Venecia.
Anunció aquella información con una urgencia frenética, como si temiera que esa fuese su última oportunidad de hablar con un estadounidense.
Nick lo escuchó divagar sobre los descuentos en las tarifas de los hoteles y sobre el lujoso autocar de cincuenta plazas con aire acondicionado de última generación. No era la banda sonora ideal para su primera mañana en un país extranjero; le habría gustado arrebatarle los tapones para los oídos y ponérselos él, lanzándole una mirada de desdén. Pero lo que hizo fue asentir con diligencia e incluso improvisar algún que otro entusiástico «Ah, genial». Aunque Nick había vivido siete años en Nueva York, nunca había desarrollado el talento para la grosería. Creía en la amabilidad, igual que creía en su juventud: pensaba que ambas podían salvarlo. Su juventud y su amabilidad eran las llaves maestras de todas las habitaciones del futuro.
—Te lo vas a pasar muy bien —le aseguró Nick.
—Ya —coincidió el joven—. ¿Y tú? ¿Vienes de vacaciones?
Nick sonrió mientras se despejaba el pasillo.
—Espero que no.
Un retraso sucedió a otro: primero en el control de pasaportes y luego en la recogida de equipajes. En esta ocasión no hubo avisos, solo el mismo grupo de pasajeros reorganizado en un tumulto ruidoso y sin distinción entre primera clase y clase turista junto a la cinta transportadora. Cuarenta minutos más tarde, los equipajes de primera clase empezaron a caer por la rampa, cada maleta marcada con una etiqueta de color fucsia fluorescente en la que podía leerse PRIORIDAD. Pero Nick estuvo de suerte. Puede que los operarios italianos confundieran su etiqueta naranja fosforito de EXCESO DE PESO con una clase especial propia, porque su maleta metálica plateada bajó dando tumbos antes que el resto de bultos de clase turista. Nick apoyó el zapato en el borde de la cinta transportadora, levantó la maleta con la etiqueta de EXCESO DE PESO y la dejó en el suelo. Aquella maleta contenía todas sus posesiones.
Fuera, el aire primaveral era húmedo, porque hacía poco que había llovido, y olía a humo de los tubos de escape. Nick hizo rodar la maleta más allá de las puertas automáticas del aeropuerto y se detuvo a ayudar a una pareja de ancianos canadienses para que no se les escapara el equipaje. Nick se desvió de la pasarela, se situó junto a un grupo de italianos que estaban fumando y discutiendo, dejó encima de la maleta una bolsa de cuero que llevaba al hombro y rebuscó hasta que dio con el pasaporte y el móvil. Luego siguió buscando, pero no encontró el mapa de Venecia que le había dado Clay, el que tenía el punto de reunión marcado con un círculo rojo. Con el jet lag, lo único que recordaba era que se trataba de un embarcadero en el Gran Canal. El nombre eran dos palabras. O quizá fueran tres.
Nick se palpó el cuerpo por si llevaba encima el cuadrado de papel doblado mientras iba entrando en pánico con cada inspiración. Podía arruinar el plan en su primera mañana en Venecia. No resultó de mucha ayuda que casi toda la ropa que llevaba puesta fuera prestada, porque los bolsillos le eran tan desconocidos como las habitaciones de la casa de un extraño. Normalmente, para un vuelo tan largo se ponía unos vaqueros o un pantalón de chándal, pero había querido entrar en Venecia como si formara parte de ella. Llevaba una camisa rosa abotonada debajo de una chaqueta de color verde oscuro que abrigaba demasiado para el mes de abril en Italia. Los pantalones de sarga azul marino le resultaban pesados, como si estuviera saliendo del mar con ellos puestos. Los zapatos eran suyos, mocasines de cocodrilo negros para los que había ahorrado durante meses y que, por tanto, casi nunca se ponía. Entre las escamas aún se apreciaba el polvo del armario.
Quizá había sido un error ponerse aquella costosa ropa prestada. El día anterior, en Nueva York, mientras se vestía para ir al aeropuerto, intentó meterse la cartera en el bolsillo trasero de los pantalones y descubrió que la abertura estaba cosida. Nick no sabía si tenía que abrir la costura de un tirón o no. Finalmente la desgarró, pero su ineptitud para manejar unos simples pantalones no es que lo hubiera llenado de confianza internacional, precisamente. Y ahí estaba ahora, registrándose a sí mismo en el exterior del aeropuerto. Luchó contra el impulso de tirar a la basura la chaqueta, ridícula y excesivamente gruesa. ¿A quién iba a engañar con aquello puesto?
Su mano tocó la esquina de un pliegue de papel doblado: el mapa se había colado en el forro de la chaqueta por un agujero. Aliviado, lo atrapó con los dedos y lo sacó. Clay había marcado un embarcadero llamado Ca’ Rezzonico que se hallaba en mitad del serpenteante Gran Canal. Nick no pudo resistirse a sacar la palabra de paseo, elaborando una cantinela con ella —«Ca’ Rezzonico. Ca’ Rezzzooooniccooo. Ca’ Reeeezzoooonicoooo»— y remarcando cada vez más las vocales, hasta deslizarlas por encima de los obstáculos de las consonantes. Solo había memorizado un puñado de expresiones italianas. Por suerte, Clay hablaba italiano. Tiempo atrás, había vivido ocho meses en Venecia. Su experiencia los ayudaría a los dos. «¡Ca’ Rezzoooonicccooooo!».
—¿Ca’ Rezzonico? —repitió una voz femenina, como un pájaro respondiendo a un reclamo.
Nick se dio la vuelta y vio a una mujer delgada de mediana edad con el cabello rubio grisáceo sobresaliendo bajo un sombrero de paja. La sombra del ala le tapaba un poco los ojos y dejaba que fueran sus dientes los que llevaran todo el peso del saludo. Eran tan cuadrados y blancos que parecían fundas.
—¿Nos espera a nosotros? —le preguntó a Nick.
Detrás de ella había una familia estadounidense: un marido flaco y pecoso con un suéter de punto anudado a la cintura, una hija adolescente corpulenta y guapa con un vestido amarillo y un brazo escayolado cubierto de firmas, y un chico de diez u once años con el pelo oscuro que tenía la mirada más fría y sabia de toda la familia. Llevaban un equipaje sensato; cada uno de ellos tenía a su lado una maleta pequeña y no muy abultada. Irradiaban esa especie de liviana desenvoltura propia de los ricos que podían comprar lo que necesitaran en su próximo destino. Los pobres como Nick tenían que actuar como mulos de carga con sus propias pertenencias.
—¿Le envía Giulio? —quiso saber la mujer de mediana edad.
Nick sonrió como pidiendo disculpas.
—Lo siento, me ha confundido con otra persona —dijo, y miró a su alrededor como si fuera su cometido encontrar sustitutos prometedores.
—¡Lynn! —dijo de repente el marido al mismo tiempo que la chica decía «¡Mamá!» con aire quejumbroso. Lynn se rio. Estaba claro que disfrutaba con su papel de payasa de la familia. El esposo bajó la voz—. Ya te dije que Giulio no iba a enviar a nadie.
—¡Pero este joven estaba diciendo el nombre de nuestro embarcadero en voz alta! —repuso ella—. Ca’ Rezzonico. ¡Y tú dijiste que Giulio enviaría a un estadounidense!
Alargó la mano y agarró a Nick del bíceps. A lo mejor, la chaqueta verde oscuro le recordaba a los aparcacoches de su país.
—Y también te dije que cancelé aquel palazzo. Vamos a alquilar uno al otro lado del canal, ¿recuerdas? San Samuele es nuestro embarcadero.
—Ah. —Lynn soltó el brazo de Nick y se lo quedó mirando entre carcajadas—. Lo siento. Realmente pensaba que había venido a buscarnos.
Lo miró fijamente. Con frecuencia, Nick atraía la atención curiosa de las mujeres de mediana edad, como si lo estuvieran evaluando eternamente para ser algún elemento ausente en sus vidas: hijo adoptivo, pareja sexual, chico de los recados, mejor amigo gay.
—No pasa nada —respondió Nick—. Me habría gustado poder ayudarlos.
—¡Y a mí también! —gritó Lynn con teatralidad, como queriendo compensarlo por la confusión—. ¡Con lo guapo que es!
Nick aún no estaba acostumbrado a que lo llamaran «guapo». El torpe y desgarbado adolescente de Ohio aún lo había acompañado durante la primera parte de su veintena. Su atractivo había despertado únicamente en los últimos años (su madre demostró poseer una inusual percepción cuando, de niño, le dijo: «Tú espera; los mejores son los que más tardan»). Se resistió al halago de Lynn. Ruborizado, echó un vistazo al resto de la familia —marido, hija, hijo— como si esperara que cada uno de ellos confirmara el cumplido. Lo que hicieron, en cambio, fue reunir su equipaje, despedirse tímidamente con la mano y seguir los carteles que indicaban una pasarela cubierta para taxis acuáticos.
Había dos formas de entrar en Venecia: en autobús o en barco. Incluso un novato como Nick sabía que la forma de hacerlo con distinción era por mar. Vio a los pasajeros de primera clase y sus equipajes con letreros fucsia revolotear por el mismo camino que la familia estadounidense. Clay le había dicho a Nick que el autobús era barato, fiable, y que estaba totalmente desprovisto de romanticismo. «Toma el autobús y ahórrate el dinero», le había aconsejado. Nick guio su pesada maleta hacia la parada de autobús, al otro lado de la calle. Palpó la cartera para comprobar que seguía enterrada en el fondo del bolsillo trasero de los pantalones de sarga. No podía permitirse perderla: en su interior llevaba los novecientos dólares que había cambiado por euros en el aeropuerto JFK. Era casi todo el dinero del que disponía para gastos. La cartera contenía otro ingrediente esencial para sus planes en Venecia: su antigua tarjeta de visita.
Nick llegó a la mediana de cemento a tiempo de olisquear el combustible quemado del autobús que acababa de perder. Había otro estacionado junto al bordillo, con el motor retumbando pero sin conductor al volante. Nick entró en el vehículo vacío, dejó la bolsa y la maleta en el portaequipajes y se sentó al lado de la ventanilla. El tapizado consistía en un patrón de remolinos de confeti, y una cálida y sibilante halitosis brotaba de las salidas del aire acondicionado. Nick encendió el teléfono.
Cuando la pantalla se iluminó, vio que solo disponía de cuarenta y cinco minutos para llegar a Ca’ Rezzonico. No tenía el nuevo número de teléfono europeo de su novio para avisarlo de que quizá se demoraría.
Apareció un mensaje de texto enviado hacía unas horas. Era de su hermana.
«¡¿Cómo?! ¿Que te mudas a Venecia?».
El mensaje iba seguido de una serie de variaciones sobre el mismo tema.
«Será una broma, ¿no? ¿Y Nueva York qué?».
«¿¿¿¿Nicky????». Solo su hermana y Clay le llamaban Nicky.
«Creía que en Venecia no vivía nadie. Creía que todo eran turistas».
«¡Espera! Ahora empieza mi turno, pero ¿te refieres a Venice Beach, California?».
En la puerta de salida del aeropuerto JFK, Nick había vivido un conflicto de última hora sobre si se iba o no de Nueva York. Se dio cuenta del peligro que entrañaba enviar un mensaje a alguno de sus amigos de Manhattan: podían convencerlo para que se quedara. Todo su plan para Italia dependía de no regresar nunca, así que decidió contactar con su hermana mayor, que vivía en Dayton. Margaret Brink era una fuente segura de contacto sentimental. Además, pensó que al menos un miembro de la familia debía conocer su paradero.
Los hermanos Brink, los dos, Margaret y Nicholas. Margaret era cuatro años mayor. Durante sus infancias, extraordinariamente distintas, habían estado unidos en algunos momentos y distanciados en otros, como dos aparatos de radio que buscan emisoras y, de forma ocasional, sintonizan la misma canción. Eso sucedía cada vez menos a medida que ambos hacían su peregrinaje independiente por la adolescencia. Margaret, rubia decolorada y con tonos caoba oscuro conseguidos en sus citas semanales con la cabina de bronceado, se lo había pasado en grande en aquella época; literalmente, jamás había podido superar los picos de ligues, atenciones y alcohol de su tercer y cuarto años de instituto. El mundo le prometió a Margaret Brink mucho más de lo que podía darle, al menos en su barrio residencial del oeste de Dayton, con sus casas decoradas como granjas y toda aquella competencia social, inspirada en el cosmopolitismo de la cercana Cincinnati. Después de tantos años, Nick aún recordaba la imagen de su hermana en bikini, flotando en la piscina del jardín, envuelta por las trivialidades de sus cinco mejores amigas, también rubias, mientras ella apuntaba con sus ojos de halcón en dirección al más que asequible premio que constituía el chico sin camiseta y con cadena de oro que posaba en la escalerilla. Hay otro Brink en este alegre retablo estival: Nick, de trece años, oculto en las sombras de la ventana del segundo piso que daba al círculo de color azul intenso de agua de manguera y lujuria adolescente. Sus ojos también estaban clavados en el pecho esbelto y los brazos fibrados del chico de la escalera. A aquella edad, el mundo no le prometía nada a Nick, pero le mostraba atisbos de sus magníficas posibilidades.
Nick tuvo la buena suerte de pasar una infancia desdichada. A los dieciocho, no había nada que echara de menos y muy poco que lo retuviese, así que se mudó al este para ir a la universidad. Ningún Brink visitó jamás a Nick en Nueva York. Si alguno de ellos lo hubiera hecho, quizá no habría reconocido al extrovertido joven que vivía allí.
Volviendo la vista atrás, podía admitir que Margaret había sido una hermana aceptable. Lo había cuidado, lo había querido en los momentos adecuados y —quizá eso fuera lo más compasivo que había hecho por él— había pasado por alto las conductas explosivas más secretas que él guardaba en su interior. (Todos los niños tienen miedo de la oscuridad, pero ¿cuántos sospechan, escondidos debajo de las mantas, que es posible que los monstruos sean ellos?) Nick y Margaret no habían hablado ni una sola vez de la obvia inclinación sexual de él; ni ella había preguntado ni él le había brindado la información. Como suele pasar entre hermanos, su relación mejoró cuando estaban en ciudades distintas. Ahora que eran veinteañeros, se enviaban bromas desenfadadas o noticias serias sobre animales por mensaje de texto. Nick había vuelto a Dayton tres veces por Navidad y otras dos por el día de Acción de Gracias en los siete años transcurridos desde que se mudó, y se había quedado como máximo cuarenta y ocho horas en cada visita. El mundo había cambiado drásticamente en siete años. Claro que Dayton era parte del mundo. Claro que también habría cambiado y ya no le importaría con quién elegía tener sexo. Y, sin embargo, Nick se sentía intimidado cada vez que volvía. Para él, pasearse por su ciudad natal como un hombre gay era equivalente a estar en libertad bajo fianza: era libre para dedicarse a sus asuntos, pero todo el mundo lo trataba con gran desconfianza, como si no estuvieran seguros de si había cometido un delito.
Sentado solo en el autobús, habría sido un alivio escuchar la voz atónita de su hermana. «¿Venecia, Italia? ¡Nicky! ¡Estás loco! ¡No puedes mudarte a Venecia como si tal cosa! ¿Quién hace algo así?». Habría servido para confirmar la audacia de su plan. En ausencia de la aprobación de su familia, Nick se deleitaba con su conmoción; en ella percibía una admiración oculta por su don para la supervivencia. Por desgracia, sabía que Margaret no iba a responder al teléfono si la llamaba en aquel mismo instante. Durante el turno de noche como enfermera de urgencias en el hospital Dayton Valley Presbyterian, Margaret estaba sumergida en «carnicerías de hombres», como ella llamaba a cualquiera de los que entraban en camilla entre las dos y las cinco de la madrugada; siempre eran hombres y víctimas de verdaderas carnicerías. Margaret solo tenía veintinueve años, pero ya estaba casada por segunda vez y sufría la tortura de un primer grupo de hijastros. No la habían tenido en cuenta para un ascenso en el hospital. Conducía el mismo coche que le habían regalado sus padres a los dieciséis. La vida en Dayton no había sido fácil para la Margaret Brink adulta.
Nick se dijo a sí mismo que le enviaría una foto de la Piazza San Marco. Si podía, algún día le enviaría un billete de avión.
Los pasajeros empezaron a ocupar los asientos del autobús. Nick se puso de pie para ayudar a una mujer que estaba peleándose con un carrito de bebé plegable. Cuando se sentó de nuevo, miró el teléfono: sus cuarenta y cinco minutos se habían reducido a treinta y cinco. ¿Y si llegaba al embarcadero una hora tarde y no podía encontrarse con Clay y tenía que gastarse todo el dinero en una noche de hotel? Al mirar por la ventanilla para ver si venía el conductor, vio al joven robusto del avión caminando hacia el autobús. Peor aún: estaba saludando directamente en dirección a la ventana de Nick, que se sintió aterrado ante la posibilidad de otro monólogo sobre planes de viaje.
—Tío, guárdame un asiento —dijo el hombre sin emitir ningún sonido.
Cuando llegó al autobús, Nick ya estaba apeándose.
—Me he olvidado una cosa —dijo Nick a modo de disculpa—. ¡Buen viaje! ¡Disfruta de las fuentes!
Cruzó la calle arrastrando la maleta y siguió los carteles que señalaban en dirección al agua. No había renunciado a las comodidades de Nueva York para llegar a Venecia sobre unos lentos neumáticos; iba a entrar en la ciudad como debía ser. Apretó el paso por el pavimento blanco, rezando para que no fuera demasiado tarde. No podía permitirse un viaje en motoscafo ni tenía intención de gastarse el dinero en uno.
El plan que habían concebido él y Clay —un timo inofensivo que saldaría sus deudas y les resolvería la vida durante años— implicaba un único engaño por parte de Nick. En realidad, los únicos requisitos eran mentir de la forma más delicada posible, una simple inclinación de cabeza y unas cuantas frases pronunciadas con una sonrisa tranquilizadora. Para Nick, el problema del plan era evidente: no se le daba bien mentir. Pero aprovecharía el viaje en barco a Venecia para ensayar.
—Ca’ Rezzonico —repitió para sus adentros—, Ca’ Rezzonico. —Y añadió—: San Samuele.
Cuando llegó al muelle del aeropuerto, el cielo ya había oscurecido. Nick observó la caótica actividad del paseo marítimo. Los turistas hacían cola frente a los embarcaderos de madera que se extendían hacia el interior de la laguna salobre. Al final, unas esbeltas lanchas marrones con forma de uña se llenaban de pasajeros. Nick había imaginado las aguas de Venecia tan quietas como un cristal polvoriento, más espejo que movimiento. Pero, sorprendentemente, la superficie estaba agitada y las gaviotas la rozaban, en tensión, antes de remontar de nuevo por encima de las olas. Un motoscafo partió veloz hacia la luz del sol, que asomaba entre las nubes en el horizonte. En la proa había una pareja con las manos entrelazadas. La imagen de aquella pareja alejándose en la embarcación le resultaba tan natural como si su madre se la hubiera enseñado en la cuna: «En nuestro planeta, un romance es así».
La lluvia empezó a golpear la superficie del agua con la ferocidad de una ráfaga de ametralladora y los viajeros que formaban cola fueron a refugiarse bajo los puntos de información. Nick cogió la bolsa con una mano, levantó la maleta con la otra y corrió entre el tumulto de equipajes, niños y paraguas floreados. En el embarcadero más alejado vio a una adolescente tratando de meter su brazo escayolado por la manga de un impermeable. Estaba al frente de la cola con el resto de su familia. Nick corrió hacia ellos al tiempo que un motoscafo se acercaba rugiendo y el padre empezaba a gritar y a gesticular en dirección al capitán.
—Disculpe —exclamó Nick, dirigiéndose a la madre de la familia—. ¿Lynn? —Ella levantó la vista sin mostrar el menor indicio de reconocerlo. Su sombrero de paja había desaparecido y se cubría la cabeza con una revista—. ¿Se acuerda de mí? Soy el hombre que Giulio no envió.
La mujer arqueó las cejas y mostró su dentadura blanca.
—Ah, sí, hola. —Se volvió hacia sus hijos y su esposo—. ¡Mirad quién ha venido! ¡El hombre al que Giulio no envió!
Lynn se había apropiado de su broma y había seguido con ella, cosa que Nick interpretó como un signo positivo. El marido se secó la frente, miró con recelo a Nick y luego se fijó en sus manos, como si esperara que contuviesen algún objeto que habían olvidado.
—¿Dijeron que iban a tomar una lancha a San Samuele? —preguntó Nick.
—Eso es —respondió el padre con frialdad mientras pasaba el equipaje familiar del borde del embarcadero a las manos del capitán.
—Bueno, mi embarcadero es...
—¡Ca’ Rezzonico, ya lo sabemos! —exclamó la mujer—. Chicos, subid antes de que llueva más.
El chico fue el primero en darle la mano al capitán y saltar a la cubierta. La chica hizo una pausa ante el precipicio, temerosa de dar el salto con su escayola. Nick se acercó y la cogió del brazo bueno mientras el capitán la interceptaba agarrándola de la cintura.
—Bueno —balbució Nick, que se había quedado solo con los padres. Cualquier clase de padres lo ponía nervioso, aunque aquellos dos no tenían mucho en común con los suyos. Parecían agotados por la tensión de las últimas doce horas, no por los últimos treinta años—. Quería saber si les importaría que compartiera su taxi acuático —dijo—. Nuestros embarcaderos están uno enfrente del otro. Podemos dividir el precio de la carrera.
—¡El piloto nos pide doscientos cincuenta euros por llevarnos! —aulló el padre—. ¡Porque está lloviendo! ¿Por qué tiene que costar más si llueve? ¿Es que eso modifica la ruta desde el aeropuerto? ¿Es que tengo cara de primo?
—John —protestó su mujer al tiempo que agitaba la revista—, te estás quejando a alguien que te ofrece pagar a medias. —Miró a Nick con cordialidad—. Desde luego que tenemos sitio. De todos modos, si se queda aquí se va a empapar.
—Pero su maleta es enorme. El capitán nos va a cobrar...
—¡John!
—Vale, de acuerdo —repuso John con voz quejosa—. Sí, dividámoslo.
Abriendo el brazo como un maître, Nick los invitó a subir los primeros a bordo. Lynn y John entraron en la cabina, y Nick se detuvo en el embarcadero para abotonarse la chaqueta verde y asegurarse de que le tapaba el bolsillo trasero. Luego pasó la abultada maleta al capitán, que refunfuñó y le cogió la mano para bajar a la cubierta. Nick se agachó para entrar en la cabina y se encaramó a uno de los largos bancos con cromados, tapizados en cuero de color caramelo. El suelo estaba decorado con estrechas franjas de color marrón claro y chocolate. Los «taxis» de Venecia distaban mucho de sus equivalentes neoyorquinos, con su vinilo rasgado. De entrada, parecían valer hasta el último céntimo de los doscientos cincuenta euros que iba a pagar John.
Los niños se sentaron a un lado y los padres al otro, pero todos se quedaron mirando a Nick como si fuera un intruso que había irrumpido en su habitación de hotel. Nick le lanzó una mirada a Lynn, confiando en su amabilidad para aliviar la tensión, pero ella no se ablandó. Todo el trabajo quedaba en manos de Nick.
—Me alegro mucho de que Giulio les enviara a recogerme —declaró.
Los padres y la hija se rieron; el chico, repantigado en la esquina, estudiaba a Nick con una hosca mirada de aburrimiento.
—¡Me cae bien! —concluyó Lynn mientras acariciaba a John con la nariz, como si el hecho de que le gustara un extraño la hiciera más propensa a que le gustara su marido. John le pasó el brazo por encima de los hombros.
—Nuestros embarcaderos están muy cerca —prometió Nick—. Están uno frente al otro en el Gran Canal, así que no tienen que desviarse en absoluto de su camino.
En realidad, no tenía ni idea de si eso era verdad. No hizo más que repetir la afirmación anterior de John. Debió de haber estudiado con más atención el mapa de Clay. ¿Por qué lo había mencionado siquiera? Ya se las había arreglado para meterse en la lancha; ahora ya no podían echarlo. Quizá estaba paliando su propio sentimiento de culpa por hacerles pagar la tarifa entera. Pero, en realidad, ¿qué daño hacía con ello? Habrían pagado el precio total del motoscafo tanto si él iba como si no.
—¿Conoce bien Venecia? —le preguntó John.
La sacudida de la embarcación al arrancar evitó que Nick tuviera que responder. A través de las puertas batientes de la cabina vio al capitán girar el timón y orientar la nave hacia aguas abiertas. El capitán dio una calada a un cigarrillo electrónico, que destelló con los colores del arcoíris.
—¿Es la primera vez que vienen a Venecia? —preguntó Nick.
Lynn se agarró a la rodilla de John, que llevaba unos pantalones chinos.
—¿Tanto se nota? Francamente, no sé por qué hemos tardado tanto en venir. Venecia es el primer lugar que se supone que tienes que visitar. ¡Hemos estado en todas partes menos aquí! —Lanzó una mirada en dirección a su hija—. ¡August, para ya!
August estaba metiendo un bolígrafo por la abertura de la escayola, a la altura del codo.
—Es que me pica —se lamentó.
Según los grafitis de la escayola, que parecían salidos del metro, August caía bien a sus amigos, y algunos de ellos incluso la querían.
—No digo que te merezcas tener el brazo roto, querida, pero deberías haberte dado cuenta de que...
La voz de Lynn se fue apagando. August miró a su madre con el ceño fruncido y ocultó la escayola en los pliegues de su vestido.
Nick la miró compasivamente y sonrió.
—¿Cómo te lo rompiste? —preguntó.
—Esquiando —respondió ella, al tiempo que levantaba la barbilla con determinación—. En Sun Valley, hace dos semanas. Estaba de vacaciones de primavera.
—¡Esquiando, dice! —terció Lynn, como refutando la historia oficial.
Nick decidió que era mejor no preguntarle a August por los detalles del accidente. Esperaba que ella le devolviera el favor en caso de que surgiera algún tema peliagudo.
—Al cabo de un tiempo ya pica menos —le prometió.
—¿No puede pagarse un barco para él? —gritó el chico mientras pateaba los cojines con las zapatillas mojadas.
A Nick los chicos jóvenes le provocaban un miedo irracional desde que él fue uno de ellos. Sus vidas irregulares y ordinarias exigían mucho; víctimas, entre otras cosas.
—¡Magnus! —gritó el padre.
El hombre cerró sus puños pecosos. Al parecer, el tono agudo de la cólera de John asustó más a Nick que al niño, que siguió fulminándolo con la mirada desde el rincón. Nick no querría que John se enfadara con él.
—Lo siento —dijo Lynn—. Está cansado de tantos vuelos. Hemos tenido que tomar enlaces adicionales porque reservamos tarde. Y parece mentira lo difícil que fue encontrar un palazzo en el último momento con habitaciones para cada uno de los niños.
—¡Yo no quiero compartir! —protestó August, aunque a Nick le parecía que esa discusión ya la había ganado.
—Los sacamos de la escuela —susurró Lynn, guiñando un ojo—. No lo pudimos resistir. Y, con lo que hizo August...
Lynn no añadió nada más sobre lo que debió de ser un feo incidente en Sun Valley en el que estuvo implicada su hija, o al menos su brazo. Tras un minuto de incómodo silencio, Lynn pasó a ofrecerle una descripción del palazzo que habían alquilado: las vistas del canal, los chillones e incómodos cuartos de baño art déco y una rosaleda privada con una fuente restaurada. Nick puso su concentración en piloto automático, demostrado la admiración apropiada en las pausas de Lynn. Entretanto, su cerebro cavilaba sobre el siguiente paso de su plan. Era difícil concentrarse con los incesantes —y mareantes— golpes de las olas contra la embarcación.
Nick concluyó que lo mejor sería lanzarse a la piscina mientras aún tuviera el valor para hacerlo. Se palpó ostentosamente los bolsillos delanteros, palmeando los muslos como si estuviera apagando pequeños incendios.
—Creo que he...
Pero el grito de August apagó su voz.
—¡Mirad! —dijo mientras señalaba a través de la ventana mojada por la lluvia—. ¡Venecia!
Nick se inclinó hacia delante con el resto de la familia para mirar a través del estrecho rectángulo. Allí estaba, como una postal inclinada en un marco. De lejos parecía una pequeña balsa en el mar, una balsa en la que se amontonaban tesoros imposibles. El sol relucía en el agua y casi cegaba a Nick, que trataba de distinguir el perfil de la ciudad. Su belleza —o la expectativa de su belleza— le hizo interrumpir la actuación.
—Ha parado de llover —anunció John, que alzó los brazos, desencajó una parte del techo de la cabina y la deslizó hacia delante.
La parte trasera de la embarcación quedó abierta al aire salino. Nick y su familia recién adoptada se encaramaron sobre los asientos y salieron a la proa. El viento cubría sus rostros y brazos de gotitas de agua de mar. Lynn y August estaban temblando. Nick se alegraba de no haberse deshecho de la chaqueta de lana. El atuendo prestado, que no hacía ni media hora había considerado ridículo, estaba demostrando ser práctico para enfrentarse a aquella fría y rutilante travesía por la laguna, más aún cuando pensaba que la familia probablemente no lo habría invitado a bordo si hubiera llevado vaqueros y una camiseta.
—¡Necesito mi teléfono! —ordenó August.
Lynn se apresuró a sacarlo del bolso. La lancha pasó como una exhalación junto a islas cubiertas de vegetación salvaje y columnas derruidas de ladrillo y piedra. Una minúscula bandera italiana ondeaba en la popa de la embarcación, una andrajosa tela tricolor empapada de agua de lluvia. El aeropuerto ya quedaba lejos. En la proa, el capitán estaba fumando un cigarrillo electrónico, las luces titilaban, las gaviotas descendían en picado y Nick creyó atisbar las cúpulas color rosa de San Marco entre la neblina. ¿Cómo podía haberse planteado siquiera coger el autobús?
August le pidió a su madre que le hiciera una foto. Lynn le dijo que Magnus también tenía que salir, lo cual desencadenó que la animosidad que se profesaban Magnus y August tomase direcciones opuestas. Mientras el resto de la familia discutía, John le tocó el codo a Nick:
—No me he quedado con su nombre.
—Me llamo Nicholas.
A Nick no le pareció que hubiera motivo para mentir.
—¿De dónde es?
Nick tenía dos opciones y, técnicamente, ninguna de ellas era mentira. Decidió descartar Nueva York.
—Dayton, Ohio —dijo.
¿Acaso había alguna ciudad en el mundo que diera más confianza?
—Ahhh —susurró John—. Nosotros somos de San Diego, pero mi empresa tiene algunos negocios en Cincinnati. He oído que es fantástica.
—Cincinnati está muy cerca de Dayton —repuso Nick. Tampoco era mentira.
—Los de Ohio son buena gente —dijo John—, gente amable.
Nick había estado oyendo aquel dato durante toda su vida adulta, dicho por personas que nunca habían pisado Ohio. Por algún motivo, el resto del mundo creía tener la necesidad de recordar a los de Ohio su bondad inherente.
—¿En qué trabaja, Nicholas?
—Antigüedades —dijo Nick. No era del todo falso, aunque la verdad habría requerido el uso del pretérito—. Sobre todo, plata.
—Ahhh —murmuró John de nuevo—. Un anticuario.
Nick se volvió hacia él. Pensó que era buena idea estudiar al hombre al que iba a timar. Bajo la luz directa del sol, las pecas de John se multiplicaban como células en una placa de Petri. Todo él parecía estar difuminado incluso estando quieto, con aquel bordado suyo de puntos marrón rojizo arremolinándose en sus frágiles rasgos. Si alguien tuviera que identificar a John en una rueda de reconocimiento, le bastaría con su piel. Nick sabía que la mayoría de los estadounidenses blancos veían a Clay de la misma forma: una imagen borrosa de piel negra. Se preguntó si Italia sería diferente en ese sentido, y si eso era lo que atraía a su novio hacia allí como si fuera un segundo hogar. Quizá era un lugar con menos ira en general. Nick esperaba que fuera así.
—¿Sabe una cosa? —susurró John en tono confidencial—. Hemos heredado un juego de candelabros de plata del tío de Lynn. Siglo XVIII. ¿Boston, quizá? Es lo que él nos dijo. No son muy valiosos, pero ¿quién sabe?
—¿No serán de Paul Revere? —preguntó Nick, solo para calibrar los conocimientos de John sobre el asunto. El hombre se encogió de hombros—. Los candelabros son un objeto raro en la platería estadounidense del siglo XVIII. Pero tiene razón, quién sabe. —John sonrió ante aquella posibilidad apasionante. Nick conocía a la perfección una de las leyes fundamentales del comercio de antigüedades: en casi todas las casas de Estados Unidos estaban convencidos de poseer al menos una reliquia auténtica. En un país joven cuya memoria no era muy fiable, cualquier cosa transmitida durante más de dos generaciones se consideraba un objeto digno de estar en un museo. Pero no importaba: ahora mismo, Nick no estaba en el negocio de los candelabros, sino en el de ganarse la confianza de John—. Si me envía unas fotos, les echaré un vistazo. Sé de algunos coleccionistas a quienes les podría interesar. No le prometo nada, que quede claro.
—¡Por supuesto! —John se metió la mano en el bolsillo de la camisa y sacó una tarjeta de visita—. Envíeme directamente un correo electrónico.
Señaló la dirección impresa debajo de su nombre, JONATHAN ALBERT WARBLY-GARDENER. Nick deslizó la tarjeta en el bolsillo de la chaqueta.
—¡Eh! —gritó Lynn—. ¡Mientras hacéis negocios, os estáis perdiendo Venecia!
Y así era. Un túnel de edificios se cernía sobre ellos, mosaicos musgosos de ladrillo y piedra. Las aguas verdinegras del canal lamían las puertas de madera podrida. El motoscafo pasaba por los angostos callejones, bajo arcos de puentes tan bajos que la cabeza de Nick casi rozaba la parte inferior, junto a un desfile de turistas deambulando por todos lados, la mitad de ellos como ángeles de neón con ponchos impermeables baratos, la otra mitad vestidos para un calor que aún no había llegado. Más arriba había balaustradas, macetas y ornamentos en forma de rombos y cruces de un vetusto mármol sanguinolento. Cada edificio era un nuevo descubrimiento. El grupo permanecía de pie y en silencio, mostrando devoción por la religiosidad de la contemplación. A Nick le encantaba cada uno de los detalles que pasaban ante sus ojos: las sombras de las algas bajo la superficie del agua; las proas de las góndolas oscilando en sus amarraderos; el parpadeo de pieles oliváceas y coladas tendidas en las ventanas más altas. Nick estaba encantado con todo aquello. Una parte de él esperaba sentirse decepcionada con Venecia; la ciudad había estado sobrevalorada toda su vida. Ahora se enfrentaba a la perspectiva mucho más insólita de estar de acuerdo con la opinión generalizada: Venecia era una sinfonía en medio de un naufragio.
—Es fantástico, ¿verdad? —comentó Lynn en voz baja.
La embarcación viró a la izquierda para entrar en el Gran Canal, mostrando a los cinco pasajeros toda una colección de palazzi al otro lado del agua. El capitán gritó por encima del techo de la cabina:
—San Samuele?
Antes de que John pudiera confirmar el embarcadero, Nick le dijo al capitán:
—Ca’ Rezzonico, primi!
Para su ya desafortunado plan era esencial desembarcar antes. El piloto arrugó el rostro en un gesto de incertidumbre.
—Due paradas —titubeó Nick levantando dos dedos—. Primi Ca’ Rezzonico. Luego San Samuele. D’accordo?
El piloto gruñó y volvió a atender el timón.
John abrió la boca para contradecir las órdenes de Nick, pero volvió a cerrarla. Había demasiadas vistas, sonidos y vaporetti cargados de turistas que pasaban muy cerca como para ponerse a discutir quién desembarcaba primero. August agitó su teléfono en dirección a Nick.
—¿Puede...? —preguntó. La paz se había restablecido en la tribu Warbly-Gardener.
Los cuatro miembros de la familia posaron frente al banco de color caramelo, lleno de rasguños de varios siglos de antigüedad. Nick hizo tres fotos. Cuando Lynn exclamó «¡Debería haberse puesto en la foto con nosotros, Nicholas!», le dieron ganas de vomitar.
Nick sabía que no podía esperar más, y se palpó los bolsillos de los pantalones.
—¡Oh, no! —dijo ahogando un grito.
Lynn se sentó en el banco.
—¿Qué sucede? —respondió.
—No me lo puedo creer.
—¿Se encuentra bien? —preguntó John con voz paternal.
Nick debía de estar colorado. Se sentía colorado, o del color que fuera, por el asco que le provocaba aprovecharse de aquellas personas bondadosas y amables. Su único consuelo era el hecho de que nunca lo sabrían. Estaba robándoles un viaje; hasta ahí llegaba su delito, nada más.
—No tengo la cartera. ¡Dios mío! Debo de haberla perdido en el avión.
Lynn se dio un golpe en el pecho con la palma de la mano.
—¿Está completamente seguro?
Nick efectuó un segundo examen superficial de sus pantalones y se pasó las manos por los costados, cuidando de no incluir el bolsillo de atrás. Se quedó mirando a la familia con una expresión de pánico sincero.
—Todo mi dinero y mis tarjetas de crédito.
—¿Ha mirado en la bolsa? —preguntó Lynn.
—¡Buena idea! —replicó Nick. Abrió la bolsa y simuló que rebuscaba en ella. Luego alzó las manos en un gesto de derrota—. No, no está ahí. —Lanzó una mirada de disculpa a John—. Vayamos directos a su parada, San Samuele. No puedo darles la mitad del precio de la carrera. Lo siento.
—No, no —dijo John con voz áspera—. No se preocupe por eso ahora. Lo menos que podemos hacer es dejarlo en Ca’ Rezzonico. Debería llamar inmediatamente a la aerolínea...
—Lo haré. —Nick se golpeó el bolsillo delantero de la chaqueta—. Tengo el teléfono y el pasaporte. Llamaré en cuanto baje de la lancha.
—¿Llevaba todo su dinero en la cartera? —preguntó Lynn—. ¿No tiene nada de efectivo?
¿Es que no había quedado claro? Nick empezaba a sentirse molesto por la credulidad de los Warbly-Gardener. Tendría que seguir interpretando aquella farsa insulsa mientras ellos se negaran a perder la esperanza.
—¿Ha mirado en los cojines de la cabina? —sugirió August—. A lo mejor se ha caído ahí.
—Ya miro yo —chilló Magnus, el único miembro de la familia que no parecía excesivamente preocupado por la pérdida de Nick. Oyeron los ruidos que hacían las manos del chico deslizándose trabajosamente entre las grietas de cuero—. No —informó.
—Ca’ Rezzonico —anunció el capitán cuando el motoscafo se detuvo junto a un desvencijado muelle de madera.
Un inmenso palazzo blanco se alzaba frente a él, separado de las aguas por una franja de asfalto. Al ver el muelle, Nick empezó a sentirse menos culpable. Pronto se habría librado de ellos.
—Bueno, yo me bajo aquí—anunció Nick, y levantó la correa de su bolsa de viaje para ponérsela al hombro—. De nuevo, lo siento por mi parte del precio de la carrera.
—¿Estará bien? —preguntó Lynn, preocupada. Se puso de pie, pero las olas le hicieron perder el equilibrio, y se estabilizó apoyándose en el pecho de su marido.
—No se preocupe. Muchas gracias. Ha sido un placer conocerlos.
Lo decía con sinceridad. Habían recibido juntos el bautizo de Venecia, y les estaba agradecido por su media hora de amabilidad. Quizá volvería a encontrarse con ellos al cabo de veinte años y les confesaría que era demasiado pobre como para poder permitirse el viaje. Dentro de veinte años tendría gracia.
Lynn murmuró algo al oído de su marido. Nick no pudo oír lo que decía y decidió no quedarse a averiguarlo. El capitán estaba tratando de dejar su maleta en el muelle, pero el balanceo de la embarcación frustraba sus esfuerzos. Nick echó una ojeada a los tablones combados de Ca’ Rezzonico, desde donde una larga pasarela de ladrillo se introducía en las oscuras entrañas de la ciudad. Vio una figura avanzando hacia él, un mero punto que se iba haciendo más grande entre dos paredes.
Nick se deslizó por la cabina y dio media vuelta para despedirse por última vez de la familia; pero faltaba uno de ellos. John salía en ese momento por las puertas de la cabina, agachando la cabeza, con un abanico de billetes color naranja en la mano.
—Nicholas —dijo con gravedad—, tome esto. Agitó los billetes de cincuenta, recién salidos del cajero automático del aeropuerto.
—No es necesario. Estaré bien.
—No —repuso John—. Insisto. Son solo trescientos euros, pero le irán bien hasta que pueda organizarse con el banco.
—De verdad, no hace falta. —El pie de Nick buscó a ciegas el escalón—. En serio, ya me han ayudado demasiado. No puedo aceptar nada más.
Lynn salió de la cabina y se aferró al brazo de su marido.
—No diga tonterías. No vamos a dejarlo tirado en Venecia sin un céntimo. Tome el dinero. —John agitó los billetes mientras hablaba—. Estamos contentos de poder ayudarle. ¡Nos sentiríamos fatal si no lo hiciéramos!
—Prefiero que no lo hagan —gimoteó Nick—. No lo quiero.
—Puede devolvérnoslo —razonó John—. Tiene mi tarjeta.
—Por favor —suplicó Lynn—. ¡Si no lo acepta, nos arruinará las vacaciones!
«Qué monstruos —pensó Nick y, justo al mismo tiempo—, qué personas tan maravillosas». Levantó la vista para no tener que mirarlos y la desvió hacia el camino de ladrillos, más allá del embarcadero. Reconoció el bello óvalo de la cabeza de su novio y los andares rápidos y sueltos que propiciaba su cadera derecha. Nick sintió que le daba un vuelco el corazón a causa de la adrenalina y el amor. Nada más importaba, y aún menos aquella estúpida prueba de ver si era capaz de tomarle el pelo a alguien para sacar un viaje gratis. Se dio cuenta de que Clay había cambiado ligeramente de aspecto desde la última vez que se habían visto: tenía el pelo muy corto y llevaba una elegante camisa de rayas blancas y azules. Ambos eran hombres nuevos en Venecia.
—Mándeme un correo cuando haya resuelto sus problemas de fondos —le indicó John—. Puede enviarme el dinero por PayPal. Y no olvide que también tenemos que hablar de ese pequeño negocio.
Aceptar el dinero era más sencillo que dar argumentos para rechazarlo. Nick abrió la mano y se metió los trescientos euros de los generosos Warbly-Gardener en el bolsillo de la chaqueta.
—¿Ha cogido el dinero? —preguntó August, que al salir de la cabina se golpeó la cabeza contra el marco de la puerta.
La caridad se había convertido en un asunto de familia. Solo Magnus —el nuevo miembro favorito de Nick— se quedó en segundo plano, arrellanándose en los cojines como un príncipe.
—Sí —dijo Lynn con un suspiro—. Pero hemos tenido que amenazarlo.
—Hum, si va a estar unos días en Venecia —empezó a decir August—, podríamos...
Pero la invitación se vio interrumpida por el gruñido malhumorado del capitán. Nick tenía que desembarcar ya.
—Permítanme decirles otra vez lo mucho que se lo agradezco —dijo Nick mientras le estrechaba la mano al capitán y se preparaba para saltar al embarcadero.
Su objetivo era la plancha de madera junto a su maleta. Pero, en el momento de saltar, una ola golpeó la embarcación y la hundió un poco. El impacto alteró la trayectoria de Nick, que apenas pudo poner una rodilla y las palmas de las manos en los maderos astillados. La bolsa de cuero repleta le golpeó las costillas y él estuvo a punto de convertirse en una baja prematura en el Gran Canal. Pero, cuando apoyó los pies en el muelle, con la rodilla derecha ardiendo y quizá sangrando, notó la ligereza en el bolsillo de atrás. Movió la mano como un rayo, pero la cartera ya no estaba allí.
Estaba abierta sobre la cubierta, mostrando su abundante reserva de euros junto a la punta del zapato de John. Cuando el capitán alargó la mano para recogerla y devolvérsela a su legítimo propietario, Nick no se atrevió a mirar a la familia. Agarró la cartera con la vista desenfocada.
El capitán dio marcha atrás y la embarcación retrocedió hacia zona abierta. Tres rostros lo miraban por encima de las aguas. En silencio, impasibles, empezando a mostrar ira.
A Nick le temblaban las manos. Se inclinó, el corazón contra la rodilla, respirando fuerte, un temblor le bloqueaba la tráquea y amenazaba con provocar una erupción de lágrimas o de carcajadas. En la lotería de las emociones, no estaba seguro de cuál de las dos acabaría ganando.
—¡Nicky! —gritó Clay nada más doblar la esquina—. ¡Nunca dudé de que fueras a venir! —Nick se puso de pie, tratando de alisarse la chaqueta, tratando de ser el hombre que ayer imaginaba que llevaría esa ropa, pero no estaba funcionando. Clay ralentizó su paso—. ¿Qué sucede?
Nick quiso decir algo duro o ingenioso o, si no era posible, olvidar lo que había pasado y disfrutar de la demencial belleza de Venecia. Clay y él aún eran una pareja nueva, y las primeras impresiones tenían su importancia. Pero había perdido todo su coraje. Así que se limitó a farfullar la verdad.
—Quizá esto no haya sido buena idea. Se me da muy mal ser un delincuente.
Clay cogió la maleta y le pasó el brazo alrededor del hombro. En las sombras del callejón, besó a Nick en la boca.
—No te preocupes. A mí tampoco se me da bien —dijo, y le dio un apretón en el brazo—. Los malos delincuentes son los mejores.