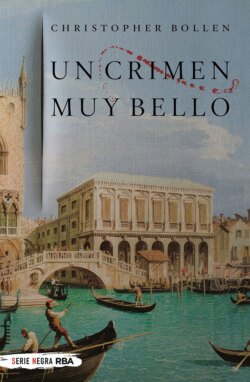Читать книгу Un crimen muy bello - Christopher Bollen - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеLa lista de personas que hablaban para homenajear al muerto no era larga.
Era una gélida mañana del pasado febrero en Nueva York. Dentro del vestíbulo de la iglesia, Nick hojeó el programa y, para su alivio, solo vio cinco nombres debajo de COMENTARIOS. La ceremonia conmemorativa de ese día no era la primera a la que asistía en honor de un neoyorquino legendario al que, en realidad, nunca había conocido en vida. En los dieciséis meses que hacía que estaban juntos, Ari había llevado a Nick a media docena de actos como aquel, sin contar funerales o velatorios. Nick habría preferido un funeral. Los dolientes solían estar demasiado apesadumbrados como para hablar mucho, y una sensación de urgencia se cernía sobre el acto, como si el ataúd fuera un carbón ardiendo que tenía que enterrarse antes de que se enfriara y se deshiciera.
Las ceremonias conmemorativas eran algo completamente distinto. Como tenían lugar meses, cuando no años, después de la muerte, aquellas «celebraciones de la vida» le daban a todo el mundo la oportunidad de exhibirse. Las personas hablaban con voces afligidas y agudas. Aprovechaban su momento delante del micrófono para relatar décadas de anécdotas, resaltando el papel que habían desempeñado en las mismas y reservándose las mejores frases. Había quien proyectaba presentaciones de diapositivas; otros aprovechaban para ajustar antiguas cuentas, y otros tenían el valor de cantar. Los funerales respetaban que el sacrificio durase una hora. Pero una ceremonia conmemorativa que empezase a las once de la mañana, como la de Freddy van der Haar, fácilmente podría dar al traste con la mañana entera.
Nick hizo un cilindro con el programa y lo usó para darle un golpecito a Ari en el hombro. Cinco oradores no eran algo demasiado atroz. Podría soportar cinco discursos.
—Eh —murmuró Nick—. ¿De qué murió Freddy?
Pero un coro había empezado a cantar dentro de la capilla, y Ari estaba tirando de él para que dejaran atrás las puertas del vestíbulo y buscaran asiento.
—Están muriendo a montones —dijo Ari en el taxi aquella mañana mientras atravesaban Manhattan.
—¿Quiénes? —preguntó Nick.
—La gente de la vieja escena de Nueva York —respondió Ari dibujando con el dedo una complicada forma en el vidrio empañado de la ventanilla trasera. Nick inclinó la cabeza de un lado a otro, tratando de distinguir la imagen. Lo único que captó fueron los colores borrosos del tráfico de la Segunda Avenida que las líneas más recientes dejaban entrever—. Es muy triste, tanto talento destruido. Ha sido una temporada terrible para ellos.
Ari hacía que la «vieja escena de Nueva York» sonara al nombre de un equipo de fútbol perdedor. Pero Nick sabía a qué se refería su novio. Mientras que Nick era demasiado joven para tener una conexión directa con los artistas y bohemios que causaban impacto en el Manhattan de los años sesenta, setenta y ochenta, Ari había conseguido respirar parte de sus últimos y embriagadores vapores. Desde luego, Ari tenía la ventaja del tiempo y el lugar. Había nacido y crecido en el Upper West Side, hijo único de una familia acomodada, casi bohemia, de judíos sefardíes. A sus cuarenta y tres años, Ari no se cansaba de alardear de que había alcanzado la mayoría de edad en Nueva York, «antes de que Giuliani, la muerte con dientes de conejo, acabara con el jardín entero». Recordaba las noches locas en bares y discotecas que había en una galaxia muy muy lejana antes de la llegada de los teléfonos con cámara. Después de tomar un par de copas de vino, Ari tendía a componer epitafios: «Ya no existe. La gente habla como si Nueva York aún existiera, pero no es así. Ya no está aquí. Quizá se haya trasladado a tu pueblo de Ohio, mientras nosotros estamos atrapados en esta isla, buscándola». Nick, irritado al enterarse por enésima vez de que su ciudad de adopción no era más que un espejismo, tenía que sofocar sus ganas de gritar: «¡Genial, me alegro de que ya no exista! ¡Ahora podemos seguir a lo nuestro sin la presión de tener que estar a la altura!».
Nick quería amar Nueva York en el presente: aquí y ahora, con su actual neón agotador y rutilante. Bueno, quizá no ahora mismo. En febrero, Manhattan era un animal cansado que adoptaba el camuflaje apagado de sus palomas. Febrero era el peor mes en la ciudad, una insípida resaca tras demasiados días festivos. Las ceremonias conmemorativas dirigidas a extraños eran apropiadas para esa estación.
Nick había intentado librarse de la de ese día. ¿Acaso no sería más respetuoso no presentar sus respetos a un hombre muerto al que no conocía? Al despertarse cubierto por tres mantas y un edredón, pensó que sufría una gripe repentina, y tosió un par de veces para comprobarlo. Pero Ari, que estaba tumbado a su lado en posición fetal, lo agarró del pecho con una mano fría que había quedado destapada durante la noche.
—Nada de eso, Nick —protestó—. Vas a venir. Te prometo que será interesante. Van der Haar fue uno de los últimos excéntricos de verdad. Imagínate la de tipos raros y chalados que asistirán. —Al ver que aquel cebo no funcionaba, Ari retiró la mano y buscó el teléfono en la mesita de noche—. No olvides que Freddy también era un cliente.
Nick no podía discutirle ese argumento.
Dentro de la iglesia esperaba encontrar la habitual tristeza de piedra gris y vitrales. En cambio, el espacio, compacto e iluminado por el sol, parecía más un local de culto de un pueblo de Nueva Inglaterra. Había una alfombra ajada de color beis, ventanas abatibles opacas y cojines de terciopelo rojo de lado a lado de los bancos. No había ninguna cruz a la vista, ni tampoco confesionarios. Sin embargo, Nick percibió una bienvenida hostil, una marea de miradas de irritación que le dejaron bien claro que habían llegado tarde, y además, no había impedido que la puerta diera un golpe al entrar. Seis cantantes de góspel —cuatro mujeres negras mayores y dos hombres blancos más jóvenes— daban palmas y se balanceaban en el altar, vestidos de púrpura brillante. Sus voces profundas y armoniosas estaban acompañadas por los monótonos tintineos y crujidos de un antiguo radiador. Ari cogió a Nick de la mano para dejar claro que andaban a la caza de dos asientos juntos, y avanzaron por el pasillo disculpándose, con la espalda levemente inclinada.
Los dos últimos bancos parecían reservados a los indigentes. Varios cuerpos durmientes, envueltos en abrigos raídos, desparramados sobre los cojines. Como consecuencia de ello, las otras diez filas repletas de invitados que habían acudido por Freddy estaban abarrotadas. Susurraban, lanzaban risitas, se llevaban pañuelos de papel a sus ojos húmedos, coqueteaban unos con otros, compraban con sus teléfonos móviles y se aplicaban grandes dosis de maquillaje. Nick vio a alguna celebridad vestida sin estridencias: músicos y artistas redescubiertos tantas veces a lo largo de décadas que sus vidas habían quedado despojadas de cualquier elemento de valor cultural. Algunos de los asistentes tenían un aspecto perceptiblemente adinerado; la mayoría tenía un aspecto perceptiblemente pobre; solo uno o dos de aquellos hombres eran perceptiblemente heterosexuales. Pero todos habían superado ampliamente los sesenta años. En comparación, Ari, con sus rizos morenos y sus tersas mejillas cubiertas por una barba incipiente, parecía un embajador del reino de la juventud. Nick no estaba seguro de qué era él, teniendo en cuenta que su novio le llevaba casi veinte años. ¿El miembro de la juventud? No iban a faltar los comentarios desagradables. Aquellos neoyorquinos picajosos, de vuelta de todo, podían emitir juicios implacables. Incluso los cumplidos más sencillos eran pronunciados con una envoltura insultante: «¡Mira qué chico más mono!». Nick se preguntaba qué estarían haciendo aquella mañana los amigos de su edad. Estarían durmiendo hasta tarde, acostándose o quizá aún se sintieran ansiosos por verlo todo.
Ari había localizado un sitio en la tercera fila. A regañadientes, algunos de los asistentes se movieron para dejarlos pasar. Uno de ellos se quejó, diciendo «Me cago en...», lo cual provocó algunas risas. Nick lamentó no haberse quitado el abrigo antes de sentarse; el radiador era tan eficaz como ruidoso. Técnicamente, su chaquetón de pata de gallo con botones de cuero era de Ari. Una de las ventajas de vivir con un hombre de casi tu misma talla era que el guardarropa se duplicaba o, en el caso de Nick, se cuadruplicaba. A Ari no le había ido tan bien el intercambio. Al principio, le había comprado a Nick unas cuantas camisas y pantalones de calidad para proteger su propio vestuario, pero acabó por comprar con más frecuencia y pasarle el excedente a su novio.
—¿Qué clase de iglesia tiene una alfombra que cubre todo el suelo? —susurró Nick.
—Es cuáquera —respondió Ari—. Probablemente fue la única confesión que dio su permiso para oficiar una misa para un hedonista como él. Además, supongo que el alquiler era barato.
—Pero ¿los Van der Haar no eran superricos? Es que, con ese apellido...
Ari puso unos ojos como platos, sorprendido por la obviedad de la afirmación.
—Ah, sí. Riqueza antigua. De las más antiguas. Fueron una de las primeras familias holandesas de Nueva York. Nick, tú deberías conocerlos por su colección de objetos de plata. ¿Ya te has olvidado de todo lo que has aprendido en Wickston? —Prosiguió con su explicación, pero en un tono más suave—: Cuando yo era niño, en los hospitales y museos había alas que llevaban su apellido. Había incluso una fuente Van der Haar en Tribeca. Pero ya no queda nada de eso. Ha sido sustituido por los nuevos ricos.
—¿De qué murió Freddy? —preguntó Nick de nuevo, pero Ari se inclinó hacia el banco de delante y le tocó el hombro a una mujer. Tenía el pelo canoso, peinado formando una especie de colmena, y los labios agrietados, con pintalabios acumulado en las hendiduras como si fuera un cúmulo de roca sedimentaria.
—Ari, querido, me alegro de que hayas podido venir —susurró—. Siento que esté tan lleno. Deberíamos haber alquilado un espacio más grande. —Se giró un poco más y se agarró al respaldo del banco. Sus dedos, venosos y torcidos como las púas de un rastrillo, estaban rematados por unas uñas de color amarillo canario—. La iglesia deja dormir aquí a los sin techo por la noche. Generalmente los echan por la mañana, pero hoy hacía tanto frío que algunos se han negado a moverse. —Esbozó una sonrisa traviesa—. ¿Qué más da? A Freddy le habría encantado el detalle, ¿no crees?
Nick no estaba muy convencido de que a nadie le hubiese gustado que en su ceremonia conmemorativa también hubiera mendigos refugiados, pero asintió con sinceridad. Ari le presentó a la mujer, Gitsy Veros, galerista de Freddy desde hacía muchos años. Ari le preguntó cuándo había sido la última exposición de Freddy, y Gitsy desplazó dos dedos hacia su barbilla mientras trataba de recordar.
—¿Hace diez años o así? Sus pinturas no se vendían. Sus fotografías, sí. Bueno, cada vez menos. Quizá ahora vuelvan a comprarlas. —Dio un manotazo en el respaldo del banco—. En realidad, no eran lo importante. ¡La verdadera obra de arte era Freddy!
El coro terminó con una nota alta. Gitsy se deslizó de su asiento para aproximarse al altar. A ambos lados del atril había dos pedestales blancos vacíos. Nick se preguntó si, con las prisas de los preparativos matinales, se habían olvidado de poner ramos de flores o retratos enmarcados. Gitsy contó una historia de cuando iba a East Harlem con Freddy a mediados de los ochenta para escuchar a su coro de góspel favorito —«Puede que fuera a ligar y me utilizara a mí para disimular»—. Luego señaló la primera fila y presentó a los oradores. Nick estudió a los cinco ancianos que estaban sentados allí y trató de evaluar la probabilidad de que se extendieran más allá de un periodo humanitario de diez minutos. Los hombres estaban cadavéricos, sus cráneos decorados con zonas de pelo mal teñido, sus cuerpos demasiado delgados para la ropa que llevaban, y dos de ellos iban agarrados a un caminador. Nick trató de hinchar imaginariamente sus pechos vacíos con personalidades que antaño habían sido espectaculares. En esa misma iglesia, en otra ocasión, podrían haber pasado por veteranos o supervivientes de alguna guerra brutal que había acabado con todos sus amigos y familiares. Ser viejo era una guerra en sí mismo, supuso Nick, cogiendo a Ari de la mano. Si aquellos hombres no hablaban mucho tiempo, podrían estar fuera antes de una hora y buscar un restaurante vietnamita en el East Village.
Ari había soltado la mano a Nick. Estaba demasiado atareado volviéndose a observar los bancos del otro lado del pasillo.
—¿Qué estás buscando? —preguntó Nick.
—Quería saber si el chico estaba aquí. —Nick entrecerró los ojos para solicitar más información—. El buscavidas que llegó en el último momento y logró que añadieran su nombre al testamento justo antes de que muriera Freddy —susurró Ari.
Nick gruñó ante la cruda descripción de su novio, y Ari respondió poniendo los ojos en blanco.
—Qué inocente eres a veces, Nick. Les pasa mucho a los ancianos homosexuales con dinero. Lamentablemente, tienden a ser blancos fáciles. Solos, sin hijos, ansiosos de compañía. Aparece un tío atractivo, hace de enfermero con derecho a roce unos meses, los atiende, les jura su amor y se larga con toda la herencia.
—¿Es eso lo que piensa la gente que estoy haciendo contigo? —preguntó Nick, medio en broma y medio en serio.
Ari le dio un golpecito afectuoso en la rodilla.
—¡No me eches la culpa a mí! Yo solo digo lo que he oído. Pensaba que estaría aquí, pero no lo veo.
Nick se unió a la búsqueda, escrutando las filas en busca de otro hombre menor de sesenta años. Tenía curiosidad por conocer el aspecto de ese buscavidas. Cuando era un adolescente, Nick temía convertirse en algo parecido a su tranquilo y desgraciado padre, arreglando radios en su sótano de Dayton. Luego temió convertirse en una versión de su infeliz hermana, atrapada en Ohio. En Nueva York le preocupaba acabar siendo la comidilla de todos, como aquel joven, por su comportamiento con hombres de más edad. Toda la biografía de Nick podía resumirse enumerando las personas en las que temía convertirse.
—Estoy intentando acordarme de su nombre —murmuró Ari—. ¿Cord? ¿Cliff? ¿Clay?
—¿Se ha llevado mucho dinero? —preguntó Nick.
—Bueno, como tú mismo has dicho, Freddy era un Van der Haar. Estoy seguro de que tenía un buen montón de pasta guardado. Además, era propietario de una casa en Brooklyn que ha sido para el chico; eso lo sé seguro. Solo eso ya debe de ascender a un par de millones.
—Un par de millones —repitió Nick atónito.
—Pero el chico se ha vuelto codicioso. Llamó a la tienda para vender parte de la plata que le quedaba a Freddy. Echaré un vistazo a las piezas, pero este asunto...
Ari movió la cabeza con disgusto.
—No creerás que...
Nick juzgó innecesario terminar la frase, pero Ari dejó la pregunta en el aire sin reconocer lo que entrañaba. Gitsy estaba llorando en el atril. Estaba relatando una historia sobre sus visitas a un hospital en los años ochenta, donde introducía marihuana y revistas a escondidas para aliviar el sufrimiento de sus amigos enfermos. Nick se aclaró la garganta y susurró al oído de su novio:
—No creerás que ese chico, el buscavidas, mató a Freddy por su herencia, ¿no?
Ari sonrió burlonamente. La infantil imaginación de Nick era una fuente constante de diversión para él (¿a Nick se le podría perdonar que albergara la sospecha de que el portero del edificio pasaba drogas en la lavandería del sótano?). Ari se encogió de hombros ante aquella acusación tan específica antes de saludar a un conocido al otro lado del pasillo.
Nick clavó el pulgar en el muslo de Ari para recuperar su atención.
—Responde a mi pregunta. ¿De qué murió Freddy?
Ari volvió a encogerse de hombros, introdujo la mano en el bolsillo de la americana y sacó un tubo de caramelos de nicotina. Había dejado de fumar años antes de conocer a Nick, pero había salvado los pulmones solo para poner en peligro su boca.
—Bueno, veamos. Freddy era seropositivo. Tenía hepatitis B. Le diagnosticaron cáncer de pulmón e hígado. Y sus riñones estaban fallando porque también era un alcohólico empedernido de más de setenta años. Creo que cada uno de esos estados competía con los demás por ver cuál acababa antes con él.
—¿Y cuál de ellos ganó?
—Por lo que he oído, ninguno.
Los allí presentes prorrumpieron en aplausos. El anciano más longevo, que también usaba el caminador más barato, se dirigía a trompicones hacia el atril. Llevaba ensartadas unas roñosas pelotas de tenis de color amarillo fosforito en las patas de aluminio del caminador. La gruesa trama del tejido de la alfombra no facilitaba el avance del anciano, y Nick se levantó instintivamente a ayudarlo.
Ari sujetó a Nick del antebrazo y le advirtió:
—No lo hagas. No le gustaría.
Nick volvió a sentarse.
Alguien encendió un foco que colgaba de las vigas y apuntó su acuoso halo hacia el atril. Momentos después, el anciano se situó bajo la luz y agarró el micrófono. Su rostro era una máscara de ojos cerrados y labios invisibles. Entonces, como si lo iluminara el sol, el anciano cambió. Cuando abrió los ojos, parecía haber rejuvenecido varios años, se lo veía ágil y alerta, e incluso apuesto, pensó Nick, como si lo único que necesitara fuese un escenario. Desde los bancos se oyó un rumor de expectativa casi obsceno.
—Damas y gilipollas —chirrió la voz avinagrada del hombre—, capullos y gamberros, gloriosos ángeles de la inmundicia y la virtud de dos dólares. —Se oyeron risas por toda la sala—. ¡Poneos cómodos, porque he esperado ochenta años para poner verde a esa cabrona de Frederica! Cuando la conocí, éramos unos niñatos recién salidos del trullo, solo que él tenía un apellido de oro y lo único que yo tenía de oro era la boca. Nos llevamos bien, como se dice, como dos tucanes en llamas. ¿Quién de aquí no se había metido heroína con Freddy en el setenta y tres?
«Oh, no», pensó Nick. No saldrían de allí en una hora. Lo que harían sería estar allí sentados, en la tercera fila, cada vez más hambrientos y con más calor. Necesitaba quitarse el abrigo desesperadamente. De alguna manera, después del aplauso, las otras personas sentadas en su fila habían robado espacio, mientras que él había perdido los preciosos centímetros que había estado reservando en secreto. No podía quitarse el abrigo sin ponerse de pie, lo cual podía convertirlo en el blanco del anciano del atril. Nick echó un vistazo a Ari, que estaba observando el número de vodevil con una alegre sonrisa. Nick le dio un ligero codazo.
—Eh —murmuró dos veces antes de que Ari saliera del trance—. No me has dicho lo que mató realmente a Freddy.
—Ah —repuso Ari, asintiendo con brusquedad—. Algunos están de acuerdo contigo. Creen que el buscavidas se lo cargó.
—Yo no he dicho que...
Ari chasqueó los dedos.
—Clay. Así se llama. Clay no sé qué. Sí, casi todo el mundo cree que ese tal Clay lo mató para quedarse con el dinero antes de que Freddy pudiera cambiar de opinión. Solo es un rumor. No tengo ni idea de si es verdad. Oficialmente, la muerte de Freddy fue atribuida a una sobredosis.
—¿Una sobredosis? —repitió Nick.
—Eso es —dijo Ari—. Pero, al final, ya fueran drogas, asesinato o enfermedad, todo acaba igual. Todos sabemos lo que mató realmente a Freddy. Murió de Nueva York.
A mitad de la tercera intervención —que se centraba en los años de género fluido de Freddy en Berlín—, Nick le dijo en voz baja a Ari que necesitaba tomar el aire. Al avanzar lentamente pasillo abajo, agachó la cabeza para evitar las miradas asesinas. Abrió la delgada puerta que daba al vestíbulo y la pesada puerta exterior roja que conducía a la parte de abajo de Gramercy Park. Sus pies hicieron crujir el hielo y la sal en los escalones.
El cuerpo de Nick se encogió de frío, que le envolvió el cuello y se deslizó como un cuchillo por las perneras de sus pantalones. Aquel alivio momentáneo de la falta de aire de la iglesia no tardaría en convertirse en su propia forma de tortura, pero de momento agradeció la gélida bofetada en la piel. Se echó el cabello hacia atrás para que el frío se adueñara del sudor de la frente. El calor del radiador de la iglesia se había sumado a la interminable y soporífera rotación de historias sobre Freddy, a tal punto que el pasado empezaba a dar la sensación de ser una temperatura. Allí fuera, en el glacial mediodía, Nick sentía el frío como si fuera el futuro: saludable, tonificante y un motivo para que su corazón bombeara rápido.
Los árboles que se alzaban frente a la iglesia —magnolias, supuso Nick, que ya hacía tiempo que habían quedado reducidas a sus esqueletos— estaban cubiertos de cristales de hielo. La propia iglesia estaba separada del eterno atasco de la Segunda Avenida por un gran parque rectangular con una puerta de entrada de hierro forjado. Al otro lado de la avenida había un hospital y casi todas las personas que paseaban por el parque a aquellas horas eran enfermeras o médicos residentes, a juzgar por las perneras blancas o azul pálido que asomaban bajo sus abrigos. Nick sabía que debía volver a entrar antes de que terminara el tercer orador. Una ausencia prolongada pondría en peligro los puntos que había ganado al sacrificar su sábado por una de las obligaciones de Ari.
De todos modos, se permitió descansar unos segundos apoyado en el muro de cemento junto a la puerta. No le parecía bien sentarse en primera fila en tan concurrida ceremonia. No entendía las referencias porque no había conocido a la persona, así que todas las bromas, desprovistas de ternura, le hacían sentir como si estuviera burlándose del difunto. Se ciñó el cuello del abrigo y observó a los empleados del hospital dando vueltas alrededor de la fuente seca. Una mujer asiática y un hombre blanco cruzaron el parque dando pasos cortos, con sus gorros de lana oscilando al unísono, ambos resbalando en los charcos de hielo y cogiéndose antes de caer. Nick sacó el teléfono para enviarle un mensaje a Leo —«¿Qué hiciste anoche?»—, esperando divertirse con la historia de alguna travesura escandalosa que acabara con su amigo metido en un desvencijado Uber a las siete de la mañana. Pero, mientras Nick leía el historial de sus mensajes de texto, se dio cuenta de que llevaba seis meses haciéndole la misma pregunta a Leo. «¿Qué hiciste anoche? ¿Qué hiciste anoche?». Estaba usando a Leo como informante para mantenerse al día de la actividad nocturna en Nueva York. «¿En qué bar estabas?»; «¿Había mucha gente?». Nick se guardó el teléfono en el bolsillo. Más tarde ya echaría un vistazo a la cuenta de Instagram de Leo.
Una figura solitaria atravesó el parque y rodeó la fuente, y su respiración dejó un rastro blanco en el frío. Cuando el hombre cruzó el charco de hielo, no resbaló ni aminoró el paso siquiera. Era negro, un poco más bajo que Nick, y tenía un cuerpo atlético y delgado con una zancada ligeramente irregular, como si sintiera un dolor sordo en la cadera derecha que intentaba mantener adormecido. Llevaba el cabello corto y encrespado, un poco más largo por la parte de arriba que a los lados. De su cintura pendían unos auriculares, que a Nick le recordaron al tzitzit con flecos que llevaban los judíos ortodoxos debajo del traje.
Cuando el joven salió del parque, Nick se sorprendió al ver que corría directamente hacia la iglesia. Solo aflojó el ritmo para pasar entre dos coches aparcados. Luego se detuvo y observó dubitativo la puerta roja desde la acera, moviendo ligeramente la boca como si estuviera mordiéndose los labios. Apretó los puños en el interior de los bolsillos de la chaqueta y avanzó por el camino de piedras, pateando fragmentos de hielo con sus zapatillas de baloncesto. Al detenerse a la entrada de la iglesia delante de Nick, sacó las manos de los bolsillos, pero las mantuvo cerradas. Tenía la piel de los nudillos agrietada.
Nick se irguió, y el chico miró hacia abajo y lo saludó moviendo levemente la cabeza. Pero su sonrisa, más encías superiores que dientes, cambió por completo la proyección de su rostro. Aquella sonrisa tenía algo de invitación y Nick notó que se ruborizaba. Por suerte, el frío lo disimuló. Nick aprovechó la oportunidad para estudiar al hombre con más atención. Debía de tener más o menos su misma edad, a lo sumo uno o dos años más. Tenía unos ojos serios, o más exactamente unos ojos marrones y suaves bajo un ceño serio. Sus labios estaban muy cuarteados y mostraban las líneas de su dentadura. Nick lo encontró atractivo de un modo que tal vez no se apreciaría en una fotografía.
El chico miró por uno de los paneles de cristal que bordeaban la puerta de la iglesia. A Nick no le pareció que fuera un invitado que llegaba tarde. La gente que había dentro era demasiado vieja y eran blancos. Quizá era el hijo de una de las cantantes de góspel, esperando a que su madre terminara la actuación para acompañarla a casa. Sea como fuere, Nick sabía que el joven no iba a poder ver el interior de la iglesia desde el cristal; las puertas del vestíbulo bloqueaban la visión de la ceremonia.
El chico retrocedió, y sus ojos se dirigieron con renuencia hacia Nick.
—Perdona —dijo con una voz grave, de esas tipo barítono enérgico que adoptan los adolescentes para parecer hombres cuando cogen el teléfono, hartos de que los confundan con sus hermanas—. ¿Sabes si aún se está celebrando la ceremonia por Freddy van der Haar?
—Sí, aún se está celebrando —respondió Nick, un poco demasiado soprano—. Debe de ir por la mitad. —Alargó la mano hacia el bolsillo para comprobar la hora en el móvil, pero se detuvo. Los teléfonos interrumpían las conversaciones y Nick esperaba alentarla, al menos para postergar el regreso a su asiento—. Está a tope. Hay un montón de gente.
—Ah, muy bien —contestó el chico—. Me alegra oír eso.
El desconocido dio una patada en el escalón, pero no extendió el brazo para agarrar el tirador de la puerta.
—Quiero decir que te costará encontrar asiento.
—Ah, no iba a entrar —repuso. Y a continuación observó a Nick con renovado interés—. ¿Sabes si han llegado las flores?
—¿Flores?
—Dos ramos enormes de peonías. Eran las flores preferidas de Freddy. Se suponía que tenían que colocarlas junto al atril.
Nick pensó en los dos pedestales blancos vacíos en el altar.
—Pues no. ¿Eres de la floristería?
El chico se echó a reír, rodeándose el estómago con los brazos. Por primera vez, relajó las manos.
—No, hombre —dijo tras recuperarse—. No soy de la floristería.
Nick estaba a punto de balbucir una disculpa, pero no parecía que hubiera habido ofensa alguna.
—No —añadió el chico—. Soy amigo de Freddy. Solo quería asegurarme de que habían llegado las flores y de que había venido mucha gente. Esos dos ramos cuestan una fortuna.
—Tengo malas noticias —dijo Nick tímidamente—. Creo que no han llegado.
La expresión del chico se endureció.
—¿Lo dices en serio? —Cuando levantó los brazos en un gesto de frustración, Nick atisbó unos calzoncillos azul marino y piel de gallina sin vello a la altura de la cintura—. No me extraña que no contestaran cuando les llamé. ¡Mierda! Freddy habría querido esas flores ahí.
A Nick le costaba sentir aflicción por la ausencia de unas flores, pero estaba claro que, para el joven, aquello significaba algo.
—Lo siento —dijo tratando de ofrecerle consuelo—. Es una ceremonia preciosa, de todos modos. Estoy seguro de que a Freddy le habría encantado.
El chico asintió agradecido mientras enrollaba el cable de los auriculares. Nick notó su mirada y sintió una oleada de calor y miedo, el vértigo habitual de un fugaz coqueteo. Ari siempre acusaba a Nick de tontear con extraños, o de intentar atraerlos con miradas de timidez. A lo mejor era cierto. Pero cuando se veía atrapado con los amigos intelectuales que Ari había hecho en Brown, o con sus colegas de cabello plateado que se dedicaban a las antigüedades o el arte, no podía entretenerse con otra cosa. A sus veinticinco años, los ojos de Nick eran más sabios que su lengua.
—Deberías entrar —dijo Nick—. A lo mejor encuentras sitio.
—No, da igual —dijo, negando con la cabeza—. Esta ceremonia es para los viejos amigos de Freddy. Ellos la han organizado y es para el Freddy que conocieron. No quiero interrumpir.
—No creo que vayas a interrumpir nada —le aseguró Nick sin tener ni idea de si iba a ser así.
Solo intentaba alargar la conversación y conseguir una segunda dosis de vértigo. Sí, Ari tenía razón: a Nick le gustaban los juegos de seducción inofensivos. Y, cuando decidía ser seducido, nada —ni siquiera la disminución del interés por parte del seductor— podía apartarlo de la caza.
—Tú no lo entiendes —dijo el joven—. Sé que interrumpiría. A algunas de esas personas no les caigo demasiado bien. —Nick lo miró con incredulidad—. Pero, en fin, no pasa nada. Yo celebraré mi propia ceremonia de recuerdo para Freddy. Él quería que lo enterraran en el Campo Verano de Roma o en el cementerio Hollywood Forever de Los Ángeles. No pude satisfacer ninguno de esos dos deseos, así que yo mismo esparciré sus cenizas en Venecia.
Había una diferencia abismal entre tener la responsabilidad de hacer llegar unos ramos de flores para honrar su memoria y la de elegir el último lugar de reposo del finado. Nick había juzgado muy mal la relación de aquel joven con Freddy van der Haar. Agitó los brazos en señal de disculpa al darse cuenta de que acababa de invitar a uno de los amigos más íntimos de Freddy a entrar en la iglesia, como si hubiera asumido el papel de portero de la ceremonia.
—Qué imbécil soy. No quería decir...
Pero el chico le tendió la mano con el pulgar hacia arriba y la palma abierta, y Nick estrechó su carne suave y tibia.
—Soy Clay Guillory —dijo el joven con una sonrisa que dejó al descubierto sus encías de color púrpura.
«El buscavidas», pensó Nick, recordando las palabras de Ari, el que había intrigado para hacerse con la herencia Van der Haar. Nick se había imaginado una figura mucho más sospechosa, un chico blanco escuchimizado con el pelo teñido, un bronceado de Florida y las cuencas de los ojos como las cazoletas de un par de cucharas sucias. Nick había interpretado «buscavidas» como un código para evitar decir «chico de compañía» o «prostituto», mientras que Ari quizá solo quería decir «estafador», «timador» o, simplemente, «cualquier joven sin dinero ni medios que osara sobrevivir en Nueva York en estos tiempos».
En todo caso, Nick se reservó su opinión. Él nunca había aceptado dinero a cambio de sexo, pero en sus años de universidad, durante los cuales rozaba el umbral de la pobreza, había tenido algunos devaneos con hombres ricos de una naturaleza inequívocamente transaccional. Nick había sido invitado a cenas caras, le habían comprado un abrigo de diseño y dos pares de zapatillas deportivas y había pasado varios fines de semana en mansiones de Southampton. Una vez incluso le regalaron un Rolex antiguo para su cumpleaños, que perdió de la forma más estúpida al cabo de pocas semanas. Nick nunca había recibido dinero en efectivo por aquellas citas, pero había sido compensado con objetos que podían comprarse con dinero. ¿Existía alguna diferencia? Para Nick, la respuesta era a un tiempo afirmativa y negativa. Nunca le había mencionado aquellos años de hambre a Ari porque temía su reacción. Pero, al mirar a Clay Guillory, se preguntó si debía sentirse impresionado o desconfiar de él. Clay era muy joven y había conseguido hacerse con la fortuna de una familia; de hecho, una de las fortunas más antiguas de Estados Unidos.
Nick llegó a la conclusión de que se sentía a la vez impresionado y desconfiado.
—Soy Nick Brink. Me alegro de conocerte.
Clay fue el primero en retirar la mano y, en el silencio posterior, pareció evaluar a Nick con ojos pacientes.
—Tú no eres uno de los viejos amigos de Freddy —dedujo.
—No, no llegué a conocerlo. He venido con mi novio, Ari Halfon. Es el encargado de...
—¡Antigüedades Wickston! —exclamó Clay, subiéndose la cremallera de la chaqueta hasta la barbilla. Su sonrisa no cambió, pero la chispa pareció desvanecerse—. He hablado con tu novio sobre la plata de Freddy.
—Sí, lo ha mencionado. Yo también trabajo en Wickston. De momento soy asistente, pero...
Nick titubeó y dejó que el viento se llevara aquella frase tan patética.
—La familia de Freddy tenía una de las mayores colecciones de objetos de plata de Estados Unidos. Buena parte desapareció con los años, pero él se quedó con algunos de los últimos objetos. He pensado que os gustaría echarles un vistazo antes de que se los ofrezca a las casas de subastas.
—¡Por supuesto! —asintió Nick antes de abandonar la ilusión de que sería capaz de tasar una colección—. Pero deberías hablar con Ari. Eso está más allá de mis posibilidades.
—¡Pues ya somos dos! —dijo Clay con voz ronca—. Bueno, a lo mejor te veo cuando me pase por la tienda.
—Eso espero —respondió Nick, pecando de exceso de entusiasmo.
El coro empezó a cantar en la iglesia, amortiguado por las dos puertas que los separaban del resto de los asistentes.
—Será mejor que me vaya —dijo Clay. Se dio la vuelta y bajó la escalera con las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta. Nick miró cómo se tensaban los músculos de sus piernas con cada zancada—. Solo había venido a comprobar lo de las flores.
Nick se despidió de aquella espalda en retirada. Cuando Clay llegó a la calle, se dio la vuelta y recibió el gesto con otra sonrisa. Mientras cruzaba hacia el parque, Nick sintió una oleada de soledad tan repentina y desconcertante que tuvo que cerrar los ojos para esperar a que pasara. Mucho después de perder de vista a Clay en el tráfico amarillo de la calle Catorce, seguía sentado en el muro de piedra con un atisbo de calor en el pecho.
Para Nick, Clay había existido como un rumor antes de convertirse en una persona real. Cuando se puso en pie para entrar, le vino a la mente que el joven encargado de esparcir las cenizas de Freddy van der Haar también podía ser su asesino.