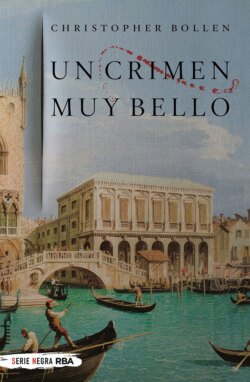Читать книгу Un crimen muy bello - Christopher Bollen - Страница 12
3
ОглавлениеAri predijo un mal año para la plata.
De hecho, hacía décadas que no había un año excepcional para la plata. La especialidad decorativa de la familia Halfon, otrora sustento de las casas de subastas, que organizaban ventas diarias de antigüedades de plata, había caído despiadadamente en desgracia. Los expertos tenían diversas teorías para explicar la menguante popularidad de la plata: la pérdida del comedor como institución doméstica, la preferencia por lo barato y desechable en lugar de los pesados utensilios que había que pulir antes de que se volvieran negros como el hollín, o el creciente interés por el arte contemporáneo como nuevo símbolo de estatus de la élite global. Nick había desarrollado su propia teoría en los doce meses que llevaba trabajando como subalterno mal pagado pero muy beneficiado de Antigüedades Wickston. Sentía que la semántica debía cargar con parte de la culpa. Había un peculiar lenguaje medieval para los relucientes artefactos que llenaban los estantes metálicos del almacén climatizado de Wickston. ¿Qué narices eran un azafate, una escudilla, un pichel o una ponchera? ¡Por Dios, si no eran más que cuencos, bandejas y jarras! Nick creía que el problema no era que el mundo se había desenamorado de los objetos brillantes, sino que la terminología había hecho que todo el asunto perdiera relevancia. Los clientes bostezaban antes de empezar a tocar la plata; la veían como una aburrida lección de historia. Sin embargo, Nick llevaba en el bolsillo de la camisa una libretita de notas con el vocabulario correcto (como la diferencia entre repoussé y cincelado, a efectos ornamentales). En las tardes solitarias, sentado en el mostrador de Wickston en Park Avenue, Nick se notaba la cabeza pesada a causa del metal, sobrecargada con las descripciones de las antigüedades finas que hasta ahora no habían logrado transmutarlo de simple aprendiz en apasionado connaisseur.
Cuando empezó a salir con Ari hacía dieciséis meses, Nick estaba trabajando como camarero en un lujoso restaurante del West Village. También compartía un apartamento de dos dormitorios en Greenpoint, Brooklyn, con tres compañeros, una situación vital que representaba un problema matemático y que lo animaba a estar fuera de casa hasta las tantas o a dar el salto a una relación a largo plazo. Pero, cuando Ari entró en su vida —había estado una noche en el comedor del restaurante que le correspondía a Nick y, después de dos platos, había reunido el valor suficiente para pedirle el número de teléfono—, parecía mucho más que una vía de escape temporal. Era inteligente, guapo y peludo de la cabeza a los pies, lo que para Nick, que tenía veintitrés años, representaba el culmen de la madurez. Más concretamente, Ari parecía tan estable y seguro como el edificio de apartamentos de Central Park West en el que se había criado. Cuatro meses después de iniciar su relación, el viejo auxiliar de Wickston se había mudado a Escocia para estudiar un posgrado, y Ari le propuso a Nick que cubriera la vacante. «Estoy cansado de que huelas a ternera y a patatas fritas», bromeó. Nick lo vio como una oportunidad para salir del purgatorio de la falta de objetivos de los veintipico. Quizá la plata se le daría bien. En las primeras etapas del amor, todas las transformaciones parecían posibles.
Nick no tardó en darse cuenta de que, por muchos términos arcanos que memorizara, nunca adquiriría el tacto innato de Ari para los metales preciosos. Su novio podía cerrar los ojos, seleccionar un recipiente al azar, pasar los dedos por su trabajada superficie y, únicamente por la densidad y la textura, discernir su edad, su estilo y el artesano que lo había creado. Ari poseía un don asombroso; en un segundo podía distinguir un objeto auténtico de uno falso, un francés estadounidense de un estadounidense hugonote, Boston de Filadelfia, 1770 de 1785. Ver la rúbrica de un grabado en el lateral de una fuente cincelada lo hacía entrar en una espiral de misterio estético e histórico que culminaba dos días más tarde con la declaración de que la fuente había sido producida en 1721 en Nueva York por el orfebre Peter van Dyck como regalo para la boda de una tal Ethel Schuyler con Abraham Lodell. «Mal matrimonio, precioso resultado», bromeaba Ari, chupando uno de sus caramelos de nicotina mientras inclinaba la fuente para que las luces del techo, distribuidas como el cielo estrellado, la iluminaran. Nick no confesó sus puntos flacos: no podía ni imaginarse Nueva York en 1721. Con frecuencia confundía la Constitución con la Declaración de Independencia. No era capaz de recordar cuál fue el follón que provocó la guerra de 1812. Pero Nick imaginó que ya tendría tiempo de enterarse de todos aquellos choques de la historia estadounidense. Ari tenía dieciocho años más que él.
Si algo había aprendido Nick de Ari era a huir de la dispersión y abrazar la concreción. Era un placer recorrer la colección de objetos de plata de un museo con él. La mayor parte de los visitantes pasaban rápido junto a los leones y los tigres de las salas, las enormes poncheras de las ferias de muestras o las espadas ceremoniales británicas. Pero Ari sabía, lo mismo que los zoólogos más doctos, que los milagros de la evolución se observaban mejor en las creaciones más pequeñas y extrañas. Ari le enseñó a Nick a detectar la belleza en los detalles: la ondulada curva de un asa, el borde festoneado de un plato, las diminutas espirales en los remates de unas iniciales grabadas. Era mágico reducir el mundo entero a una tenue marca en un trozo de metal.
Casi todas las mañanas, después de dedicar media hora a las envidias profesionales —qué tratante ha vendido un espolvoreador neoclásico y por cuánto—, Ari se sentaba a su escritorio de caoba en la trastienda, se ponía sus gafas de aumento y estudiaba cada centímetro de una antigüedad que había traído algún heredero agobiado. El lugar de trabajo de Nick consistía en el estrecho mostrador de cristal situado junto a la puerta de la tienda. Los clientes tenían que llamar al timbre, y su entrada era autorizada pulsando un botón instalado debajo de ese mostrador. Oficialmente, Nick era la persona que daba la bienvenida, que reponía los artículos de oficina, que atendía el teléfono, que aceptaba los paquetes, que se encargaba de la vigilancia y que reservaba horas. Esos deberes dispares se resumían en la etiqueta ASISTENTE impresa en su tarjeta profesional de Wickston. Buena parte del contacto directo de Nick con la plata se reducía a abrillantarla en la pila del sótano con una espuma especial que restauraba la pátina.
Wickston podría haber aspirado a una dirección en la zona noble situada por encima de la calle Setenta con Madison Avenue, pero ya hacía tiempo que se había conformado con la calle Sesenta y tres Este, esquina con Park Avenue. Al otro lado de la calle se alzaban torres corporativas de cristal tintado que brillaban a la luz del sol como si estuviesen hechas de hielo negro, y relucían de noche con la fluorescencia perlada de una nave nodriza extraterrestre. La decoración del establecimiento tendía a la majestuosidad del viejo mundo. Las paredes estaban decoradas con guirnaldas de volutas de yeso. Los suelos eran de roble, con un diseño de espiguilla, y Nick no podía resistir el impulso de encajar los pies en las baldosas rectangulares cada vez que cruzaba la tienda: a paso de paloma del escaparate a la trastienda, a paso de pingüino en dirección inversa. En la ventana que daba a la calle se podía leer en letras plateadas: ANTIGÜEDADES WICKSTON, FUND. 1908.
Lo que no mencionaba el rótulo era que sus actuales propietarios llevaban sacando adelante el nombre de Wickston desde 1969. Los abuelos de Ari habían huido de Marruecos a finales de los años sesenta y se habían incorporado, después de mucho resistirse, al masivo éxodo judío del norte de África, una región musulmana. Cuando la pareja llegó a Manhattan, los Halfon se hicieron socios de una renqueante tienda de antigüedades de Wall Street llamada Wickston Idyll. Eliminaron «Idyll», pero se quedaron con Wickston. Como los astutos inmigrantes tratando de ascender en Nueva York que eran, se las arreglaron para acercarse mucho al mismo centro de la ciudad privilegiada dentro de la ciudad privilegiada, aunque sin llegar a meterse por completo en él. Ese objetivo quedó en manos de los padres de Ari, y lo lograron sobre todo por su durabilidad. Decidieron centrar el interés del negocio en objetos antiguos de plata estadounidenses, y vieron cómo el mercado se restringía y la competencia se derrumbaba. En última instancia, los coleccionistas que quedaban invadieron el barrio, con bastón o silla de ruedas, para comprar, vender o autentificar. La referencia del bastón y la silla de ruedas no era una hipérbole: la media de edad del cliente de Wickston estaba en ochenta y pico. Ari bromeaba diciendo que tenía «un cliente joven y vivaz» de setenta y tantos que lograba entrar en la tienda sin ayuda.
Sin duda, las antigüedades de plata eran un negocio moribundo; Ari lo llamaba «el goteo de la plata». Ocasionalmente, sentado solo tras el mostrador, Nick se preguntaba si estaba haciendo su aprendizaje en un campo que desaparecería antes de que pudiera dominarlo. Y lo que era peor, se imaginaba el resultado opuesto: un futuro en el que se vería forzado a mantener en marcha el negocio después de que Ari muriese, un Brink garantizando el legado de los Halfon bajo el nombre de Wickston.
Los padres de Ari, Haim y Deirdre, apenas pisaban la tienda desde su jubilación, pero eran una presencia constante en todos los otros aspectos del Nueva York de Ari. Nick nunca había comprendido el culto a la familia hasta que conoció a los Halfon. Suponía que todas las familias del planeta eran como la suya: una colección de extraños aliados sin mucha rigidez, forzados a compartir una casa hasta que alguno de los miembros pudiera huir legalmente de ella. Los Halfon gozaban del tiempo que pasaban juntos. Hablaban en francés y solo cambiaban al inglés a regañadientes, como para adaptarse a las necesidades especiales de Nick. Por norma, los padres de sus novios ponían a Nick sumamente nervioso porque nunca estaba seguro de hasta qué punto daban la aprobación a su existencia. No era el caso de los Halfon, una familia de maníacos abrazadores. Se tragaron a Nick entero desde el momento en que lo conocieron, con sus brazos delgados y envueltos en cachemira. Ni Haim ni Deirdre rehuían el hecho de que su hijo fuera gay, nada de determinación progresista que ocultara una decepción genética, nada de actitudes lloricas del tipo «Bueno, si estás seguro de que eso es lo que quieres...». Ari le dijo a Nick que había salido del armario a mediados de los noventa, en su primer año de universidad en Brown. Su madre había respondido: «¡No me digas! ¡Y nosotros nos alegramos de que te hayas dado cuenta!», como si sus padres hubieran estado esperando la buena nueva de la Providencia. Cualquier muestra de cariño entre Nick y Ari —un beso en la mejilla, una palmadita en el trasero— activaba los receptores de placer de los Halfon. ¡Su hijo era feliz!
A Nick le gustaban los padres de Ari, en especial Deirdre, con sus bonitos lunares bajo los ojos. Pero la aceptación absoluta, incuestionable, de su hijo por parte de los Halfon tenía un efecto colateral inesperado: hacía que Nick se sintiera como un cobarde por no admitir jamás la verdad ante su propia familia. Quizá si lo hubiera dicho, los Brink también habrían desatado una tormenta de amor. Quizá la infelicidad que cubría como el polvo su casa en un barrio residencial de Dayton se debía a que no había sido sincero, y esa verdad de la que no se hablaba había pendido sobre ellos como un frente de altas presiones mientras se sentaban a cenar y desviaban la conversación de cualquier cuestión relacionada con el corazón. Quizá todo aquel mundo gris de Ohio había sido obra suya. Nick sabía que no era valiente, al menos no cuando era importante, no aún.
«¡Tienes que casarte con mi hijo!», le había dicho impulsivamente Deirdre en su cocina el último Día de Acción de Gracias. Fue después de la cena, y estaba un poco achispada por el coñac que Nick había traído desacertadamente y que nadie más se atrevió a tocar. Deirdre estaba apoyada en los fogones, con la luz amarilla de la campana extractora del horno creando claroscuros en las sombras de su rostro. Por un instante, Nick sintió que podía estar en cualquier cocina de Estados Unidos, con su ronroneante frigorífico y la paz eficiente de sus electrodomésticos de acero. Pero aquella cocina daba a una calle con globos medio deshinchados donde unos tres millones de espectadores se habían reunido esa mañana para ver el desfile del Día de Acción de Gracias, y más allá de aquella cómica avenida se hallaban las heladas extensiones verdes de Central Park. «Deberías casarte con él —prosiguió Deirdre—. Sois perfectos el uno para el otro. Toda la familia te adora. ¿A quién le importa la diferencia de edad? Probablemente, Ari es demasiado tímido para pedírtelo. ¡Hazlo tú!». Ari había entrado en la cocina en aquel momento, y Deirdre fingió limpiar los fogones con la sutileza de un actor de teatro amateur. Ari arqueó las cejas con una expresión de desconfianza y luego soltó una risotada.
Un mes antes de empezar a trabajar en Wickston, Nick se mudó al apartamento de Ari. La excusa oficial para su acelerada convivencia habían sido los ratones. El apartamento de Nick en Greenpoint estaba infestado de roedores, y no era debido al descuido inherente de los cuatro gais veinteañeros que lo compartían. La anciana armenia del otro lado del pasillo se pasaba casi todo el día limpiando su apartamento y se quejaba de que, cada vez que entraba en la cocina, oía un montón de ratones huyendo de allí. Como toda la gente del Medio Oeste, Nick tenía fobia a los bichos de ciudad. Ari declaró que su espacioso apartamento de dos dormitorios en Riverside Drive estaba libre de roedores, y eso fue todo lo que necesitó Nick para aceptar trasladarse allí. Pero la verdadera razón era que, tres meses después de empezar a salir, el mundo no parecía tan interesante si no estaban juntos.
El apartamento de Ari no solo estaba exento de roedores, sino también de alquiler. El suelo era de tablones de madera de cerezo sobre los que Nick caminaba como si fueran trampolines olímpicos. Para sorpresa de Nick, los estantes no estaban abarrotados de antigüedades de plata. En vez de eso, Ari había tomado «prestadas» algunas alfombras y batiks marroquíes de su abuela, y había dejado el resto de las seis habitaciones como espacios blancos y minimalistas con eco, salpicados de lienzos regalados por amigos pintores; no estaban colgados, sino apoyados contra las paredes, lo cual les daba el aire provisional de viajeros en el andén de una estación de metro. El apartamento se encontraba en la sexta planta de un enorme edificio revestido de mármol en la esquina de la calle Ciento cuatro, y las ventanas daban a los árboles de Riverside Park. A medida que avanzaba el año, las hojas caían y revelaban atisbos de color azul pizarra del río Hudson. Y durante los meses más crudos del invierno, gozaban de un espectacular paisaje fluvial desde su dormitorio. Luego llegaba la primavera, como una aguafiestas, y lo ocultaba de nuevo.
Su vecina de arriba llevaba zapatos de diseño con tacón de aguja que mandaban ecos atronadores desde las alturas, pero el resto de los vecinos llevaban décadas en aquel edificio de viviendas de alquiler regulado y eran sobre todo músicos de orquesta: violinistas, violonchelistas, pianistas de concierto y un estridente saxofonista en el segundo piso. Por las mañanas, los ensayos individuales se combinaban para crear una sinfonía de conducto de aire. El mayor remordimiento de Ari era que nunca había dominado un instrumento musical, pero ponía a Schubert en el tocadiscos siempre que podía. Schubert sonaba constantemente en el apartamento de los Halfon-Brink. La sonata para piano en Si bemol mayor de Schubert; el trío para violín en Mi bemol mayor de Schubert; la densa melancolía estrófica de la An den Mond de Goethe, de Schubert. Nick sospechaba que la insistencia en Schubert formaba parte de su educación, como los libros sobre cerámica roja de Nueva Inglaterra con que lo atiborraba Ari, o las clases de cocina vasca a las que lo había inscrito. Ari solía describir a Nick a sus amigos como «muy estadounidense», lo cual entrañaba la idea de que Nick debía esforzarse más en estar un poco «en otra parte». Nick ya había aprendido que los regalos de novios de más edad debían interpretarse como peticiones veladas —«Te he comprado este jersey verde porque me gusta que vistas de verde, ¿comprendes?»—, pero Ari nunca había sido demasiado exigente en ese sentido. Cuando parecía que uno de sus regalos no había tenido éxito, balbucía: «¿No te gusta? Por favor, no te sientas obligado a...». Pero Nick sí sentía una obligación, sobre todo porque le gustaba la versión de sí mismo que, al parecer, Ari quería. Por lo visto, el Nick que podía tararear a Schubert mientras removía una piperrada picante en una cazuela de barro presagiaba su versión correcta. Ese hombre se casaría con Ari.
Aunque Ari a veces le echaba en cara sus coqueteos, daban por sentada que la suya era una relación monógama. Habían superado la incomodidad del sexo en la segunda cita, y la del «te quiero» en la décima. Cuando Nick se instaló en el apartamento, ya quedaban pocos secretos entre ellos, nada de antiguos amantes que enviaran durante la noche algún mensaje con peligrosos recuerdos. Nick pensaba que el sexo con Ari funcionaba a medio gas; apenas follaban, cosa que a Nick no le importaba demasiado porque, hasta entonces, el acto había sido tosco o doloroso. Nick prefería besar a Ari y acariciarle el cuello con la nariz mientras lo masturbaba en la cama. Su tamaño era similar, el de Ari quizá algo más grueso, lo cual excitaba a Nick mientras movía su mano y el codo le daba golpes en la cadera para hacer que Ari se corriera. A Nick le encantaba ver cómo las tormentas crecían y se disipaban en el rostro de su novio.
La noche llegaba temprano en invierno, especialmente cuando uno estaba acostumbrado a las toneladas de luz diurna que impregnaban el apartamento a seis pisos de altura. Ya no salían mucho de noche. Ari ponía a Schubert y se tumbaba en el sofá del salón a leer la última novela o biografía. Ari leía cada noche, un capítulo tras otro, mientras chupaba un caramelo de nicotina después de la cena. Nick observaba sus ojos castaños recorriendo las páginas. Se preguntaba cuántos kilómetros habría leído Ari en su vida si se unían todas las frases. ¿Cuántas vueltas al mundo? ¿Cuánto más lejos que la Luna? Aquella noche, Nick estaba sentado en el alféizar, mirando cómo giraba el disco negro de Schubert. Hacía meses que Nick no veía a amigos de su misma edad, ni bailaba, ni se desmayaba de una borrachera. Antes de Ari, Nick salía casi todas las noches, y cada noche era una ocasión para establecer un récord mundial de cuánto podía divertirse un ser humano en Nueva York. Durante una época sufría resacas prácticamente a diario, pero ahora era incapaz de recordar cómo lograba encajar aquellos dolores de cabeza criminales en los rincones de sus días. Hacía tiempo que Leo había dejado de preguntarle por sus planes nocturnos. La última vez que Nick quedó en un bar de Chelsea, Leo bromeó: «¡Nick, me alegro de que hayas venido de visita! ¿Qué te trae de vuelta a la ciudad?».
—¿Por qué abres la ventana? —preguntó Ari desde el sofá—. Fuera estamos a seis grados bajo cero.
Cruzó los pies y meneó el dedo gordo del pie, grande y peludo, que apuntaba hacia arriba como un signo de admiración.
—El ambiente está muy cargado.
Nick sacó la mano por la ventana y sintió el viento que soplaba desde el agua rumbo al sur, acompañando a los faros de los coches a lo largo de West Side Highway. En el exterior, todo tenía prisa por llegar al centro.
Los domingos, según la tradición protestante, Wickston estaba cerrado. Los lunes, Nick se pasaba la mañana haciendo recados. Eran sobre todo recados de Ari, y al principio le gustaba hacerlo. Había algo adulto en recoger unos zapatos del zapatero, o arenque envuelto en papel de la pescadería de Amsterdam Avenue. A Nick le resultaba exótico, de la misma forma que lo es salir de compras en un país extranjero. Al menos, la primera docena de veces. Al cabo de un año, aquellas tareas ya habían perdido cualquier pátina romántica. El lunes por la mañana después de la ceremonia en memoria de Freddy van der Haar, uno de los trajes favoritos de Ari se había extraviado en la tintorería. Fueron necesarios cuarenta minutos adicionales recorriendo el vestuario móvil de todo el Upper West Side para localizar el traje de tartán extraviado. Nick cogió el autobús y no llegó a Wickston hasta pasadas las dos de la tarde.
Ari estaba sentado en la trastienda, escribiendo en el portátil con sus gafas de montura dorada sobre la nariz. Tenía que enviar un montón de facturas. Una parte importante de los ingresos que permitían mantener abierto Wickston eran las evaluaciones de autenticidad, es decir, certificar que, en opinión de un experto, un objeto se correspondía con la afirmación de un coleccionista. Nick encendió su ordenador con la intención de inventarse una entrada ingeniosa para la nueva cuenta de Instagram de Wickston. A Ari se le había ocurrido la idea de atraer a un público más joven para las antigüedades. Con la gestión de Nick había logrado captar cuatrocientos seis seguidores, que a Ari le parecían una multitud, pero Nick sabía que era prácticamente nada. Nick y Ari se sentaban con frecuencia en ambos extremos de la tienda sin dirigirse la palabra. La sala de exposición era el único lugar en el que Ari no ponía a Schubert. A menudo estaba tan silenciosa como la Luna, y los seis metros de distancia entre ellos eran como seis metros de distancia en el espacio exterior.
Ari empujó la silla hacia atrás, golpeteando la mesa con un bolígrafo.
—Esta mañana hemos tenido un visitante —anunció. Luego esperó ocho golpes de bolígrafo para continuar—. Ese buscavidas del que te hablé, el que metió las zarpas en la herencia Van der Haar.
Los dedos de Nick se quedaron helados sobre el teclado y tuvo que obligarse a moverlos, fingiendo que escribía prolíficamente. La noticia de que Clay Guillory había ido a la tienda desató oleadas discrepantes de entusiasmo y paranoia. Nick se maldijo por no haber llegado antes para ver de nuevo al joven.
Volvió la cabeza para buscar en la expresión de Ari algún indicio de que Clay lo había mencionado. Nick no le había dicho nada a Ari sobre su encuentro delante de la iglesia. Ahora le inquietaba que Clay hubiera hablado de él y que Ari pudiera haber hecho una lectura demasiado profunda, que se lo hubiera tomado como una ocultación intencionada de información, lo cual, sinceramente, era cierto. Nick dejó de fingir que escribía y dijo, con el tono más desinteresado que pudo:
—¿El asesino?
—¿Cómo? —preguntó Ari mientras se quitaba las gafas de lectura.
—En la ceremonia dijiste que era posible que hubiera matado a Freddy por su dinero. ¿Te refieres a ese tío? ¿Al asesino?
—En realidad, nunca llegué a decir eso —repuso Ari—. Lo dijiste tú. Pero sí, ese tío.
Ari abrió un cajón del escritorio y empezó a rebuscar algún objeto de oficina. A juzgar por la reacción, Nick supuso que era bastante probable que Clay no hubiera dicho nada acerca de su encuentro, cosa que lo tranquilizó y lo decepcionó a la vez. Quizá no le había causado impresión alguna. Quizá el chico lo había olvidado un momento después de darle la espalda.
—¿Ha venido a vender la plata de Freddy? —preguntó Nick, sin poder resistirlo.
Ari asintió con una sonrisa de suficiencia.
—Estaba esperando noticias suyas. Telefoneó esta mañana, diciendo que estaba por aquí cerca. Entró al cabo de quince minutos con una caja de cartón con cinco antigüedades de los Van der Haar. Andaba cerca por casualidad. Ya, claro. —Ari puso los ojos en blanco—. Tiene prisa por vender. Yo creo que, si no hubiéramos estado abiertos, habría llevado la caja directamente a Christie’s.
Nick entrecerró los ojos, formulando una pregunta silenciosa, y Ari respondió.
—Por supuesto que le dije que echaría un vistazo. Tu asesino volverá el jueves a buscar su caja.
El jueves. El jueves, Nick se pasaría todo el día sentado a su mesa. ¿Qué tenía de malo un enamoramiento inofensivo? La aventura imaginaria y unilateral de Nick aún podía seguir desplegando sus alas de mariposa ahora que sabía que iba a haber un segundo encuentro entre ellos. Hizo clic en la agenda del ordenador con impasible profesionalidad y examinó las citas del jueves. Ari había quedado para comer con un notable coleccionista de Boston.
—¿No te interesa saber lo que pienso? —preguntó Ari, que buscó debajo de su escritorio y sacó una caja de cartón con el nombre de una marca de pañales para adultos en los laterales. O bien Clay Guillory tenía mucho que aprender en materia de presentación, o bien estaba utilizando una estrategia inteligente para impedir un posible atraco mientras cargaba con una fortuna en plata.
—Me encantaría tomar notas mientras lo examinas —dijo Nick con sinceridad.
—Ah, ya lo he hecho —contestó Ari encogiéndose de hombros—. Estamos hablando de los Van der Haar. No los iba a dejar ahí debajo, cogiendo polvo.
Ari abrió la caja, que contenía cinco piezas envueltas en papel de seda azul claro con el logotipo de Wickston, lo cual significaba que ya las había empaquetado para devolvérselas al propietario. Nick sabía que aquello no era buena señal. Ari podía pasarse semanas analizando las características lumínicas de una vasija. Entonces, Nick se dio cuenta de que había reaccionado con lentitud: la posible venta de cinco objetos auténticos de los Van der Haar habría hecho que Ari bailara extasiado por toda la tienda. Un tesoro de ese nivel habría alcanzado un precio de más de un millón.
—¿No son buenos? —preguntó Nick.
—Peor incluso de lo que me temía —confirmó Ari—. Sabía que ese chico iba a pasar a visitarnos, así que hice mis deberes sobre los Van der Haar. Es imposible fiarse de los registros del patrimonio de la familia. El inventario de los Van der Haar en 1758 contiene más de quince mil piezas de vajilla. Tenían duplicados y triplicados de todo, y eso es solo lo que está en los libros.
La primera línea de defensa del anticuario siempre eran las montañas de documentos históricos: los testamentos y anexos, los inventarios elaborados tras una defunción, los registros de cuentas domésticas, que seguían el rastro de la plata a lo largo de los siglos hasta su adquisición original. Por desgracia, Freddy no era el primer Van der Haar cuyos asuntos personales se regían por el poder del caos. Ari explicó que diversas piezas de plata Van der Haar que se encontraban en venerables museos podían seguirse hasta el momento de su compra. Pero otras muchas eran imposibles de rastrear. Una familia con tantas generaciones como los Van der Haar era un campo de batalla de regalos no registrados y robados, una tetera de plata que se le da a un sobrino para evitar un impuesto de sucesiones, un soporte de apagavelas que una hermana le quita a otra. La futilidad de tratar de esclarecer el enredo administrativo podía incluso con un obseso nato como Ari.
Y ahí era donde intervenía el ojo del experto. ¿El objeto era realmente lo que se decía que era? La primera vez que oyó a Ari comparar la plata colonial estadounidense con el salvaje Oeste, Nick pensó: «Bueno, no creo que sea tan salvaje». Pero Ari tenía razón. A diferencia de Inglaterra, que hacía tiempo que contaba con un gremio regulador y cinco sellos oficiales grabados en todas y cada una de las piezas de plata, Estados Unidos nunca había establecido un criterio, nunca había exigido una marca y nunca había elaborado una regulación para llevar el control de sus artesanos de la plata. Por eso, las piezas del Estados Unidos colonial eran tan fáciles de falsificar. La única evidencia útil grabada en un objeto estadounidense era la marca de la persona que lo había creado y, a veces, incluso ese identificador estaba ausente.
Lo más parecido a esos cinco sellos británicos tan reveladores que Estados Unidos tenía actualmente estaba apilado en el cajón superior izquierdo de Nick: el papel de color blanco hueso con el membrete de Wickston, que Nick introducía en la impresora para emitir un informe de autenticidad. Solo se necesitaba la intrincada firma en tinta azul de Ari. Él era uno de los pocos expertos independientes de la Costa Este que podían bendecir un objeto como auténtico o desterrarlo al limbo de un pasado y un futuro inciertos («Bueno, aún sigue teniendo valor al peso como metal precioso —era la frase que utilizaba con frecuencia para consolar a un coleccionista engañado—, aunque no sea una antigüedad valiosa»). Ari afirmaba ser capaz de descubrir falsificaciones en las colecciones de plata de los museos más venerados del país. Pero, en última instancia, era una cuestión de opinión profesional: la suya contra la del conservador. Ari pensaba que era mejor que esas falsificaciones existieran en la cuarentena eterna de un museo que flotando en un mercado de pringados.
Ari retiró el papel de seda de una de las piezas Van der Haar.
—Es una lástima —susurró—. Todos sabíamos que Freddy había estado vendiendo piezas de su familia de forma privada durante la última década. Ponía una a la venta cada ciertos años y un multimillonario entusiasta se lanzaba a por ella antes de que llegara a las casas de subastas. Las verificaban en Hawkes.
Hawkes había sido, hasta su cierre hacía dos años, el último competidor importante de Wickston en Manhattan. Era propiedad de Dulles Hawkes, un hombre regordete de algo más de sesenta años con un quejumbroso acento británico. Su adicción a la coca era notoria; en lugar de ocultarla, la incorporó a su imagen hasta el punto de que su actitud inquieta y el hecho de que siempre estuviera sudando y tragando saliva eran considerados parte de su excéntrica personalidad. A Nick le parecía deprimente, una de las personas que empañaban el brillo de Nueva York, y no le gustaban las miradas lujuriosas que le dedicaba, pero nunca le preguntó nada cuando se quedaban a solas en una habitación. Ari garantizaba su decencia en un nivel básico: «Dulles es un buen tipo, y tú siempre le has gustado, Nick». A veces, Ari le pedía una segunda opinión.
—¿Esas piezas que vendió Freddy antes eran auténticas? —preguntó Nick, mientras se acercaba al escritorio de Ari.
—Yo siempre he pensado que eran más bien dudosas, pero estaban justo en el límite por el lado bueno. Estas lo están por el lado malo. Y mucho.
Al quitar el papel de seda, apareció una gran jarra de metal, que Ari dejó encima de la mesa. Tenía el color adecuado, un gris cobrizo apagado, opuesto al del papel de aluminio. También tenía la pátina correcta, un acné de abolladuras y cicatrices alrededor de la base. Para los ojos inexpertos de Nick, parecía auténtica.
Ari abrió la tapa y señaló la marca del artesano, SS, grabada en ella.
—Esto ya es una advertencia. Solo está grabada en la tapa. ¿Por qué no en la base de la jarra?
Ari la levantó y la sostuvo para que Nick la examinara.
—Es más ligera de lo que me habría imaginado —dijo Nick.
—¡Exacto! La tapa y el asa son más ligeras que el cuerpo de la jarra. Y si es realmente una Simeon Soumaine, como atestigua la marca, ¿dónde está la ornamentación alrededor de la base? ¿Por qué solo están decoradas el asa y la tapa? No, no tiene el estilo de Soumaine. Soumaine era un hugonote, pero estaba influido por el estilo holandés del Nueva York de la década de 1720.
Ari sacudió la cabeza, expresando su completo rechazo.
—Entonces, ¿es una falsificación?
—Sin duda. Creo que la tapa y el asa podrían, digo podrían, ser auténticas. La soldadura es más bien descuidada. Probablemente, alguien cogió una tapa auténtica y la agregó a la base de una jarra normal y corriente. Tiene las señales correctas, y podría venderse en fotografía. Pero si la sostienes y conoces los instintos de Soumaine...
Ari cogió la jarra y la envolvió de nuevo con el papel de seda.
—Ocurre lo mismo con la salsera, la escudilla, el plato y la ponchera que trajo tu asesino —prosiguió—. Cada una de esas piezas es falsa por una razón distinta. ¡Una incluso intenta pasar por obra de Myer Myers, joder!
Myers fue un orfebre judío neoyorquino del siglo XVIII especialmente apreciado por Ari.
—No creerás que mi asesino... —Nick se estremeció. No era «mi asesino», era el asesino, el asesino de Freddy, salvo que no era ni siquiera un asesino, ¿verdad? Clay no había matado al viejo. ¿O sí? Nick no tenía ni idea. Volvió a empezar—. No creerás que Clay es responsable de crear estas falsificaciones, ¿verdad?
¿Cuántos delitos iban a atribuirle a aquel tío un lunes por la tarde?
Ari murmuró escéptico:
—Podría haber sido él. Es muy posible que fuera Freddy. Pero también podría haber sucedido hace cien años y que entrara por error en casa de los Van der Haar. Las colecciones de todas las familias ricas están plagadas de falsificaciones. Los barones-ladrones del siglo XIX eran aún peores, porque eran compradores compulsivos y se llevaban cualquier cosa que brillara.
Ari tamborileó en la caja que tenía sobre el escritorio. Nick sabía que supuestamente debía llevarla al almacén por seguridad. La manera más rápida de que las falsificaciones se convirtieran en objetos reales era perderlas o que te las robaran. El seguro tendría que cubrir lo que podrían haber sido en lugar de lo que verdaderamente eran.
—Sin embargo —señaló Ari—, la jarra metálica era el fraude más claro de las cinco. Las otras son un poco más pasables. No sé si tu asesino habría podido crear falsificaciones de ese calibre.
—¡Él no es mi asesino! —le espetó Nick—. ¡Deja de llamarlo así!
Odiaba su voz cuando se agitaba y pasaba a los registros altos. Era el niño de nueve años que llevaba dentro, gritando en el patio por miedo a recibir un balonazo, el joven de quince años huyendo entre lágrimas de los matones de la escuela que habían escrito MARICÓN con rotulador en su camisa y lo habían enviado de vuelta al mundo correctamente etiquetado. Aquel chillido hacía que todas esas versiones tristes de Nick renacieran por un instante.
Nick cambió rápidamente de tema.
—¿Y qué impediría a Clay pasar a buscar la caja y llevarla a las casas de subastas para probar suerte allí?
Ari se sentó y cruzó las piernas. Hoy iba muy bien vestido, con una camisa de cuadros blancos y negros y corbata gris de punto con una aguja de oro. La aguja llevaba una esmeralda incrustada; cuando Ari se movía en su asiento, un minúsculo punto de color verde parpadeaba en su pecho. El sollozante Nick de quince años habría dado volteretas en el pasillo de la escuela de haber sabido que algún día podría besar y acariciar a aquel hermoso hombre siempre que quisiera. Bueno, casi siempre. Ari prohibía la actividad sexual en horas de trabajo, cosa que a Nick le resultaba irritante, ya que era cuando (y probablemente la razón por la cual) a él más le apetecía. Levantó la caja de cartón del escritorio y se la apoyó en la barriga.
—No creo que ni siquiera las casas de subastas aceptaran esas piezas —repuso Ari, que estaba convencido de que las casas de subastas tenían un criterio de autentificación considerablemente más bajo—. Ahora que Dulles se ha jubilado, seguramente llamarán aquí para preguntarme si las he visto alguna vez.
—¿Y tú les dirás la verdad?
Ari lo miró con incredulidad.
—¡Pues claro! ¡Y no solo por cortesía profesional, sino porque son falsas!
—Entonces, ¿no podrá venderlas en ningún sitio?
—A través de los canales normales, no. No en Nueva York.
A Nick le daban pena Clay Guillory y la caja de pañales para adultos con objetos de plata que ahora sostenía. Podía imaginarse a Clay pensando que había encontrado la lámpara maravillosa —más de un millón en posibles ventas— para que luego le dijeran que su herencia era un espejismo. Al menos Clay había conseguido la casa de Freddy. Las casas no podían falsificarse.
Ari se quedó mirando a Nick y dijo inequívocamente:
—¿Por qué no le dices que estaré encantado de examinar otras piezas propiedad de Freddy? Cada una de ellas en su propia caja.
Nick se echó a reír.
—¿Que se lo diga yo? ¿A qué te refieres?
Ari cogió el bolígrafo y dio unos golpes en la mesa.
—Volverá el jueves a mediodía. Yo no estaré. Tengo una cita para comer con el viejo Ebershire de Boston.
Nick sintió cómo se ruborizaba. Levantó la rodilla y apoyó en ella la caja para sujetarla con mayor firmeza.
—¡Ari, no puedo! No puedo decirle que su herencia no vale nada.
Su voz amenazaba con quebrarse de nuevo.
—¿Por qué no? —Ari levantó ligeramente la comisura del labio—. Estoy redactando un informe exhaustivo. No tienes más que dárselo. Si insiste, dile que no nos fiamos de la autenticidad de las piezas y que no estamos dispuestos a conseguir un comprador. Es lo único que tienes que decir. En serio, no es tan difícil.
—Es duro. ¿No deberías ser tú quien...?
—Creo que tú puedes hacerlo. —Ari le dio una palmada a Nick en la pierna—. Confío en tu capacidad para entregarle un sobre.
A nadie, ni siquiera a un niño, le gusta que le hablen como tal. Nick vio un nuevo gesto en el rostro de Ari, algo que no estaba seguro de haber visto antes. Se apreciaba en la forma de sus ojos y en la tensión de los músculos de la mandíbula. Le parecía ver celos en el rostro de Ari. A lo mejor Clay había mencionado su encuentro en la escalera de la iglesia. A lo mejor incluso había felicitado a Ari por lo amable que era su novio. A Nick se le ocurrió que quizá Ari había estado esperando todo ese tiempo para que él reconociera que se había encontrado con Clay. Ahora ya era demasiado tarde para confesarlo sin hacer que todo el suceso pareciera más grande de lo que era.
—Si eso es lo que quieres, de acuerdo —dijo Nick con indiferencia—. Le daré la noticia al asesino.
Y se llevó la caja al sótano.