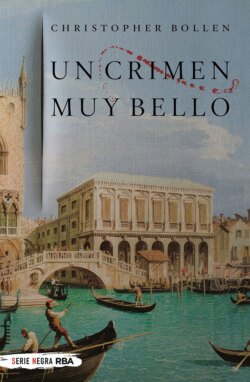Читать книгу Un crimen muy bello - Christopher Bollen - Страница 13
4
ОглавлениеEn Venecia todo goteaba. El agua caía de los desvencijados toldos blancos de Campo San Barnaba, de los expositores de postales que montaban guardia en la tabaccheria de la esquina y de la nariz de las estatuas que miraban desde las sombras de una iglesia. El chaparrón había durado menos de dos minutos y el sol ya brillaba con un blanco cegador sobre los adoquines.
Clay hubiera deseado un clima más agradable. Quería que Nick fuera testigo de una Venecia llena de posibilidades bajo el calor del Adriático. Pero una tarde fría también tenía sus ventajas. Proporcionaba una capa adicional contra turistas que hacía que los callejones más estrechos fueran casi intransitables. En la opresión de los días más secos y cálidos, los visitantes abarrotaban las calles como un pegamento humano, y los cruceros entraban en la cuenca de San Marco haciendo sonar sus sirenas, que se oían más alto que las campanas de cualquier iglesia. La invasión siempre se intensificaba con la temperatura. Al menos esa había sido la experiencia de Clay desde que se enamoró de la ciudad cuatro años atrás.
Arrastró la pesada maleta de Nick por los adoquines irregulares. El traqueteo de las ruedas imitaba el ruido de los cubos de basura arrastrados hacia el bordillo en los barrios residenciales. Las maletas con ruedas se habían convertido en la banda sonora oficiosa de Venecia, una ciudad que había triunfado durante milenios debido precisamente a la ausencia de ruedas. Clay trató de levantar la maleta para eliminar el ruido, pero solo fue capaz de llevarla tres metros hasta que le fallaron los músculos.
—¿Qué llevas exactamente ahí, Nicky?
—Todo —reconoció Nick con voz mansa.
—Hasta las cazuelas y...
Clay dejó la frase a medias. No quería mencionar cazuelas, sartenes ni ningún otro recipiente de metal por miedo a que Nick recordase a Ari y su vida en Nueva York. Por suerte, Nick pareció no darse cuenta. Sus ojos estaban demasiado ocupados lanzando miradas, como pájaros huidos de la jaula, a las maravillas del barrio de Dorsoduro. Cuando pasaron junto a una barca de madera decorada con escamas que vendía verduras en la orilla del canal, Nick se detuvo en seco con la boca abierta. A Clay, aquella exhibición de absoluta sorpresa de Nick le pareció encantadoramente pasada de moda. Hoy en día, casi todo el mundo se limita a coger el teléfono para hacer una foto. Junto a Nick había tres estadounidenses haciendo precisamente eso: dejar que sus pequeñas máquinas digirieran el mundo por ellos. Pero Nick sacudió la cabeza y balbució:
—¡Dios mío! ¡Tomates frescos directamente de la barca! Es como... como...
No encontró nada con qué compararlo.
Observar a alguien que asimilaba la ciudad por primera vez era un placer por delegación.
—Vamos, hay mucho más —prometió Clay.
Sabía que alentar el amor de Nick por Venecia también significaba alentar el amor de Nick por él. Era como llevar a un novio a tu ciudad natal. Y, como se habían conocido en Nueva York, la ciudad natal de Clay, Venecia era el único reemplazo que tenía. La mirada de Nick se posaba en todos los balcones, se introducía en todos los callejones, mientras que los ojos de Clay estaban fijos en Nick. Aún no podía creerse que hubiera venido. Nick había cumplido su palabra, había roto con Ari, y ahora estaba allí, con su cabello rubio oscuro mojado por la lluvia y peinado hacia atrás, vestido con un traje que no combinaba, como si lo hubiera elegido un campeón de póquer daltónico. Clay había juzgado mal a Nick desde el principio. Cuando se conocieron delante de la iglesia el día de la ceremonia en memoria de Freddy, pensó que Nick era otro de esos muchachitos blancos del Medio Oeste que eran una monada, pero predecibles, que salían con las réplicas adultas de los deportistas y los fumetas que les gustaban en el instituto. Clay estaba bastante seguro de que, fuera como fuese la clase de primer curso de Nick en Dayton, las versiones de Clay escaseaban. Cuando Nick le dijo que salía con Ari Halfon, la expresión de Clay se enfrió solo unos pocos grados. Siempre le había parecido que había un problema de imaginación cuando dos personas atractivas se emparejaban. No se podía culpar a nadie por ser bello, pero sí se podía atisbar un mezquino narcisismo detrás de la necesidad de juntarse con alguien igual de guapo. Era como si no les interesase sumergirse en el batiburrillo discordante del mundo. Ese batiburrillo era el lugar en el que Clay estaba orgulloso de vivir. Pero se había equivocado. Nick había demostrado ser una caja de sorpresas, y allí estaba, en Venecia, tal como había prometido.
Clay aún se sentía incómodo por implicar a Nick en el timo. Cada vez que intentaba convencerlo de que no se metiera, Nick le respondía, casi jactándose de ello: «¡La idea fue mía!». El papel de Nick en el plan no iba a durar más de diez minutos, pero, en cierto modo, era la mayor de las traiciones. Clay llevaba una foto de su objetivo doblada en el bolsillo. La había arrancado de una revista sobre la alta sociedad veneciana para dársela a Nick y que él pudiera memorizar su rostro, si es que no lo había buscado por Internet. Clay alargó la mano libre hacia la foto doblada, pero se detuvo. No había motivo para amargarle a Nick la felicidad en ese mismo instante. Dejaría que siguiera siendo un turista inocente un rato más antes de abordar el feo asunto de la estafa.
Al pasar entre un grupo de palomas que salieron revoloteando, Nick hizo ademán de coger la maleta.
—Deja que la lleve yo. No es necesario que me ayudes con eso.
—No pasa nada —repuso Clay—. Relájate después del vuelo. Voy a necesitar ayuda para pasarla por el puente de ahí delante.
Clay estaba llevando a Nick por un ligero desvío para llegar al apartamento que le había conseguido. Había una ruta más corta por las fondamente que les ahorraba tener que cruzar puentes, pero era mucho menos pintoresca, y Clay quería que Nick apreciara la resguardada actividad de Campo Santa Margherita. La plaza era un enjambre de universitarios que mataban el tiempo en las cafeterías. A lo mejor serviría para convencer a Nick de que Venecia no estaba ocupada únicamente por turistas.
Clay se detuvo al pie de un angosto puente. Llevaba un mes con dolor de estómago. Justo en aquel momento, una leve sacudida eléctrica le recorrió los intestinos, pero lo disimuló con teatrales inspiraciones de levantador de pesas. Nick agarró el otro extremo de la maleta y, entre los dos, la llevaron como una camilla al otro lado del arco de piedra. Mientras descendían, la nariz de Clay notó el hedor dulzón del canal, una bocanada medieval de podredumbre y salmuera. A diferencia del resto de la humanidad, a Clay le encantaba ese rancio perfume veneciano; le recordaba sus primeros días allí, un chico negro de clase media procedente del Bronx y coronado de repente como príncipe de Italia. Meses, incluso años más tarde, después de volver a Nueva York y estar viviendo con Freddy, había habido lugares —ciertos andenes de metro en húmedos días estivales— en los que su nariz percibía aquel tufillo familiar. El viaje en metro desde la casa de Freddy en Bed-Stuy hasta el antiguo barrio de Clay en el Bronx era un tortuoso recorrido de hora y media, y su única recompensa era el olor húmedo de los andenes. El metro empezaba negro, en Brooklyn. Pero, para cuando alcanzaba Manhattan, su piel se había vuelto blanca, y así seguía hasta la calle Ciento dieciséis, cuando se bajaban los chicos de Columbia. Entonces, la serpiente mudaba de nuevo la piel blanca por la negra y seguía con su color original, el color de Clay, hasta sus últimas paradas en el Bronx. A veces encontraba ese olor en la parada de Van Cortlandt Park, otras en la calle Doscientos treinta y ocho, y esperaba allí y respiraba el aroma de las fétidas aguas y las ratas muertas, que le devolvía el hormigueo sentido durante sus primeros días en Venecia.
—Hace que te piquen un poco los ojos —observó Nick, arrugando la nariz—. ¿Se acaba uno acostumbrando al olor?
—Nunca —respondió Clay mientras volvía a coger la maleta.
Ambos pasaron junto a varias heladerías en la periferia de la plaza.
—Siento lo de mi equipaje —dijo Nick—. Sé que pesa mucho. Me gustaría que me dejaras llevarlo.
Las disculpas gratuitas eran uno de sus tics del Medio Oeste. Nick era un coro unipersonal de «perdones» y «lo sientos». Hoy, no obstante, Clay no se metió con Nick por sentirlo tanto. El pobre tenía jet lag y aún estaba conmocionado por haber robado accidentalmente trescientos euros a la familia estadounidense en el motoscafo (a Clay no le habían regalado jamás trescientos euros unos extraños preocupados, ni tampoco le habían invitado a compartir un viaje en una embarcación desde el aeropuerto). Clay se limitó a decir: «No pasa nada. Ya estamos cerca». Habían llegado a la entrada del campo.
La plaza se extendía en un gran rectángulo que, bajo la intensa luz de la una del mediodía, adoptaba el color de la piel de un elefante. Unos cuantos castaños escuálidos empezaban a florecer en el centro. Un puesto de fruta vendía pictóricas esferas rojas y amarillas, mientras que una pescadería cercana presentaba un experimento científico con bidones de plástico y tubos de goma. En el perímetro, parasoles de lona y sillas metálicas ocupaban sus corrales, el terreno asignado a una cafetería indistinguible del asignado a la siguiente. Era una preciosa escena primaveral, aunque Clay nunca olvidó la épica pelea a puñetazos que había presenciado una noche en aquella plaza, a la salida de un bar. No eran meros golpes como en las trifulcas de barrio de su juventud. La violencia desenfrenada duró sus buenos diez minutos, con dos hombres locales cayendo sobre las mesas y saltándose los dientes el uno al otro. Era la única pelea que había visto en sus ocho meses en Venecia, pero le sirvió para recordar que la ciudad era un lugar más peligroso de lo que daba a entender su imagen de postal.
—Ese de allí —dijo Clay, señalando un toldo amarillo— es un lugar estupendo para comer pizza. —Desplazó el dedo unas cuantas tiendas a la derecha—. Y ahí está la cafetería a la que iba cada día después del trabajo. Me quedaba toda la noche, bebiendo vino tinto. Está cerca del apartamento de Daniela, así que puedes acercarte a tomar una copa y ver pasar el mundo.
—Ajá —repuso Nick distraídamente, conteniendo un bostezo. Clay tenía la desagradable sensación de ser un padre enseñando a su aburrido hijo su antiguo instituto. La fatiga se estaba apoderando de Nick y lo hacía balancearse como un zombi y entrecerrar los ojos—. Ni siquiera podemos dormir juntos —exclamó de pronto—. Me habría gustado que estuviéramos los dos en el mismo lugar.
—A mí también —dijo Clay—. Pero eso no le convendría demasiado a nuestro plan, ¿no? No llegaríamos muy lejos.
—Ya, pero...
El frágil intento de discusión por parte de Nick languideció.
—Es solo una semana, dos como máximo, y luego podremos estar juntos todo el tiempo. Podemos ir al sur, a Ravello, o al oeste, a San Remo. Incluso podemos refugiarnos en un hotel aquí en Venecia, en Giudecca.
—Me duelen los pies —protestó Nick en voz tan baja que casi parecía un mensaje que una parte de su cerebro le estaba enviando a otra.
Clay se fijó en los mocasines negros de cocodrilo que llevaba Nick. Eran recién estrenados y, sin duda, le provocarían ampollas en una ciudad en la que había que caminar mucho. Clay se metió la mano en el bolsillo, encontró una moneda de cobre de dos céntimos de euro y se inclinó para insertarla en la ranura del zapato derecho de Nick.
—Tienes que meter una moneda orientada hacia atrás para que te dé buena suerte —explicó Clay—. Solo en uno de los zapatos. En los dos da mala suerte.
Para Clay, la moneda lo cambiaba todo. Parecía que los mocasines fueran de propiedad y no prestados. Se puso de pie y sonrió, suponiendo que aquel gesto de afecto pondría de mejor humor a Nick. Pero lo que hizo Nick fue mirarse el pie, como si se hubiera tomado el pequeño ajuste de Clay como una crítica a su atuendo.
—Gracias —dijo Nick con voz cavernosa—. Al menos, cuando mire hacia abajo, puedo pensar en ti.
Clay soltó una carcajada contrita.
—Nos traerá suerte a los dos. —Empujó a Nick para que cruzara la plaza—. In bocca al lupo. Es lo que decimos en Italia para desear buena suerte. «En la boca del lobo». Y tú respondes «Crepi!», que significa «¡Muere!».
—¿Cómo? ¿De qué estás hablando? ¿Un lobo muere?
Clay decidió limitarse a los hechos básicos.
—Te caerá bien Daniela —le prometió—. Hazme un favor y llévala a cenar ahora que tienes dinero. Por cierto, no la llames trans. No le gusta esa palabra. Es de la vieja escuela. Es una mujer. Ni fluida, ni trans. ¿De acuerdo?
Clay esperó una reacción de Nick. La idea de normalidad de otra persona era siempre como un país extranjero, igual que las ideas propias a ese respecto siempre estaban ampliándose o contrayéndose, expulsando a orgullosos residentes históricos para acoger a apasionantes recién llegados a los que se habría denegado la entrada el año anterior. Clay decidió facilitarle el juicio a Nick.
—Daniela es la mejor persona de Venecia —sentenció—. Hablo en serio.
A decir verdad, Daniela era la única amistad que le quedaba a Clay en Venecia. También había sido la primera amiga de Freddy que había conocido. Fue durante aquel frío otoño, un otoño en caída libre, después de que Clay perdiera toda perspectiva de empleo y se agarrara a la ciudad como a un clavo ardiendo. En cierto sentido, cuando los presentó, fue como si Freddy les hubiera hecho un regalo a Daniela y Clay. Y Daniela lo había tratado como a un miembro de la familia, como a un miembro de pleno derecho de la banda de espíritus bohemios más próximos a Freddy. En última instancia, Daniela demostraría ser la única amiga de Freddy que veía a Clay como parte de ese círculo.
Daniela había nacido en Fráncfort con el nombre de Henrik, hijo de padres que se dedicaban a la banca, y se había mudado a Venecia a los treinta años para convertirse en un expatriado permanente con el nuevo nombre que se había asignado. El único recuerdo del paso de aquella frontera era la cicatriz que le atravesaba el cuello donde antes sobresalía la nuez. Daniela tenía casi setenta años y se ganaba la vida exportando encajes de Burano a ciudades del norte de Europa. Cuando Clay la llamó la semana anterior para preguntarle por la pequeña habitación de invitados en su planta baja de la calle Degolin, fue extremadamente generosa.
—Ah —dijo—, ¡ahora tu amigo puede decir que se aloja en el Daniela!
Clay repitió la broma.
—¡Puedes decirles a todos que te alojas en el Daniela! —La expresión confusa de Nick denotaba que no conocía el famoso hotel de cinco estrellas Danieli, junto a San Marco—. No importa.
Giraron por el lateral de la plaza y se dirigieron hacia un segundo puente que los llevó por encima del mismo canal que habían cruzado. Clay se preguntaba si Nick habría notado el desvío. Imposible. Venecia era un auténtico laberinto. Después de doblar a la derecha y de nuevo a la izquierda, entraron en un túnel donde el estuco se desprendía del ladrillo como si fueran carteles húmedos. Nick tuvo que agacharse para no golpearse la cabeza. Un giro más y Clay abrió una puerta negra que daba a un minúsculo patio de hormigón con el espacio justo para un colgador de ropa y una mesa circular de hierro forjado.
Daniela hizo su aparición como un rastro de color rojo atravesando unas ventanas sucias. Luego salió a la luz del sol, exactamente como Clay la recordaba. Llevaba una blusa roja con botones de ópalo y unos pantalones anchos de color magenta. Su cabello era una creación en bitono rubio y trigueño, con forma de práctica media melena. Sus ojos grises se veían magnificados por unas enormes gafas de montura roja.
—Oh, Clay —exclamó con un residuo de aflicción.
Ya habían llorado dos veces por teléfono, primero en un maratón de dos horas justo después de la muerte de Freddy, y de nuevo la semana anterior, durante unos quince minutos más festivos durante los cuales comentaron recuerdos.
Se besaron en ambas mejillas. Daniela se volvió con la intención de aplicarle el mismo beso doble a Nick, y para lograrlo tuvo que entablar una suerte de torpes negociaciones con disculpas incluidas. Incluso fue necesario que Daniela le susurrara al oído las instrucciones pertinentes.
—Soy europea. Deja que te bese en la otra mejilla, ¿de acuerdo? —Retrocedió y observó la enorme maleta de Nick, mientras se mordisqueaba el dedo pulgar. Se le escapó un «jod...».
—Siento tener que alojarme contigo —dijo Nick torpemente.
Ella se lo quedó mirando con la uña aún entre los dientes.
—¿Por qué?
Y a continuación le lanzó a Clay una mirada pícara que lo decía todo sobre su primera impresión de Nick: «Muy mono, pero no sé si será lo bastante despierto para ti, muñeco».
Clay intentó salir al rescate.
—Creo que Nick se refería...
—Da igual lo que quería decir, ¡bienvenido! —proclamó Daniela con calidez—. De verdad, es un placer tenerte aquí. ¡Qué suerte! ¡Tu primera vez en Venecia! —A Clay le preocupaba que hiciera la broma del Danieli—. ¡Ah, pero primero tomaremos una copa de champán!
Y desapareció en el oscuro interior. Nick permaneció inmóvil, esperando a que lo invitaran formalmente a entrar en el apartamento. Clay lo cogió de la mano y cruzaron juntos el umbral. Le pellizcó afectuosamente el meñique y se sintió aliviado cuando Nick le rodeó el pulgar con su dedo.
El apartamento de techo bajo estaba repleto de toda una vida de benigna acumulación de objetos. En una mesa de cocina estrecha y delgada se amontonaban documentos de trabajo, recibos, facturas y muestras de encaje, apoyados contra las ventanas delanteras. Había jarrones por los que asomaban ramos de flores secas en forma de mopa. Había un pequeño frigorífico (que Daniela abrió para sacar la prometida botella de champán) junto a una lavadora; ambos electrodomésticos sostenían una tabla de madera que hacía las veces de ampliación de la encimera. Había una máquina para practicar remo apoyada en la pared del fondo. Clay se imaginó a Daniela utilizándola cada mañana en su jardín de hormigón con su sentido germánico de la disciplina, una remera estática en una ciudad de gondoleros cantores.
Quitó el papel dorado y destapó la botella con un «¡Yupi!» infantil. Era la misma exclamación que usaba Freddy al abrir una botella de champán. Se convirtió en la palabra mágica para cualquier momento del día en que Freddy hubiera querido estar bebiendo champán, y lanzaba grititos en los momentos menos apropiados («¡Yupiii!» mientras avanzaban por el pasillo del hospital hacia su sesión de quimioterapia). Daniela cogió tres copas de cristal del estante que había encima de los fogones.
Nick se quedó en la puerta sin decir nada, como un fan tímido que había logrado colarse entre bastidores y ahora esperaba desaparecer tras los decorados. Clay se lo quedó mirando, tratando de provocarle una sonrisa a base de dar ejemplo. Su cabello rubio se rizaba alrededor de las orejas al secarse, y los dientes de abajo mordisqueaban distraídamente el labio inferior. Clay experimentó un instante de estupefacción por lo guapo que llegaba a ser su novio. A pocos metros se hallaba la puerta de la habitación de invitados. Daniela había hecho la angosta cama con precisión militar. Un cuadrado azul cobalto procedente de la claraboya de la habitación iluminaba las sábanas blancas. A Clay le excitaba pensar en el sexo con Nick en aquella cama, y el ejercicio adicional de tener que hacer poco ruido para que Daniela no los oyera.
—Tienes que tomar champán nada más llegar a Venecia, en la primera hora —indicó Daniela mientras llenaba las copas—. No prosecco. Champán. Te ayuda a reponer fuerzas después de un largo viaje. —Utilizó un trapo de cocina para limpiarse los dedos, que se le habían mojado con el líquido que rebosaba de las copas—. ¿Sabes quién me enseñó eso? Freddy.
—¡Por supuesto que lo hizo! —respondió Clay.
—Se le daba muy bien la universidad de la vida, ¿verdad?
Freddy había hecho mucho más que educar a Clay en los beneficios del champán para la salud. Freddy lo había salvado dos veces al acogerlo cuando se le habían acabado las opciones. Aquel hombre feroz y bello había sido el primero o el último de su clase. Clay no era capaz de decidir cuál de los dos puestos; puede que fuera un caso único. Pero no quería que lo arrastraran a una nueva sesión de duelo, sobre todo delante de Nick. Ese tipo de dolor no dejaba espacio para nadie más. Se aclaró la garganta y murmuró un abatido «Sí...». Pensó en pasar al italiano para que Nick no se diera cuenta de que le temblaba la voz.
—Freddy me enseñó muchas cosas.
Daniela sonrió compasivamente.
—Yo también le echo de menos. El otro día encontré una foto nuestra de hace veinte años, tomada durante el acqua alta. Parecemos dos gitanas. La dejé fuera para enseñártela...
Se dio la vuelta para buscar en la encimera, pero no encontró la foto. Después le dio a Clay una copa de champán y sostuvo otra para Nick, obligándolo a que se uniera a ellos. Brindaron, haciendo entrechocar las copas, y bebieron.
—¿Te encuentras mejor? —le preguntó Daniela a su nuevo compañero de piso.
—Quizá te vendría bien una siesta, Nicky —sugirió Clay.
—Siento estar tan ausente —repuso Nick y se pasó la mano por la cara como para borrar su expresión de cansancio—. De verdad, estoy muy contento de estar aquí. Trataré de no ser una carga para ti.
—Oh, no te preocupes por eso —le aseguró ella mientras le servía una segunda copa—. Siéntete como en casa. Tu dormitorio está justo detrás de ti. Está un poco abarrotado, pero...
Cuando Nick llevó la maleta a la habitación para instalarse, Daniela se inclinó sobre la encimera y susurró:
—¿Es mejor que le llame Nick o Nicky?
—Vendrá tanto si usas uno como el otro.
Daniela sonrió burlonamente.
—Qué malo eres.
—No te engañes. Me gusta de verdad.
—Ah, ya me he dado cuenta. ¿Siempre está disculpándose por todo?
—¡Sí, todo el tiempo!
—¡Y esa maleta! —Se puso a reír mientras tamborileaba en la encimera con la uña—. Es atractivo, eso tengo que reconocerlo.
A Clay se le ocurrió que estaba exhibiendo a Nick ante Daniela, el fanfarroneo callado de un compañero encantador. Ella nunca le había conocido un novio, ni siquiera una cita, en todos los meses que había vivido en Venecia.
—¿Y tú? —preguntó Clay—. ¿Tienes a alguien?
Daniela bebió un sorbo de champán.
—Bueno, el año pasado me rompieron el corazón dos veces. Pero ahora me estoy viendo con un importante hombre de negocios de Shanghái, y reconozco que me pone nerviosa estar tan enamorada. Ya sabes que, básicamente, los chinos han comprado todo San Marco en los últimos años. Así que, ¿quién sabe? ¡A lo mejor acabo por convertirme en la Signora de Palazzo Barbaro!
—Que es justo lo que te mereces —le dijo él, aunque Clay estaba seguro de que el destino de Daniela era quedarse en aquel apartamento hasta el día de su muerte. Se hacía la romántica, pero era demasiado inteligente para dejar que el amor la salvara de sí misma.
Clay miró a su alrededor con admiración.
—Este sitio es fantástico.
—¡Menudo agujero! —gruñó Daniela—. En el último siglo, dos ramas de una familia veneciana han estado peleándose por este montón de ladrillos. El año pasado, un desgraciado turco entró pavoneándose con los documentos falsificados necesarios y, según los tribunales, es el dueño. ¡Bienes inmuebles en Venecia! —Negó con la cabeza—. Mirándolo por el lado bueno, al menos no me subió el alquiler. —Daniela sonrió y le apretó la mano a Clay—. ¿Te alojas en Il Dormitorio? —Ese era el sobrenombre del estrechísimo palazzo de Freddy. Clay asintió—. Freddy habría querido que estuvieras allí. Intenta conservarlo todo el tiempo que puedas.
A Clay se le cayó el alma a los pies solo de pensar en las confusas finanzas de Freddy. Miró el reloj que Daniela llevaba en la muñeca. Era pasada la una y media.
—Mierda, tengo que irme ya. —Se dio la vuelta y vio que Nick había entrado en la habitación de invitados. Se había quitado la chaqueta verde y estaba en cuclillas delante de la maleta abierta—. Nicky, me voy.
El rostro de Nick palideció ante la noticia del abandono. Salió precipitadamente de la habitación con el leve impulso de alguien a quien han echado de un vagón de metro.
—¿Ya? ¿No te quedas un rato más? Podríamos...
La sugerencia inacabada quedó colgando en un vacío de silencio. Fue Daniela quien, con su intuición superior, supo lo que había que hacer, así que cogió las llaves de encima de la mesa de la cocina.
—Tengo que salir a comprar comida. Clay, quédate un momento. —Se volvió hacia Nick. Aunque les hablaba a los dos, debió de pensar que Nick necesitaba aquella lección más que Clay—. Eres muy joven. Sed glotones el uno con el otro.
Daniela cogió una bolsa de lona que estaba colgada en el pomo de la puerta y se esfumó a través del patio de cemento.
Clay señaló con el pulgar el cuadrado de luz azul que flotaba sobre la cama del cuarto de invitados. No tuvo que preguntarle a Nick qué le apetecía hacer en el tiempo que iban a estar solos.