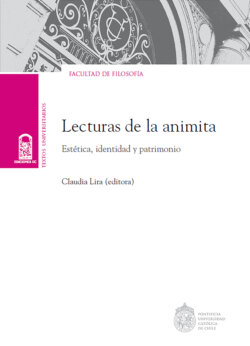Читать книгу Lecturas de la animita - Claudia Lira Latuz - Страница 8
ОглавлениеORIGEN E HISTORIA DE LA ANIMITA
PÍA READI GARRIDO
El culto a las animitas es un fenómeno popular que abarca todo nuestro país, de norte a sur y se encuentra presente en pueblos y ciudades. Estas señalan el lugar exacto donde ocurrió un accidente, homicidio o alguna muerte trágica e inesperada. Son construidas como señal, recordatorio, homenaje o por miedo a que el alma del difunto quede vagando y moleste a las personas que viven en el sector.
Seguramente muchos se han preguntado: ¿cuál es el origen y procedencia de esta manifestación popular? ¿Por qué existe en Chile y otros países sudamericanos? ¿De dónde proviene la idea del mundo de los vivos y el mundo de los muertos?
Lo cierto es que pocos chilenos conocen las respuestas a estas interrogantes, quizá solo los especialistas en el tema han indagado en ello, ya que en general se ignora por completo su origen, que forma parte de la identidad religiosa y cultural de nuestro pueblo.
El origen de las animitas se remonta al momento en que los pueblos originarios debieron aceptar la imposición de costumbres españolas al comienzo de la colonización, produciéndose la destrucción de las bases culturales y la eliminación de prácticas genuinas del pueblo indígena, puesto que los españoles rechazaban cualquier experiencia religiosa que no fuera cristiana.
En el texto El rumor de las casitas vacías Claudia Lira señala que a raíz de esta situación se produce la combinación entre costumbres católicas provenientes de España, como por ejemplo el culto a los santos a los que se le puede pedir favores y, las costumbres basadas en la devoción a los antepasados, característico del pueblo indígena, el cual señala que los muertos cuidan a sus parientes y se quedan cerca de ellos, son parte viva y activa de la comunidad y de la familia.
El padre Raúl Feres confirma el origen de las animitas, señalando que en ellas hay “una perduración de fenómenos indígenas anteriores a la conquista española”. y agrega que el objetivo es “hacer del muerto un antepasado” que pasa a ser un mediador que habita junto a los dioses, pero sigue unido a los hombres por lazos que perduran en la mente de los vivos (6). Por su parte, los vivos deben recordarlos y rendirles culto.
La muerte considerada como parte importante de la vida no es una tragedia ni el final de la existencia. Por el contrario, es la continuidad de la existencia, es un paso más que da el ser humano de manera natural de esta a la otra vida. Es decir, “la muerte es como una conclusión, cumplimiento y culminación de una etapa de la vida” que abre la puerta hacia la otra (Bascopé: 272). Además, el difunto podrá estar en el más allá y también en el mundo de los vivos, porque la muerte no es más que una separación aparente. El muerto ha cobrado nueva vida, sigue existiendo, sufre o es feliz; “es alguien que sigue estando allí presente” (Feres: 7). Por otro lado, el cristianismo consideraba esta creencia inútil pues los muertos no necesitaban ser enterrados con sus objetos, ya que al lugar a donde irían no requerirían de nada.
De ahí que la preparación del equipaje del difunto sea un tema relevante, porque se debe acondicionar el cuerpo para el viaje, y la idea es “proveerle de todo lo que un ser humano necesita para una larga travesía. Se cree que el alma del difunto caminará mucha distancia, donde puede que pase hambre, tenga sed o pase frío. Todas estas cosas se colocan cuidadosamente junto al cuerpo del finado, de modo especial aquellas cosas que él acostumbraba utilizar durante su vida cotidiana. “Sus gustos y preferencias deben ser tomados en cuenta” (Bascopé: 274). Esta situación en el futuro se traspasará a la creencia popular, al intentar hacer “feliz” al espíritu que habita en la animita a través de objetos que hayan sido importantes para él en vida, ya sea porque le pertenecían o lo identificaban.
Destrucción de las apachetas
Cuando los españoles llegaron a tierras andinas, existían las llamadas apachetas o apachitos en los caminos altiplánicos de Perú, Bolivia, Argentina y el norte grande de Chile. La antropóloga Sonia Montecino las define como un “conjunto de piedras que constituye un espacio sagrado al que hay que retribuir en rezos u ofrendas”. Estas eran instaladas en caminos aislados, cumbres, quebradas, en una bifurcación y partes altas, donde el viajero solicita continuar su camino sin inconvenientes, protegido de fuertes vientos, tempestades y despeñados (1).
La tradición de las apachetas se encuentra profundamente arraigada en la costumbre y estilo de vida del hombre andino, con el fin de rendir homenaje y pedir protección para el viaje. Están formadas por piedras de distintos tamaños y colores, amontonadas en forma piramidal. Por otro lado, la cultura andina le otorga un valor mágico a las piedras, es decir, están dotadas de simbolismos y, al mismo tiempo, son el material más utilizado en las construcciones. El volumen de las apachitos tiene directa relación con qué tan transitado es el camino donde se encuentra, ya que aumenta de tamaño debido a los caminantes. Además de piedras, eran dejadas en las apachetas, a modo de ofrendas, granos de maíz, pestañas, plumas, lanas teñidas, hojas de coca, entre otras cosas. Cumple una función religiosa y son erigidas en honor a dioses, a la Pachamama, a espíritus del lugar, al dios del viento o a los antepasados, ya que es la encargada de llevar el pedido para lograr un “viaje feliz”.
Claudia Lira señala que estos espíritus alojados en las apachetas tenían una relación ambivalente con los hombres, por una parte eran justos y cumplidores, pero por otro también podían ser muy severos y enojarse con los viajeros si no les hacían ofrendas.
Las apachitos lograron sobrevivir a pesar de la colonización, y en la actualidad existen algunas en el norte de nuestro país. Aunque cuesta diferenciarlas de las animitas, ya que la ofrenda paso de piedras a flores y, además, empezaron a construirle casitas a su alrededor. Son justamente estas últimas las que corresponderían al culto de las alasitas. Su origen etimológico alasitas o alacitas derivaría de un verbo que en aymara significa “comprar”, por lo que alasita se traduciría a “cómprame”, y por su sonoridad en diminutivo también podría decirse como “cómprame estas cositas o miniaturas” (Acevedo, Espinoza, López, Mancini: 253). Según Claudia Lira:
El juego de las Alasitas acompaña a algunas festividades religiosas en Perú, Bolivia y el norte de Chile y consiste en reproducir el mundo en pequeño y actuar en él según las cosas que se desee conseguir. Así, si el creyente desea obtener dinero, compra dinero de juguete y realiza transacciones con personas que tienen negocios o un banco. Si se desea viajar se compran los implementos para el viaje y se le ofrenda a la Virgeno al Taytacha Jesús si es el caso. Este juego mostraría el anhelo de conseguir lo que falta en esta vida para estar mejor, es decir, daría cuenta de que lo que se pide en la mayoría de los casos en mejorar el estatus económico (111).
Esta actividad habría influido en el culto a las Apachetas y al de las animitas. A ambas se les pide no solo ayuda en los viajes por su territorio, sino que también para todo tipo de inconvenientes o deseos vía “mandas”.
Concilio de Extirpación
Durante el proceso de evangelización de la zona se decidió que las Apachetas y otros lugares sagrados para los indígenas debían ser cristianizados. Es así como el nombre de “Apachita” aparece escrito por primera vez en uno de los acápites del Concilio Limense de 1567, el cual señala que el cura debe obligar a los habitantes de cada pueblo andino a que ellos mismos destruyan las apachetas reemplazándolas por una cruz cristiana y, luego, rebautizarlas con el nombre de un santo o figura católica como, por ejemplo, la Virgen o Jesús.
Antiguamente, existía un rito similar a las actuales animitas en el sur de España, donde se levantaban altares de piedras en los caminos a todas aquellas personas que habían muerto de manera trágica.
En aquella época las personas que morían en los caminos en Europa eran enterradas en el mismo sitio, siempre que fueran de desconocida procedencia o si estaban excomulgados. Para Claudia Lira, la razón de ello es que sus almas no se encontraban en paz, pudiendo convertirse en almas en pena, provocando temor en quienes pasaban por esos caminos. Según las creencias religiosas de ese tiempo, la sola visión de los montículos de piedras indicaba la posible aparición del espíritu, pues se conjeturaba que estas almas podrían aparecerse para pedir su salvación.
Estos caminantes tenían una relación ambivalente con estos “seres divinos”, ya que podían acceder a su protección, pero debían tener precaución porque corrían los peligros asociados cuando se interactúa con los espíritus.
La tradición de las animitas conserva de las prácticas realizadas por los conquistadores, el marcar el lugar de una muerte trágica, aunque ellos también enterraban el cuerpo del difunto y, por otro lado, recoge la concepción de la apacheta como aquel lugar sagrado, donde ocurre la comunicación entre lo humano y lo divino a través de ofrendas (Thomson: 7).
Ambas prácticas están unidas por la idea de tránsito, de caminantes terrenales o entre el “mundo de los vivos” y el “mundo de los muertos”. Por otro lado el acto comunicativo mismo, es decir, la creencia en la posibilidad de conectarse con las animitas revela la estrecha relación afectiva con los muertos.
En otras palabras, la apacheta y la animita son “objetos” simbólicos que se construyen en los caminos, que están relacionados con seres que pertenecen al ámbito de lo sobrenatural (dioses o ánimas), quienes afectan a los visitantes negativa o positivamente, dependiendo de la actitud que ellos tengan en el lugar. Ambas por estar en el sitio donde habita un “ser especial”, son respetadas y temidas a la vez.
“Mala muerte”
Víctor Bascopé destaca la importancia de las almas de las personas que mueren de forma trágica, las cuales permanecen en este mundo.
Las personas que mueren en un accidente o los que son asesinados, son considerados riwutus, almas tributantes. Es decir, almas que permanecen en este mundo y no tienen acceso al camino del retorno al principio. Es interesante la devoción que tienen los andinos ante los riwutus. Ellos están en este mundo para ayudar a los vivos en todas sus necesidades. Pero también necesitan ser atendidos debidamente. En varios lugares de la zona andina se encuentran una especie de santuarios en el lugar donde fallecieron estos riwutus. A ellos no les faltan velas ni flores como ofrendas. Se puede decir que los riwutus son considerados como los bienhechores directos de las comunidades y de las personas en particular. Un ejemplo concreto es el hecho de que los yatiris, los que saben de los signos de la muerte en la lectura de la coca, tienen su riwutu personal a quien consultan en casos muy difíciles, les piden favores y muchas veces les obligan a manifestarse. Pero el yatiri tiene también la obligación de servirle adecuadamente (271-277).
Los aymaras creían que los lugares relacionados con muertos y muertes abominables eran lugares que quedaban cargados con una energía fuerte, que emanaban fuerzas peligrosas y malignas, de ahí que había que tener cuidado. Tal creencia se asentaba en la distinción entre la muerte repentina por ejemplo, un accidente, considerado como castigo o efecto de un poder maligno, y un fallecimiento natural (Van Kessel: 1)
Por lo anterior, podríamos afirmar que el culto a las animitas hundiría sus raíces en creencias y prácticas indígenas, españolas y mestizas cuya semejanza radica en la necesidad de mantener una conexión con el “más allá” que nos asista en el cumplimiento de un anhelo, sueño o deseo porque cuando los problemas de la vida abruman, la necesidad de ayuda aumenta la fe en las fuerzas sobrenaturales. Pero asimismo existe recelo, por las otras fuerzas que son igual de poderosas pero que están dispuestas a hacernos daño.
En la actualidad existen animitas en Argentina, Brasil, Perú, Paraguay y Venezuela, aunque el culto no es igual en todos ellos.
El surgimiento del “objeto” animita
Cabe destacar una reflexión del sacerdote Raúl Feres, quien señala: “ En todos los pueblos y religiones de la tierra se ha tenido siempre, y se tiene especial veneración por los difuntos. Esto no es cuestión de hombres primitivos o sin cultura. Es una intuición popular, es una convicción de fe, sobre todo la vivencia del encuentro con el difunto más allá de la muerte” (7).
Durante el trabajo en terreno, pudimos apreciar el nacimiento del “objeto” animita como un proceso que implica el uso de símbolos, imágenes y estructuras tradicionales. Observamos la primera fase de construcción de dos animitas en distintos lugares, las que a pesar de tener su origen en accidentes ocurridos en circunstancias diferentes, reiteraban la necesidad de construir un “recordatorio” de una muerte trágica e inesperada que acabó con la vida de personas inocentes.
Es interesante constatar el transcurso, como poco a poco va tomando fuerza el fenómeno, hasta que en algún momento llega a su etapa final, cuyo objetivo es la instalación de una animita que tendrá características representativas del difunto y los deudos, quienes expresarán el amor que sentían por sus familiares y el sufrimiento de su partida al “más allá”.
El primer caso observado se encuentra en la entrada de la Autopista del Sol, al lado de la animita de “Juanito”, un hincha de Colo-Colo. Durante enero de 2010, en aquel lugar fue encontrada una mujer muerta. Joel Molina, supervisor de la autopista, nos relató que la joven era oriunda de Concepción y trabajaba de secretaria para un abogado.
El día del crimen, ella venía en el auto de su jefe y, tras una fuerte discusión, él la dejó abandonada en la Autopista del Sol. La razón de su muerte aún es un misterio y el caso se encuentra todavía en tribunales.
Arquitectura fúnebre que señala un accidente trágico.
Un mes después del crimen visitando el lugar encontramos una precaria casita de ladrillos levantada en su memoria. Para Joel, quien ha presenciado varios accidentes y ha tenido la oportunidad de ver cómo familiares de las víctimas visitan el lugar, cuenta que pronto se transformará en una animita con fotos de la joven y será decorada con recuerdos de ella.
En febrero de 2011, la animita se encontraba totalmente construida y bien cuidada. En ella se pueden encontrar flores, objetos, la fotografía de la joven secretaria e incluso una tarjeta musical.
El segundo caso observado, más impactante a nuestros ojos, es el ocurrido en un terreno próximo a la cárcel Colina I y Colina II y del cementerio de aquella comuna, sitio donde aconteció un accidente que marcó con sangre el comienzo del Bicentenario.
El trágico suceso ocurrió unos minutos antes de la medianoche, cuando las familias Caro Candia, Mella Caro y Barrera Caro caminaban por la berma de la carretera General San Martín a la altura del 2400 hacia el espectáculo pirotécnico que se realizaría en el cerro Comaico, trayecto que recorrían desde hacía siete años.
En el camino fueron atropellados por una camioneta que iba a exceso de velocidad, conducida por Víctor Vilches, quien se encontraba en estado de ebriedad. Tras intentar adelantar a un vehículo, Vilches perdió el control del volante del Station Wagon, arrollando a 20 personas, de las cuales 13 quedaron lesionados y 7 murieron, cuatro de ellos niños y tres adultos; entre ellos, la esposa del conductor.
Dos meses después del accidente, (en febrero de 2010), en el lugar había un gran mural, con dibujos de angelitos, estrellas, flores y los nombres de las pequeñas víctimas del accidente.
El culto a las animitas tendría raíces indígenas, españolas y mestizas. Su función principal es mantener una conexión con el “más allá”.
Pero sin lugar a dudas, lo que realmente nos impactó fue encontrar simbolismos que señalaban la desgracia que había sucedido. Una gran cruz de madera y tres montones de piedras, que marcaban el sitio donde los adultos murieron. Son justamente estos símbolos y ritos los que nos remiten al origen de la tradición, los antecesores de las animitas actuales, es decir, las apachetas; montones de piedras que los indígenas ponían en un lugar sagrado para rendirle culto a algún dios o a sus antepasados, la cruz que los españoles colonizadores habrían obligado a instalar en reemplazo de las apachetas y marcar el lugar de la muerte trágica.
En febrero de 2011, un año más tarde, el lugar se encontraba intacto pero sin el mural de los niños. La cruz estaba pintada y los montones de piedras permanecían, con algún adorno o peluches. Sin embargo, no había ninguna casita o capillita, algo extraño para algunos, pero lo cierto es que no es necesario que haya una para ser una animita.
REFERENCIAS
Lira, Claudia. El rumor de las casitas vacías. Santiago: Ed. Instituto de Estética UC, Chile. 2004. Medio impreso.
Feres, Raúl. “Las animitas”. Santiago: Ed. Comisión Nacional de Santuarios y Piedad Popular, 2004. Sitio web de documento de Iglesia.
Bascopé, Víctor. El sentido de la muerte en la cosmovisión andina; El caso de los valles de Cochabamba. Arica, sitio web Scielo. Fecha de ingreso: julio 2001.
Acevedo, Verónica; Espinoza, Ana; López, Mariel u Mancini, Clara. Temas de patrimonio cultural N° 24: Buenos Aires Boliviana. Migración, construcciones identitarias y memoria. Buenos Aires: Ed. Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2009. Sitio.
Montecino, Sonia. Revista Patrimonio Cultural, “De piedras y cocciones. Calapurca”. Santiago: Ed. Biblioteca Nacional. Sitio web.
Van Kessel, Juan. El ritual mortuorio de los aymara de Tarapacá como vivencia y crianza de la vida. Chungará (Arica). Sitio web Scielo. Fecha de ingreso: septiembre 1999.
Thomson, Catarina. La construcción de una animita. Santiago: Universidad de Chile, 2004. Sitio web.