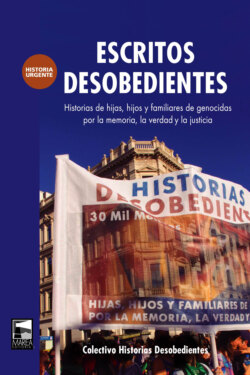Читать книгу Escritos desobedientes - Colectivo Historias desobedientes - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеANALÍA KALINEC
De Colita de Algodón, Obediencia Debida
y otras cuestiones1
14 de agosto de 2016
En estos momentos, se esboza la posibilidad de otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria a alguien capaz de cometer las peores atrocidades contra otros seres humanos. Paralelamente, se priva de libertad, de derechos y se incomunica a quien fuera capaz de generar lazos solidarios entre semejantes.
En estos momentos, una parte importante de la sociedad argentina manifiesta indignada su preocupación en las redes sociales ante el “atentado” que sufrieron el presidente y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires en Mar del Plata. Se habla de “violencia” e “intento de asesinato”, ignorando que el propio jefe de la Policía desmiente semejantes afirmaciones. Así también, se ignora que la agrupación acusada de cometer estos “actos violentos” solicita derecho a réplica en los medios hegemónicos que siguen colonizando el “sentido común” de esa importante parte de la sociedad que, obediente y obscenamente, repite y repite lo que se impone, e ignora lo que se oculta; mensajes mafiosos, amenazas, robos y destrozos a periodistas, dirigentes políticos o particulares que expresan libremente –aunque no gratuitamente– sus ideas, contrarias a las del discurso totalizador. No hay peor ciego que el que no quiere ver.
Paradójicamente, en estos momentos, se cumple un nuevo aniversario de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. El cambio en las condiciones históricas y políticas, y la determinación del entonces presidente Néstor Kirchner de avanzar en la lucha contra los crímenes de la dictadura, permitieron poner fin a las mal llamadas “leyes del perdón” (¿de qué sirve el perdón si no hay arrepentimiento?). Fue a partir de ese momento que cientos de represores –incluido mi papá–, civiles y militares, cuyos enjuiciamientos se interrumpieron en 1986, pudieron ser debida y necesariamente juzgados. Fue a partir de ese momento que pudimos como país comenzar a conocer parte de esa historia que, infructuosamente, quisieron hacer “desaparecer”. Fue también a partir de ese momento que pude conocer, a nivel personal, aquella parte de la historia familiar que estaba cuidadosamente oculta.
Cuando era chica, mi papá solía recitarnos la historia de “Colita de Algodón”. Seguramente, su mamá –mi abuela– se la recitaba de niño. Con ternura yo lo miraba, años atrás, recitar la misma historia a sus nietos. Con signos de entonación y suspensos propios del relato, repetía: “Colita de Algodón era un conejito muy picarón”, esta parte del relato venía acompañada por una sonrisa. Luego, frunciendo el ceño, continuaba: “Su mamá le dijo: ‘Oye, Conejín, ¡no vayas muy fuerte en monopatín!’”. En esta parte, el tono de alarma y sorpresa generaba expectación en los jóvenes oyentes que escuchaban el triste desenlace: “Por desobediente pronto se cayó y su cola blanca… ¡Ay, se lastimó!”.
Mamé de muy pequeña –incluso transgeneracionalmente, supongo– esta idea de “ser obediente”. Que hay que hacer caso, que no hay que contestar, que es mejor callarse, que “por algo será”, que “mejor no te
metas”. Pasé muchos años repitiendo el discurso obedientemente aprendido en el seno familiar. Cuando mi papá es interpelado por la Justicia, ya que debía dar cuenta de su accionar durante el terrorismo de Estado, yo tenía 24 años y jamás se me hubiera cruzado por la cabeza poner en duda su integridad moral. Hoy, ya estoy pisando los 37 y llevo un largo recorrido en esto de desenmarañar mi historia y de tratar de entender lo inentendible. Leí la causa, los testimonios de los sobrevivientes de los centros clandestinos en los que estuvo, ahondé con bibliografía sobre el tema… ¡me recibí de psicóloga! Quería sacar mis propias conclusiones, aunque esto implicara, necesariamente, ser desobediente. Mientras fui obediente lloré por el encierro de un padre acusado “injustamente por defender a la patria”, más tarde “condenado por cometer crímenes de lesa humanidad”. Hoy lloro ante la imagen de un padre capaz de hacer lo que hizo. Un padre sin la capacidad o la voluntad de desobedecer.
Mis hijos ya no escuchan la historia de Conejín. Me encargo, casi obsesivamente, de contarles historias en las cuales los protagonistas siempre dicen lo que piensan y nunca hacen algo por ser obedientes, o por quedar bien con otros. Están creciendo, e indefectiblemente seguirán su propio camino. No son ajenos ni inmunes al Pokémon Go, ni a tantas otras cosas que se filtran sigilosamente entre sus amigos y sus juegos. Yo les advierto que estén atentos, ellos me escuchan, un poco se ríen y lo descargan en el celular. No dejo de estar atenta y de advertirles. Tendrán que sacar sus propias conclusiones.
Escribo esto pensando en tantas “verdades absolutas” que, disfrazadas de noticias, de comentarios al pasar o de ingenuos cuentos o juegos infantiles, se filtran y se instalan en nuestras percepciones y nos condicionan en el momento de interpretar la realidad.
Soy maestra y tengo faltas de ortografía
20 de agosto de 2016
Después de “Colita de Algodón…”, palabras de cariño, encuentros y reencuentros inesperados me invitan a seguir escribiendo en voz alta en este nuevo mundo (nuevo para mí) del Facebook.
No escapa a mi conciencia el saberme una persona con muchas faltas de ortografía (el escrito original de “Colita” tiene varias). Padecí desde muy pequeña esta incapacidad de incorporar la normativa que establece las convenciones del sistema de escritura. Me recuerdo de niña, sentada en la mesa de la cocina, escribiendo una y otra vez renglones y renglones de palabras que, indefectiblemente, vuelven a ponerme en duda cada vez que las escribo. Soy capaz de dudar si “jirafa” se escribe con “g” o con “j”.
Con los años, asumí mi falencia e incorporé métodos alternativos para subsanarla: memoricé reglas ortográficas, sumé el hábito de modificar la oración, o de emplear sinónimos, ante el temor de escribir con faltas ortográficas. Siempre tengo a mano un diccionario, o pregunto ante la duda. Igualmente, no dejo de sorprenderme cada vez que releo algún apunte o nota escrita apurada y al paso, y descubro que mi capacidad para escribir mal (fuera de las convenciones preestablecidas) sigue intacta.
Mucho sobre faltas estudié en la facultad. Entre el “tener o no tener” de Freud y el “ser o no ser” de Lacan, fui armando mis propias hipótesis que me vuelven sumamente empática, aunque no permisiva, con mis alumnos en este aspecto. A veces pienso que puede ser algo sintomático y que debería trabajarlo en terapia. Por el momento, convivo con estas y muchas otras faltas.
En el imaginario social, sigo descubriendo aún esta idea de que el maestro tiene que saberlo todo, que no se equivoca. En esta lógica subyace la idea de alguien que sabe y habla mientras otro no sabe, escucha y aprende. Alevosamente, y en un ejercicio constante, repito a mis alumnos –y a mis hijos también– que no sé o que no me acuerdo, proponiendo recorridos compartidos en búsqueda de respuestas. “Tenés que saber porque sos maestra”, me han llegado a responder, perplejos, mis alumnos. “No podés tener faltas de ortografía, sos maestra”, me recriminaba mi mamá o alguna de mis hermanas, ante mi recurrente estigma. Y yo seguía, a veces con vergüenza, a veces con disimulo. Hoy, asumiendo mi condición de “persona con faltas ortográficas”.
El mismo imaginario me encuentra actualmente hablando sobre política o militancia en el interior de la escuela donde trabajo. “Los políticos son todos corruptos” o “no hay que meterse en política”, son algunas de las frases que se escuchaban ayer en el submundo que aflora cada tanto en “la sala de maestros”. Y una compañera se jacta: “Yo soy apolítica”. Y yo, que desde no hace mucho empecé a no callarme nada (¿callarme con “y” o con “ll”?), le respondo que ser “apolítica” –es decir elegir no participar, no opinar o no informarse– es también una decisión política. Y que, según mi opinión, ese posicionamiento (ingenuo, cómodo, egoísta) en el momento de votar perjudica a todos... Y que al fin y al cabo son decisiones políticas las que determinan cuántos impuestos vamos a pagar, cuánto vamos a cobrar y en qué condiciones vamos a trabajar, o si vamos o no a llegar a fin de mes.
El infalible timbre que sigue imponiendo los ritmos escolares puso fin abruptamente a esta interesante discusión que –a buena hora– comenzó a generarse en
el interior de la escuela. Seguramente, continuará
en otros momentos. Bienvenido sea el debate y el intercambio de ideas.
Crecí pensando que la política era un mundo aparte, lejano, corrupto, ajeno a mí y a mi vida. Nunca me metí, ni me interesó la política… hasta que un día, en la voz de mi mamá, la política me llamó por teléfono para decirme que mi papá estaba preso “por cuestiones políticas”. Con los años, entendí que no fue la política, sino la Justicia quien llamó; que tarde, pero seguro, comenzaba a actuar gracias a las decisiones políticas impulsadas por el presidente electo que tenía un claro posicionamiento político al respecto.
Me preocupa enormemente la postura del actual presidente y sus declaraciones sobre el terrorismo de Estado, los desaparecidos y el accionar de las fuerzas armadas en la década de los setenta. Me preocupa la posibilidad de que cuando conmemoremos el próximo 24 de marzo –el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia– algún alumno o alumna –que nunca falta– me pregunte por el destino de las personas que se han “llevado” a los hijos de las Madres y a los bebés que las Abuelas siguen buscando. Me preocupa no poder darles la tranquilidad de saber que existe la justicia y que están presos por haber hecho lo que hicieron.
Entonces, pienso que tal vez no se trata de que sea buena o mala la política, sino, más bien, del uso bueno o malo que hagamos de ella. Yo, por lo pronto, no tendré faltas en el momento de participar, de opinar, de estar, de marchar, ¿de militar?, cuando de política se trate.
Represores reprimidos reprimiendo
27 de agosto de 2016
No dejo de estar atenta, y de sentirme interpelada, ante tanta noticia acerca de lo que va sucediendo en nuestro país en relación con las políticas de memoria, verdad y justicia.
El otorgamiento de la prisión domiciliaria a un personaje tan nefasto para nuestra historia, y para nuestro presente, como es Miguel Etchecolatz, resulta muy preocupante, por no decir aterrador. Me pregunto cómo serán los diálogos de este hombre con sus hijos –si es que los tiene–, con sus hermanos, con su mujer, con sus parientes. Me pregunto si tendrán inquietud por lo que hizo y la osadía de cuestionarlo.
No puedo hacer generalizaciones, pero puedo hablar desde mi propia experiencia y desde la de algunas otras hijas que también lograron posicionarse fuera de los mandatos familiares y de las lógicas de obediencia debida, y con quienes la vida me fue reuniendo. Es muy probable que tengan la inquietud, pero es más probable aún que no tengan la osadía –o los recursos– para interpelarlo. De hacerlo, seguramente sufrirán el “exilio familiar” (como en mi caso) o serán relegadas a la categoría de “locas” o de “traidoras” dentro de la familia.
Me pregunto si este hombre podrá repensarse a sí mismo y reflexionar sobre lo que hizo cuarenta años después. Llego a la triste conclusión de que no, no puede. Y, entonces, me viene a la mente Tótem y tabú de Freud, el pacto al que esa horda primitiva se somete ante el horror y el trauma. Me pregunto si dicha horda acata ese pacto por obediencia y respeto entre hermanos, o si lo hace a partir de un mecanismo de defensa que el aparato psíquico impone frente a la imposibilidad de asumir la responsabilidad del crimen.
Mucho estudié en la facultad sobre los mecanismos de defensa del aparato psíquico. Algo de lo estudiado tantos años atrás me vuelve recurrentemente a la memoria: “La represión hace síntoma”. Pienso, creo, interpreto y pongo en discusión la posibilidad de que sea la represión como mecanismo de defensa la responsable de tanto silencio en relación con los crímenes cometidos. También pienso, creo, interpreto y pongo en discusión la idea de que los síntomas de este mecanismo de defensa se siguen manifestando, incluso, una o dos generaciones después, porque la represión hace síntoma, y porque los traumas también se heredan.
Creo que esta necesidad casi compulsiva que, de tanto en tanto, me viene de escribir no es más que un síntoma ante un muro de silencio que impide a la palabra aflorar y curar heridas. Un síntoma de un trauma heredado que me pide ser puesto en palabras para empezar a sanar.
No me cabe duda de que quienes conocen la horrible verdad de lo que acontecía en los Centros Clandestinos –que son los mismos que conocen el destino de los desaparecidos y de los niños y niñas privados de su identidad– tienen buenas razones para callar: acatar la orden de no hablar, respetar el “pacto de silencio”, preservar el propio aparato psíquico y la propia salud mental ante el reconocimiento de lo indecible.
El silencio de los represores reprimidos se expande socialmente como una gran herida en una sociedad que sigue, entre otras cosas, sin poder velar a sus muertos. Más que de una herida, propongo pensar que se trata de una “culpa colectiva” –parafraseando a Primo Levi–, y de una clara demostración del grado de vileza al que nos sigue reduciendo el terrorismo de Estado, que continúa operando de modo tal que impide a los maridos hablar con sus mujeres y a los padres hablar con sus hijos.
Es consecuencia, como sucedió en Alemania, que la fuente esencial para la reconstrucción de la verdad esté constituida por los relatos de los sobrevivientes. Es consecuencia, también, que la memoria silenciada de los represores reprimidos siga reprimiendo a esta sociedad que incesantemente reclama memoria, verdad y justicia. Es consecuencia, en tanto y en cuanto no comience a circular la palabra –palabra silenciada, reprimida– para recomponer la historia, las situaciones traumáticas… sanar heridas… propias, heredadas y colectivas.
Y otra vez esta historia, esta angustia
11 de mayo de 2017
Me gusta pensar que pronunciarme en contra del “2 x 1” tiene que ver con el sentido común. Con la memoria, con la verdad, con la justicia. Me gustaría pensar que nada tiene que ver con mi papá y con su nefasta historia como parte de los grupos de tareas que operaban secuestrando, torturando, asesinando… desapareciendo.
Me gusta sentir que formo parte de un colectivo social que no está dispuesto a tolerar la impunidad de los represores genocidas implicados en el golpe cívico-militar que azotó a nuestro país en el marco del terrorismo de Estado que se llevó a cabo en el período más oscuro de nuestra historia. Me gustaría no sentir esta angustia y esta tristeza infinita que nace de lo más profundo de mi corazón al tener a mi papá preso por delitos de lesa humanidad.
Me gusta saber que el acto de ayer en la Plaza evidencia contundentemente el sentir de un pueblo que, con los pañuelos como bandera y con las Madres y Abuelas a la cabeza, no permitirá el retroceso de la historia ante un gobierno cipayo, represor y negacionista. Un pueblo empoderado que no está dispuesto a ver pisoteadas sus conquistas y entiende que la memoria es necesaria para que Nunca Más el horror camine por nuestras calles. Que la verdad es el camino y la construimos entre todxs. Y que la justicia es la única respuesta admisible. Me gustaría no saber de
la falta de arrepentimiento de este represor progenitor que sigue convencido de haber hecho lo correcto y de no tener nada de qué arrepentirse. Me gustaría no saber que con su silencio cómplice reivindica su crimen imprescriptible para vergüenza y repudio de toda esta sociedad en general y de esta hija en particular.
Hijas de represores, 30 000 motivos
21 de mayo de 2017
Sucedió, sucede… está sucediendo. Nos encontramos. No porque nos teníamos que encontrar, ni porque el destino así lo había marcado. Nos encontramos porque lo estábamos buscando. Es lo que queremos, lo que necesitamos: encontrarnos.
Nos conectamos a través de las redes sociales. El primer encuentro fue con Lili, en 2016. Me dijo que su papá también estaba condenado por delitos de lesa humanidad. Ella había leído mi testimonio en el libro Hijos de los 70. Historias de la generación que heredó la tragedia argentina2 y necesitó buscarme. En cuanto supimos de nuestra mutua existencia, corrimos a encontrarnos.
Nos abrazamos. Reímos y lloramos. Y nunca más nos separamos.
La semana pasada, leímos conmocionadas la nota que se publicó en la revista Anfibia, “Marché contra mi padre genocida”. Es muy posible que Mariana
–hija de Miguel Etchecolatz– también esté necesitando encontrarse con otros hijos o hijas de represores que no estén de acuerdo con lo que hicieron sus padres. Es muy posible que esté necesitando encontrarse con nosotras. O tal vez solo esté necesitando –como también necesitamos hacerlo con Lili– manifestar que ser la hija de un represor no es gratis ni agradable. Que lo que nuestros padres hicieron nos da vergüenza, y algo de culpa también. Que lloramos en soledad por lo que fueron capaces de hacer, y que somos repudiadas en nuestras propias familias por tener estos sentimientos y por necesitar romper con el mandato de silencio que se impone en nuestras lógicas intrafamiliares.
El 10 de mayo fue un día histórico. El país entero se puso el pañuelo blanco a la cabeza y salió a la Plaza a reclamar contundentemente el No a la impunidad. Impunidad que cada 2 x 3 reaparece, y que en un “2 x 1” nos quisieron imponer.
Mariana, por primera vez, se acercó a una marcha por los derechos humanos. Seguramente el haberse podido cambiar el apellido la ayudó a superar ese miedo al rechazo que, injusta pero realmente, pesaba sobre su conciencia. Mariana fue a la Plaza, se encontró con sus amigas en Avenida de Mayo y Perú. En el mismo lugar y en ese mismo horario nos estábamos encontrando con Lili. Cuenta la crónica de Anfibia que Mariana se sintió mareada: “Se toma de los brazos de sus amigas, hasta que logra sacarse las zapatillas y treparse a la baranda de una parada de subte. Desde ahí, mira las banderas de CTERA por la defensa de la educación pública…”. Con Lili estábamos justo debajo de la bandera de CTERA. ¿Nos estaría buscando Mariana? ¿Se habrán cruzado sin saberlo nuestras sonrisas que, junto con las otras 500 000 sonrisas, celebraban la memoria, la verdad y la justicia?
No nos encontramos aún con Mariana. Con Lili comentamos y celebramos la nota de Anfibia. Nos gustaría verla y abrazarla. Decirle que no está sola, que a nosotras nos pasa igual. Mariana se movilizó y al hacerlo nos movilizó a varixs.
Después de la publicación de la nota, comenzaron a escribirse comentarios en las redes sociales. Así nos encontramos con Laura. Claramente, nos estamos buscando. Dejó un comentario debajo de la nota de Anfibia y le escribí:
“Hola Laura. Vi tu comentario al pie de la nota de la revista Anfibia sobre la hija de Etchecolatz y por eso me animo a escribirte. Si tenés a tu papá o algún pariente cercano involucrado en delitos de lesa humanidad, quiero que sepas que somos varias en esa condición y nos estamos juntando. A lo mejor interpreté mal tu comentario y nada que ver. Pero ante la duda preferí escribirte. Abrazo”.
Laura me contestó enseguida, confirmando mis sospechas: ella también tiene a su papá involucrado en delitos de lesa humanidad. Ella también se siente sola. Hablamos por teléfono y tenemos muchas ganas de encontrarnos y abrazarnos. Seguramente, cuando nos encontremos, nos vamos a abrazar, a reír, a llorar y nunca más nos vamos a separar.
Laura nos contó que “Laura Va” es su seudónimo en alusión a una canción de Spinetta. Laura, Analía y Lili van. Cada una con su valija gris a cuestas. También va Mariana, con su valija a cuestas por algún otro lugar, todavía sin encontrarnos. Pero ya no solo vamos, también nos estamos viendo. Porque Laura ve. Y nos vemos hermanadas respecto a un padre genocida que nos lastima y nos obliga a reconstruirnos. No elegimos la negación, ni el silencio, ni la complicidad. Elegimos levantar la cabeza y poder mirar a los ojos a nuestros hijos, a nuestras Madres y a nuestras Abuelas. Elegimos enfrentar la verdad por más dolorosa que sea. Elegimos la memoria, la verdad y la justicia.
Y elegimos encontrarnos para que el camino sea más fácil.
Laura va,
lentamente guarda en su valija gris
el final de toda una vida de penas.
Laura va,
unos pasos la alejan del pueblo aquel,
donde ayer jugaba al salir de la escuela.
[…]
Laura ve,
los años le han dado la resignación
y el dolor
se fue con sus pocas tibiezas.
Luis Alberto Spinetta, Laura va
Con ellos pasa siempre
29 de septiembre de 2017
Con ellos me pasa siempre. De repente lo dicen, dicen eso que yo no podía. Y lo dicen naturalmente, como si nada. Cuando Gino tenía cuatro años, les contó a sus compañeros del jardín que su abuelo estaba preso porque había matado a muchas personas… y lo dijo… a todos. Y, entonces, yo también pude empezar a decirlo. También me dijo un verano que lo extrañaba, y pude darme cuenta entonces de que yo también lo extrañaba… lo extraño… y es mi papá… y no entiendo…
y lo extraño… y lloro… y me enojo… y no puedo.
No hace mucho me preguntó (ahora ya tiene trece y no solo dice, también pregunta): “¿Qué fue lo que hizo mi abuelo?”. Él sabe que su abuelo está preso, sabe lo que pasó durante la dictadura… sabe, pero no le alcanza. ¿Cómo explicarle? ¿Cómo contarle? Siempre la verdad, aunque duela... ya lo sé. De todas maneras, no fue su pregunta lo que me impactó: fue el “mi”, el posesivo.
No me dijo “tu papá”… o “el abuelo”… dijo “mi abuelo”. Y ahí me di cuenta de que se estaba haciendo cargo de su historia y que entonces es obvio que necesite saber. Y supo.
Bruno, la otra noche, me dijo que no lo conoce, que le gustaría, pero que piensa que nunca lo va a poder hacer. En ese momento se puso a llorar. Me dijo que la única vez que lo vio tenía siete años (ahora tiene nueve) y fue en el velorio de su abuela, a quien quería mucho. Volvió a llorar cuando recordó a su abuela… o que la quería… o que se murió.
Me contó que aquella vez su abuelo le dijo algo que no podía recordar… o sí: le dijo que lo quería y que le gustaría conocerlo más.
Le pregunté qué le diría si pudiera hablar con él… “le preguntaría por qué fue policía con los militares y por qué torturó personas”.
Ahí, lloramos los dos. Y así, de repente, de manera espontánea y sencilla, lo dicen.
Tal vez tendría que escribirle otra carta a mi papá para contarle que “su nieto” necesita saber… preguntar. Él también tiene que hacerse cargo. Cuando yo quise saber, y pregunté, se enojó conmigo. Tal vez con Bruno no se enoje y le pueda contar… explicar. ¿Habrá manera de explicar lo inexplicable? ¿Habrá manera de entender lo inentendible?
No sé, esto de no hablar es complicado. Lo digo por él, que no habla.
Mientras tanto, mientras pasa esto en la intimidad de mi familia, la sociedad entera se pregunta: “¿Dónde está Santiago Maldonado?”. Y hay un gobierno que no da respuestas, que no quiere que se pregunte, que pretende que en las escuelas y facultades no se hable del tema.
Y no puedo evitar la analogía: la necesidad de preguntar, de saber, de conocer la verdad, por un lado; y el silencio cómplice y la muerte, por el otro.
1 Textos publicados en el Facebook de Analía Kalinec entre agosto de 2016 y septiembre de 2017.
2 Carolina Arenes y Astrid Pikielny: Hijos de los 70. Historias de la generación que heredó la tragedia argentina, Buenos Aires, Sudamericana, 2016.