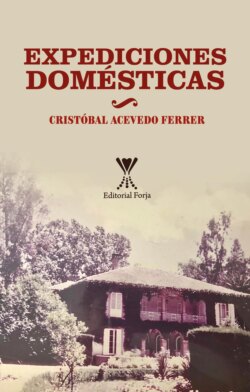Читать книгу Expediciones domésticas - Cristóbal Acevedo Ferrer - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
La casa ceniza
ОглавлениеLa casa ardió silenciosa por años al igual que quienes la habitaban. Tiempo después, los expertos concluyeron que el fuego había tenido su origen en el segundo piso por la inflamación de una cortina en el dormitorio principal. Aseguraban que había sido objeto de combustión por inmovilidad… la consecuencia del colapso en las partículas que conforman un objeto potencialmente combustible que, inmóvil durante años, es expuesto a un intenso calor.
No eran pocos los que sostenían que todo fue fruto de una maldición. A nadie dejaba indiferente que el fuego se hubiera expandido por la casa sin ninguna lógica previsible y que, una vez iniciado en el segundo piso, se propagara rápidamente hacia el primero. Otros insinuaban la absurda teoría de que el fuego perseguía más a los habitantes que a los objetos. Lo que a todos extrañaba era la nula iniciativa de los moradores por evitarlo. También causó asombro que el exterior de la casa quedara intacto y conservara su espléndida blancura exterior; según los peritajes debido a que los muros estaban pintados con un fuerte látex blanco perla. Cinco chimeneas permitieron que, en medio del verano, el humo se dispersara por los aires. Algunos vecinos no ocultaban su extrañeza, pero la típica apatía urbana dejaba las preguntas sin respuestas. Ropas semiconsumidas, e incluso ardientes, siguieron vistiendo por buen tiempo a los habitantes, de quienes aún no hemos hablado. En el barrio se los veía como a una familia normal, aunque nunca se supo a ciencia cierta cuántos la integraban. “Muchos”, señaló escuetamente el parte policial.
Sorprendió a todos que las mascotas fueran los únicos seres vivos que lograran ponerse a resguardo. Una especie de pequeña estampida se produjo aquella misma noche, mañana o tarde en que todo comenzó. Solo se sabe por un testigo que un inusual movimiento de animales domésticos se produjo una noche tibia. Conejos, pollos, una gallina, dos canarios y un hámster huyeron espantados por las tranquilas y amplias calles del barrio. Es probable que hayan sido advertidos por algún miembro de la familia que comprendía bien lo que comenzaba a gestarse. Nunca más se supo de las mascotas.
De la familia solo se conocía su ruidoso vivir. Pero si existe alguien que por propia experiencia puede relatar lo que ahí sucedía es quien escribe estas líneas. Como sobreviviente de aquella hoguera aún recuerdo de forma vívida algunos de los acontecimientos que llevaron al interior de esa casa a la condición de cenizas, aunque no tengo claro muchos detalles o si algunas experiencias son únicamente fruto de mi desvarío. Pero sí puedo asegurar que viví en ella y que la desaparición de sus integrantes se produjo en las más extrañas de las circunstancias.
Comprenderán que en principio consideré normal lo que ahí sucedía. Como si vivir en medio de las llamas fuera propio de la cotidianeidad de una casa. Pero he ido descubriendo que aquella fue una rara experiencia. Tropecé un día con cajas que contenían objetos rescatados desde las cenizas que a medio consumir aún exhalaban un calor interior. No supe bien qué hacer con ellas, las dejé a un lado, me hundí en los recuerdos y decidí contar a quienes quisieran saber lo que mi memoria conservaba sobre lo sucedido.
Cerca de un año atrás me propuse alejar de una vez la idea de que mis recuerdos fueran solo una invención. No quise en principio aproximarme donde la casa había estado en pie, sino que me sumergí en noticias, partes policiales e informes de testigos para cerciorarme de si aquello había ocurrido. Pude comprobar en la lúgubre biblioteca pública que visité hace meses, que aquello había sido real. Lo confirmaban cientos de recortes de prensa. Como toda noticia sensacionalista, no duró más que la mañana del día siguiente en que todo se supo.
A partir de mis averiguaciones, he intentado establecer una secuencia lógica de los acontecimientos. Recuerdo el intenso calor que sentía en aquella época, así como el ruido de un constante crepitar que aún palpita en mis oídos. Nunca he olvidado una noche de invierno de aquel entonces, en que desperté y el aire era insoportable. Como a menudo lo hacía, abrí la ventana de mi habitación pisando la cama de uno de mis hermanos que dormía sin inmutarse. A pesar del frío y sin pensarlo mucho, primero asomé parte del cuerpo hacia el exterior y luego salí a sentarme en el techo. Allí pude observar de cerca el humo que exhalaban las chimeneas y el color rojo obscuro que irradiaba una de las habitaciones. El tejado, en medio de esa noche helada, estaba caliente y emitía el vapor propio de la humedad expuesta al calor. Miré hacia el cielo, cerré los ojos y en el silencio percibí que la casa crujía con timidez. Era una exclamación de auxilio de un objeto supuestamente inerte.
Sería difícil encontrar un hogar con más sangre y llantos vertidos, artefactos lanzados y rotos, gritos proferidos o gemidos exclamados. Mis hermanos cumplían sus amenazas. Si era un golpe, a poco andar la sangre corría por labios, narices o extremidades. Si la amenaza consistía en soltar, matar, torturar o degollar una mascota, al poco tiempo dejaba de escuchar el canto del canario o de sentir los movimientos del conejo. A mi pesar, no fui yo quien puso a salvo a los animales que aún sobrevivían.
Cualquier palabra que consideraban inapropiada podía desatar su furia y llevarlos a transformarse. Sulfurados irradiaban con toda intensidad el calor que consumía sus cuerpos. En instantes convertían la atmósfera de la casa en irrespirable. Uno de mis hermanos decidió huir para siempre. Largas búsquedas alargaron las noches de mi infancia junto a mi padre.
Pero si había un asomo de bondad en aquella casa, se encontraba justo a un costado de mi cama donde dormía el menor de mis hermanos. Si pudiera graficar a mi pequeño hermano lo haría como un corazón palpitando. Pura bondad. Es probable que ese pequeño tesoro provocara la distracción por la que el resto de la familia obviaba cuánto ardor se acumulaba.
No tengo del todo claro cómo abandoné la casa. De alguna manera fui evacuado aquella noche terrible en la que un fuerte estallido irrumpió la frágil tranquilidad. Era un ventanal que no había explotado espontáneamente sino por el desesperado ir y venir de uno de mis hermanos que corría mientras las llamas prendían su cuerpo. Extasiados por el fuego, padre e hijos se golpeaban y rompían puertas... Fue la noche en que las llamas se hicieron visibles, los muebles ardieron y los gritos se escucharon por todos los rincones de la casa. Fue la noche en que la combustión devastó el lugar. De algún modo salí de ahí con quemaduras que aún no han sanado del todo.
Hace solo unos días no pude resistir la tentación de volver a donde había estado la casa en que viví. Llegué cuando terminaba la tarde y no me costó reconocer de inmediato su fachada que suponía era lo único que había quedado. El sol proyectaba sus últimos destellos cobrizos sobre la casa; estaba igual que como la recordaba, pintada de un blanco perla con sus muros intactos, pero para mi sorpresa, reconstruida en su interior y nuevamente habitada.
Me acerqué a la reja y distinguí el fuerte olor a cenizas que la casa expelía desde algún lugar. Los recuerdos de aquel entonces, de forma inevitable, se superponían a las imágenes que veía en ese momento hacia el interior de la casa. Había abundante movimiento y divisé siluetas en cada una de las ventanas que daban hacia el exterior. Creí escuchar a una madre que llamaba a sus hijos a comer, mientras un padre reclamaba por algo; agudas voces de niños se mezclaban unas con otras. No estoy seguro de si comencé a escuchar o solo a recordar gritos y llantos. Simulé hacer alguna labor de jardinería en la berma para así, durante cerca de una hora, seguir el ir y venir de la familia que parecía ser del todo normal.
Al caer la noche, que aún conservaba el calor del que había sido un sofocante día de verano, decidí sentarme en la vereda del frente para pensar, descansar y continuar inadvertido. Pero cuando alcé mis ojos hacia el tejado fue imposible contener el estremecimiento al divisar las mismas chimeneas que, tal como las recordaba, seguían asomándose por los distintos rincones del techo. Espantado comencé a notar como, en medio de esa cálida noche, las chimeneas volvían a exhalar un espeso humo gris mientras dejaban en el aire minúsculos trozos de ceniza que comenzaron a nublar mi mirada.
Seguí el recorrido de esas partículas suspendidas en el aire. Abrí la reja exterior y caminé por el patio. Divisé a mis mascotas, pero cuando intenté acercarme a ellas se alejaron asustadas. Ingresé a la casa por la puerta principal que estaba entreabierta. Poco a poco comencé a escuchar gritos, luego golpes y el crujir de las llamas. Dos cuerpos calcinados yacían en el piso. El techo esparcía llamaradas que me rozaban la cabeza. La puerta principal ardía. Corrí para subir por las escaleras a refugiarme en la que había sido mi habitación. Una mano del color de una brasa ardiente intentó tomar mis pies y encendió mi pantalón. Me deshice de ella, apagué el incipiente fuego y luego vi a una figura rojiza que me aguardaba al final de la escala. Subí a toda velocidad y la empujé arrojándola con tanta fuerza hacia un lado que hizo que el ventanal reventara. Mis manos ardían de dolor.
Cuando logré entrar a la habitación, cerré la puerta, di media vuelta y vi a mi pequeño hermano durmiendo profundamente a un costado de la que había sido mi cama, que permanecía intacta. Adolorido, me acosté a su lado como lo había hecho tantas veces. Suspiré. Temblando aguardé hasta que todo volviera a suceder.