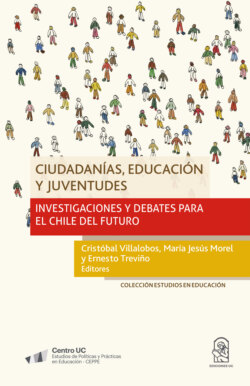Читать книгу Ciudadanías, educación y juventudes - Cristóbal Villalobos - Страница 10
ОглавлениеCAPÍTULO 01
LA MIGRACIÓN Y LA DIVERSIDAD CULTURAL COMO FENÓMENOS QUE DESAFÍAN LA ENSEÑANZA DE LA CIUDADANÍA
ANDREA RIEDEMANN
Centro de Investigación para la Educación Inclusiva,
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Centro de Investigación en Educación,
Universidad Bernardo O'Higgins
PABLO ROESSLER
Fundación Servicio Jesuita a Migrantes,
Chile
FERNANDA STANG
Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Juventud (CISJU),
Universidad Católica Silva Henríquez
Andrea Riedemann
Investigadora colaboradora del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), PIA ANID 160009. Socióloga. Magíster en Educación Intercultural y Doctora en Ciencias Históricas y Culturales, Universidad Libre de Berlín. Sus intereses y temas de investigación versan en torno a la educación intercultural y antirracista.
Contacto: andrea.riedemann@ubo.cl
Pablo Roessler
Responsable de Estudios, Fundación Servicio Jesuita a Migrantes. Sociólogo y Magíster en Sociología, Pontificia Universidad Católica de Chile. Sus intereses y temas de investigación son las migraciones internacionales y los estudios sobre las sociedades receptoras de migración.
Contacto: pablo.roessler@sjmchile.org
Fernanda Stang
Académica investigadora en el Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Juventud, de la Universidad Silva Henríquez (CISJU-UCSH), Chile. Doctora en Estudios Sociales de América Latina, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Sus líneas temáticas de interés son: migración, educación e interculturalidad; migración, género y diversidad sexual, y migración y política (normativa y políticas migratorias; migración, Estado y ciudadanía; luchas y participación política y social de las personas migrantes).
Contacto: fstang@ucsh.cl
1. INTRODUCCIÓN
En 2020, cuarenta años después de promulgada la Constitución Política vigente, creada durante la dictadura militar (1973-1990), Chile comienza por fin un proceso de elaboración de una nueva Constitución. Tras el plebiscito del 25 de octubre de 2020 y el triunfo de las opciones “Apruebo” (el sí a una nueva Constitución obtuvo el 78% de los votos) y “Convención Constitucional” (el órgano que fue elegido para redactarla estará compuesto solo por ciudadanos, sin representantes del parlamento actual), el país está iniciando un proceso muy particular, entre otros aspectos, porque se trata de la primera Constitución a nivel mundial que será redactada por un organismo en el que habrá paridad de género y escaños reservados para representantes de los pueblos indígenas.
En este marco, el concepto de ciudadanía ha emergido con fuerza en el debate público. En el contexto nacional, las movilizaciones sociales que durante las dos últimas décadas fueron expresando el malestar ciudadano (en varios temas, que van desde acceso a educación y salud, hasta el reconocimiento de la diversidad de grupos que viven en Chile, entre otros) y que eclosionaron en el denominado “estallido social” iniciado el 18 de octubre de 2019, hicieron palmaria una creciente precariedad en el ejercicio de la ciudadanía. Esto se produjo, a su vez, en un escenario de creciente deslegitimación de diversas instituciones (PNUD, 2019).
En el debate público sobre ciudadanía, democracia y representatividad, sin embargo, ha estado poco presente el rol de la educación en la construcción ciudadana1, a pesar de que hace pocos años se promulgó en Chile una ley que busca fortalecer la formación ciudadana mediante diversos componentes2. Además, el actual proceso constituyente se da en un momento en que la migración intrarregional a Chile se ha ido consolidando como tendencia. Aunque es una migración primordialmente laboral, ha ido de la mano de una migración creciente de niños y jóvenes, quienes se han insertado preponderantemente en establecimientos educativos municipales. La presencia de alumnos migrantes ha enriquecido y complejizado la multiculturalidad en las escuelas, que se suma a la diversidad representada por la larga historia y presencia de diversos pueblos indígenas en lo que hoy es Chile, que ha implicado una revisión de la noción tradicional de ciudadanía. De esta forma, uno de los desafíos de las escuelas multiculturales es permitir un aprendizaje de la ciudadanía que tenga en cuenta la diversidad, y que enseñe a desenvolverse dentro de ella de manera adecuada.
El objetivo del presente capítulo es ofrecer una mirada al currículo chileno actual sobre formación ciudadana, con miras a discutir en qué medida está reflejando los debates reseñados sobre diversidad, ciudadanía y formación ciudadana. En términos de estructura, luego de esta introducción se presenta un breve contexto sobre lo que la migración y la multiculturalidad aportada por ella ha implicado en los establecimientos educativos chilenos. A continuación se bosquejan dos de los debates relevantes para el objetivo planteado: primero, acerca de lo que la migración y la diversidad cultural significan en la comprensión del concepto de ciudadanía, y segundo, lo que dichos fenómenos implican para la formación ciudadana. Luego se presenta el análisis sobre el currículo chileno vigente en formación ciudadana. Finalmente, se ofrece una discusión de los resultados de ese análisis, así como propuestas de cómo avanzar hacia una formación ciudadana que incorpore la relevancia de la migración y la diversidad cultural.
2. DEBATES SOBRE MIGRACIÓN, CIUDADANÍA Y FORMACIÓN CIUDADANA
Son principalmente dos los procesos que configuran el contexto de lo que se aborda en este capítulo: por una parte, el aumento de la matrícula de estudiantes migrantes en el sistema educativo nacional desde 2010 -especialmente en establecimientos públicos, concentrados geográficamente (Servicio Jesuita a Migrantes [SJM], Hogar de Cristo [HdC] y Centro de Ética y Reflexión Social Fernando Vives SJ [CFV] 2020)- y, por otra, algunos cambios normativos en el sistema escolar durante las últimas décadas, muchos de ellos empujados por la presión del movimiento estudiantil y sus demandas por educación gratuita y de calidad, junto a otros ligados al replanteo del abordaje de la educación ciudadana en los años posteriores a la recuperación de la democracia.
Respecto del primer punto, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Departamento de Extranjería y Migración (DEM), a diciembre de 2019 residían en Chile cerca de 1,5 millones de extranjeros, que representaban alrededor de un 8% de la población nacional (SJM, 2020a). Como se señaló, el ámbito escolar no ha estado ajeno a esta realidad: los escolares migrantes3 han pasado de constituir el 0,6% del total de matriculados en 2014 a casi el 5% en 2020, superando los 170 mil, según la base de datos del SIGE (Sistema de Información General de Estudiantes), del Ministerio de Educación (Mineduc) (Gráfico 1).
GRÁFICO 1:
CANTIDAD DE MIGRANTES MATRICULADOS EN EL SISTEMA
ESCOLAR CHILENO Y PORCENTAJE
DE ESTUDIANTES MIGRANTES RESPECTO DEL TOTAL DE ESTUDIANTES EN CHILE, 2014-2020
Fuente: Elaborado por SJM a partir del SIGE-Mineduc de 2014 a 2020.
El incremento y la diversificación de la matrícula de estudiantes migrantes ha tensionado el accionar tradicional del sistema educativo, enfrentándolo, entre otros desafíos, a la demanda de educar hacia nuevas formas de ciudadanía. Aun cuando el alumnado ha sido históricamente diverso en Chile, ha sido la migración la que ha tematizado la conformación de un estudiantado multicultural que demanda nuevas herramientas para su abordaje (ACE, Focus y SJM, 2019; Stang, Roessler y Riedemann, 2019).
Siguiendo tendencias de años anteriores (SJM, HdC y CFV, 2020), datos del SIGE muestran que en 2020 la mayor proporción de escolares migrantes (58%) están matriculados en la educación pública4 (de administración municipal o de los servicios locales de educación), y un 37% en dependencia particular subvencionada. Esta distribución es prácticamente inversa en los estudiantes chilenos (34% y 55%, respectivamente)5. La presencia de estudiantes migrantes, de hecho, ha atenuado la disminución paulatina de matrícula escolar en establecimientos públicos (Gráfico 2), debido a la “migración” de alumnado chileno al ámbito particular subvencionado (Mineduc, 2018).
GRÁFICO 2:
CANTIDAD DE MATRÍCULA EN ESTABLECIMIENTOS
PÚBLICOS, 2014 – 2020
Fuente: Elaborado por SJM a partir del SIGE-Mineduc de 2014 a 2020. *Matrícula total es matrícula chilena + matrícula migrante.
Estas cifras dialogan con la realidad segregada del sistema escolar nacional, dado que en las escuelas públicas estudian niños, niñas y adolescentes chilenos de sectores precarizados y excluidos (García y Córdoba, 2018), que debido a situaciones de desigualdad socioeconómica y cultural han visto vulnerados sus propios derechos. En efecto, el sistema educativo chileno es un reflejo de la segregación estructural de su sociedad en general, y también contribuye a crear y reproducir esa segregación. Una investigación reciente confirma hallazgos de estudios anteriores sobre la segregación en el sistema escolar, y agrega que esta no se refiere solo a la dimensión socioeconómica, sino que se superpone con la dimensión cultural y la académica (Villalobos et al., 2020). Sin dudas, esta situación dificulta el reconocimiento desde los estudiantes nacionales a sus pares migrantes como sujetos legítimos de derechos en Chile, debido a que ni ellos mismos se sienten sujetos con acceso pleno a derecho. Conjugado con la influencia de discursos adultos, esto deviene en una percepción de la población y del alumnado migrante como potencial amenaza, y como una competencia por recursos y derechos escasos en una sociedad inequitativa (Roessler, 2018). La formación ciudadana en la escuela, entonces, se presenta como un espacio propicio y necesario para abordar algunos aspectos de esta realidad.
Esta mayor y más variada presencia de estudiantes migrantes ha implicado numerosos desafíos para el sistema educativo nacional. Algunos apuntan a la estigmatización, los estereotipos y temas de convivencia; otros, al derecho de acceso a la educación y a la regularización de estudiantes y familias migrantes (ACE, Focus y SJM, 2019; SJM, 2018; Expósito, Lobos y Roessler, 2019; Stefoni, Stang y Riedemann, 2016). En muchos de estos desafíos se deja ver un escenario de vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes extranjeros, por lo que en las últimas décadas se han ido dando algunos pasos, mediante medidas administrativas, para avanzar paulatinamente en el acceso e inclusión de estudiantes migrantes al sistema escolar.
Un primer paso se dio en 1995, cuando el Decreto N° 651 Exento del Mineduc aprobó el reconocimiento oficial de estudios de enseñanza básica y media a través de la convalidación y validación. Con ello se ampliaron las opciones de acceso a la educación, dado que todo niño debía ser aceptado y luego matriculado provisoriamente.
Luego, en 2003, el Oficio Circular N° 6232, por medio de los ministerios de Interior, Salud, Educación y Secretaría General de Gobierno, buscó promover una serie de medidas orientadas a reducir la discriminación hacia ciudadanos extranjeros. En materia de educación, buscó la incorporación a los diferentes establecimientos de Educación General Básica y Media para todo hijo o hija de migrante residente en Chile, incluyendo a quienes se encontraran en situación irregular.
En 2005 se reguló la aplicación de los oficios anteriores: se garantizó el acceso a la escuela para todo niño, niña o adolescente (NNA) extranjero, a partir del Ordinario 07/1008-1531, por medio de la orientación a las autoridades educacionales de Chile en relación al “derecho a ingresar, permanecer y progresar en el sistema escolar nacional de todos los niños, niñas y jóvenes inmigrantes”. Debían ser aceptados y matriculados provisoriamente (y considerados como alumnos regulares) luego de la autorización del respectivo Departamento Provincial de Educación. De igual forma, para el Registro de actas de calificación final, por parte de las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI) de Educación, los alumnos migrantes requerían el permiso de residencia en condición de estudiante titular -visado que se consignaba como “obligación del alumno” obtener, en el más breve plazo.
Estas medidas fueron generando algunos avances, pero dentro de sus carencias emergió una matrícula provisoria para los estudiantes extranjeros, lo cual se vio reflejado en la asignación del “Rut cien millones”. Ello implicó la desigualdad de condiciones con el resto de los estudiantes, dado que se dificultaba el acceso a matrícula definitiva y apoyos complementarios, como también el registro en la base de datos del SIGE (Stefoni, Corvalán, Riedemann, Stang, Tapia y Liberona, 2018), entre otras cosas. Así, es en 2014 cuando aparece desde el Ministerio del Interior el programa “La Escuela Somos Todos”, que buscaba regularizar a los estudiantes extranjeros y sus familias desde la escuela.
En 2016 se dictó el Oficio Ordinario N° 894, con el cual desde enero de 2017 comenzó a regir el Identificador Provisorio Escolar (IPE), que debe ser solicitado por cada apoderado/a en las oficinas de Atención Ciudadana Ayuda del Mineduc y se mantiene hasta que el estudiante regularice su situación migratoria. Esta medida busca dejar atrás las señaladas limitaciones del “Rut cien millones”. Con el IPE se reconoce a NNA sin RUN6, evitando duplicidad de información en el momento de cambiar de establecimiento educacional; se facilita la obtención de matrícula definitiva; y se avanza en el acceso a derechos como alimentación, tarjeta nacional estudiantil7 y textos. Ahora bien, aún se observan algunas limitantes: los estudiantes quedan en un estado provisorio, sin una situación migratoria regular, con todas las limitaciones que ello trae. Sin embargo, meses después en 2017, en el marco del Plan Chile Te Recibe, se estableció la nueva visa para NNA, que se otorga a menores de 18 años, con independencia de la situación migratoria de sus tutores. Con ella se establece un permiso temporal, renovable anualmente (Expósito, Lobos y Roessler, 2019; SJM, 2020b; SJM, HdC, CFV, 2020). El equipo del Área de Educación e Interculturalidad del SJM ha constatado que esta visa no conduce a una permanencia definitiva en el país para el niño, niña o joven, ni para su familia, como tampoco asegura el visado posterior al cumplimiento de la mayoría de edad, ni el acceso a beneficios de educación superior.
Esta situación específica con el estudiantado migrante, de vulneración de diversas aristas de su derecho a la educación, ocurre en un escenario de cambios normativos en el campo educativo, que interesa revisar a la luz de la consideración (o ausencia de ella) de elementos vinculados con esta realidad reconfigurada en parte importante del sistema escolar. Si bien ninguno de los dos hitos centrales de estos cambios normativos -a saber, la Ley General de Educación (N° 20.370, 2009)8 y la Ley de Inclusión (N° 20.845, 2015)9- contemplan específicamente el tema de la migración (lo que constituye un silencio significativo), representaron pasos relevantes para tratar de avanzar hacia la garantía del derecho a la educación en condiciones equitativas, aunque la realidad muestra que la brecha para ese logro sigue siendo amplia. Además, entre los principios en los que se sustentan, ambas contemplan la diversidad (cultural, religiosa y social) y la interculturalidad, en los dos casos de manera muy semejante: “El sistema debe reconocer y valorar al individuo en su especificidad cultural y de origen, considerando su lengua, cosmovisión e historia” (artículo 3, inciso m), establece la Ley de Inclusión al definir el principio de interculturalidad.
Sin embargo, como ha surgido de estudios previos, se trata de una mirada funcional de la interculturalidad, que no ha logrado permear el currículo y la praxis educativa cotidiana, y que convive con la primacía de prácticas y discursos asimilacionistas (Beniscelli et al., 2019; Stefoni et al., 2020; Stang et al., en prensa). Como ha observado Rojas (2016)
Los conceptos de diversidad, interculturalidad, integración, inclusión, entre otros, formarían parte de un léxico con aspiración democratizante pero que, en la concreción de las políticas educativas, siempre están definiendo sujetos en relación a un patrón de normalidad que el sistema escolar ha construido durante décadas. (s/p).
Normalidad que en este caso remite a la imagen de un estudiante construido en una matriz cultural homogénea, ligada a su vez a la idea de un Estado-nación monocultural. En definitiva, puede hablarse de una institucionalización acrítica del concepto de interculturalidad, esto es, su incorporación con carácter declarativo en normativas y orientaciones de política en la materia, pero que en la práctica se traduce, en el espacio escolar, en acciones y discursos “que tienden a invisibilizar la desigualdad que subyace al encuentro de culturas hegemónicas y subalternizadas, y los procesos sociohistóricos que condujeron a esa construcción jerárquica” (Stang et al., en prensa).
Frente a este panorama, en este capítulo se considera un tercer hito normativo, la Ley 20.911, de 201610, que establece el Plan de Formación Ciudadana (PFC), para analizar el modo en que se abordan temas asociados a las migraciones desde la perspectiva de la interculturalidad crítica, que como veremos en el apartado conceptual, excede la aproximación funcional. El plan se propone movilizar acciones en tres ámbitos centrales del establecimiento educacional: a) la gestión e implementación curricular, b) los “espacios donde se desarrollan actividades y relaciones más informales” (recreos, actividades extraprogramáticas, en el gimnasio, etc.), y c) en el ámbito de la convivencia (Mineduc, 2016). Es relevante enfatizar que el análisis que proponemos más adelante se concentra específicamente en el primer ámbito, que es el de la dimensión curricular.
El PFC es en cierta forma una materialización de un cambio de paradigma en este ámbito, desde la educación cívica hacia la educación ciudadana (Mineduc, 2016), que se viene plasmando en ajustes curriculares desde 1996 (Mardones, 2015), y que amplía la mirada “centrada en contenidos relacionados principalmente con las instituciones del Estado y el futuro ejercicio de los derechos de la ciudadanía plena” (Mineduc, 2016, pp. 18-19) hacia la consideración de habilidades y actitudes, pensándola como “una experiencia escolar integral” (Mardones, 2015, p. 147), es decir, que abarca todas las asignaturas y debe desarrollarse durante toda la trayectoria escolar.
Mardones (2015) analiza una instancia que, según su mirada, resultó de capital importancia en este proceso de cambio de paradigma en Chile: se trata del informe resultante de la deliberación y el trabajo de una comisión de expertos que se denominó “Formación Ciudadana”, convocada durante el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), y que se publicó en 2004. Dos alcances que realiza el autor sobre este texto son relevantes para esta propuesta de análisis, por sus implicancias para la enseñanza-aprendizaje de la ciudadanía desde la interpelación de los procesos migratorios: el soslayo de la diversidad frente a un énfasis en la integración de la nación, y la vinculación del relato de la ciudadanía a la comunidad nacional.
Para esta comisión, dice el autor, era necesario “superar el énfasis en la diversidad, la expresividad y las capacidades críticas y avanzar a los temas sociopolíticos de integración simbólica de la nación, los derechos ciudadanos y los procedimientos de toma decisiones” (Mardones, 2015, p. 151, énfasis propio). De manera consistente con esa mirada, los expertos buscaron el relato de la ciudadanía en la historia, restringido a la comunidad nacional, cuando según su análisis crítico “debieran buscarlo en las ciencias sociales y ampliarlo a la idea de ciudadanía global” (Mardones, 2015, p. 150).
Otro análisis reciente del mismo autor plantea que en la normativa del año 2016 sobre formación ciudadana se ha dejado fuera, además de la idea de ciudadanía global, otro tema que en el debate internacional tanto académico como político ha emergido como de gran relevancia, y que refiere a cómo el asunto de la identidad nacional actualmente se encuentra desafiado por los fenómenos migratorios (Mardones, 2020).
2.1. Ciudadanía y migración
La inmigración interpela de manera directa y profunda la noción de ciudadanía, tanto la forma en que las personas la piensan y experimentan con sus prácticas, como el modo en que la ciencia y la filosofía política la han definido convencionalmente: “las migraciones pueden ser entendidas como el catalizador social, probablemente el más decisivo, del conjunto de transformaciones que se está experimentando de la institución de la ciudadanía en las sociedades democráticas” (Velasco, 2016, p. 100).
Esta interpelación se relaciona centralmente con el hecho que los Estados nacionales hicieron de la nacionalidad un prerrequisito para la ciudadanía, e instituyeron una idea de homogeneidad de la población como característica del cuerpo político al que se liga esa ciudadanía (Arendt, 1987). La presencia de inmigrantes internacionales en un Estado-nación tensiona abiertamente ambas aristas: tanto porque implica la existencia de un no-nacional en los confines del Estado-nación receptor, como porque, con mayor o menor intensidad, ese no-nacional es “portador” de una diversidad cultural que atenta contra la supuesta (o instituida) homogeneidad cultural de la población nacional. En este apartado se abordan algunos elementos de las discusiones en torno a la relación entre ciudadanía y migración que, a la luz de esta propuesta analítica, parecen centrales como marco conceptual.
T.H. Marshall es una referencia obligada cuando se trata de definir la ciudadanía. Según el autor, “es un status que se otorga a los que son miembros de pleno derecho de una comunidad. Todos los que poseen ese status son iguales en lo que se refiere a los derechos y deberes que implica” (Marshall, 1997, p. 312). Es esencialmente ese el concepto en el que se piensa cuando se habla de la interpelación que la migración supone para la ciudadanía. Como se lee, hay dos elementos centrales considerados en esa definición: la adscripción de derechos y deberes, y la pertenencia a una comunidad política (Velasco, 2016; Durán y Thayer, 2020). El vínculo entre estos dos elementos, en la práctica usual de los Estados modernos, se ha dado por la vía de la nacionalidad, en la medida que los Estados conceden automáticamente -al menos en su espíritu- los derechos de ciudadanía a los nacionales (por nacimiento o naturalización) y, como anverso, se los niegan a los no-nacionales (Velasco, 2016).
Esa distinción es, precisamente, fundante del Estado-nación, según Sayad (2010): “[P]ensar la inmigración es pensar el Estado” (p. 386), porque “la inmigración representa el límite mismo que pone al descubierto [la] verdad fundamental [del Estado]: que la discriminación es parte de su naturaleza” (Gil Araujo, 2010, p. 244).
En esa línea, la escuela es una institución construida por y constructora del pensamiento de Estado, esto es, “un conjunto de principios de visión y división del mundo social producidos y avalados por el Estado (Bourdieu, 1997), que en relación a las migraciones se conforman como categorías nacionales y nacionalistas de pensamiento (Sayad, 2010)” (Pereira, 2016, p. 43-44). Este pensamiento introduce la distinción entre nacionales y no-nacionales como categorías objetivas, utilizadas de manera automática y naturalizada. La escuela, en su accionar, encarna cotidianamente esta discriminación entre nacionales y no-nacionales en el habitus (Bourdieu, 1990) de las y los estudiantes y, de ese modo, produce y re-produce esta noción discriminatoria, en su acepción convencional. Como se abordó en otro trabajo (Stang, Roessler y Riedemann, 2019), uno de los mecanismos importantes a partir de los cuales se produce este proceso es la operación de esencialización Estado-nacionalizante de la cultura, que se pone en escena en muchas de las acciones emprendidas por las escuelas chilenas que han recibido a estudiantes migrantes en los últimos años11. Justamente por eso es tan relevante re-pensar el modo en que la ciudadanía se enseña y aprende en las escuelas chilenas y, por lo mismo, hacerlo desde una perspectiva crítica.
Ahora bien, es esta mirada “contractual” entre la persona y su Estado-nación, supuesta en la definición tradicional, lo que hace de la ciudadanía, entonces, un dispositivo de clasificación para asignar poblaciones a Estados soberanos, fusionándose, como vimos, con la idea de nacionalidad12. En ese sentido, las migraciones internacionales emplazan este concepto de ciudadanía binario (membresía/no membresía), marcando una distinción entre miembros y “outsiders” (Bauböck, 2006) -los que son percibidos como ciudadanos, pero de sus Estados de origen (Wimmer y Glick Schiller, 2002).
Siguiendo a de Lucas (2009), los límites para la igualdad de derechos se asocian con personas que no son parte de la nación, quienes, sin reconocimiento normativo, social, ni participación política, tienen acceso parcial a los derechos. Así, aunque las migraciones sean un fenómeno social central de la era global actual, como los flujos de ideas y bienes (Castles, 2010), la ciudadanía ha sido funcional para limitar las obligaciones de los Estados-nación con los extranjeros que residen en su territorio, permitiendo controlar su entrada y salida, instaurando permisos de residencia selectivos según tipo de extranjero, como también expulsándolos fuera de su jurisdicción.
Pero como han puesto de relieve numerosos autores (por ejemplo, Bauböck, 2006; Kymlicka, 1996), esta noción de ciudadanía -la idea de ciudadanía nacional- es la que está siendo objeto de debate en las sociedades contemporáneas, en gran medida a causa de los procesos migratorios y la diversidad cultural. Aquella idea, que suponía un vínculo estrecho entre lugar de residencia, identidad nacional, garantía de un sistema de derechos y una legislación del Estado a la que se está sujeto, ha estado mutando, de una forma que supone una desagregación o desarticulación de esos elementos. El concepto de ciudadanía ha dado algunos pasos para flexibilizarse, pluralizarse y resignificarse (Velasco, 2016).
En efecto, y tal como es posible conocer, por ejemplo, a través de la compilación y el análisis de Cabrera (2000), a modo de superación de la idea de ciudadanía como sinónimo de nacionalidad varios autores han desarrollado diversos constructos tales como ciudadanía multicultural –con su propuesta de que existan derechos diferenciados para las minorías–, ciudadanía crítica –que pone énfasis en la construcción de sociedades más justas– y ciudadanía global –con foco en la idea de que la migración ha llevado a muchas personas a ser ciudadanos del mundo–, entre varios otros (Cabrera, 2000).
Esta transformación debiera hacerse eco en la formación ciudadana que se realiza en las escuelas del país, de modo de generar un marco apropiado para hacer parte, de manera activa, a las y los estudiantes migrantes y sus familias, tanto de la comunidad escolar como de la comunidad política.
Hasta aquí se ha enfatizado como algo central en el concepto tradicional de ciudadanía el vínculo entre Estado y personas –en general– que lo conforman, bajo los límites nacionales, siendo el primero quien confiere los mismos deberes y derechos ante la ley a los segundos, lo que excluye inherentemente a la población migrante o no-nacional (Wimmer y Glick Schiller, 2002, p. 308). Además de ese debate, es importante centrarnos en los significados específicos de la ciudadanía en relación a niños, niñas y jóvenes migrantes. En un mundo adultocentrista, los niños, niñas y adolescentes (NNA) son habitualmente considerados como no ciudadanos o como ciudadanos en construcción. En esa línea, se requiere facilitar, incentivar y promover su participación como actores sociales y políticos (Lister, 2007 citado en Despagne y Manzano-Munguía, 2020). En el caso de los NNA en contextos de migración internacional, esto puede significar una pendiente algo más empinada. A nivel mundial se ha avanzado en la garantía del derecho de acceso a la educación a los jóvenes, niñas y niños extranjeros, incluso si se encuentran en situación irregular, pero aún quedan algunos desafíos pendientes.
Centrándose en el ámbito escolar, la literatura internacional ha señalado que el currículo de educación ciudadana tiene el riesgo potencial de caer en: a) una visión unidimensional de la ciudadanía como pertenencia de un individuo con su Estado-nación, excluyendo a quienes quedan fuera de esa lógica; y b) tratar temas como la migración solo desde un reduccionismo de diferencias culturales y su asociación con estereotipos, valores y principios que cada individuo por separado posee (el que hace bullying, el discriminador), y no como parte de relaciones de poder injustas y racializantes a nivel mundial, que toman cuerpo en lo local: barrios, escuelas, entre otros (Nieto y Bickmore, 2017).
Frente a ello, algunos estudios (Nieto y Bickmore, 2017; Sirriyeh, 2019) han señalado que es menester hacer un giro a una educación ciudadana cuestionadora de las inequidades y el racismo estructural que puede afectar a diferentes grupos, entre ellos a las personas migrantes. Esto implica ir más allá del abordaje de las migraciones desde la “elección individual” y desde las diferencias culturales, dado que con ello se invisibilizan las estructuras de oportunidades inequitativas asociadas con la división mundial del trabajo (Quijano, 2000). Junto con ello, la educación ciudadana, al tratar temas como la migración, debe trascender también la lógica del Estado-nación y de la “responsabilidad individual”, dado que detrás existen desigualdades de poder, inequidades de posición e históricas estructuras globales racializadas que se materializan a nivel local.
2.2. Interculturalidad crítica, un enfoque para la formación ciudadana
Para analizar algunos objetivos del currículo en formación ciudadana, se considera el enfoque de la interculturalidad crítica (Tubino, 2005; Walsh, 2002; 2011) como una plataforma apropiada. Este convencimiento se basa principalmente en dos elementos: por una parte, en las posibilidades que brinda esta perspectiva para deconstruir la idea de homogeneidad cultural de la nación –uno de los componentes de la noción tradicional de ciudadanía– y, por otra, en el hecho de que, a la vez, pone de relieve las desigualdades que atraviesan esas diferencias culturales, marcadas por el colonialismo y su deriva, la colonialidad del poder (Quijano, 2000). Estas desigualdades se traducen en una afrenta al principio de igualdad en la garantía de derechos, componente central sobre el que se sustenta la noción de ciudadanía.
Esta alusión a que las diferencias culturales inciden fuertemente en las desigualdades sociales remite, además del trasfondo colonialista, al carácter político de la cultura, en un vínculo evidente con la ciudadanía que la interculturalidad crítica permite establecer, alejándose además de aproximaciones basadas en un relativismo cultural: “la diversidad se manifiesta siempre en situaciones concretas, en las que se ponen en juego intereses y conflictos sociales, en tanto el sentido histórico de las diferencias redefine el sentido simbólico” (Diez, 2004, p. 200).
En la medida que la interculturalidad “va más allá de la búsqueda de reconocimiento o de inclusión”, dado que “apela a cambios profundos en todas las esferas de la sociedad y forma parte de una política cultural oposicional dirigida a la sociedad en su conjunto”, esta perspectiva aporta “a la construcción de una propuesta civilizatoria alternativa, a un nuevo tipo de estado y a una profundización de la democracia” (Walsh, 2002, citado en Ramón, 1998, s/p). Los representantes del enfoque de la interculturalidad critica sostienen que, en América Latina, es imposible pensar la interculturalidad desvinculada de la experiencia de colonialidad, es decir, de ese “complejo proceso de estructuración de relaciones de poder que, mediante la naturalización de todo tipo de jerarquías (desde las raciales hasta las epistémicas), garantiza la reproducción y la legitimación de desigualdades entre sociedades, sujetos y conocimientos” (Soria, 2014, p. 47).
Desde estas perspectivas, Catherine Walsh (2011) propone una grilla clasificatoria que permite entender con más claridad el aporte de la vertiente crítica de la interculturalidad. La autora distingue tres perspectivas: la relacional, la funcional y la crítica. La primera se refiere “al contacto e intercambio entre culturas, es decir, entre personas, prácticas, saberes, valores y tradiciones culturales distintas, los que podrían darse en condiciones de igualdad o desigualdad” (Walsh, 2011, p. 101). Se trata, de este modo, de una realidad de hecho en América Latina. La perspectiva funcional, en tanto, promueve el diálogo, la convivencia y la tolerancia entre culturas, pero sin cuestionar las causas de la asimetría y desigualdad social y cultural (Tubino, 2005). La interculturalidad crítica, en cambio, no parte del problema de la diversidad sino del de la diferencia, construida dentro de una “estructura y matriz colonial de poder racializado y jerarquizado” (Walsh, 2011, p. 102). Esta perspectiva apunta a una transformación de esas estructuras, instituciones y relaciones sociales, y a “la construcción de condiciones de estar, ser, pensar, conocer, aprender, sentir y vivir distintas” (Walsh, 2011, p. 102). La mutación del concepto de ciudadanía, a la que los procesos migratorios han estado contribuyendo de forma decisiva, es parte de esa transformación.
3. INTERROGANDO AL CURRÍCULO EN FORMACIÓN CIUDADANA SOBRE MIGRACIÓN Y DIVERSIDAD CULTURAL
Considerando lo anterior, el siguiente apartado ofrece una mirada al currículo chileno actual sobre formación ciudadana con miras a discutir en qué medida está reflejando los debates reseñados sobre ciudadanía y formación ciudadana. De manera concreta, se plantean las siguientes preguntas: ¿Contiene el actual currículo en formación ciudadana elementos que tematicen la migración y la diversidad cultural asociada a ella? ¿De qué maneras vincula el currículo estos temas con el proceso de enseñanza-aprendizaje de la ciudadanía?
Dado que es posible entender el currículo como un tipo de discurso, en términos metodológicos este examen utiliza algunos elementos del análisis crítico del discurso (ACD). Como se verá, el análisis que se propone está basado en una selección acotada de objetivos y no tiene pretensión de exhaustividad. Sin embargo, hay tres aspectos relevantes a mencionar al respecto. Primero, la consideración de que “el ACD es (...) una perspectiva, crítica, sobre la realización del saber: es, por así decirlo, un análisis del discurso efectuado «con una actitud». (...) A diferencia de otros muchos saberes, el ACD no niega sino que explícitamente define y defiende su propia posición sociopolítica” (van Dijk, 2003, p. 144), en este caso, la de la interculturalidad crítica, con su postura antirracista y decolonial. En segundo lugar, está la consideración de que todo texto -en este caso, el currículo de formación ciudadana más actual- se produce dentro de un contexto/estructura social, lo que hace relevante tenerlo en consideración en el análisis (van Dijk, 2003, p. 148). Y tercero, siguiendo a Leyla Pardo (2007), que en los estudios críticos del discurso el reconocimiento de un fenómeno sociocultural y la apropiación de un corpus permite preguntarse por asuntos como qué piensan los miembros de un determinado grupo o grupos en torno a un asunto fundamental para su comunidad; qué reiteran; qué omiten; qué se propone como conflictivo, y qué valores se proponen como comunes. Estas preguntas serán las interrogantes centrales mediante las cuales analizaremos los objetivos seleccionados del currículo.
Al cuantificar los objetivos formulados para la formación ciudadana -considerando los 12 años de escolaridad (de 1° Básico a IV° Medio)- se observa, en primer lugar, que se han definido un total de 61. Cada uno cuenta además con una serie de “indicadores” que podrían ser calificados como (sub)objetivos de aprendizaje, ya que detallan con más especificidad lo que se espera que logren los estudiantes en relación a cada objetivo. De esos 61 objetivos, hay tres que en alguna medida se vinculan con la temática de la migración o con la diversidad cultural asociada a la migración.
En todo el currículo en formación ciudadana hay un único objetivo13 que aborda de manera relativamente explícita la migración -aunque, en sentido estricto, no se refiere a la migración sino a los migrantes, que son denominados también como personas de otros países y culturas. Este objetivo forma parte de aquellos dirigidos a 2° Básico (segundo año, de un total de ocho, de enseñanza primaria), y de manera resumida apunta a mostrar actitudes que reflejen respeto por el otro, responsabilidad, tolerancia y empatía. Los indicadores del objetivo plantean, textualmente, que se espera de los estudiantes que logren lo siguiente:
a) Desarrollan empatía frente a los inmigrantes, describiendo lo que pueden sentir y pensar al estar en un país diferente al propio, b) Muestran actitudes de respeto y no discriminación respecto a los inmigrantes, c) Se refieren con respeto a tradiciones distintas a las propias y a las personas provenientes de otros países y culturas y d) Son capaces de trabajar en equipo y respetar las opiniones de personas provenientes de otras culturas14.
Parafraseando las preguntas propuestas por Pardo (2017), ¿qué dice el currículo sobre los migrantes? ¿Qué omite? ¿Qué reitera? ¿Qué se propone como conflictivo? ¿Qué valores se proponen comunes?
Respecto de lo que el currículo dice de los migrantes, es relevante mencionar en primer lugar que la decisión de ubicar la temática de la migración exclusivamente en un nivel donde los estudiantes tienen por lo general 7 años de edad, implícitamente parece estar diciendo que esta temática no es de gran complejidad o que no requiere de muchos conocimientos previos. Cabe recordar que, en 12 años de escolaridad, es el único objetivo del currículo que se refiere a los migrantes: no se retoma en un curso posterior, con mayor complejidad. Por otro lado, explícitamente el currículo plantea a los estudiantes que desarrollen un determinado sentimiento (la empatía) y una determinada actitud (el respeto) frente a los migrantes. Al respecto, parece válido plantear la hipótesis de que los migrantes son representados como personas que han pasado o aún experimentan una situación difícil (de otra manera, no se entendería el objetivo de demostrarles empatía), y como personas a las que aparentemente se les falta el respeto (por lo que sería entonces necesario enfatizar en una actitud respetuosa). En ambos casos, los migrantes estarían siendo representados como portadores de una carencia.
Retomando las preguntas-guía expuestas anteriormente para interrogar los discursos (¿qué se reitera y qué se omite?), se observa que la palabra que más se repite en este objetivo del currículo es respeto, que se menciona tres veces: respeto a los inmigrantes, respeto a sus tradiciones y respeto a sus opiniones. Sin embargo, el currículo no se refiere al porqué una persona venida de otro país podría eventualmente encontrarse con faltas de respeto frente a todos esos elementos. El currículo omite que lograr este respeto remite a una situación difícil de alcanzar debido a ciertas creencias de fuerte arraigo en el país: es sabido que la mayor parte de los migrantes en Chile provienen de otros países de América Latina y el Caribe, lo que implica un significativo componente indígena y afrodescendiente en los colectivos migrantes. Y una serie de estudios, tanto a nivel general de la población como a nivel específico del sistema escolar, han mostrado que dichos grupos con frecuencia se ven expuestos a experiencias de racismo y otras formas de discriminación.
Siguiendo el planteamiento de Nieto y Bickmore (2017) expuesto anteriormente, hasta aquí el análisis permite sostener que el abordaje de la migración en el currículo chileno de formación ciudadana en efecto está cayendo en el riesgo de responsabilizar individualmente a los estudiantes frente a las dificultades que los migrantes pueden encontrar –proponiéndoles mostrar respeto, empatía y tolerancia– y en un reduccionismo del fenómeno de la migración, omitiendo elementos estructurales tales como la división mundial del trabajo. Otros de los elementos omitidos son que, dependiendo de las políticas del país receptor, la migración puede llevar a nuevos procesos de exclusión, que la migración intrarregional en Chile ha estado asociada a experiencias de racismo y otras formas de discriminación de parte de la sociedad receptora, y que, sin embargo, un migrante no queda desprovisto de sus derechos humanos por encontrarse en un país diferente a su país de origen.
Adicionalmente, dado que este análisis se sitúa en el marco de una discusión sobre ciudadanía, es especialmente relevante mencionar que la forma de abordar la migración por la que opta el currículo omite toda referencia a las dificultades que los migrantes enfrentan para ser ciudadanos plenos en los países a los cuales migran. De esta forma, la temática de la migración se aborda de una manera muy parcial y acotada, que no refleja la discusión que se da, en un sentido más amplio, sobre cómo dicho fenómeno desafía la comprensión tradicional de ciudadanía.
Además de la alusión directa, hay dos objetivos del currículo que se refieren a un tipo de diversidad cultural que puede entenderse como una alusión (indirecta) al tema de la migración15. El primer objetivo16 que desarrolla este tema corresponde a 3° Básico. Apunta a: mostrar actitudes y realizar acciones concretas en su entorno cercano (familia, escuela y comunidad) que reflejen valores y virtudes ciudadanas, como: la tolerancia, el respeto al otro (ejemplos: respetar las opiniones distintas a las propias, mostrar disposición al diálogo, respetar expresiones de diversidad, como diferentes costumbres, creencias, origen étnico, nacionalidad, etc.); y la empatía (ejemplos: demostrar cortesía con los demás, escuchar al otro, ayudar a quien lo necesite, etc.).
El indicador asociado a este objetivo es muy acotado, y plantea esperar de los estudiantes lo siguiente: “Demuestran actitudes de respeto por expresiones de diversidad en su entorno, como diferentes costumbres, creencias, origen étnico, etc.”17
Este objetivo tiene varias similitudes con el ya analizado sobre los migrantes, para 2° Básico: refiere a actitudes y acciones tales como la tolerancia, el respeto y la empatía frente a lo que en el objetivo se denomina “expresiones de diversidad”. Una diferencia con el objetivo anterior radica en que, en este, tales actitudes y acciones son calificadas expresamente como virtudes ciudadanas. En cuanto a las reiteraciones y omisiones, nuevamente, la palabra respeto/respetar es la que más se repite (aparece 4 veces), pero se omiten las razones que podrían originar tales faltas de respeto.
Tal como se indicó, junto a los conceptos de respeto y empatía (que, en línea con el análisis sobre el tema migrantes, sugiere que también la diversidad está asociada a una carencia), este objetivo emplea el concepto de tolerancia para enfatizar en una virtud ciudadana a ser desarrollada entre los estudiantes. Dicho concepto es usado también en el objetivo vinculado a los migrantes y, dada su reiteración, es relevante detenerse en él. Tolerancia representa una de las palabras clave que utiliza el enfoque de la interculturalidad funcional, reseñado más arriba. El punto es que la tolerancia remite a una aceptación limitada de la diversidad. Se trata de una aceptación que no se involucra, que mantiene distancia, y esas características de la tolerancia hacen que sea un concepto cuestionado desde la interculturalidad crítica, que apunta a transformar estructuras.
El segundo objetivo18 que tematiza la diversidad cultural asociada a la migración (entre otros aspectos) se encuentra en el currículo para II° Medio (segundo año, de un total de cuatro, de la enseñanza secundaria). Este apunta a:
Reconocer la diversidad inherente a las sociedades como manifestación de la libertad y de la dignidad humana, y evaluar las oportunidades y desafíos que un mundo globalizado entrega para evitar toda forma de discriminación, sea por raza o etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, religión o creencia, género, orientación sexual o discapacidad, entre otras.
Los indicadores asociados a este objetivo son cinco en total. Aquellos que pueden leerse como vinculados a la diversidad cultural asociada a la migración plantean lo siguiente:
a) Cuestionan situaciones de discriminación frente a la diversidad humana, a partir del estudio de diversas fuentes, relevando la diferencia como un elemento inherente a las sociedades y que requiere ser respetado por ser una manifestación de la libertad y de la dignidad humana, b) Reconocen las oportunidades y desafíos que la progresiva consolidación de un ordenamiento jurídico internacional entrega para evitar toda forma de discriminación, c) Investigan acerca de algunas de las formas de discriminación por raza o etnia, nacionalidad, (…) e informan sus conclusiones a través del uso responsable y efectivo de TIC, demostrando empatía con las situaciones vividas por los grupos estudiados, d) Proponen alternativas de solución para evitar situaciones de discriminación arbitraria con base en algunas de las formas en que se expresa (raza o etnia, nacionalidad, (…), promoviendo actitudes personales y sociales que aporten a una convivencia pacífica de la sociedad y e) Analizan los principales aportes de la ley que establece medidas contra la discriminación (Ley Zamudio), a través de ejemplos concretos, reconociendo su importancia para avanzar en la construcción de una sociedad menos discriminadora.
¿Qué dice el currículo sobre la diversidad? ¿Qué omite, reitera, propone como conflictivo, y qué valores se proponen comunes? Por un lado, lo que este objetivo dice es que la diversidad es inherente a las sociedades, y –aunque aquí no se ofrece mayor explicación de lo que la siguiente idea significa– que es manifestación de la libertad y de la dignidad humana. Por otro, el objetivo considera como conflictiva la discriminación frente a la diversidad humana y, para confrontarla, enfatiza en la relevancia de conocer las formas en que la discriminación se manifiesta, proponer soluciones para evitarla, conocer el ordenamiento jurídico internacional y analizar los aportes de la normativa nacional en temas de anti-discriminación (Ley Zamudio). A diferencia de lo que ocurre con el objetivo referido a los migrantes, el hecho de que la diversidad de nacionalidades se tematice al menos dos veces a lo largo del currículo sí posibilita –y, de hecho, aprovecha esa posibilidad– una complejización creciente del abordaje de la temática. Mientras en 3° Básico el objetivo referido a la diversidad cultural es usado como un elemento auxiliar para abordar lo que es denominado como valores y virtudes ciudadanas, en II° Medio se señala explícitamente que la diversidad puede causar conflicto, y que una vía en que este se expresa es la discriminación.
En efecto, el concepto de discriminación aparece mencionado seis veces. En tres ocasiones se le emplea para especificar el objetivo de evitar la discriminación por “raza, etnia o nacionalidad”. Sin embargo, y de una manera similar a lo que sucede con el objetivo enfocado en los migrantes, este objetivo no explicita las razones por las cuales las personas de ciertas etnias o nacionalidades podrían verse enfrentadas a discriminación. En este punto es relevante detenerse en el concepto de “raza”, que en el objetivo aparece presentado junto a etnia o nacionalidad, como si fueran categorías igualmente válidas o legítimas. Lo cierto es que no existe consenso acerca de que existan razas entre los seres humanos y, más bien, la investigación sobre genética indica que no es adecuado hacer distinciones entre los seres humanos en base a dicho concepto. Su uso acrítico puede leerse entonces como un micro-racismo, dado que no cuestiona este concepto que emergió en relación a los seres humanos a fines del siglo XV, en Europa, y que en ese tiempo se estableció como válido porque fue funcional a los intereses de las potencias europeas en sus empresas de colonización y explotación en América.
Finalmente, la expectativa de que los estudiantes reconozcan la diversidad como un elemento inherente a las sociedades, tal como plantea este objetivo, es pertinente a la realidad de muchos países del mundo, incluido Chile. Sin embargo, no considera que complementariamente puede ser también efecto de procesos históricos, como el de la migración intrarregional a Chile en las últimas tres décadas, que ha implicado una significativa diversificación y complejización de la diversidad.
En resumen, de un total de 61 objetivos, uno hace referencia explícita a los migrantes, y dos tematizan un tipo de diversidad cultural que puede leerse como vinculada a la migración. Si bien el currículo no se actualiza todos los años, y en cambio los procesos migratorios en Chile han estado marcados por un dinamismo tal que cada año han estado presentando situaciones nuevas, de todas formas es posible concluir que el currículo chileno en formación ciudadana refleja en muy baja medida el debate acerca de cómo la migración y la diversidad cultural están desafiando la comprensión tradicional de ciudadanía y la de formación ciudadana.
Se plantea que el abordaje de la temática de la migración podría potenciarse en al menos cinco aspectos:
1. Actualmente el currículo se refiere exclusivamente a las personas migrantes; podría avanzar hacia el abordaje, de manera más comprensiva y global, del fenómeno de la migración19;
2. Solamente un objetivo, de un total de 61, hace referencia explícita a los migrantes; dada la importancia que el fenómeno de la migración ha adquirido para la sociedad chilena, parece razonable ampliar los objetivos que se refieren a este tema, en diferentes niveles de la trayectoria escolar, y con una complejidad creciente;
3. El currículo presenta a los migrantes principalmente como carentes de algo, desconociendo que la literatura ha mostrado que las personas que emprenden proyectos migratorios cuentan, en general, con gran iniciativa y otras habilidades que les permiten imaginar, diseñar y llevar a cabo una migración;
4. El currículo omite de qué manera la política migratoria en Chile ha contribuido a la irregularidad migratoria; y
5. No se refiere al hecho de que un conjunto de creencias, por parte de algunos sectores de la sociedad chilena, ha llevado a que un número importante de migrantes declare haber sufrido experiencias de racismo en Chile.
Por su parte, el abordaje de la temática de la diversidad cultural podría potenciarse en al menos los siguientes aspectos:
1. Explicitar que el relato construido sobre la nación en Chile ha representado a la diversidad como una anomalía, que ese es uno de los factores por los que hasta el día de hoy lo diverso es asociado a diferente (en el sentido de diferir de lo que es considerado “normal” en la sociedad chilena), y que posiblemente de esta asociación entre diferencia y anomalía provienen las actitudes de discriminación. Esta explicitación conduce también a cuestionar expresamente la asociación unívoca entre Estado y nación, y a visibilizar la diversidad de naciones y configuraciones culturales que se alojan en los confines de los límites geopolíticos del Estado, incluyendo aquellas que llegan con la población migrante.
2. Más que tolerancia (que implica una cierta distancia) y empatía (que alude a una carencia), los objetivos sobre la diversidad cultural debieran apuntar, en primer lugar, a fortalecer conocimientos y, en segundo lugar, a iniciar o profundizar procesos de reflexión entre los estudiantes. Respecto del fortalecimiento de conocimientos son relevantes preguntas tales como: ¿Por qué existe la diversidad? ¿Por qué, para algunos, diversidad es sinónimo de algo negativo o problemático? ¿Cómo han abordado la diversidad otras sociedades, en otros lugares y otros tiempos? ¿Qué se puede aprender de esas experiencias? Por otra parte, en relación a los procesos de reflexión, emergen preguntas del siguiente tipo: ¿Cómo actúo frente a la diversidad? ¿Es correcta la manera en que mi entorno se vincula con personas de otras nacionalidades, etnias, colores de piel? ¿Estoy de acuerdo con las maneras en que la política chilena aborda los derechos ciudadanos de las personas migrantes?
4. REFLEXIONES FINALES: HACIA UNA FORMACIÓN CIUDADANA QUE DÉ CUENTA DE LAS INEQUIDADES ESTRUCTURALES, LA PLURINACIONALIDAD Y LA MULTICULTURALIDAD DEL MUNDO ACTUAL
De mantenerse la tendencia observada en los últimos años, será evidente que Chile podrá pasar a denominarse como un país de inmigrantes (y con esto quedará atrás la afirmación, aún correcta hace algunos años, de que habría más chilenos en el exterior que migrantes en Chile). Sería pertinente que esta nueva realidad encontrara un correlato en la nueva Constitución: ya no solo la histórica presencia de los pueblos indígenas, sino ahora también la de los migrantes, implica que Chile es un país plurinacional y multicultural. Observamos con optimismo que en la elección de convencionales constituyentes, en mayo de 2021, hayan sido elegidas mujeres y hombres - entre ellos, representantes de pueblos indígenas -que tradicionalmente no han sido considerados en las tomas de decisiones de los asuntos políticos del país. Como autores esperamos que la nueva Constitución ponga a la persona en el centro: que sin importar el país de origen, chilenos y migrantes seamos considerados como sujetos legítimos de Derecho. De realizarse esto, la nueva Constitución reflejaría adecuadamente este “nuevo Chile”, con todos quienes habitan dentro de este territorio. En ese sentido, a la política chilena se le presenta el desafío de resguardar que ser migrante no signifique -tal como hasta la fecha sí lo ha sido para cientos de ellos- encontrarse al margen de ejercer en plenitud sus derechos como ciudadano u otras formas de exclusión. Tal como fue mencionado anteriormente, a la fecha en la teoría política existe una gama considerable de propuestas alternativas a la idea de ciudadanía nacional. Mientras esa discusión pueda comenzar a darse con más fuerza en Chile, en el marco del proceso constituyente, lo mínimo es que los derechos y deberes asociados a la idea de ciudadanía correspondan no por la pertenencia a un Estado-nación, sino por residir en el territorio.
Luego, a la formación ciudadana se le presenta el desafío de incorporar en sus objetivos de aprendizaje lo que significan migración y diversidad cultural, para contribuir, de este modo, a una adecuada comprensión de esta realidad desde el sistema escolar. Otro desafío constituye hacer un giro hacia una educación ciudadana cuestionadora de las inequidades estructurales a nivel mundial. Esto apunta a abandonar el énfasis que los objetivos del currículo asociados a diversidad y migración colocan en la responsabilidad individual de cada estudiante respecto de la existencia o no de discriminación o tolerancia, dado que ello guarda silencio de un problema que es estructural. La migración internacional, en ese sentido, puede ser una ventana concreta para abrir la lógica de ciudadanía y localizar o apropiarse de los fenómenos de la globalización desde las experiencias y sabiduría que cada NNA y sus familias portan. Contrario a lógicas de Estado-nación asociadas con la teoría de democracia liberal, la cohesión social se logra no por medio de omitir/ignorar las diferencias, disputas y conflictos sociales, sino por medio de la justicia y derribando estructuras de poder desiguales que llevan a la marginalización de diferentes poblaciones a lo largo del mundo (Nieto y Bickmore, 2017). Tal vez viendo las migraciones como un fenómeno de carácter global, asociado con la división desigual de las riquezas en el mundo, y no desde la mera elección individual y las diferencias culturales, pueden, solo tal vez, reducirse la violencia, el racismo y la xenofobia entre pares.
REFERENCIAS
ACE (Agencia de Calidad de la Educación), SJM (Servicio Jesuita a Migrantes) y Focus (Consultora Focus) (2019). Interculturalidad en la Escuela. Orientaciones para la inclusión de estudiantes migrantes. Santiago, Chile: Agencia de Calidad de la Educación. Recuperado de: http://archivos.agenciaeducacion.cl/Interculturalidad_en_la_escuela_vf.pdf
Arendt, H. (1987) [1951]. Los orígenes del totalitarismo. Madrid: Alianza.
Bauböck, R. (2006). Citizenship and migration – concepts and controversies. En R. Bauböck (Ed.), Migration and Citizenship Legal: Legal Status, Rights and Political Participation (p. 129). IMISCOE Reports. Amsterdam University Press.
Beniscelli, L., Riedemann, A. y Stang, F. (2019). Multicultural y, sin embargo, asimilacionista. Paradojas provocadas por el currículo oculto en una escuela con alto porcentaje de alumnos migrantes. Calidad en la educación, 50, 393-423.
Bourdieu, P. (1990). Sociología y cultura. México: Grijalbo.
Bourdieu, P. (1997). Razones prácticas sobre la teoría de la acción. Barcelona: Anagrama.
Cabrera, F. (2000). Hacia una nueva concepción de la ciudadanía en una sociedad multicultural. En: M. Bartolomé (coord.) Identidad y Ciudadanía: un reto a la Educación Intercultural. Madrid: Narcea.
Castles, S. (2010). Understanding Global Migration: A Social Transformation Persepctive. Journal of Ethnic and Migration Studies, 36(10), 1565– 1586. https://doi.org/10.1080/1369183X.2010.489381
de Lucas, J. (2009). Inmigración, diversidad cultural, reconocimiento político. Revista de Sociologia, 94, 11–27.
Despagne, C. y Manzano-Munguía, M. C. (2020). Youth return migration (US-Mexico): Students’ citizenship in Mexican schools. Children and Youth Services Review, 110, 104652. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2019.104652
Diez, M. L. (2004). Reflexiones en torno a la interculturalidad. Cuadernos de Antropología Social, 19, 191-213.
Durán, C. y Thayer, L.E. (2020). Ciudadanía precaria: hacia una definición conceptual para la caracterización de los procesos migratorios contemporáneos, Revista Republicana, 28, 97-117.
Expósito, F., Lobos, C. y Roessler, P. (2019). Educación, formación y trabajo: barreras para la inclusión en migrantes. En N. Rojas Pedemonte y J. T. Vicuña (Eds.), Migración en Chile: Evidencias y mitos de una nueva realidad (pp. 107–142). LOM ediciones.
García, C. y Córdoba, C. (2018). Educación ciudadana y segregación socioeconómica: reflexiones en torno a los límites del sistema escolar chileno. En C. Berríos y C. García (Eds,) Ciudadanía en Conflicto: enfoques, experiencias y propuestas (pp. 181-205). Ariadna Ediciones.
Gonzales, R. G. y Chavez, L. R. (2012). “Awakening to a nightmare”: Abjectivity and illegality in the lives of undocumented 1.5-generation latino immigrants in the United States. Current Anthropology, 53(3), 255–281. https://doi.org/10.1086/665414
Kaztman (2001). Seducidos y Abandonados: El aislamiento social de los pobres urbanos. Revista de La CEPAL, 75, 171–189.
Kymlicka, W. (1996). Ciudadanía multicultural. Barcelona: Paidós.
Mansouri, F. y Mikola, M. (2014). Crossing boundaries: Acts of citizenship among migrant youth in Melbourne. Social Inclusion, 2(2), 28–37. https://doi.org/10.17645/si.v2i2.164
Mardones, R. (2020). The politics of citizenship education in Chile. En Petersen, A., Stahl, G. y Soong, H. (eds), The Palgrave Handbook of Citizenship and Education, Palgrave MacMillan, Springer.
Mardones, R. (2015). El paradigma de la educación ciudadana en Chile: una política pública inconclusa. En Cox, C. y Castillo, J.C. (eds.), Aprendizaje de la ciudadanía: contextos, experiencias y resultados (pp. 145-173). Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile.
Mardones, R. (2012). “Educación democrática liberal: una lectura desde el principio de la fraternidad”. En R. Mardones (Ed.), Fraternidad y Educación. Un Principio para la Formación Ciudadana y la Convivencia Democrática (pp. 243-79). Buenos Aires: Ciudad Nueva.
Marshall, T. H. (1997) [1949], “Ciudadanía y clase social”. Reis, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 79, 297-344.
Mezzadra, S. (2012). Capitalismo, migraciones y luchas sociales. La mirada de la autonomía. Nueva Sociedad, (237), 159-178.
Mineduc (Ministerio de Educación) (2016). Orientaciones curriculares para el desarrollo del Plan de Formación Ciudadana. Santiago: Mineduc.
Mineduc (Ministerio de Educación) (2018). Mapa del estudiantado extranjero en el sistema escolar chileno (2015-2017). Santiago, Chile. Recuperado de: https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2018/05/ MAPA_ESTUDIANTES_EXTRANJEROS_SISTEMA_ESCOLAR_CHILENO_2015_2017.pdfNieto, D. y Bickmore, K. (2017). Immigration and emigration: Canadian and Mexican youth making sense of a globalized conflict. Currículo Inquiry, 47(1), 36–49. https://doi.org/10.1080/03626784.2016.1255934
Pardo, N. (2013). Cómo hacer análisis crítico del discurso. Una perspectiva latinoamericana. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
Pereira, A. (2016). La relación entre seguridad e inmigración durante las primeras décadas del siglo XX en Argentina. Polis, Revista Latinoamericana, 15(44), 39-56.
PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) (2019). Diez años de auditoría a la democracia: Antes del estallido. Santiago: PNUD.
Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder y clasificación social. Journal of World-System Research, XI (2), 342–386.
Roessler, P. (2018). Pensamiento nacionalista-territorializado y percepción de “des-ubicamiento” del inmigrante: el camino hostil de las construcciones de identidades chilenas en la convivencia escolar. Calidad En La Educación, 49, 50–81. https://doi.org/10.31619/ caledu.n49.576
Rojas, M.T. (2016). Qué es la inclusión escolar: distintas perspectivas en debate. Cuaderno de Educación Nº 75. Santiago: UAH. https://repositorio.uahurtado.cl/bitstream/handle/11242/10192/txt1464. pdf?sequence=1&isA
Sayad, A. (2010). Migración y pensamiento de Estado. En La doble ausencia. De las ilusiones del emigrado a los padecimientos del inmigrado (pp. 385–404). Barcelona: Anthropos.
SJM (Servicio Jesuita a Migrantes) (2018) Migración y Escuela: Guía de acciones prácticas hacia la interculturalidad, Santiago, Chile: Ediciones SM. Recuperado de: https://www.migracionenchile.cl/ wp-content/uploads/2020/06/Gu%C3%ADa-Migraci%C3%B3n- y-Escuela-2018.pdf
SJM (Servicio Jesuita a Migrantes) (2020a). Migración en Chile. Anuario 2019, un análisis multisectorial. Santiago, Chile. Recuperado de: https://www.migracionenchile.cl/publicaciones
SJM (Servicio Jesuita a Migrantes) (2020b). Acceso a la educación estudiantes migrantes. Santiago, Chile. Recuperado de: https://www. migracionenchile.cl/recursos-pedagogicos-y-reflexivos/
SJM (Servicio Jesuita a Migrantes), HdC (Hogar de Cristo) y Centro de Ética y Reflexión Social Fernando Vives SJ (CFV) (2020). Acceso e inclusión de personas migrantes en el ámbito educativo (Informe N°2). Santiago, Chile. Recuperado de: https://www.migracionenchile.cl/publicaciones
Sirriyeh, A. (2019). ‘Felons are also our family’: citizenship and solidarity in the undocumented youth movement in the United States. Journal of Ethnic and Migration Studies, 45(1), 133–150. https://doi.org/10.1080/1369183X.2018.1456324
Soria, S. (2014). El “lado oscuro” del proyecto de interculturalidad- decolonialidad: notas críticas para una discusión. Tabula Rasa, 20, 41-64. Recuperado de: http://www.scielo.org.co/pdf/tara/n20/n20a03.pdf
Stang, F., Riedemann, A., Stefoni, C. y Corvalán, J. (2021). Narrativas sobre diversidad cultural y migración en escuelas de Chile. Magis, Revista Internacional de Investigación en Educación, 28, 171-201.
Stang, F., Roessler, P. y Riedemann, A. (2019). Re-producción de fronteras en el espacio escolar. Discursos y prácticas de distinción nacional(ista) en escuelas con alumnado migrante en la Región Metropolitana de Chile. Estudios Pedagógicos XLV (3), 313-331.
Stefoni, C., Stang, F., Riedemann, A. y Aguirre, T. (2020). Prácticas docentes en escuelas multiculturales: entre la continuidad y la superación del modelo monocultural. Temas de Antropología y Migración, 11, 226-250.
Tubino, F. (2005). La interculturalidad crítica como proyecto ético-político.
Ponencia presentada en el Encuentro Continental de Educadores Agustinos, Lima, 24-28 de enero.
Van Dijk, T. (2003). La multidisciplinaridad del análisis crítico del discurso: un alegato en favor de la diversidad. En: R. Wodak y M. Meyer. Métodos de análisis crítico del discurso (pp.143-177). Barcelona: Gedisa.
Velasco, J. C. (2016). El azar de las fronteras. Políticas migratorias, ciudadanía y justicia. México: FCE.
Villalobos, C., Ramírez, P., Infante, I. y Wyman, I. (2020). Composición del alumnado en escuelas chilenas. Un análisis multidimensional sobre la diversidad del sistema escolar. Educação & Sociedade, 41(1), 1-18.
Villalobos, C., Treviño, E., Wyman, I. y Béjares, C. (2018). School segregation of immigrant students. En Sandoval-Hernández, A., Isac, M.M. y Miranda, D. (eds.). Teaching tolerance in a globalized world (pp. 67-86). Netherlands: Springer-IEA.
Walsh, C. (2002). (De) Construir la interculturalidad. Consideraciones críticas desde la política, la colonialidad y los movimientos indígenas y negros en el Ecuador. En N. Fuller, Interculturalidad y política. Desafíos y posibilidades (pp. 115-142). Lima: Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú.
Walsh, C. (2011). Etnoeducación e interculturalidad en perspectiva decolonial. En Centro de Desarrollo Étnico (Cedet), Desde adentro. Etnoeducación e Interculturalidad en el Perú y América Latina. Lima: Bellido.
Wimmer, A. y Glick Schiller, N. (2002). Methodological nationalism and beyond: nation-state building, migration and the social sciences. Global Networks, 2(4), 301–334. https://doi.org/10.1111/1471-0374.00043
Agradecemos por sus comentarios al equipo de Educación e Interculturalidad del SJM, en especial a Trinidad del Río, Milena Collazos, Claudia León y Karina O´Ryan, y también a Leonora Beniscelli, Doctora (c) en Sociología, Universidad Alberto Hurtado. Parte de la discusión de este texto se realizó en el marco de las actividades del proyecto Fondecyt N° 3190674 “Migración, precariedad y ciudadanía: de las tácticas de subsistencia a las estrategias de lucha”, a cargo de la investigadora Fernanda Stang.
1 Es relevante mencionar, sin embargo, que fueron precisamente los estudiantes secundarios quienes, en octubre de 2019, con su llamado a la evasión en el transporte público, desencadenaron el estallido social e hicieron posible el ya mencionado referendo que da inicio al proceso constituyente. Agradecemos a los estudiantes secundarios del sistema escolar chileno que participaron en esta expresión de desobediencia civil. Asimismo, expresamos nuestra profunda desazón y solidaridad a todos quienes han visto vulnerados sus derechos humanos a raíz de la violencia estatal con la cual se ha intentado reprimir, y en particular a las personas que por agentes del Estado han sido asesinadas, torturadas o a quienes se les han infringido traumas oculares. Esto último ha dejado en evidencia que varias instituciones estatales no han adoptado una cultura de derechos humanos, a pesar de la dictadura de 17 años y los aprendizajes que esta debería haberles dejado.
2 Se trata de la Ley 20.911, promulgada en 2016. Como se explica en otros capítulos de este libro, esta Ley obliga al Mineduc a fomentar que la educación cívica y la formación ciudadana estén presentes en la formación inicial docente, a entregar orientaciones a directivos y docentes para acercar la formación ciudadana a las diferentes asignaturas escolares, y a asesorar a los establecimientos en la elaboración de sus planes de formación ciudadana. La mencionada Ley también creó la asignatura de Educación Ciudadana (MINEDUC, 2016).
3 En este caso específico, se entiende como escolar migrante (guiándonos por lo que la base de datos del SIGE define como extranjero) a todos los estudiantes que tienen una nacionalidad diferente a la chilena, según el Registro Civil. Sin embargo, no se puede desconocer que, en el sentido común se suele asociar el término migrante solo a personas de ciertas nacionalidades y de condiciones económicas más precarias (Castles, 2010), independiente de si nacieron o no en un país diferente al que habitan (Roessler, 2018; Tijoux, 2013).
4 Como parte de las reformas neoliberales implementadas durante la dictadura, en la década de 1980 se creó en Chile la figura del establecimiento educativo “particular subvencionado”, que apuntaba a ser administrado por privados, pero de todas formas recibir aportes del Estado. Este tipo de establecimiento se sumó a dos ya existentes: establecimientos públicos (municipales, porque son administrados por los gobiernos locales) y privados (no reciben aportes del Estado y son administrados por privados).
5 De todas formas, es relevante hacer notar que en comparación con otros países, los niveles de segregación escolar de los estudiantes migrantes en Chile siguen siendo relativamente bajos (Villalobos et al., 2018).
6 RUN significa Rol Único Nacional, un identificador particular e irrepetible de cada chileno, habite o no en Chile, como también de extranjeros que residan en el país de manera habitual y regular (con permanencia temporal o definitiva). Ver también en http://www.exteriores.gob.es/Consulados/SANTIAGODECHILE/es/VivirEn/Paginas/CGChile/RUT.aspx
7 La Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) es utilizada por estudiantes de educación escolar y superior para el descuento de tarifa en el transporte público.
8 En línea, https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1006043.
9 En línea, https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1078172.
10 En línea, https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1088963.
11 Esta operación tiene dos componentes principales: a) la operación de esencializar, consistente básicamente en asociar la cultura a ciertos objetos y prácticas que reducen los complejos procesos culturales a cristalizaciones simples e inmutables de una identidad que se asume como única y homogénea; y b) la vinculación de esa “esencia cultural” con un Estado-nación, del que comidas típicas, danzas, trajes, símbolos patrios como banderas, himnos y días nacionales serían expresiones metonímicas (Stang, Roessler y Riedemann, 2019).
12 Según Bauböck (2006), ciudadanía no es equiparable a nacionalidad, pero serían dos caras de la misma moneda: nacionalidad se asocia con aspectos internacionales de la relación entre individuo y soberanía estatal, mientras que ciudadanía apunta a elementos internos de esa relación que se regulan por leyes nacionales.
13 Utilizando la nomenclatura que emplea el Mineduc, se trata del objetivo HI02 OA 12.
14 Ver indicadores de la Unidad 3 del objetivo HI02 OA 12, en: https://www.curriculumnacional.cl/portal/Ejes/Historia-Geografia-y-Ciencias-Sociales/Formacion-ciudadana/
15 En el conjunto de 61 objetivos del currículo para la formación ciudadana hay al menos 6 que se refieren a la diversidad, pero no todos refieren a migración: se menciona tanto la diversidad de pueblos en la Antigüedad como la representada por los pueblos originarios en América Latina, pasando por algunas referencias indirectas a la diversidad asociada a la migración. En este último caso, es el uso del concepto de nacionalidad el que permite inferir que algunos objetivos están aludiendo a esa temática. Es cierto que, dependiendo del enfoque, a los pueblos indígenas ocasionalmente también se les entiende como naciones (las expresiones “primeras naciones” o “nación mapuche” dan cuenta de ello), pero el uso más común de dicho concepto en Chile refiere a la membresía de una persona a un Estado-nación.
16 Usando la nomenclatura del propio Mineduc, se trata del objetivo HI03 OA 12, disponible en https://www.curriculumnacional.cl/portal/Ejes/Historia-Geografia-y-Ciencias-Sociales/Formacion-ciudadana/
17 Ver objetivo HI03 OA 12, indicadores Unidad 2, disponible en: https://www.curriculumnacional.cl/portal/Ejes/Historia-Geografia-y-Ciencias-Sociales/Formacion-ciudadana/
18 Es el objetivo HI2M OA 25.
19 Tal como se adelantó, el foco exclusivo en la figura de los migrantes representa una fuerte simplificación del complejo fenómeno de la migración. Es importante que se comprenda, entre otros aspectos, que la migración es un fenómeno inherente a la historia de la humanidad, que la formación de los Estados-nación estuvo directamente relacionada con las definiciones que se han elaborado acerca de qué es ser parte de un Estado (nacional) y qué no (extranjero), que son relevantes las decisiones que tomen los Estados en términos de facilitar u obstaculizar la integración de los migrantes en las sociedades de acogida, y que las sociedades actuales están marcadas por un alto dinamismo y cambio.