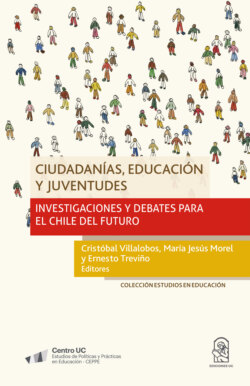Читать книгу Ciudadanías, educación y juventudes - Cristóbal Villalobos - Страница 12
ОглавлениеCAPÍTULO 03
PRODUCCIÓN DE MUJERES COMO SUJETOS DE SEGUNDA CATEGORÍA EN EL ESPACIO ESCOLAR: MÁS ALLÁ DE LAS IDEAS NORMATIVAS DE GÉNERO Y CIUDADANÍA
CLAUDIA MATUS
Centro Justicia Educacional,
Facultad de Educación,
Pontificia Universidad Católica de Chile
VALENTINA ERRÁZURIZ
Centro Justicia Educacional,
Facultad de Educación,
Pontificia Universidad Católica de Chile
LUNA FOLLEGATI
Facultad de Filosofía y Educación,
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación
Claudia Matus
Profesora Asociada de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Investigadora Principal del Centro Justicia Educacional, Directora de la Plataforma de Investigación Interdisciplinaria Normalidad Diferencia Educación (NDE) e Investigadora Principal del proyecto Anillos en Ciencias Sociales y Humanidades, “La Producción de la Norma de Género”. Master en Ciencias de la Educación por la UC y PhD en Educación, Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Sus intereses de investigación incluyen teorías post-representacionales, teorías contemporáneas de espacio/tiempo, perspectivas biosocioculturales para producir diferenciación y desigualdad. También investiga y problematiza las operaciones de la norma de género en la investigación científica, espacios institucionalizados y públicos.
Contacto: cmatusc@uc.cl
Valentina Errázuriz
Investigadora Asociada del Centro Justicia Educacional, Facultad de Educación UC. Master y PhD en Educación por Teachers College, Columbia University y Profesora de Historia de Educación Media. Investiga sobre educación de género y educación política formal e informal, feminismos juveniles y diversas formas de participación política.
Contacto: verrazu1@uc.cl
Luna Follegati
Investigadora Postdoctoral Fondecyt Nº3210610, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE) e Investigadora Pasante del proyecto Anillos en Ciencias Sociales y Humanidades, La Producción de la Norma de Género. Doctora en Filosofía, Magíster en Comunicación Política, Historiadora. Sus temas de investigación exploran sobre feminismos contemporáneos e historia del movimiento feminista en Chile, además de atender a los cruces entre feminismo, educación y democracia.
Contacto: lfollegati@gmail.com
1. INTRODUCCIÓN
La ciudadanía —en su versión tradicional democrática— se entiende como un concepto teórico político que supone el ejercicio pleno de los derechos civiles. Para que la ciudadanía como principio sea efectiva, requiere la vigencia de derechos universales asociados, como lo son la igualdad y participación. En este contexto, el género—en su versión normativa—entendido como la producción de diferencia entre hombres y mujeres, debe ser problematizado para que se transforme en un concepto y práctica ciudadana que responda a los contextos de desigualdad actuales. Es así como durante la última década, pensadoras feministas de diversas corrientes teóricas han elaborado críticas claves a la conceptualización dominante de la ciudadanía (Amorós y De Miguel, 2018; Berlant, 2011; Brandzel, 2016; Brown, 2005; De Gouges, 2019; Pateman, 1995; Scott, 2012) que se sostiene en el proyecto moderno de sociedad. Dentro de las críticas más significativas se plantea que la idea de ciudadano modelo o ideal que subyace al concepto dominante de ciudadanía, representa o está intencionadamente alineado con aquellos valores que están a la base de la imagen hegemónica de un hombre adulto, heterosexual, blanco y dueño de propiedad (Scott, 2012). Otra crítica ampliamente discutida sobre esta idea de ciudadanía tiene que ver con los usos que se ha hecho de la división y separación entre la esfera privada y pública, división que impacta negativamente a las mujeres. Dicho de otra manera, el asociar el ideal de feminidad hegemónica con la maternidad, el cuidado y la domesticidad inmediatamente elimina a las mujeres de ejercer una ciudadanía plena, pues desde esta lógica, las mujeres, dadas sus condiciones “naturales”, no tendrían las capacidades ni la posibilidad de participar libremente en la esfera pública. Así, las mujeres al no exhibir cualidades alineadas con la idea masculina de ciudadanía también quedan exentas de la participación en la esfera de lo político. Aun cuando esta exclusión logró ser expuesta y, de alguna manera, fracturarse a partir de la conquista de los derechos civiles y políticos por parte del movimiento sufragista a mediados del siglo XX, esto no ha estado aparejado de prácticas efectivas de igualdad para las mujeres en el plano público-político.
Por lo anterior, problematizar el concepto de ciudadanía desde una perspectiva de género contemporánea (Ahmed, 2010; Butler, 1999, 2004; Barad, 2007; Messerschidt et al., 2018; Enloe, 2013; Puar, 2007; Rasmussen, 2006; Samuels, 2014; Willey, 2016) —es decir, entender género más allá de las diferencias esencializadas entre hombres y mujeres— nos permite salir de la abstracción y neutralidad (también entendido como masculino) del concepto de ciudadanía y nos localiza en un lugar altamente productivo para volver a hablar de diferencia e igualdad.
Partiendo de esta discusión, en este capítulo nosotras planteamos que lo que se documenta y reporta como “diferencias de género”, no son más que el producto de pensar género como un orden binario —hombre/mujer— que posiciona, tanto a hombres y mujeres en lugares particulares con roles, cualidades y atributos distintivos y complementarios. Como resultado, la ideología de géneros opuestos presiona a hombres y mujeres a conformar normas sociales que sostienen el orden de género tal como lo conocemos. Ahora bien, el problema de esto no está en la diferencia en sí misma, sino que en el para qué se ha usado esta diferencia. En otras palabras, esta diferencia se ha usado para mantener y justificar a las mujeres en posiciones de desventaja en el ámbito del trabajo, económico, educación, salud, etc. Específicamente, en este capítulo argumentamos que la producción de niñas y de lo femenino en el espacio escolar—sin cuestionamiento ni problematización de los efectos discriminatorios del concepto normativo de género—produce a la mujer como un sujeto de segunda categoría, lo que funda y sostiene la ciudadanía que se alinea con la figura del ciudadano como un hombre adulto, blanco, heterosexual, dueño de propiedad, como indicamos más arriba. En otras palabras, cuando hablamos de ciudadanía sin hacer un análisis feminista del género, lo que estamos indicando como ciudadanía, en realidad es una ciudadanía que favorece valores masculinos.
Para ejemplificar nuestro argumento, usaremos información producida en una investigación etnográfica durante los años 2016 y 2019 en dos establecimientos educacionales de la Región Metropolitana, siendo una escuela privada y la otra de dependencia estatal (pública). El objetivo principal de esta investigación estuvo centrado en comprender cómo se producen y circulan sistemas para razonar la normalidad y la diferencia en relación a las categorías de género, sexualidad, raza y clase social, con particular atención a lo que ocurría en las clases de Historia y Ciencias Sociales y Ciencias Naturales del currículum oficial. A medida que revisamos la información etnográfica de manera transversal (desde Educación Parvularia hasta IIIº medio) fue posible construir una trayectoria escolar que explica cómo las mujeres “aprenden” posiciones normativas en relación a sus cuerpos, habilidades y futuros roles. Esto sin duda es un aprendizaje que no solo afecta a las niñas, sino que mientras ellas aprenden estas formas generizadas de estar en el mundo, los niños también aprenden a ocupar espacios con otras atribuciones. Al mismo tiempo, ambos aprenden los tipos de relaciones que son deseables entre géneros. Es así como el género, es una forma de conocer que aprendemos todas y todos. Ahora, es importante recordar que las posiciones y roles que hombres y mujeres aprenden a propósito de la norma de género no están en el mismo estatus: las mujeres deben ser sumisas, recatadas, dependientes, orientadas al cuidado de otros, mientras que a los hombres se les inculca la competitividad, autonomía, agresividad, entre otros. El género es un orden jerárquico, por lo tanto, las características, atribuciones y roles para las que hombres y mujeres están pensados, no pueden tener las mismas valoraciones. De ser así, no tendría sentido hacer la diferencia de género.
Es así como en el recorrido escolar documentado en las etnografías, que compartimos en este capítulo, consistentemente muestra cómo se confinan las subjetividades y experiencias de las niñas dentro del problemático binario hombre/mujer, en donde las mujeres aprenden a ejercer las disposiciones, atributos y características demandadas por este ordenamiento binario de género. Nuestro argumento es que estas disposiciones, atributos y características asociadas a lo “naturalmente” femenino, como lo son la hipersexualización, el futuro reproductivo asociado a la maternidad, la disponibilidad natural a la limpieza y al cuidado de otros, la disposición positiva para asumir trabajos no remunerados, entre otros, son definiciones que posicionan a las mujeres en roles, profesiones y tareas que consecuentemente serán menos remuneradas, menos valoradas y socialmente sancionadas. Del mismo modo, las mujeres son sujetos de segunda categoría, por ejemplo, cuando por la misma labor o trabajo realizado ganan menos que un hombre (Foro Económico Mundial, 2019); o bien, al no considerarlas como habilitadas para tomar decisiones sobre sus propios cuerpos1. Por este motivo, revisar cómo se aprende a ser mujer en el espacio escolar junto con la problematización de las nociones de ciudadanía que tenemos disponibles para los tiempos de hoy, nos parece de extrema importancia más aún en un contexto donde las demandas sociales y feministas se hacen aún más sensibles. Por lo tanto, mirar cómo estas diferencias entre hombres y mujeres se construyen y sostienen en el espacio escolar es vital para poder formular ideas de ciudadanía justas para mujeres y hombres.
Si bien este aprendizaje no es evidente dado que no existe un contenido específico en el curriculum que enseñe sobre como las mujeres deben aprender a tener esta posición de subordinación, la experiencia escolar está llena de interpelaciones que indican las trayectorias que debieran seguir tanto mujeres como hombres. Esto ocurre muchas veces de manera sutil y espontánea a través de múltiples y siempre cambiantes dinámicas, lo que hace más difícil el poder singularizar el origen del problema. He aquí la fuerza que tiene el concepto normativo de género para definir las vidas presentes y futuras de las niñas.
Con nuestra propuesta de documentar cómo las mujeres son educadas en los espacios escolares para ser sujetos de segunda categoría, la invitación es a considerar este planteamiento como significativo para la conversación sobre desigualdades de género. En otras palabras, para nosotras esta es una forma de responder a la pregunta: ¿cómo es posible que, a pesar de décadas de investigación sobre desigualdades de género y proliferación de perspectivas teóricas para entender las operaciones de estas desigualdades, no hayamos podido transformar estas desigualdades? Más aún, ¿cómo es que se han profundizado? Basta con mirar los datos del Foro Económico Mundial para entender cómo año a año las diferencias económicas entre hombres y mujeres solo aumentan. Por ejemplo, el Índice Global de Brecha de Género que desarrolla el Foro Económico Internacional y que reporta, anualmente, en áreas de salud, educación, economía y política, en el año 2017 confirmaba que cerrar la brecha de género económica tomaría 100 años. Este mismo índice en el año 2018 hablaba de que alivianar esta brecha tomaría 217 años: en un año la brecha aumentó en 117 años (dato para reír un rato). Ahora bien, que todavía en el siglo XXI tengamos que decirles a las mujeres que les faltan 217 años para ganar lo mismo que un hombre por el mismo trabajo realizado, evidentemente sugiere preguntarse ¿de qué igualdad estamos hablando?
Con esto volvemos a nuestro punto inicial: para hablar de ciudadanía en serio, debemos considerar como la desigualdad entre hombres y mujeres debe ser puesta en cuestión. Nuestro punto es que al neutralizar el género (entendido como diferencias entre hombres y mujeres) para hablar de ciudadanía, seguimos perpetuando estas diferencias y desigualdades.
Para avanzar en nuestro argumento y propuesta primero presentamos dos perspectivas analíticas de ciudadanía y describimos sus efectos para la producción de mujeres ciudadanas. Estas dos perspectivas son la tradicional y neoliberal. Aun cuando son versiones de ciudadanía que se distinguen entre sí, queremos resaltar que ambas se fundan en la idea normativa de género. Junto al desarrollo de estas perspectivas, incluimos y analizamos datos etnográficos con el fin de documentar la producción de las mujeres como sujetos de segunda categoría en las trayectorias escolares chilenas. Finalmente, concluimos con algunas reflexiones sobre las implicancias de las conceptualizaciones de género que se tienen al momento de educar para la ciudadanía y también proponemos algunas recomendaciones sobre cómo avanzar en una educación ciudadana anti-sexista.
2. PERSPECTIVAS ANALÍTICAS DE GÉNERO Y CIUDADANÍA Y LA PRODUCCIÓN DE CIUDADANAS EN LA ESCUELA
2.1 Producción de Feminidad Normativa en la Perspectiva Tradicional de Ciudadanía
Distintas teóricas feministas, a través de la historia, han argumentado que la concepción de ciudadanía individual universal se sustenta en el prototipo del terrateniente blanco, figura que se ha conservado desde las revoluciones de finales del siglo XVIII (Somogyi, 2016). Estos argumentos también critican la separación entre la esfera privada y pública que impactaría negativamente en aquellos sujetos identificados como mujeres:
Los análisis feministas de la ciudadanía en general sostienen que las mujeres fueron excluidas de ella en la medida en que simbolizaban una alteridad ligada a lo corporal y lo doméstico, considerándose incompatibles con la autonomía, independencia y libertad que se asociaba con lo masculino en el espacio público (Somogyi, 2016, p. 36).
Estos procesos de diferenciación y subalternidad tienen raíces no sólo en procesos políticos sino también con la incipiente educación para la ciudadanía que algunos importantes pensadores comienzan a imaginar. Así, en el marco de la instauración de los nacientes Estados Soberanos, la educación jugó un papel primordial en la organización de la sociedad bajo los preceptos normativos modernos. De esta forma, la institucionalización de la educación dialogó con postulados ilustrados de la época, sirviendo de referencia para las propuestas pedagógicas de comienzos de siglo XX. En “Emilio, o de la Educación” (1762) de Rousseau se plantean principios totalmente diferenciados para la educación de niños y niñas, donde se privilegia una educación para los varones basada en el fomento de la racionalidad, la libertad y autonomía de los sujetos. Al final de su obra dedica un apartado para la educación de las mujeres titulada Educación para Sofía (Rousseau, 2011), donde caracteriza la educación femenina de carácter servicial y asociada a labores maternas: cuidado, acompañamiento y consuelo. Este filósofo político establece claramente que las labores de Sofía son las de cuidado de Emile: una educación cuyo objetivo es el atender a otros. Mientras que Emile tiene una educación esmerada para poder participar políticamente en el espacio público, Sofía debe cuidar de la vida doméstica. Rousseau indica que esta labor femenina es “natural” o parte de las “obligaciones de las mujeres en todos los tiempos”. Rousseau implica así que la subordinación de la mujer es un efecto natural del orden binario de género. Por lo tanto, lo único que nos queda es asumirlo como algo natural. Este ejemplo, aun cuando de muchos años atrás, nos muestra lo atemporal del género como norma. Esta forma de pensar de Rousseau no es distinta de cómo se habla y justifica las posiciones que le otorgamos a las mujeres hoy en día, como veremos en los extractos etnográficos.
La idea esencializada de mujer va aparejada de otras ideas normativas que se sostienen mutuamente. La mujer al ser producida naturalmente como dependiente o subsirviente a un hombre, refuerza la institucionalidad de la heteronormatividad compulsiva como parte fundante del proyecto de ciudadanía moderna. En la actualidad la compulsión heteronormativa y la producción de las mujeres como naturalmente inclinadas a las labores domésticas y de cuidado sostienen y justifican prácticas discriminatorias y de desigualdad en espacios educativos. Durante las observaciones en el establecimiento 2, en un curso de niños y niñas de 13 a 14 años de octavo básico la etnógrafa reportó cómo una profesora amonestó a una estudiante que tenía los pies apoyados en una silla. Luego de esta interacción la profesora le dijo a la niña en cuestión: “mira tú pelo y la ropa toda desordenada, así no vas a encontrar pololo nunca”. Luego de este llamado de atención, la estudiante se sentó en su silla mientras algunos de sus compañeros y compañeras se reían de la observación de la docente (Establecimiento 2, 2018). La profesora protagonista de la situación establece dos elementos importantes en la producción de normas de la feminidad hegemónica y por lo tanto de la ciudadanía normativa para aquellos sujetos que se identifican o son identificados como mujeres. En primer lugar, pareciera ser que la corporalidad femenina está abierta al escrutinio público. En otras palabras, en esta escena tanto la niña, como los niños y niñas que observan, comprenden que es posible e incluso aceptable vigilar y comentar sobre el cuerpo femenino. La segunda norma que se desprende de esta interacción es que el destino y objetivo femenino es “encontrar” y retener una pareja masculina, reforzando la lógica heteronormativa y también implicando que la responsabilidad de la construcción de una pareja recae en la mujer. Tal como a Sofía, la profesora le asigna a la estudiante de octavo básico la responsabilidad de encontrar a un “pololo” y se reproduce el mandato femenino establecido por el filósofo: “Toda la educación de las mujeres debe ser relativa a los hombres. Agradarles, serles útiles, hacerse amar y honrar por ellos” (Rousseau, 2011, p.545). Las risas de los compañeros de curso parecen reforzar esta idea, indicando que efectivamente una estudiante que no cuida su “pelo y ropa” no logrará serle “agradable” a ningún futuro Emile.
Por otra parte, el rol de las mujeres, tal como ya habíamos mencionado, aparece aparejado a labores domésticas de cuidado en la génesis de la educación cívica-política. Este elemento proveniente de la fundación de los estados modernos continúa reproduciéndose en las escuelas de la actualidad. Así, por ejemplo, en un curso de cuarto básico del establecimiento 1, mientras la etnógrafa observaba una clase de Ciencias Sociales notó que el estudiante Luis se había levantado para ir a botar basura al basurero. Luis pronto se da cuenta que el basurero no tiene bolsa, entonces saca una bolsa e intenta ponerla sin éxito. Mientras sigue tratando de lograrlo llega la estudiante Rosa a botar un papel y Luis le pide que espere que él ponga la bolsa. Luis sigue luchando con la tarea mientras llega una segunda estudiante a botar basura, Clara. Esta estudiante espera que Luis complete la tarea y le dice “¿no puedes poner la bolsa?” a lo que Luis responde “es que no es algo que hago habitualmente”. A esto Rosa, que todavía esperaba para poder botar basura dice “pero todas las niñas si sabemos”. Finalmente, ambas niñas ayudan a Luis a completar la tarea. Cuando la bolsa ya está puesta en el basurero Clara le dice a Luis “vas a tener que hacerlo más seguido [poner la bolsa en el basurero]”. Luis sólo ríe y se va a sentar (Establecimiento 1, 2017). Esta viñeta permite evidenciar cómo, a pesar de que ciertos elementos de la educación planteada por Rousseau han cambiado, hay algunos que aún tienen consecuencias visibles en la escuela de hoy. Si bien Luis intenta realizar una labor que es más bien doméstica en su sala de clases —poner la bolsa de basura en el basurero— esta interacción nos da luces de cómo las estudiantes Rosa y Clara se identifican como “niñas,” y que cómo niñas si saben cómo realizar la tarea. Finalmente, si bien Rosa y Clara son críticas de Luis por no saber realizar esta sencilla tarea y lo instan a practicarla, sea por cansancio o por otros motivos terminan personificando a la Sofía de Rousseau en el que son “útiles” y le hacen “grata y suave” la vida a Luis al socorrerlo.
Un segundo punto a relevar es la problematización del concepto de individuo en la construcción de ciudadanía, como también de argumentos biologicistas (raciales, étnicos o de género) que funcionaron como fundamentos para la exclusión de grupos y comunidades del goce de derechos universales. La socialización de valores y percepciones republicanas del siglo XIX fueron de la mano con los objetivos y mecanismos de acción de los incipientes nacionalismos de la época, situación que se desarrolló tanto en Europa como en la América independentista. La filósofa feminista Seyla Benhabid, en un texto que problematiza los Estados Nacionales, se refiere a dicha situación que se apoya tanto en la anulación de la diferencia interna a la comunidad, como en la consolidación de un ‘nosotros’ imperativo que se sustenta en la perspectiva de derecho desarrollada. Ella señala:
“El nacionalismo se constituye a través de una serie de demarcaciones imaginarias tanto como muy reales entre nosotros y ellos, nosotros y los otros. A través de prácticas de membrecía el Estado controla la identidad sincrónica y diacrónica de la nación” (2005, p. 25).
Esta situación ha configurado el establecimiento de individuos ‘plenos’, en comparación con aquellos denominados de segunda categoría como inmigrantes, homosexuales, y personas de creencias diversas. La democracia, desde esta perspectiva, no se ha constituido en una real soberanía popular, cuya voz política se expanda a todos/as los sujetos que a dicho régimen se circunscriben. Para Alejandra Castillo, tanto la argumentación por el derecho a la educación, como el rol que la mujer debiese ocupar en lo social, se constituyeron en relación a la reproducción del rol de madre en la esfera pública contribuyendo a la consolidación de un paradigma moderno de inclusión romántica, hermanado las nociones de mujer, política y cuidado:
“Así, con un peculiar discurso cruzado por las retóricas de la política y por las retóricas de la maternidad, se abogará por los derechos cívicos y políticos de las mujeres. Desde esta perspectiva, las mujeres al entrar en el espacio de lo social –espacio de la lucha por el reconocimiento por excelencia- desplazarán las virtudes cívicas de la participación y el debate político por las de la abnegación, el sacrificio, la renuncia del propio ser y la caridad” (2006, p. 57).
Esta asociación de la feminidad con la corporalidad y la domesticidad significa entonces que las mujeres no son capaces de una ciudadanía ideal al no tener la libertad de participar plenamente en la esfera pública, aspectos que se han mantenido vigentes desde comienzos del siglo XX. En un marco de categorías binarias en constante oposición, el imaginario de la mujer ciudadana se asocia a lo corporal, que a su vez se encadena a la capacidad biológica del sexo femenino de gestar. La mujer es en este proceso de diferenciación el cuerpo maternal, mientras que lo masculino se asocia a lo ideal, racional, filosófico, habilitado para el debate y la participación política. Se configura entonces una participación ciudadana femenina marcada por el cuerpo y la maternidad.
Los procesos de biologización de las diferencias de género siguen impactando la escuela del Chile actual. En la escuela 1 la etnógrafa tuvo múltiples oportunidades de observar estos procesos de diferenciación de los géneros unido a justificaciones biológicas. En una ocasión en que la etnógrafa observaba clases de I medio en la clase de educación física los estudiantes estaban jugando fútbol mientras las estudiantes se cambiaban de ropa en los camarines. El profesor le comentó a la investigadora: “acá a las mujeres no les gusta hacer educación física.” Al preguntarle por qué pensaba eso el profesor explicó: “porque a las mujeres no les gusta sentir cansancio muscular, biológicamente no están preparadas (…). Tampoco les gusta hacer educación física cuando están con la menstruación o el periodo, porque sienten pudor y no se quieren bañar junto con otras compañeras” (Establecimiento 1, 2017). Así, la corporalidad femenina es reproducida por el profesor como un elemento que marca la vida de las estudiantes y su desempeño educativo. El proceso de biologización de esta corporalidad y los problemas educativos asociados a ésta justifican discursos sobre la debilidad femenina y al mismo tiempo se reproduce la idea de fuerza y superioridad del cuerpo masculino.
Otro ejemplo de estos procesos de diferenciación y producción del cuerpo femenino y maternidad se encuentran usualmente en las clases de biología de las escuelas chilenas. En la escuela 1 durante una clase de séptimo básico de biología la etnógrafa registró una clase sobre los caracteres principales y secundarios sexuales de hombres y mujeres. En la clase la profesora explicó: “el cuerpo de la mujer y el varón es totalmente diferente, a las mujeres les crecen las caderas y a los hombres el tórax”. Luego la profesora continuó comentando otros cambios como la menstruación, ovulación y el ensanchamiento de caderas. Al llegar a este punto la profesora destacó: “las mujeres ensanchamos las caderas para que cuando nos convirtamos en madres podamos llevar a cabo esta gran tarea”. Respecto al cambio en los hombres, la profesora continuó explicando que a los hombres se les ensanchan el tórax y los hombros para poder desarrollar fuerza (Establecimiento 1, 2018). La corporalidad femenina está necesariamente asociada a la maternidad, mientras que la corporalidad masculina se asocia al desarrollo de la fuerza física. La maternidad naturalizada se convierte en un ideal deseable, una “gran tarea” a cumplir de manera inescapable. Así es como se reproduce la diferenciación de “las virtudes cívicas de la participación y el debate político por las de la abnegación, el sacrificio, la renuncia del propio ser y la caridad” (Castillo, 2006) para el ideal ciudadano femenino.
Otro aspecto a relevar es la construcción de una relación jerárquica y dicotómica que subordina lo femenino a través de una serie de cualidades que terminan produciendo a las mujeres como sujetos inferiores, débiles o vulnerables, en contraposición de lo masculino como lo superior, fuerte y protector. Estos aspectos —lejos de ser actuales— presentan sus raíces en el seno de la modernidad occidental, aspecto que ya denunciaron las primeras feministas modernas evidenciando la contradicción entre la promesa igualitaria de la Revolución Francesa y la exclusión de las mujeres de la concepción de derechos. Escritos feministas de la época fueron parte del nuevo reclamo democrático, destacando la “Vindicación de los derechos de la mujer” escrita en 1792 por Mary Wollenstonecraft y la “Declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana” en 1791 de Olympia de Gouges. Ambas producciones cuestionaron la asociación de lo femenino a las tareas asociadas al espacio privado, como también la noción de una supremacía masculina construida a partir de atributos asociados a la idea de un varón, blanco, propietario y heterosexual. Estas primeras voces disidentes del canon tradicional y hegemónico de la época contribuyeron al inicio de un movimiento donde la demanda de la igualdad se transformará en una comprensión de la democracia que exige una práctica política y ciudadana efectiva para las mujeres.
En este sentido, los aportes desde el feminismo del siglo XX y actual, han sido importantes al contextualizar críticamente la noción de derechos humanos que se afincó en el nuevo espacio público. Las perspectivas sobre las diferencias de las mujeres fueron abordadas prístinamente desde los postulados de la filósofa Simone de Beauvoir, al señalar que las mujeres son construidas y representadas desde el lugar de la diferencia, para así excluirlas de la vida cívica. Rosi Braidotti es clara al enfatizar que “la diferencia u otredad que las mujeres corporizan resulta necesaria para sostener el prestigio del ‘uno’, del sexo masculino en cuanto único poseedor de subjetividad” (2004, p. 13). En este sentido, los derechos del hombre construidos desde la concepción revolucionaria francesa, requirió de nociones hegemónicas y universales sobre el actuar político-social, elementos que van a desplegarse en las futuras directrices de las sociedades democráticas occidentales, que por cierto el feminismo criticará con indudable veracidad. Braidotti señala:
“Desde el siglo XVIII, la posición feminista consistió siempre en atacar los supuestos naturalistas acerca de la inferioridad intelectual de las mujeres, desplazando las bases del debate hacia la construcción social y cultural de las mujeres como seres diferentes. Al efectuar tal desplazamiento, las feministas enfatizaron el reclamo de la igualdad educativa como un factor capaz de disminuir las diferencias entre los sexos, por cuanto estas diferencias son la fuente de la desigualdad social” (2004, p. 13).
Así, la ciudadanía, en su conceptualización tradicional, necesita diferenciar a hombres de mujeres, para poder sostenerse. Y no solo es diferenciar sino que además es someter a ambas categorías a una posición jerárquica en la que lo masculino es lo superior/fuerte/protector y lo femenino es lo inferior/débil/vulnerable.
La producción de lo femenino como lo inferior/débil/vulnerable también está asociado a la condición de cuerpo expuesto al escrutinio de los sujetos femeninos, la intervención externa y el ser vulnerables y susceptibles de pudor. Durante una clase de Historia de octavo básico en la escuela 2 mientras la profesora mostraba una presentación sobre la Toma de la Bastilla, las imágenes mostraron la alegoría de la libertad guiando al pueblo representada por una mujer con un seno al desnudo. Esto causó risa general en el curso que la profesora dejó pasar sin decir nada, ni explicar quién era ese personaje femenino (Establecimiento 2, 2017). En esta situación podemos ver cómo, incluso en una imagen que es mundialmente reconocida por su simbología política, la corporalidad expuesta femenina es constituida como graciosa no cívica, digna de pudor, no de análisis político. El silencio de la profesora y su rápido cambio de diapositiva para no referirse a la risa colectiva constituye un momento importante en la producción del binario de género antes mencionado.
Esta producción binaria y jerarquizada tiene consecuencias importantes para las vidas de las y los estudiantes que no se hacen esperar. En la escuela 1 en un curso de cuarto básico, con estudiantes de entre 9 y 10 años durante un consejo de curso la profesora estaba informando a los y las estudiantes que habían sido invitados a una inauguración en la comuna y que para asistir debían ir con su uniforme completo. La profesora enfatizó que en el caso de las mujeres debían asistir con falda y polera. La profesora llamó a la estudiante Consuelo adelante, y anunció en voz alta: “la Consu viene con pantalones, no quiere venir con falda, porque dice que los niños andan a manotazos con las niñas… ya lo hemos conversado varias veces y también lo hablé en reunión con sus apoderados, aquí no se viene a pololear, están muy chicos todavía… acá vengo a aprender, mi vida la hago afuera” (Establecimiento 1, 2017). Esta viñeta no sólo muestra cómo las acciones e interacciones en la escuela continúan reproduciendo el cuerpo de las mujeres como abierto y accesible para cualquiera, sino también ejemplifica qué tipos de consecuencias implica la producción de género normativo y jerarquizado tiene para niños y niñas. Las niñas experimentan de primera mano y aprenden a temprana edad que sus cuerpos pueden ser tocados por sus compañeros, y que los adultos no penalizan estas acciones en sí mismas sino sólo porque son supuestamente muy jóvenes para “andar pololeando”.
Esta condición corporal de sobre exposición, debilidad y vulnerabilidad son rápidamente aprendidas por las estudiantes que asimilan el vivir con miedo. Durante un almuerzo en la escuela 1 la etnógrafa fue abordada por tres estudiantes de 6º básico. Una de las estudiantes, Fernanda, le pregunta: “¿tía, usted sabe que las mujeres somos las que estamos más en riesgo, más que los hombres?”. Las otras dos estudiantes, Francisca y Carmen le explicaron a la etnógrafa que las mujeres están más en riesgo. Fernanda comenta: “la otra vez mi prima me contó que su vecina que es negrita, un hombre en un auto la engañó, se la llevó en el auto y le hizo eso que le hacen los hombres” (Establecimiento 1, 2018). La masculinidad para estas estudiantes es entendida como activa, fuerte, la que hace “cosas” a las mujeres. La feminidad sufre y es vulnerable a la violencia.
Considerando esto, en el siguiente apartado discutiremos otra arista de la producción de las mujeres en el espacio escolar: la perspectiva neoliberal de ciudadanía. De esta forma, buscaremos mostrar la persistencia de ideas normativas de género para hablar de los ciudadanos del siglo XXI, y cómo los preceptos tradicionales de lo femenino —recién expuestos— se ven tensionados por las nuevas formas de economización de la vida.
2.2 Producción de Feminidad Normativa desde una Perspectiva Neoliberal de Ciudadanía
Dentro de un modelo neoliberal, las coordenadas de la ciudadanía ideal han cambiado, sin embargo, el género se sostiene como norma manteniendo la diferencia naturalizada de hombres y mujeres. El neoliberalismo asume que la mano invisible del mercado se traduce en una distribución justa de bienes y recursos, y que “la ciudadanía se entiende principalmente como la integración de los individuos en el mercado” (Dagnino 2007, p. 549). Según algunas autoras, el feminismo liberal (Fraser, 2009; Gill y Favaro, 2019; Ramos, 2016; Schild, 2012) y el multiculturalismo liberal (García, 2005; Gustafson, 2009; Hale, 2002) han sido utilizados en las democracias neoliberales para promover el acceso de las mujeres y las minorías étnicas al mercado laboral y de consumo. Esta frenética “inclusión” de sujetos generalmente excluidos no aborda los problemas de redistribución que aún afectan a las mujeres y las minorías. Tanto Fraser (2009) como Schild (2012) argumentan que los Estados usan la equidad de género para impulsar el reconocimiento de derechos y otorgar la responsabilidad exclusiva de mejorar su condición a las mujeres, las minorías y las clases trabajadoras, al tiempo que borran los problemas de redistribución material y las consecuencias de siglos de desigualdad económica (véase también Budgeon, 2001). Como explican Álvarez, Dagnino y Escobar (1998), en el actual clima neoliberal los ciudadanos “deberían levantarse a sí mismos por sus propios medios” (p.1).
En las sociedades neoliberales actuales se produce un relato de progresión histórica en el que se insiste que la humanidad ha llegado a superar la discriminación arbitraria, resaltando cómo los procesos históricos nos han llevado necesariamente a una sociedad más justa e igualitaria. Esta idea de progreso —y de que ‘todo tiempo pasado fue peor’—, se reafirma en el currículum escolar de Historia, en el que se resalta cómo las mujeres en el pasado no podían lograr nada y en la actualidad lo pueden hacer todo:
“La narrativa de los textos y programas escolares (...) determina que la “mujer” disfruta de los mismos derechos políticos y sociales que los hombres de hoy, lo que le permite la “libertad” de individualmente elegir su propio destino. (...) La noción de “Mujer” es enmarcada en una concepción progresiva de la historia. La lección de la fábula es clara: las cosas para la “Mujer” han cambiado; hoy puede hacer casi cualquier cosa, e incluso puede trabajar fuera de su casa e ir a la universidad si tiene dinero. Se crea la sensación de libertad de acción y de elección tan relevante para la gubernamentalidad democrática neoliberal. En esta fábula se ha alcanzado un consenso, se ha logrado la igualdad y el orden debe prevalecer” (Errázuriz Besa, 2018, pp.79-80).
Durante las etnografías y la observación de clases de Historia este tipo de “fábulas” históricas se vieron confirmadas múltiples veces. En una ocasión la etnógrafa observaba una de las clases de Historia de octavo básico cuando la profesora explicó: “la emancipación jamás se habría logrado sin los sujetos populares que participaron en la guerra, sin embargo, en las nacientes repúblicas su participación fue disminuida y el sufragio estaba reducido a una pequeña parte de la población (...). las mujeres tampoco pudieron votar debido al analfabetismo (…) y las mujeres indígenas no obtuvieron poder y visibilidad”. Mientras la profesora hacía énfasis en que en el pasado las mujeres no podían votar ni participar a diferencia del día de hoy, la etnógrafa escuchó a una estudiante murmurar: “eso tampoco ha cambiado” (Establecimiento 1, 2017). El relato de progreso de la profesora destaca cómo las cosas en el pasado estaban mal para las mujeres, en particular de clases populares e indígenas. Además de que esta afirmación tiene matices desde una perspectiva puramente historiográfica, la profesora facilitaba una narrativa de progreso necesario muy presente en el currículum nacional. Sin embargo, la presunción de que esto era un problema solamente en el pasado precolonial, es cortada por un murmullo de una estudiante que duda por un momento de la fábula del progreso actual.
La idea de que las mujeres en la actualidad “pueden hacerlo todo” sin desmantelar realmente la producción de mujeres en asociación con la corporalidad, maternidad y la domesticidad ha tenido un impacto en la producción de ciudadanas generizadas (ciudadanías diferenciadas para hombres y mujeres). La literatura sobre género y educación política identifica a las niñas como las nuevas ciudadanas y futuras consumidoras/ trabajadoras flexibles, equipadas individualmente para salir adelante. Al mismo tiempo, las niñas se construyen como seres pasivos que necesitan recibir educación que considere su “condición” de mujeres para poder transformarse en ciudadanos exitosos del mundo. Las niñas se convierten en futuras ciudadanas exitosas y simultáneamente en sujetos “en riesgo” que necesitan ser rescatados. Se les asigna individualmente la responsabilidad de mejorar su posición en la sociedad y también de mejorar la sociedad en general, mientras que se ignoran todas las condiciones estructurales y los problemas redistributivos (Harris, 2004). Al desplegar discursos que invocan el “girl power” o empoderadas, las niñas son (re)producidas como la promesa del ciudadano consumidor/trabajador flexible en el mercado global (2004).
Esta doble condición de promesa y riesgo se ve reflejada en la manera en que en la actualidad nos referimos a las estudiantes en las escuelas chilenas. En el establecimiento 2 durante una conversación entre la etnógrafa y una profesora, ésta última le explicó a la investigadora por qué ella era tan exigente y dura con las estudiantes: “Siempre he pensado que la única forma de evitar que estas cabras se embaracen a los 15 años es exigirle más que a los compañeros, estos siempre se van a salvar de una u otra manera, todo está hecho para ellos y nosotras tenemos que ser fuertes para hacerlas todas, estudiar, trabajar, ser buenas mamás… suma y sigue” (Establecimiento 2, 2018). Si bien la profesora toma en consideración las dificultades extras que las mujeres pueden tener para desarrollarse en la sociedad actual, su relato le asigna la responsabilidad de lidiar con estas dificultades a las mismas estudiantes mujeres, las que según ella deben necesariamente exigirse más para poder salir adelante. El riesgo, en este fragmento representado por el embarazo no deseado (distinto del “ser buena mamá”), está presente como un espectro que amenaza el potencial “girl power” o empoderamiento femenino, sin cuestionar las condiciones de este riesgo.
Ringrose (2007) señala que este discurso de “ciudadana modelo” afecta a las escuelas e impacta la producción de la estudiante exitosa. La producción de la categoría niña en las escuelas contiene contradicciones y un abrumador número de características positivas que deben ser logradas individualmente. La autora explica que “las niñas deben ser a la vez ‘brillantes y hermosas’, ‘hetero-femeninas/deseables y aprendices exitosas’, ‘agresoras y cuidadoras’, entre otras subjetividades altamente contradictorias animadas a través de los discursos de niñas exitosas” (p. 485). En estas características destacadas por Ringrose (2007) perviven los principios normativos propios del modelo de ciudadanía más tradicional, al que se le suman otras normas propias del discurso neoliberal, como el éxito académico y laboral/profesional.
Esta sumatoria de múltiples atributos necesarios para poder performar la ciudadanía generizada femenina ideal, se insertan en la escuela nuevamente en relatos de progreso histórico. En la escuela 1, durante una clase de Historia de cuarto básico, mientras explicaba los roles de las mujeres aztecas la profesora destacó: “las mujeres nos sentimos a veces responsables de quedarnos en la casa, pero hay algunas más valientes que van a la universidad y se desarrollan en otras cosas profesionales. Por naturaleza se ve que es nuestro rol cuidar a los hijos, especialmente cuando nace y por la leche hasta los dos años” (Establecimiento 1, 2017). De manera similar y durante una clase de Ciencias Naturales de séptimo básico en la escuela 2, la profesora comentó que en la actualidad la gente no tiene doce hijos como los tenían antes explicando “no había control de natalidad. Es importante tener una planificación familiar (…) la mujer puede estar estudiando y decide esperar para tener hijos, entonces se acude a la planificación familiar para eso existen distintos métodos de control de natalidad o anticonceptivos.” (Establecimiento 2, 2018). En ambas ocasiones, las profesoras producen una serie de normas para la mujer de la actualidad que continúan naturalizando lo corporal y maternal como esencial de lo femenino a la vez que introducen la figura de la mujer profesional, que estudia en la universidad y trabaja para autosustentarse. Ninguna de las docentes cuestiona ni la narrativa de progreso histórico, ni tampoco la producción de las mujeres como seres que deben combinar una serie de características positivas sin modificar las condiciones sociales estructurales.
La literatura sobre el neoliberalismo y su intersección con cuestiones de género y educación revela que el ciudadano generizado, ideal para muchos países neoliberales, es individualmente agente y autosuficiente independientemente de su contexto. Este sujeto generalmente se construye como una niña empoderada, cuyo compromiso político se reduce a convertirse en una trabajadora flexible, consumidora informada y crear posibilidades para su propio avance y éxito en la vida. El discurso del nuevo ciudadano ideal, encarnado en niñas, se ha afianzado en los espacios educativos, que trabajan para (re)producir estas normas. En la escuela se vigila el cumplimiento del abrumador número de características positivas que deben ser logradas individualmente por las ciudadanas mujeres en la sociedad. En la escuela 2, la inspectora, profesional de más de doce años de ejercicio en el cargo refleja estos procesos de vigilancia y duro juicio del incumplimiento de las normas de género. En una entrevista con la etnógrafa esta profesional explicaba que las estudiantes que presentaban problemas en el colegio eran estudiantes que les faltaba cariño y contención de sus madres:
(…) son chicas sin normas, sin límites, sin contención, mm… yo incluso podría hasta aventurar, que son niñas que les falta mucho cariño, mamás o matrimonios que no se llevan bien, mamás que trabajan ¿ya? Que trabajan y que… yo no encuentro que el trabajo sea una excusa para no atender un niño ni menos un hijo ¿ya? Yo soy hija de madre viuda con tres hijos, y mi mamá llegaba a las siete de la tarde y había que tener todo listo (...) Pero yo veo también que de repente gente muy joven, privilegian otras cosas… plantean a veces “es mi vida, yo quiero vivir, yo soy mujer” [se ríe] Entonces esas posiciones así son medias egoístas ¿ya? Porque si yo tengo un hijo, yo tengo que cuidarlo, contenerlo, enseñarle… el hijo no pidió venir ¿no cierto? Yo tengo que hacer que ese hijo venga al tiempo que le toca estar acá, que sea feliz, que esté contento, eso (Establecimiento 2, 2018).
Aun en un mundo de “girl power” la producción de la mujer en la escuela refuerza su lugar como ciudadana de segunda categoría. El modelo neoliberal con su lógica de progreso mantiene elementos normativos tradicionales, a los cuales suma aún mayores exigencias sin promover cambios estructurales, aspecto que termina por reelaborar una ciudadanía femenina históricamente construida como un sujeto carente de la práctica y efectividad de ciertos derechos, donde su participación en el espacio público continúa mediada por la biología, cuerpo, habilidades y futuros roles.
3. DISCUSIÓN: REPENSAR GÉNERO Y CIUDADANÍA PARA UN FUTURO JUSTO
Los últimos años han sido clave para el desarrollo y fortalecimiento de una crítica feminista en nuestro país, reflexión que ha tenido como lugar predilecto el cuestionamiento a la institucionalidad educativa en tanto espacio donde se manifiestan de forma explícita situaciones de violencia, desigualdad y discriminación (De Fina y Figueroa, 2019; Lamadrid, 2020; Follegati, 2020). En esto, las niñas y estudiantes han planteado —en espacios de movilización pero también en la cotidianeidad escolar— la tensión entre un sistema que muchas veces se resiste a las nuevas formas de construcción de subjetividad de las mujeres, disidencias, migrantes, etc., que conviven en el entramado escolar.
Como hemos visto, las etnografías dan cuenta de la persistencia en la producción de una feminidad normativa que condiciona la conceptualización y práctica de la ciudadanía. Desde un enfoque crítico y feminista, es posible señalar que las nociones de ciudadanía trasuntan los espacios formales de educación, conformando modelos o tipos ideales de ciudadanía que se transmiten en una diversidad de formatos y lenguajes al interior de la escuela: desde la enseñanza de las asignaturas de Historia y Ciencias Naturales hasta las pautas de crianza que transmiten las y los docentes. En este entramado, se confecciona una conceptualización de ciudadanía para las mujeres que las redirige hacia una producción de sujetos que, bajo una promesa de igualdad, terminan reasignando una condición secundaria a sus derechos. La construcción de ciudadanía se enmarca así en un contexto donde las acciones de prefiguramiento se dan en una multiplicidad de dimensiones, traspasando la rúbrica curricular y disciplinar de la Educación Cívica, a la elaboración compleja de una red de significaciones que terminan construyendo un imperativo femenino hegemónico.
Así, la práctica y goce ciudadano para las niñas y estudiantes secundarias se encuentra en tensión. Por un lado, persisten nociones históricas que vinculan el rol público de las mujeres en tareas derivadas de la reproducción y maternidad, normando este ideal mediante un control permanente de sus comportamientos, cuerpos y deseo. Las etnografías identifican esto último en situaciones que reiteran una y otra vez el cuerpo femenino como un espacio común, de disputa, violencia, risas y opinión desde los distintos actores escolares, toda vez que dicho cuerpo osa traspasar la barrera asignada de lo tradicional. Esto último es gravitante para una reflexión sobre la ciudadanía para las mujeres: el transitar en el espacio público —aun cuando se aventure desde la promesa de igualdad— tiene ciertos presupuestos donde la biología, maternidad, y el trabajo remunerado se encapsulan en imperativos que reiteran dicha subordinación por el hecho de ser mujeres, pero que se resisten por parte de niñas y jóvenes que cuestionan el canon históricamente establecido, transformándose en una tensión al interior del campo educativo. Así, la propia noción de ciudadanía se encuentra en disputa por parte de niñas y estudiantes que cuestionan el orden tradicional de la asignación social de lo político, señalando su disconformidad sobre un orden tradicional. Los recientes procesos de politización de niñas desde el feminismo, como también la activación del movimiento en espacios escolares se conforman como elementos y factores claves que deben incorporar las nuevas conceptualizaciones sobre ciudadanía.
3.1 Desde el movimiento a la propuesta: hacia una nueva conceptualización de ciudadanías críticas feministas
Un primer punto a relevar es la necesidad de que niñas y estudiantes se consideren como actoras en la construcción de nuevas posibilidades y visiones de ciudadanía. En este sentido, la relevancia del movimiento feminista ha sido omitida permanentemente, obviando las propuestas y potencialidad de las estudiantes para la construcción de sus propios procesos deliberativos y políticos. En este sentido, Taft (2006, 2010, 2011, 2014) investiga el compromiso y activismo político de niñas en las Américas. Sostiene que las “niñas” políticamente activas se construyen como ciudadanas bajo la “conciencia política entendida como una conciencia de las relaciones de poder presentes en la vida y la comunidad, que implican la creación de conexiones entre las esferas pública y privada” (2006, p. 332). Para ello, muestra cómo las “chicas activistas” disputan los discursos de “girl power”, proponiendo “soluciones [que] están orientadas principalmente a mejorar la capacidad individual de las niñas para hacer frente a los problemas, en lugar de eliminar o cambiar los problemas en sí mismas” (2011, p. 29). Por el contrario, las niñas activistas van más allá, buscando un cambio sistémico a través de la acción colectiva en el presente. De forma similar las académicas Retallack, Ringrose y Lawrence (2016) estudian “la compleja dinámica a través de la cual las niñas están asumiendo, negociando el feminismo y actuando dentro y fuera de la escuela” (p.85). Las autoras concluyen que las estudiantes producen sus subjetividades de género/políticas en oposición al ambiente escolar neoliberal mercantilizado.
En Chile, Follegati Montenegro (2016) sostiene que durante el Movimiento Estudiantil en escuelas y universidades, los colectivos feministas y de género-sexualidad comenzaron a surgir y ganar tracción motivados por la violencia y opresión de género que experimentan los y las estudiantes dentro de las instituciones educativas y también en su trabajo de organización política. El resurgimiento del feminismo es también un fenómeno global relacionado con el impulso internacional ganado por los feminismos latinoamericanos (por ejemplo, NI UNA MENOS) y los feminismos del mundo (por ejemplo, Me Too), (Valdés, en Zerán, p.178). Por otra parte Errázuriz (2019) estudia la organización feminista de estudiantes secundarias online y concluye que en el contexto de un movimiento social estudiantil feminista emergente en Chile, los sitios digitales administrados por estudiantes feministas de secundaria permiten una construcción dialógica de sus subjetividades políticas y de género como transformadoras pero controvertidas. Las redes sociales digitales como espacio con reglas particulares, permiten el tejido colectivo de estas subjetividades a través de la inmortalización de momentos efímeros y la viralización de testimonios a través de imágenes y textos.
Pensar una noción de ciudadanía crítica desde las teorías contemporáneas de género implica cuestionar el orden normativo en donde hombres y mujeres deben responder a esta norma sin dejar de lado las múltiples intersecciones con otros sistemas de diferenciación como lo son la nacionalidad, identidad sexual o biología. Ciudadanía, más que un abstracto universal, debe considerar las narrativas de desigualdad a las cuales parecemos estar acostumbradas para pensar la ciudadanía del siglo XXI. Así como hemos evidenciado con los datos etnográficos, el cuestionamiento entre estudiantes en espacios escolares hasta en los modelos de feminidad que se evidencian en los materiales educativos y formación docente, son necesarios considerarlos como insumos para avanzar en nociones de ciudadanía que se hagan cargo de estas narrativas de desigualdad. En este sentido, las propuestas de nuevas políticas educativas que emergen de las propias niñas y estudiantes —enmarcadas en el contexto feminista— se vuelven sustantivas para considerar nuevas conceptualizaciones que incorporen demandas y cuestionamientos que evidencian la persistente desigualdad en el espacio educativo, aspecto que particularmente se produce a partir de la consideración de las niñas como sujetos de segunda categoría mediante posiciones normativas en relación a sus cuerpos, habilidades, y futuros roles. Como hemos visto, lo anterior se manifiesta de manera sutil y a través de múltiples y cambiantes dinámicas pero no por ello carentes de potencialidad para definir y producir experiencias que terminarán por segmentar las posibilidades de las futuras mujeres.
Apostar por una educación anti-sexista se presenta así como una posibilidad y perspectiva crítica y transformadora. Crítica, en la medida que apunta a visibilizar y denunciar las prácticas sexistas y discriminatorias fundadas en la producción normativa de sujetos diversos, de una heterosexualidad obligatoria y donde persisten modelos de masculinidad y feminidad hegemónica. Por el contrario, apelamos a una educación transformadora, donde conceptos como el de ciudadanía puedan efectivamente reconocerse como un goce efectivo de derechos, sin binarios excluyentes, jerarquías o dicotomías que posicionan estructuras de subordinación.
REFERENCIAS
Álvarez, S. E., Dagnino, E., y Escobar, A. (Eds.). (1998). Cultures of politics/ politics of cultures: Re-visioning Latin American social movements. Westview Press.
Amorós, C. y De Miguel, A. (2018) Teoría Feminista. De la Ilustración al segundo Sexo. Madrid: Biblioteca Nueva.
Ahmed, S. (2010). The promise of happiness. Duke University Press.
Barad, K. (2007). Meeting the universe halfway: Quantum physics and the entanglement of matter and meaning. Duke University Press.
Berlant, L. (2011). Cruel Optimism. Duke University Press.
Brandzel, A. L. (2016). Against citizenship: The violence of the normative. University of Illinois Press.
Budgeon, S. (2001). Emergent Feminist(?) Identities: Young Women and the Practice of Micropolitics. European Journal of Women’s Studies, 8(1), 7–28. https://doi.org/10.1177/135050680100800102
Brown, W. (2009). Edgework: Critical essays on knowledge and politics. Princeton University Press.
Butler, J. (2011). Gender trouble: Feminism and the subversion of identity. Routledge.
Butler, J. (2004). Undoing gender. Psychology Press.
Benhabid, S. (2005) Los derechos de los otros. Extranjeros, residentes y ciudadanos. Ed.
Braidotti, R. (2004). Feminismo, Diferencia Sexual y Subjetividad Nómade. Ed. Gedisa. Barcelona.
Castillo, A. (2006). La república masculina y la promesa igualitaria. Tesis para optar al grado de Doctor en Filosofía Política. Universidad de Chile, 2006.
Dagnino, E. (2007). Citizenship: A Perverse Confluence. Development in Practice, 17(4/5), 549–556.
De Fina D. y Figueroa F. (2019) “Nuevos “campos de acción política” feminista: Una mirada a las recientes movilizaciones en Chile”. En Revista Punto Género Nº 11, P.p 51 - 72.
Enloe, C. (2013). Seriously!: Investigating crashes and crises as if women mattered. University of California Press.
Errázuriz, V. (2019). A digital room of their own: Chilean students struggling against patriarchy in digital sites. Feminist Media Studies, 0(0), 1–17. https://doi.org/10.1080/14680777.2019.1668451
Errázuriz Besa, V. (2018). Guiones de Género en los Textos y Programas Escolares Chilenos de Historia. In S. Palestro Contreras (Ed.), Nunca más mujeres sin historia; Conversaciones feministas (pp. 73–82). Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
Follegati, L. (2020). “Nos quitaron hasta el miedo”: Los feminismos en la revuelta social chilena”. En LASA FORUM, 51:4.
Follegati Montenegro, L. (2016). El Feminismo se ha vuelto una necesidad: Movimiento estudiantil y organización feminista (2000-2016). In A. Niria Albo, C. Valdés León, y I. Cano (Eds.), Juventud y espacio público en las Américas (pp. 111–135). Fondo Editoral Casa de las Américas.
Fraser, N. (2009). Feminism, capitalism and the cunning of history. New Left Review, 56(2), 97–117.
García, M. E. (2005). Making Indigenous Citizens: Identities, Education, and Multicultural Development in Peru (1 edition). Stanford University Press.
Harris, A. (2004). Future Girl: Young Women in the Twenty-first Century. Psychology Press.
Gill, R., y Favaro, L. (2019). Pump up the positivity: Neoliberalism, affective entrepreneurship and the victim-agency debate. In Rewriting Women as Victims: From theory to practice.
Gustafson, B. (2009). New Languages of the State: Indigenous Resurgence and the Politics of Knowledge in Bolivia. Duke University Press Books.
Hale, C. R. (2002). Does multiculturalism menace? Governance, cultural rights and the politics of identity in Guatemala. Journal of Latin American Studies, 34(3), 485–524. https://doi.org/10.1017/S0022216X02006521
Lamadrid, S. (2020) “Todas somos feministas: Desafíos a una sociedad neoliberal y conservadora”. En Revista Análisis del Año 2019, 2020. Departamento de Sociología, Universidad de Chile. Pp. 83-106.
Messerschmidt, J. W., Messner, M. A., Connell, R., y Martin, P. Y. (Eds.). (2018). Gender reckonings: New social theory and research. New York University Press.
Puar, J. K. (2018). Terrorist assemblages: Homonationalism in queer times. Duke University Press.
Pateman, C. El contrato sexual. Barcelona, Antrhopos.
Ramos, C. G. G. (2016). “No somos feministas”. Género, igualdad y neoliberalismo en Chile. Revista Estudos Feministas, 24(3), 871–889. https://doi.org/10.1590/1806-9584-2016v24n3p871
Rasmussen, M. L. (2012). Becoming subjects: Sexualities and secondary schooling. Routledge.
Retallack, H., Ringrose, J., y Lawrence, E. (2016). “Fuck Your Body Image”: Teen Girls’ Twitter and Instagram Feminism in and Around School. In Learning Bodies (pp. 85–103). Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-10-0306-6_6
Ringrose, J. (2007). Successful girls? Complicating post-feminist, neoliberal discourses of educational achievement and gender equality. Gender & Education, 19(4), 471–489. https://doi.org/10.1080/09540250701442666
Rousseau, J. J. (2011) Emilio o de la Educación. Madrid, Alianza.
Samuels, E. (2014). Fantasies of identification: disability, gender, race, New York University Press.
Schild, V. (2013). Care and punishment in Latin America, the gendered neoliberalization of the Chilean state. In M. Goodale & N. Postero (Eds.), Neoliberalism, Interrupted: Social Change and Contested Governance in Contemporary Latin America (pp. 195–224). Stanford University Press.
Scott, J. (2012). Las mujeres y los derechos del hombre. Feminismo y sufragio en Francia, 1789-1944. Buenos Aires: Siglo XXI.
Somogyi, M. V. (2016). The Epistemological Foundations of the Feminist Citizenship Concept. Revista Estudos Feministas, 24(1), 31–43. https://doi.org/10.1590/1805-9584-2016v24n1p31
Taft, J. K. (2006). “I’m Not a Politics Person”: Teenage Girls, Oppositional Consciousness, and the Meaning of Politics. Politics & Gender, 2(3), 329–352.
Taft, J. K. (2010). Girlhood in Action: Contemporary U.S. Girls’ Organizations and the Public Sphere. Girlhood Studies, 3(2). https://doi.org/10.3167/ghs.2010.030202
Taft, J. K. (2011). Rebel Girls: Youth Activism and Social Change Across the Americas. NYU Press.
Taft, J. K. (2014). The Political Lives of Girls. Sociology Compass, 8(3), 259–267. https://doi.org/10.1111/soc4.12135
Willey, A. (2016). Undoing monogamy: The politics of science and the possibilities of biology. Duke University Press.
Zerán, F. (Ed.). (2018). Mayo feminista, La rebelión contra el patriarcado. LOM.
1 La idea de las mujeres como sujetos de segunda categoría también se ejemplifica en la no habilitación de la mujer para decidir sobre el aborto. Esta noción de la mujer como no habilitada para tomar decisiones autónomas sobre su cuerpo, sin ser vigilada por el Estado, es sin duda un elemento a considerar en la noción de ciudadanía para las mujeres que se aprende en el espacio escolar. Esto no solo tiene que ver con la discusión del aborto en si mismo, sino que con la educación sexual sesgada que es entregada en los espacios escolares en donde se fomenta el lugar de la mujer sin autonomía, conocimiento y capacidad de decisión sobre la maternidad responsable.