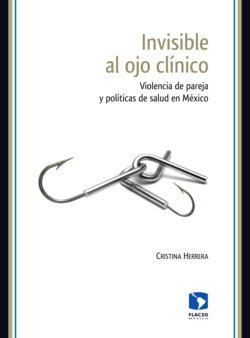Читать книгу Invisible al ojo clínico - Cristina Herrera - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Introducción
ОглавлениеLa necesidad de combatir la violencia contra las mujeres ha sido uno de los temas de lucha más persistentes dentro del movimiento feminista y también uno de los que suscitan menores controversias entre las diferentes vertientes de este movimiento, al menos en lo que respecta a la prioridad que se le debe asignar en su agenda política. Sin embargo no siempre esta violencia ha sido definida del mismo modo a lo largo del tiempo ni entre diferentes sociedades, ni se ha establecido, en consecuencia, una única ruta de acción para combatirla. Así, mientras que la primera oleada del activismo feminista, en los años setenta, se enfocó principalmente en la violencia sexual (Riquer y Castro, 2008), más tarde se priorizó la violencia conyugal, también incluida dentro de la llamada violencia doméstica, por ser este espacio el que mayor riesgo de violencia representaba para las mujeres. De acuerdo con Riquer y Castro (2008), el desarrollo del activismo feminista estadounidense de los años setenta, centrado en la violencia sexual como forma por excelencia de dominación masculina, corrió por un camino paralelo al de la academia, donde los llamados gender studies exploraron y desarrollaron teóricamente el concepto de género para dar cuenta de un orden de relaciones de poder basado en las versiones hegemónicas de la diferencia sexual en un momento determinado. En este orden la violencia simbólica aparecía como más determinante que la física o la sexual, en la que –según las estudiosas del género– las activistas estaban reintroduciendo la anatomía como razón de la violencia y el sometimiento, lo cual se pretendía evitar con el lema “biología no es destino”. Así, según estos autores el debate sobre la violencia estuvo durante más de dos décadas divorciado del debate sobre el género, relación que en la actualidad parece recomponerse.
En México, donde no se había dado este desarrollo académico hasta hace poco tiempo, predominó el activismo feminista, que se dirigió principalmente a atender a las mujeres víctimas, por un lado, y a impulsar propuestas de reforma legislativa, por otro. La articulación entre el desarrollo teórico de la categoría de género y el debate sobre la violencia contra las mujeres “por ser mujeres” aún está en estado incipiente, y requiere tanto de análisis teórico como de estudios empíricos que observen las manifestaciones del sistema de género en diversos planos de la realidad social, desde el individual hasta el estructural, pasando necesariamente por los contextos de interacción donde operan los mecanismos de reproducción del orden jerárquico de género. Mientras tanto persiste una división entre quienes estudian la violencia familiar sin enfoque de género, y quienes buscan explicar casi todos los tipos de violencia desde esta categoría.
El recorrido de las diferentes maneras de nombrar la violencia en el hogar pasó primero por el término “esposas golpeadas” y luego por el de mujeres “maltratadas”, para dar cuenta de otras formas de violencia distintas de la física, notablemente la violencia emocional. Sin embargo, en el giro discursivo que se dio al pasar de la noción de violencia sexual a la de violencia doméstica, el maltrato específico contra las mujeres quedó de algún modo diluido dentro de las agresiones que se ejercían contra otros miembros del hogar, y fue cuando las agencias gubernamentales empezaron a intervenir en el asunto que ocurrió un nuevo desplazamiento, ahora al término de violencia intrafamiliar, donde el acento pasó del entorno físico (el hogar) a los lazos de parentesco. Con esto, sostiene Marta Torres, la carga ideológica que tenía el tema en sus inicios, vinculada al movimiento feminista, fue eliminada. Es decir, volvió a soslayarse el hecho de que “en la familia, la violencia se ejerce principalmente de los hombres hacia las mujeres y de los adultos hacia los menores, además de otras víctimas como ancianos(as) personas con discapacidad, lesbianas y homosexuales” (Torres, 2005). Todo ello se relaciona con la desigualdad y el poder que de ella se deriva. La violencia, continúa esta autora, se ejerce principalmente contra aquellos a quienes se considera débiles, o más específicamente, seres “sin voluntad”. En los años noventa se adoptó la categoría de género como herramienta conceptual necesaria para dar cuenta de todas las formas de violencia que se ejercen contra las mujeres “por el solo hecho de serlo”. Este uso de la categoría de género insiste en el carácter social y cultural de las normas que prescriben o toleran el ejercicio de diversas formas de violencia como mecanismo de control y disciplinamiento de las mujeres, y ello permite ubicar al fenómeno en un marco de análisis estructural. Sin embargo, tomada la categoría de género como única explicación de la violencia en el hogar y sin considerar los mecanismos concretos que median entre esas estructuras y las conductas individuales, así como las características específicas de los espacios de interacción donde dicha violencia se ejerce, resulta también insuficiente para comprender el fenómeno y explicar, por ejemplo, por qué no todos los hombres ejercen violencia contra las mujeres o por qué no todas las mujeres soportan relaciones violentas. Por otra parte, también el uso indiscriminado y a veces superficial de esta categoría, producto de su adopción por las más diversas instancias y agencias de gobierno, impide comprender cabalmente la naturaleza y el alcance del fenómeno de la violencia, y por lo tanto responder a él de manera más efectiva. Como observan Riquer y Castro (2008) “a pesar de la afirmación del carácter social y estructural del fenómeno de la violencia de género, al analizarlo empíricamente ha habido una preeminencia de su estudio como conducta individual [de los agresores] y un dominio de las perspectivas psicológicas e incluso psicologizantes”, a lo que se suma “una tendencia a observar el fenómeno desde perspectivas jurídicas, como conductas delictivas que requieren un trato legal”, esto es, el predominio de los enfoques individualistas sobre la violencia doméstica y de pareja. Pero el modelo de la responsabilidad individual no sólo ha predominado en los estudios empíricos, también ha sido el más utilizado en los centros de atención a víctimas. De acuerdo con Marta Torres, cercana a esta postura pero a mitad del camino entre los enfoques individualistas y los propiamente sociales sobre la violencia, se han ofrecido explicaciones basadas en la dinámica familiar como objeto de estudio e intervención. Si los modelos individualistas, al asumir la responsabilidad personal de los actos violentos, tanto en los agresores como en las víctimas, corren el riesgo de terminar culpando a éstas del maltrato que sufren, el enfoque centrado en las disfunciones familiares y en sus dificultades para dirimir conflictos o adaptarse a problemas del entorno también contribuye a omitir los derechos y necesidades de quienes son el objeto más frecuente de maltrato. Al no cuestionar “para quién/qué debe una familia ser funcional” (Torres, 2005), este modelo conlleva el riesgo de reproducir ciertos ideales tradicionales de familia conforme a los cuales podría ser “disfuncional”, por ejemplo, que la mujer no se sometiera a las expectativas sociales que suelen asignarse a su género.
La categoría de género, en tanto alude no sólo a la construcción cultural de una diferencia biológica sino fundamentalmente a un campo de relaciones de poder basado en esa diferencia, permitiría abarcar el fenómeno de la violencia desde una mirada más integral y al mismo tiempo política. Sin embargo, como han sostenido algunos autores (Larrauri, 2007; Torres, 2005), el uso de esta categoría sin una debida articulación con otros campos de relaciones de desigualdad –como los de clase social, etnia o preferencia sexual, entre otros–, así como la tendencia a considerar todas las formas de violencia de pareja o doméstica como violencia de género, también han contribuido a oscurecer el camino hacia la comprensión del fenómeno, y en particular hacia la atención de los casos concretos. A la inversa, al quedarse sólo con la violencia doméstica cuando se usa el término “violencia de género”, como sucede con frecuencia desde que la comunidad internacional protagonizó la discusión (Riquer y Castro, 2008), se dejan fuera otras formas de violencia de género que fueron prioritarias en las luchas tempranas del movimiento feminista, cuando condenó la llamada violencia sexual, primordialmente la violación. Con el uso indiscriminado de la palabra género se puede aludir indistintamente a la diferencia de papeles sociales asignados a cada sexo, a la identidad femenina o masculina, simplemente a “las mujeres”, o bien, como han postulado las feministas luego de diversos debates, a un sistema social por el que se produce la desigualdad basada en la diferencia sexual, y que se sostiene mediante relaciones asimétricas de poder y subordinación.
El debate feminista sobre la violencia contra las mujeres ha ido acompañando los avatares propios de esta trayectoria pública del tema que han ocurrido en gran medida al calor de su propia acción política en las últimas décadas. Con la creciente adopción del lenguaje del género por parte de las instancias internacionales y el llamado a la colaboración entre la sociedad civil y los gobiernos en este marco, las aguas feministas se dividieron entre quienes decidieron participar activamente en estos procesos –que consideraron un avance de su propia agenda–, y quienes temieron, en cambio, estar “vendiendo el alma al diablo”, en la medida en que el Estado, para algunas manifestaciones del movimiento, era una encarnación del poder patriarcal. Quienes, no obstante, establecieron relaciones de colaboración con las agencias gubernamentales y debieron en consecuencia enfrentar los desafíos prácticos que supone toda instrumentación de políticas públicas, sufrieron algunas transformaciones inevitables que se tradujeron en una desradicalización de sus posiciones y una profesionalización de su accionar. En varios países surgió una agria disputa entre las feministas, que fueron consideradas por otras “legalistas y funcionarias” (Hercovich, 2002), es decir, entre las que habiéndose profesionalizado y adquirido espacios de poder aspiraron a cambiar el sistema desde arriba y especialmente desde la legislación, y las feministas que podríamos llamar “de trinchera”, que gracias a su experiencia de ayuda concreta a las mujeres maltratadas dentro de la sociedad civil aseguraban conocer los verdaderos problemas de las víctimas de violencia por haberlas escuchado, en lugar de minorizarlas y hablar en su nombre desde espacios de privilegio y con una “conciencia de género” de la que supuestamente las otras carecían (Hercovich, 2002). De acuerdo con Elena Larrauri, criminóloga feminista española, fue el grupo de las “feministas legalistas” el que hegemonizó en su país el proceso de creación de la nueva legislación contra la violencia de género. Para esta autora las feministas “oficiales” tendieron a ver en todo acto de violencia contra la pareja una manifestación de la violencia de género, y confiaron en el derecho penal como vía casi exclusiva para acabar con la misma. Sin embargo, si se confía exclusivamente en el sistema penal para erradicar la violencia de pareja se corre el peligro de abandonar la lucha por cambios sustantivos que abarquen la creación de recursos para las mujeres más vulnerables a la violencia, esto es, las socialmente menos favorecidas. Con ello no sólo se incurre en la paradoja de confiar la protección de las mujeres a un sistema que tradicionalmente ha denunciado el feminismo como patriarcal y misógino, sino que además se promueve la criminalización de un problema social, desviación por la que este feminismo se acerca a la estrategia políticamente conservadora predominante en el mundo desde los años ochenta, que la autora llama “populismo punitivo” (Larrauri, 2007). Por lo demás, no se consideran otras formas de violencia que se ejercen dentro de la familia y que también tienen por objeto controlar a los más vulnerables (incluso a otras mujeres que no son la pareja), y se desconfía de programas más integrales de asistencia a víctimas y más aún de reeducación de los agresores. Para esta autora las divergencias entre la corriente de “violencia de género” (el hecho de ser mujeres como única causa o explicación de la victimización) y la de “violencia intrafamiliar”, predominante en Estados Unidos, estarían sustentadas en formas diferentes de entender el problema, fuentes de datos dispares, distintas agendas morales, diferentes estrategias de investigación, y diversas unidades de análisis. De acuerdo con estas distinciones, mientras que el estudio de la violencia familiar se basa en las encuestas de hogares, el de la violencia de género lo hace en las experiencias de mujeres maltratadas que han sido reclutadas en refugios, hospitales, instancias legales y centros de atención especializados, donde se encuentran casos de “terrorismo íntimo o patriarcal”, el tipo de violencia familiar que sí puede considerarse de género (Johnson, 2005); mientras que el objetivo de la corriente de violencia intrafamiliar es erradicar la violencia en la familia, el de las feministas es acabar con el patriarcado; en tanto que los estudiosos de la violencia intrafamiliar no se preocupan demasiado por las derivaciones políticas de sus afirmaciones, las feministas son sensibles a la forma en que el público interpretará los resultados de una investigación (que demuestre, por ejemplo, que no toda la violencia ocurre “por el hecho de ser mujeres” o que no todas las mujeres son vulnerables a ella por igual), ya que esto podría socavar la solidaridad de género, y finalmente, mientras que la corriente de violencia familiar toma como unidad de estudio a la familia, los estudios feministas buscan explicar por qué las mujeres son las principales víctimas de violencia en el hogar (lo cual es rigurosamente cierto). Algunos autores observan con beneplácito que estas posturas, antes irreconciliables, están comenzando a acercarse. Otros, en cambio, consideran que en tanto las agendas morales sean diferentes, las disputas entre ellas persistirán, lo cual no es necesariamente negativo.
Sin embargo algunas posturas radicales sobre la violencia de género no sólo oscurecen la comprensión del problema, sino que además, al confiar en la legislación como vía privilegiada para el cambio social, descuidan la interacción con las personas afectadas, a quienes no sólo desconocen, sino además menosprecian porque carecen de “conciencia de género” y actúan “en contra de sus intereses”. De ahí que propongan soluciones que, lejos de ayudarlas, resultan contraproducentes. La categoría de género se vuelve en este caso un concepto abstracto y universal, que no permite identificar los mecanismos puntuales por los que esas determinaciones estructurales se viven y recrean en las interacciones cotidianas y en las subjetividades, lo cual ilustraría el “carácter implícitamente reaccionario de las tesis universales” (Larrauri, 2007). Según Inés Hercovich (2002), en Argentina se ha producido un fenómeno similar: un uso reduccionista y abstracto de la categoría de género que, ciego a las situaciones reales de las mujeres, termina produciendo un efecto opuesto al que pretende generar la idea de empoderamiento. Por el contrario, si se tuviera una visión de conjunto del problema, es decir, entendiendo que la violencia es una conducta humana aprendida, fortalecida en la experiencia cotidiana e inserta en un contexto social de desigualdad que se nutre del ejercicio del poder, y que el género en tanto sistema de relaciones atraviesa todos esos niveles y los articula de diversas maneras –lo que algunas autoras han llamado el “modelo ecológico” (Heise, 1998)– se comprenderían muchas de las razones que mueven a las mujeres cuando deciden no denunciar a su pareja (algunas de las cuales son afectivas, otras estructurales), y en consecuencia se diseñarían estrategias más efectivas contra este problema. Tales estrategias deberían ser más integrales, pero al mismo tiempo más específicas en función de la diversidad de los grupos sociales y de los tipos de violencia. Las reformas legales radicales (por ejemplo un incremento excesivo de la pena de cárcel para la violencia contra la pareja), sin un cambio paralelo en las estructuras sociales y culturales que apunte a la equidad, sólo producirá el “desconocimiento” de las nuevas normas por los encargados de procurar justicia, no reducirá la violencia y perjudicará a las mujeres que disponen de menores recursos económicos, sociales y simbólicos para acceder a la justicia. Como sostiene Larrauri, una vez más la criminalización de los problemas sociales está a tono con la tendencia política conservadora que consiste en “gobernar por medio del delito”, en vez de promover el Estado social. Más aún, y como afirma Haydée Birgin (2002), “la eficacia de la ley depende en gran medida de la acción del Estado en materia social (vivienda, educación, salud, redes de contención, etc.). En este marco, advierte, conviene evitar la judicialización de los conflictos familiares, en tanto la función del poder judicial es poner límite a la violencia y no sustituir las políticas sociales que contribuirían a su prevención.
Las disputas entre grupos y corrientes dentro del feminismo académico y militante han tenido su propio capítulo en México. Desde la postura “punitiva”, por ejemplo, la iniciativa del gobierno de crear refugios para mujeres maltratadas fue denostada con el argumento de que a quienes había que encerrar era a los agresores, y no a sus víctimas. Sin embargo, al menos en el programa que es objeto de nuestro análisis y que describiremos con cierto detalle en los capítulos que siguen, prevaleció una alianza entre algunas instancias y funcionarios de gobierno sensibles al género y una corriente más pragmática del feminismo, que buscó y consiguió influir en el diseño de políticas específicas a partir de su propia experiencia histórica de atención a víctimas. Es probable que esta postura haya terminado por prevalecer también en el debate que acompañó a la elaboración de la nueva legislación en la materia, ya que su principal exponente, la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia promulgada en 2007, aun cuando incluya elementos de incremento de penas para la violencia de pareja y de tipificación de delitos como el feminicidio, tiene como principal objetivo el de establecer un sistema nacional para instrumentar acciones en casi todos los ámbitos políticos, con el fin de prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. En esta meta han coincidido tanto las militantes como las “funcionarias”. Sin embargo es necesario reconocer que las políticas son producto de luchas entre diferentes discursos, los que a su vez resultan de determinadas condiciones sociales de producción, como veremos a lo largo de nuestro análisis. Estos discursos exceden con frecuencia las intenciones de quienes dialogan y llegan o no a acuerdos. En suma, la discusión sobre el género y la violencia no está zanjada y probablemente nunca lo estará. Sin embargo, y para enmarcar nuestro análisis, permítasenos fijar de momento algunas posiciones clave dentro del debate:
1. Consideramos al género un sistema de relaciones sociales basado en la dominación masculina, una configuración de poder que subordina a las mujeres, y no sólo una distribución de tareas, espacios e identidades binarios (hombre-mujer) en función de la diferencia sexual dada por la biología.
2. La misoginia, como una de las dimensiones ideológicas del sistema de sexo-género, tiene el propósito tácito de conjurar la supuesta peligrosidad de las mujeres, que de acuerdo con este discurso podría amenazar el statu quo de las relaciones de género en los más diversos campos. Esto se manifiesta en los discursos más elaborados y en el habla cotidiana. Sin embargo, cuando se presenta a las mujeres como víctimas pasivas e inocentes con el fin de contrarrestar este discurso, tampoco se les hace justicia ni es una buena estrategia política, en tanto no contribuye a su fortalecimiento como sujetos con derechos y libertades.
3. El sistema de sexo-género se articula con otras formas de desigualdad en momentos histórico-sociales particulares al funcionar como modelo y a la vez mecanismo reproductor de la desigualdad en general, en tanto que principio de organización social, dado que la diferencia sexual facilita la naturalización de la dominación. En virtud de esta característica resulta funcional a varias lógicas de dominación social, como la que se sustenta en la desigualdad étnica y de clase, entre otras.
4. Las relaciones basadas en el género se reproducen mediante mecanismos que articulan lo macro y lo microsocial: desde las estructuras políticas y las normas, los mitos y los valores hegemónicos, pasando por las instituciones que reproducen esos valores y normas, hasta los espacios de interacción entre hombres y mujeres, que incorporan y encarnan esas desigualdades mediante la socialización temprana dada en la familia, la escuela, y más tarde en los ámbitos sociales más diversos, conformando así lo que Bourdieu ha llamado habitus de género.
5. Entre los mecanismos de reproducción ideológica del orden de género cabe mencionar los llamados “pactos patriarcales” (Amorós, citado por Torres, 2005), que tácitamente operan para conjurar la supuesta amenaza encarnada por las mujeres, y reforzar el predominio masculino. Si bien el objeto de estos pactos son las mujeres, su propósito es reforzar la identificación de los varones con la superioridad masculina, y pueden darse en diferentes espacios y jerarquías: entre los varones (y quienes defienden su autoridad) en las relaciones de parentesco, entre los hombres con poder en los más diversos campos sociales –lugares de trabajo, de educación, etc.–, y en el campo propiamente político, en términos de lucha entre grupos de poder. Riquer y Castro sugieren que la violencia de género puede adquirir diferentes modalidades según responda o sirva a estas distintas lógicas de dominación, y proponen estudiar la violencia doméstica o familiar en el ámbito de la reproducción de la dominación masculina en las relaciones de parentesco; el acoso y el hostigamiento sexual en el de las relaciones laborales, escolares y públicas en general; y la violación y el feminicidio en el de las relaciones de poder “con mayúsculas”. Es una propuesta sugerente que retomaremos a lo largo de nuestro análisis. Asimismo y como recomiendan algunas feministas que proponen estudiar la categoría de género en contextos histórico-sociales concretos, trataremos de observar las lógicas de género que operan en un campo determinado de relaciones: el de la formulación de políticas de salud con perspectiva de género, y el de la atención médica en los servicios públicos de salud. En este espacio de interacción los sujetos direccionan y articulan discursos que abonan la reproducción de otras lógicas de dominación de género: la familia, la autoridad masculina en el ámbito de la relación entre médico y paciente, las disputas de autoridad entre el campo médico y el legal, y la justificación de desigualdades étnicas y de clase vistas a través del género, entre otras. En lo macrosocial, sugerimos que la misma apropiación del tema de la violencia intrafamiliar por las políticas de salud “con perspectiva de género”, sin desconocer su carácter urgente, puede ayudar a ocultar otras manifestaciones de la violencia de género que –inscritas en el cuerpo de las mujeres– funcionan al servicio de pactos patriarcales entre grupos de poder.
6. Finalmente consideramos que, así como la violencia de género abarca más que la violencia doméstica y familiar –ya que se extiende a los más diversos campos sociales–, no todas las manifestaciones de violencia que ocurren en el hogar –sean físicas o simbólicas– son “de género”, esto es, dirigidas contra las mujeres con el propósito de mantenerlas en las posiciones que tradicionalmente se han asignado a su género y mediante su subordinación a la autoridad del jefe de familia garantizar el control de su sexualidad, la reproducción dentro del matrimonio y en última instancia el honor masculino.
La postura central del análisis que proponemos parte de que los discursos sociales siguen inercias constitutivas y tienen consecuencias reales. El criminalizar la violencia doméstica o convertirla en objeto privilegiado de intervención gubernamental, por ejemplo, más allá de los beneficios innegables que genere, puede al mismo tiempo servir al poder político para legitimarse a bajo costo, ya que no crea enemigos fuertes, permite cumplir con los requerimientos de la comunidad internacional y desvincular la violencia de los temas de pobreza y exclusión social. Dependiendo de la manera en que los diversos actores lo formulen y signifiquen, el discurso de la violencia doméstica puede también articularse con ciertas posturas conservadoras que privilegian la búsqueda de la “paz familiar” para proteger a la sociedad, individualizar el problema, convertir a las mujeres en víctimas que habrán de ser tuteladas, o –desconfiando de su propio juicio– crear estereotipos para las que optan por caminos diferentes de la denuncia o de la terapia de autoestima como única solución. Por ello proponemos un abordaje del problema que –creemos– permitirá observar algunas de las maneras en que se reproducen las relaciones de género en ámbitos particulares de acción que a su vez responden a lógicas de poder más amplias. Para ello intentamos articular la idea de género con conceptos que dan cuenta de otros sistemas de desigualdad social como el de etnia y el de clase, tal como aparece en el discurso de diversos actores sociales. Al mismo tiempo situamos estos discursos en un contexto histórico específico.
En este trabajo intentamos mostrar algunos de los mecanismos por los cuales al entrar en campos de prácticas que tienen sus propias inercias discursivas, los discursos sobre la violencia de género se transforman en nuevos discursos que tienen consecuencias sociales y políticas reales, con frecuencia opuestas a las que originalmente habría de promover la categoría de género. Así, si del proceso de resignificación aludido resulta una concepción psicologizante, pero no ya centrada en los agresores sino en sus víctimas, junto con una reticencia a abordar la sanción de la violencia con el mismo énfasis que la atención sanitaria, en un contexto de políticas sociales y económicas restrictivas, lo que resulta puede ir en detrimento de la adquisición de poder por las mujeres y por tanto de sus posibilidades reales de vivir sin violencia. Como trataremos de argumentar a lo largo del presente texto, la combinación discursiva que subyace a lo que ha dado en llamarse “políticas públicas con perspectiva de género” puede reforzar –a veces involuntariamente– en vez de combatir las desigualdades que pretende eliminar.
El desarrollo discursivo en torno a la violencia contra las mujeres no ha sido lineal ni homogéneo, y aun en lo que se limita a la violencia de pareja, como ya se ha dicho, persisten hoy posiciones encontradas –incluso entre las feministas– acerca de la mejor manera de entender y dar respuesta al problema. Estas posiciones se sustentan, las más de las veces, en posturas conceptuales y políticas divergentes, y las menos, en datos y resultados de evaluaciones de las acciones que han emprendido hasta el momento la sociedad civil y los gobiernos. Quizás buena parte de esta insuficiencia de “soporte empírico” de las propuestas y discusiones se deba a la relativa novedad de la difusión pública del problema. Cabe recordar que si bien el primer impulso importante al tema “de la mujer” data de la década de los setenta,[1] no fue sino en los noventa cuando lo relativo a la violencia de género adquirió relevancia mundial suficiente para impulsar acciones concretas en los países suscriptores de diversos acuerdos internacionales sobre la materia. Como consecuencia, muchos estados, incluido México, crearon leyes especiales para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres y destinaron presupuestos para instrumentar diversas políticas y programas, impulsados e informados en buena medida por los movimientos internacionales y locales de mujeres. La influencia política de la sociedad civil adquiere, por tanto, un papel nada desdeñable en el tipo de legislación y de acciones que de esos debates resulten.
Fue en este contexto, relativamente reciente, que la violencia doméstica contra las mujeres[2] se definió en México como un problema de Salud Pública debido a su magnitud. Los datos que arrojaron las encuestas aplicadas por la Secretaría de Salud (SSA/INSP, 2003), como por el Instituto Nacional de las Mujeres en coordinación con el INEGI (Castro, Riquer y Medina, 2004), entre 2003 y 2004 revelaron que entre 21.5 y 46.55% de las mujeres mexicanas sufría algún tipo de violencia en el hogar infligida por su pareja. Por esta razón el tema se volvió objeto de las políticas públicas de este sector.
Los agentes de los servicios públicos que han sido encargados de poner en práctica las normas y procedimientos emanados de esta nueva política, sin embargo, parecen no sentirse interpelados por su tarea y están poco dispuestos a cumplirla, de acuerdo con datos recientes (SSA/INSP, 2003). Asimismo, según dichos datos las propias usuarias de los servicios –a quienes la política en cuestión intenta favorecer– tampoco se inclinan a buscar allí una solución al problema del maltrato conyugal y prefieren mantenerlo oculto o resolverlo de manera “privada”. Una de las razones que ofrecen para ello es que son objeto o temen sufrir el estigma y la discriminación de los servidores públicos que las atienden en esas instancias.
Tal discrepancia puede verse desde diferentes ángulos: se puede analizar como un problema de instrumentación de una política pública, identificando obstáculos de carácter organizacional, presupuestal, institucional, político, etc., o desde el punto de vista cultural se pueden analizar los discursos sociales que se entrecruzan en él, tanto desde su apreciación pública y su diseño político como desde los mismos mapas mentales de los sujetos que actúan en los espacios de interacción definidos como lugares de operación de estos programas.
Los principales argumentos que se proponen en este libro se sustentan en una investigación sociológica de carácter cualitativo que optó por la segunda vía mencionada, por entender que un análisis discursivo y cultural de las políticas públicas ha sido hasta el momento tan escaso como necesario para responder a algunas de las preguntas suscitadas por la aparente “inadecuación” entre el diseño de las mismas y la realidad de los sujetos a quienes interpela y cuya vida, conducta y valores intenta modificar. El enfoque elegido parte de la convicción de que el orden del discurso no es un elemento ornamental que se añade a la vida social, sino que constituye su misma sustancia, al producir sujetos, prácticas significativas, relaciones de poder, conocimientos, problemas sociales y soluciones políticas. Para los efectos de este trabajo adoptamos un enfoque que considera al discurso como “las relaciones sociales –y de poder– tal como se manifiestan a través del lenguaje” (Wodak, 2003), lo que implica que se han de tomar en cuenta “tanto las estructuras y procesos sociales que producen textos, como las estructuras y procesos sociales en los cuales los individuos o grupos, en tanto que sujetos históricos, crean sentidos en su interacción con textos” (Fairclough y Kress, 1993). Es en relación con esos discursos sociales que los individuos adoptan diferentes “posiciones de sujeto” (Foucault, 1983), dependiendo del campo en que se desenvuelvan o de sus requerimientos específicos en un momento dado.
Afirman Sigal y Verón (1985), cuya propuesta teórica y metodológica nos servirá de guía, que “el único camino para acceder a los mecanismos imaginarios y simbólicos asociados al sentido de la acción es el análisis de los discursos sociales”. Para estos autores el sentido no es subjetivo ni objetivo, sino una relación (compleja) entre la producción y la recepción en el seno de los intercambios discursivos. Esta relación sólo puede captarse desde la posición de observador, es decir, abandonando momentáneamente el “punto de vista del actor”. Conforme a este enfoque la unidad de análisis no es el sujeto hablante sino las distancias entre los discursos. Para ellos, el análisis del discurso se interesa por la dinámica de un proceso dado de producción discursiva y por las relaciones entre un discurso determinado y otro que se presenta como respuesta al primero. El trabajo con el interdiscurso, de este modo, suspende la cuestión de las “intenciones” o los “objetivos” de los actores que intervienen en los procesos estudiados. Para estos autores una sociedad puede ser considerada un tejido extremadamente complejo de juegos de discurso que se interfieren mutuamente. La ciencia (desde donde observamos) no es un metajuego (de lenguaje), sino un juego entre otros. Los diferentes tipos de discurso se distinguen por su estructuración diferente en su dimensión ideológica, es decir, la relación que guardan con sus condiciones sociales de producción, noción que distinguen de la de “ideología” (como el discurso que se presenta a sí mismo como dogma, ocultando con ello esas condiciones sociales). Es así como un discurso científico puede transferir “contenidos ideológicos” sin perder su cientificidad, en la medida en que debe hacer transparentes las condiciones de su producción. Un aspecto fundamental de las condiciones específicas de producción del discurso político, afirman estos autores, es la naturaleza del sistema político en el cual se produce.
Las variaciones en las relaciones entre los tipos de discurso y sus condiciones de producción afectan sobre todo a los mecanismos de la enunciación. El plano de la enunciación es ese nivel del discurso en el que se construye no lo que se dice, sino la relación del que habla con aquello que dice (el enunciado o el contenido), es decir, desde dónde, a quiénes, y qué relación les propone. En un discurso dado es posible identificar entonces invariantes enunciativas, y no necesariamente de contenido. La relación del que habla con el contenido de su discurso conlleva necesariamente otra relación: aquella que el que habla propone al receptor respecto de lo que dice. Sin embargo, de acuerdo con el principio de la indeterminación relativa del sentido, un discurso producido por un emisor en un momento y tiempo determinados no origina un único efecto, sino que genera un “campo de efectos posibles”. Dentro de ese campo, un efecto se producirá en unos receptores, y otro efecto en otros, lo que constituye la dimensión del poder del discurso.
Es desde este punto de vista que analizaremos el aparente “desajuste” que se produce entre el diseño y la puesta en práctica de una política de salud que se lleva a cabo por medio de un programa específico, denominado Mujer y Violencia. Lo hacemos conforme al supuesto de que ese desajuste responde en gran medida a la ambigüedad que genera la particular mezcla de elementos discursivos que son producto del encuentro entre los discursos y la normatividad oficiales y otros discursos sociales que atraviesan a los sujetos implicados, en un momento histórico marcado por las reformas del Estado de las últimas décadas y su consecuente redefinición de las políticas sociales y de las tareas que en este marco se deben desempeñar. Este contexto ha hecho a las políticas sociales particularmente eclécticas al mismo tiempo que selectivas, lo que supone una ruptura con las anteriores maneras de entender, diseñar y poner en práctica esas mismas políticas, expresadas y justificadas discursivamente. El problema de la violencia doméstica formulado como problema de salud pública, además, se encuentra como pocos en un sitio de intersección entre múltiples ámbitos discursivos: la salud, la medicina, la moral, la familia, el derecho, el género, la distinción entre lo público y lo privado, la idea de riesgo social, la seguridad pública, entre los más importantes.
El objeto de estudio de este trabajo es entonces el juego particular que existe entre diferentes discursos presentes en las políticas de salud pública dirigidas a atender la violencia doméstica contra las mujeres, lo que supuestamente conforma las maneras ambivalentes en que los sujetos implicados se posicionan ante el problema. Nuestros objetivos son, en primer lugar, explicar desde un enfoque discursivo la emergencia y los problemas de instrumentación de esta política pública sectorial en particular; en segundo, estudiar valiéndonos de este ejemplo las nuevas relaciones entre el gobierno y la llamada sociedad civil en un país como México en la época actual, desde un punto de vista cultural, y finalmente, probar los alcances de un enfoque discursivo para el análisis de políticas públicas.
Al enfocarnos en esta política en particular y tomando en cuenta los aparentes “desajustes” ya mencionados entre su diseño e instrumentación, juzgamos necesario analizar la misma definición del problema y los argumentos utilizados, así como la definición de los sujetos para quienes debía convertirse en problema, para ver cómo se ubicaban frente a él estos sujetos y por qué tomaban las actitudes que adoptan en la práctica. La hipótesis que nos guió en este trabajo fue que las propias ambigüedades discursivas de la política, que apelaba a órdenes diversos (la salud, el riesgo social, los derechos de las mujeres, el carácter público de un tema antes privado, etc.), articuladas con otros discursos sociales menos notorios pero que forman parte de los mapas mentales de los sujetos interpelados (el discurso médico como discurso normativo, cierta moral burguesa, el discurso conservador, discursos misóginos o clasistas, discursos que circulan en los medios, el discurso de la nación, etc.) son parte de la explicación de su posicionamiento frente al tema y por lo tanto de sus prácticas.
Dentro de estos discursos resulta ser uno de los más importantes el de la “perspectiva de género” en tanto inspira las políticas públicas diseñadas para combatir la violencia de pareja en México y lo ha adoptado el sector de la salud pública en su esfuerzo por prevenir y atender el problema. Este uso de la categoría de género, como veremos a lo largo del análisis que proponemos, implica una concepción de la dominación masculina –concepto que está en la base de esa categoría– como una construcción social susceptible de cambio –y no como fatalidad o “naturaleza”–, y para modificarla se han privilegiado las acciones preventivas, asistenciales y educativas, más que sólo las penales, como han sugerido otras concepciones de la dominación de género. Éstas, como se expuso, consideran la violencia contra la pareja como un delito y en consecuencia apelan al sistema del derecho penal como la vía más efectiva para prevenirlo y sancionarlo; sin embargo algunos estudios recientes como ya se mencionó, han puesto en duda la eficacia y acierto de esta aproximación. En esa línea Elena Larrauri (2007) sostiene que “atribuir la causa de la violencia contra las mujeres en relaciones de pareja sólo a la desigualdad de género, es un análisis simplificado, que equivale a desconocer que cada mujer pertenece además a un concreto grupo social, con una posición distinta en la estructura social”. También aporta datos que demuestran que –al menos en España, país que muchos grupos feministas consideran uno de los más avanzados en legislación contra la violencia de género– el incremento de las penas a los agresores no necesariamente conduce a un menor ejercicio de la violencia de pareja. La violencia contra las mujeres no solamente resulta de la “personalidad delictiva” de algunos hombres (enfoque individualista), sino también y principalmente es producto de un contexto social –marcado por la dominación de género– que tolera, permite e incluso alienta la conducta violenta hacia las mujeres. Sin embargo como varios autores han advertido, no todos los hombres son violentos, ni todas las formas de violencia en la pareja se deben al género (Johnson, 2005; Larrauri, 2007). Para trascender los enfoques individualizantes –sean psicológicos o penales– y enfrentar el problema en toda su complejidad, como primer paso habrá que avanzar en un análisis estructural del fenómeno de la violencia que no sólo considere el género como categoría de subordinación de las mujeres, sino también las desigualdades de clase y etnia, entre otras. Este reconocimiento necesariamente implica la ubicación del problema en el contexto sociohistórico y político concreto en el que se produce, ya que de su particular configuración dependerán las posibilidades reales de elaborar políticas multisectoriales, coordinadas y con participación de los grupos afectados. Aun reconociendo el gran desafío que suponen un cambio cultural de esta naturaleza y la imposibilidad de realizarlo desde un solo sector de la sociedad o del Estado, compartimos la idea de que este esfuerzo debe realizarse, debe ser integral, y debe al mismo tiempo reconocer las diferencias entre los grupos de mujeres con distinta vulnerabilidad y entre las diferentes formas de violencia contra las mujeres.
El presente libro está estructurado de la siguiente manera: los tres primeros capítulos abordan lo que hemos llamado discursos oficiales, de la nueva política de salud dirigida a prevenir y atender la violencia doméstica contra las mujeres. En el primer capítulo se presentan los elementos fundamentales del modelo de análisis que proponemos para comprender esta política en el contexto sociohistórico mexicano desde el punto de vista discursivo, fundamentalmente el razonamiento de la nueva gestión pública que coincide con los ajustes neoliberales, las ideas de racionalidad en el diseño y operación de políticas públicas, el papel del Estado en el llamado “liberalismo avanzado” con sus nuevas orientaciones en política social. En este contexto se reseñan los cambios recientes en las políticas de salud de México, con los programas de ajuste e intervención selectiva y el modelo de riesgo y de costo-efectividad que se imponen. En el segundo capítulo se presentan los antecedentes y objetivos del programa Mujer y Violencia, cuya aparición se analiza a la luz de las diferentes racionalidades y argumentos que lo justifican, y de la confrontación entre un modelo de racionalidad gubernamental basado en el “conocimiento técnico” y otro que se apoya en “valores”. En el tercero, se analizan las negociaciones, permutas, coincidencias e imposiciones de sentido entre los discursos que constituyen los pilares de esta política: el de la salud pública –como parte integrante y subordinada del orden médico–, y el de la perspectiva de género, que proviene del discurso feminista y se confronta a su vez con los discursos religiosos y conservadores sobre el lugar social que se asigna a la mujer. Así, la “violencia de género” se analiza como un objeto que redefine y apropia de distintas maneras estos discursos, lo que produce conocimientos, sujetos y planes de acción particulares y ambiguos. La segunda parte del libro –los tres siguientes capítulos– se enfoca en lo que hemos llamado discursos ocultos de los miembros del personal operativo de los servicios de salud, que son los principales sujetos a quienes interpelan los discursos oficiales arriba mencionados. Para ello hemos combinado el análisis del discurso con la teoría de los campos de Bourdieu (1995), especialmente al referirnos a algunos de esos discursos como el médico y el jurídico. Así, el cuarto capítulo se dedica especialmente a la confrontación del discurso médico con la percepción de la violencia doméstica y de quienes la viven; en el quinto se analizan los discursos de género, etnia y clase social que exponen los profesionales para caracterizar a sus pacientes y explicar el problema de la violencia; y en el sexto se examina la distinción entre lo público y lo privado, las diferentes maneras en que los profesionales la entienden y sus consecuencias para la atención del problema, así como la confrontación entre el orden médico y el orden legal. En la última parte se presentan una recapitulación, una discusión y las principales conclusiones de este trabajo. Así, en el capítulo séptimo se articulan los dos análisis previos: el de los discursos oficiales de esta política y el de los discursos ocultos en los operadores del programa, o para decirlo en términos del análisis de políticas, el momento del diseño y el de la instrumentación. Se observará allí cómo dialogan y discuten los discursos de la salud pública y de la perspectiva de género con otros discursos sociales, como el de la nueva gestión pública para el desarrollo –a veces confundido con el paradigma de la “gobernanza participativa”–, la noción de riesgo social, el discurso médico, los discursos sobre la familia, el género, la ciudadanía y los derechos humanos, entre otros. En la medida en que cada uno de ellos tiene una historia y distintas versiones o interpretaciones, cuando se articula con otros para determinado fin no lo hace como un todo homogéneo y coherente, sino desde alguno de sus fragmentos o versiones, y es en esa articulación que sufre mutaciones. Finalmente, en el capítulo octavo se retoma la discusión sobre el papel que puede tener un análisis discursivo del Estado como actor dentro de una red de políticas, para comprender su capacidad y límites en la resolución de problemas sociales a partir de políticas sectoriales, en este caso la de la prevención de la violencia de género, su relación con otros actores y discursos sociales, y su capacidad para generar cambios culturales en la sociedad.
El análisis de los discursos que hemos llamado oficiales se basa en el material que recopilamos en la documentación del programa de salud contra la violencia de pareja y en entrevistas en profundidad que aplicamos a algunas funcionarias encargadas de su diseño y dirección. Para el análisis de los discursos de los operadores del programa realizamos trabajo de campo en tres estados del país que de acuerdo con la encuesta nacional llevada a cabo dentro del mismo presentaban altas tasas de prevalencia de violencia de pareja,[3] y en ellos llevamos a cabo observación participante, un diario de campo y entrevistas en profundidad a profesionales de los servicios de salud de las tres principales instituciones del sector de la salud.[4]Entre el personal que entrevistamos había médicos(as), enfermeros(as), psicólogos(as), psiquiatras y trabajadores(as) sociales.[5] En la medida en que el trabajo de campo fue parte de un estudio más amplio en que colaboró personal del programa que analizamos y del Instituto Nacional de Salud Pública, los permisos para acceder a estos espacios fueron solicitados y obtenidos por funcionarios del sector. La disposición de las autoridades de cada institución y estado fue sin embargo muy variable: desde la colaboración entusiasta hasta la indiferencia e incluso el desdén. Una vez en los servicios, los directivos de éstos solicitaron a los profesionales que colaboraran con la investigación dándoles “permiso” de suspender labores para ofrecernos una entrevista. Nuevamente aquí la disposición de los directivos fue muy variable, pero la participación de los profesionales de salud fue totalmente voluntaria.[6] Para complementar la información se llevaron a cabo entrevistas narrativas con mujeres víctimas de violencia en los mismos sitios.[7] El análisis se apoyó también en datos secundarios provenientes de dos encuestas nacionales sobre las prácticas y opiniones de los profesionales de la salud respecto a este tema.[8]
El análisis que sigue, entonces, propone como principal argumento que la heterogeneidad discursiva de origen de este programa en particular y las negociaciones de sentido que supone han producido un discurso híbrido o de compromiso, que si bien puede funcionar como consenso –precario– en los niveles superiores de la administración pública y del gobierno, su complejidad y ambivalencia son tales que permiten un amplio margen de libertad de interpretación y de acción a los encargados de hacerlo efectivo en los niveles operativos. Estos agentes pertenecen además a una comunidad de prácticas –el orden médico– cuyo discurso es particularmente cerrado, ejemplificando con ello la observación de De Ipola (1987), quien en otro contexto sostiene que “cuando los individuos no se sienten interpelados por un discurso es porque han sido interpelados con éxito por otros discursos –antagónicos o simplemente diferentes del primero–”, lo que finalmente obstaculiza la puesta en práctica de los principales lineamientos y normativas de la política, y por lo mismo el cumplimiento de sus objetivos.
Esperamos que este trabajo ayude a la comprensión y discusión de un problema extendido, grave y complejo, y que ofrezca elementos para favorecer una visión más amplia, capaz de trascender los enfoques usuales de evaluación de programas, que por lo general se limitan a medir efectos y resultados con referencia a metas prefijadas, sin cuestionar si la manera en que fue construido el problema facilita o dificulta la resolución específica que se propone.