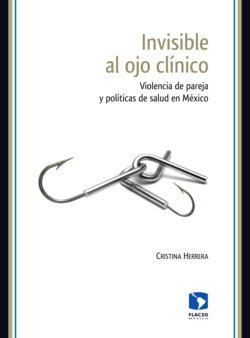Читать книгу Invisible al ojo clínico - Cristina Herrera - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Las redes de políticas públicas en el marco de las relaciones entre la sociedad y el Estado
ОглавлениеComo observa Christopher Hood, analista de políticas públicas, “la mayoría de los argumentos utilizados en la gestión pública sobre ‘lo que hay que hacer’ se apoya en evidencias circunstanciales y en el poder retórico”. Esto es así porque “la experimentación controlada es rara, la evaluación cuidadosa casi desconocida, y los argumentos deliberativos sobre la gestión y la administración están dominados por ‘doctrinas’ o ‘recetas’ –muchas veces contradictorias–, que contienen supuestos sobre ‘causas’ y ‘efectos’ que pretenden guiar la acción” (Hood, 2000).
Consideramos que el programa que nos convoca, como la mayoría de las políticas públicas, emerge de la confluencia conflictiva y negociada entre discursos y racionalidades heterogéneos, que son a la vez sostenidos por actores con intereses diversos, tácitos o explícitos. Los propios agentes estatales –ya sea en distintas agencias gubernamentales o en distintos niveles jerárquicos dentro de la misma agencia– tienen también sus propios intereses y percepciones.
Al analizar el desarrollo de una política o programa particular conviene considerarlo entonces no como una emanación del “Estado” conforme a la idea clásica, sino como producto de una “red de políticas” (Hood, Rothstein y Baldwin, 2001) en la que el Estado, si bien clave, es un actor entre otros –grupos de interés, movimientos sociales, agencias internacionales, etc.–. Esto no implica que se ignore su papel central en tanto detentador del “monopolio de la violencia legítima”, según la célebre fórmula weberiana, ya que es quien conduce, sostiene y ejecuta las políticas. Al mismo tiempo el propio gobierno no es un actor monolítico, sino un conjunto heterogéneo de agencias y actores –los tres poderes, los diversos sectores de la administración, los niveles de gobierno, etc.– cuyas lógicas y discursos son muchas veces divergentes. Tampoco es homogénea la llamada sociedad civil, que incluye grupos y movimientos con frecuencia opuestos en relación con algunos temas y con desiguales cuotas de poder y capacidad de influencia en las políticas que abordan esos temas.
Una visión ampliada del ámbito de las políticas públicas está en sintonía con los estudios que se preocupan menos por el Estado y más por la gubernamentalidad, un concepto acuñado por Michel Foucault (1999) para dar cuenta de las relaciones entre la sociedad y el Estado en el tránsito de una sociedad disciplinaria a una de control. Como propone este autor, si el régimen de la disciplina corresponde al Estado administrativo, el régimen de control corresponde al Estado de “gobierno”. Este Estado se define no ya en relación con un espacio territorial, sino con una “masa”, y corresponde a una sociedad controlada por dispositivos de seguridad, bajo el modelo de la policía. Según este enfoque, la forma de relación entre gobernantes y gobernados que emerge, apela a la autogestión bajo una apariencia de libertad y autonomía, es decir, pasa de la disciplina en la población a la disciplina en el sí mismo. Esto supone un gobierno concebido como un conjunto de racionalidades y técnicas, que pretende gobernar “sin gobernar” a la sociedad valiéndose de elecciones reguladas, realizadas por actores discretos y autónomos, en el contexto de sus compromisos particulares hacia la familia o la comunidad (Rose, 1996).
La noción de gubernamentalidad, que fue desarrollada posteriormente por varios estudiosos de distintas áreas de políticas, puede verse como una crítica a los discursos sobre el Estado que se fueron sucediendo después de la crisis del modelo de posguerra en los países desarrollados, discursos que no sólo describieron sino que también prescribieron –para usar la terminología de Bourdieu (2001)– cómo debían ser las nuevas relaciones entre el Estado y la sociedad, y en buena medida, como veremos, continúan haciéndolo en nuestras sociedades.
Un breve recorrido histórico nos muestra que si el discurso de la gobernabilidad fue el marco conceptual (y la solución) a los desafíos que planteaba el redimensionamiento del Estado en la crisis del modelo del bienestar –lo que creó el llamado “consenso neoconservador”–, superada esta etapa el modelo de la gobernanza habría dado cuenta (y sería la guía orientadora) de las políticas de este nuevo Estado redimensionado, deseoso de incorporar a la sociedad civil organizada y “responsable” en el desarrollo de un “buen gobierno”. La preocupación principal del enfoque de la gobernabilidad era la calidad del gobierno, en términos de eficiencia, eficacia, validez, estabilidad y legitimidad. El gobierno, en tanto que aparato político administrativo del Estado, adquiría aquí el rol protagónico. La sociedad con la que este gobierno idealmente se relacionaba estaba compuesta por ciudadanos que votaban y por grupos organizados de la sociedad civil, entre los que destacaban los representantes de los actores económicos más fuertes, heredados del modelo de posguerra, más los grupos de interés. Para este tipo de diagnósticos el problema estaba dado más por exceso que por defecto (de participación, de beneficios sociales). La clave que se proponía para resolverlo era un rediseño institucional que implicara un Estado ágil, el cual mantendría un papel activo en algunas áreas, regulador en unas y complementario del mercado en otras, y como contraparte, una ciudadanía responsable en lo que se refiere a factibilidad de sus demandas (Camou, 2001). Se recomendaba entonces establecer acuerdos básicos entre la élite dirigente, los grupos estratégicos y una mayoría ciudadana. La cultura política que este modelo proponía, en sus versiones más liberales, debía combinar los valores tradicionales de la democracia (libertad, tolerancia, respeto a las minorías, etc.) con las condiciones que exigía la necesidad de gobernar sociedades complejas (demandas responsables, rendición de cuentas) y también una participación ampliada por canales institucionalizados (Camou, 2001).
En esta mención a la ampliación de la participación aparece un elemento que será clave para el segundo modelo, el de la gobernanza. Algunas versiones de éste de hecho no se diferencian sustancialmente del modelo de la gobernabilidad arriba esbozado, es decir, con la idea de gobernanza se refieren a la capacidad de dirección política. Pierre y Peters (2000), por ejemplo, definen a la gobernanza como “la capacidad del gobierno de diseñar e implementar políticas, en otras palabras, de dirigir a la sociedad”, y si bien mantienen una noción ampliada de gobierno que abarca múltiples instituciones y relaciones, distinguen esta versión, predominante en Estados Unidos, de la noción europea de gobernanza, donde el término refiere a la participación de la sociedad en el proceso de gobernar, llamado también “nueva gobernanza”, “gobernanza social” o “gobernanza participativa”.[9] Ésta se presenta como una forma no jerárquica de gobierno, caracterizada por la cooperación con actores no estatales en el interior de redes decisionales mixtas entre lo público y lo privado. Otras versiones más generales toman a la gobernanza como cualquier forma de coordinación social distinta no sólo de la jerarquía, también del mercado, por ejemplo la que se da en las asociaciones y redes civiles (Mayntz, 1998). La propia transformación de la sociedad, la complejización de las demandas y la aparición de nuevos tipos de participación distintos de los que giraban en torno a la relación salarial, han contribuido a este cambio. Mientras que la gobernabilidad hace hincapié en la capacidad del gobierno conferida por un entramado institucional, la gobernanza se enfoca en el entramado institucional mismo (Prats, 2003). La pieza clave de este modelo es la política deliberativa propia de las asociaciones secundarias (Cohen y Rogers, 1995). La gobernanza societal es así sinónimo de “buen gobierno” porque además de las preocupaciones sistémicas más fuertes del modelo de la gobernabilidad (eficacia y eficiencia en la resolución de problemas) incorpora una dimensión normativa: el gobierno debe ser a la vez promotor de la profundización de la democracia por medio de mejores sistemas de representación de intereses. El modelo se apoya básicamente en el compromiso y las capacidades de los ciudadanos comunes para mejorar la toma de decisiones mediante la deliberación razonada, y en la “devolución” de poder a los actores no gubernamentales para vincular la discusión con la acción concreta. “La exploración de esta vía, como una estrategia progresiva de reforma institucional, confronta los valores de la participación, la delegación de poder y la deliberación, con los límites concretos de la prudencia y la viabilidad, lo cual profundiza la concepción teórica y empírica de la práctica democrática” (Fung y Wright, 2003). Aquí surge un rediseño institucional con participación de la sociedad civil como respuesta a determinadas fallas en ciertas agencias administrativas y regulatorias específicas. El paradigma supone que las comunidades de afectados por un problema específico tienen un saber sobre éste que el gobierno no posee, y cuentan también con los medios de resolverlo de manera deliberativa, pero al mismo tiempo proponen a este modelo como medio para lograr esa capacidad o cultura política, para “empoderar” y equilibrar los desbalances de poder entre los actores civiles, y llaman a esta función “escuela de democracia”. Tal paradoja (se suponen virtudes en la ciudadanía que al mismo tiempo hay que crear) revela que en el fondo se trata de una concepción no sólo normativa sino también romántica de las relaciones entre el Estado y la sociedad. Sus propios defensores la caracterizan como “utopía realizable” (Fung y Wright, 2003). No obstante, es posible identificar elementos de este discurso en los argumentos explícitos de las políticas de salud de las últimas décadas en México, así como en el programa específico que nos convoca, como veremos más adelante.
Los autores de inspiración foucaultiana que estudian problemas de gubernamentalidad –en rigor más críticos que propositivos– estarían describiendo en cambio los problemas que enfrenta el gobierno frente a una ciudadanía de nuevo tipo, “posmoderna”, orientada a lo privado más que a la política. Según esta corriente, cuando se apela ahora a la capacidad de individuos activos en su propio gobierno y por ello responsables por su “comunidad”, se trata ya de comunidades segmentadas, dispersas, definidas de manera no geográfica, demarcables por un sector del gobierno que las vuelve movilizables, desplegadas en programas y técnicas nuevos que operan mediante la instrumentalización de lealtades personales (Rose, 1996). En este modelo el gobierno se reestructura de acuerdo con el mercado, y por lo tanto refleja –a la vez que promueve– la de-socialización en nombre de la maximización del comportamiento empresarial de los individuos, lo cual empata con los valores de la política neoliberal. A quienes no son capaces de manejarse como sujetos de este gobierno, se les excluye y controla por otras vías.
La ideología que sustentó estos cambios en la concepción de las políticas sociales, según Bauman (2003), fue el llamado “consenso neoconservador”, apoyado por el “votante medio”, que prosperó gracias al Estado de bienestar y al entrar en la “estética del consumo” olvidó los antiguos valores de solidaridad hacia los menos favorecidos. Si el Estado de bienestar, en sus diversas modalidades, se fundamentaba en una idea de solidaridad abstracta basada en la igualdad de derechos (y no de personas) ante el riesgo, y operaba bajo el modelo del aseguramiento (Donzelot, 1988), en la actualidad no existe una entidad que se haga cargo de esta solidaridad. Los riesgos se han podido individualizar cada vez más, en parte gracias a las técnicas de las aseguradoras y a los cambios en los propios procesos productivos. Las políticas sociales, inerradicables por otro lado, han cambiado su filosofía y se han ido convirtiendo en un medio de estigmatización de ciertos sujetos a los que se juzga bajo un punto de vista moral (típicamente madres solteras, negros, pobres, y en nuestras sociedades podríamos agregar a los indígenas). Esto llevó a la elaboración de políticas selectivas que buscan una edificación moral de estos sujetos, de quienes se evalúa su capacidad de “merecimiento”. Así, la ayuda se otorga a condición de demostrar una disposición a autogobernarse y a constituirse como “comunidad”.
Como explica Richard Sennett (2003), la modernidad cuenta con repertorios fuertes para neutralizar la diferencia que representan los excluidos: el liberalismo promueve el principio de igualdad de oportunidades y la libertad de autoconstitución, desafiando el “destino original”. Cuando esto no se logra, la “no asimilabilidad” es naturalizada, y en vez del mérito (por las razones que sean) se enfatiza la potencialidad individual (se tiene o no). El fracaso es así construido como ineptitud o negativa a integrarse, lo cual confirma el estigma impuesto sobre esa categoría de sujetos (por ejemplo los receptores de ayuda social). El estigma recae en quienes no logran ejercer su libertad para consumir (elección) ni para estar a la altura del mercado laboral, que exige sujetos en formación permanente: ya no se les valora por las habilidades que adquirieron en una “carrera” acumulativa de años de formación, o en un oficio, sino por sus potencialidades abstractas, su capacidad de adaptación a un régimen flexible. Estas potencialidades parecen ontologizarse, en una especie de nuevo “racismo” de las capacidades psicológicas (motivación) independientes de las condiciones sociales, y su falta explicaría el fracaso en la posibilidad de ser incluidos en una comunidad de iguales que eligen en el mercado y autoadministran su propia vida. Nikolas Rose (1996) argumenta que la retórica y las “tecnologías del empoderamiento” que vienen ganando terreno en las políticas sociales, suponen y estimulan la construcción de sujetos capaces de gobernarse a sí mismos y de este modo reducir los riesgos que su conducta puede significar para la “comunidad”. Se trata de un nuevo tutelaje, diferente del que suponen las políticas sociales del bienestar, que asumen la obligación de proteger a los más débiles, es decir, a los que padecen las consecuencias de los diferentes tipos de desigualdad social. Esta nueva visión de las políticas, característica de las sociedades de “control”, redefine las fronteras entre lo público y lo privado, entre la responsabilidad social y la individual.
Según varias descripciones sociológicas en boga en la actualidad, las condiciones de estabilización de las sociedades complejas contemporáneas son al mismo tiempo las condiciones de su puesta en peligro, en la medida en que la racionalidad de cada subsistema funcional (política, economía, derecho, ciencia, etc.) se logra a costa de un déficit de racionalidad en el todo. Por ello el orden aparece como improbable, y es el poder político quien lo fragmenta a fin de hacerlo manipulable, y con esto reducir riesgos. Como sostiene Bauman (1996), “la gran visión del orden [que buscaba la modernidad] ha devenido una hilera de problemas que son susceptibles de solución”. En este contexto social “las técnicas de gobierno se convierten en el único reto político y en el único espacio real de la lucha política, al mismo tiempo que son las herramientas que le han permitido al Estado sobrevivir” (Foucault, 1999).
Ahora bien, con toda la verosimilitud que puedan tener estas descripciones, conviene tomarlas también como discursos. Como observa Hood (Hood, Rothstein y Baldwin, 2001), la idea de que estamos en una “sociedad de riesgo” es tan ambigua y general como la que sostiene que para enfrentar sus desafíos se requiere de “estados reguladores”, animados por modelos de gestión propios del sector privado, que sean garantes de la eficiencia y la eficacia, modelos hacia los que inexorablemente todo el mundo deberá transitar. Este autor propone revisar las políticas concretas de control de riesgos a lo largo de la historia y de la geografía mundiales para descubrir en los regímenes de gestión una gran variedad de soluciones, que provienen de la mezcla de cuatro visiones básicas del mundo a las que clasifica como jerárquicas, democráticas, individualistas e incluso fatalistas. Estas “visiones del mundo”, que el autor toma de la teoría cultural de Mary Douglas, pueden detectarse, desde su punto de vista, en múltiples regímenes de gestión pública a lo largo de la historia (no hay unas más “modernas” que otras) y coexisten en la actualidad, aunque varían notablemente entre países y en el interior de un mismo país, de un mismo sector y de una misma política, en diferentes momentos. Es así como –explica el autor– en la etapa de recopilación de información para el diseño de una política puede predominar una visión tecnocrática, basada en el conocimiento de expertos científicos –aun con la indiferencia al tema del público en general–; en la etapa de establecimiento de metas, una mezcla de elementos jerárquicos con acciones establecidas por la autoridad experta y al mismo tiempo la apelación a elementos de decisión individual, mientras que en la búsqueda del cambio de los comportamientos de la población pueden aparecer elementos fatalistas, especialmente entre quienes deben promover esos cambios (pensando íntimamente que “no hay mucho que hacer”, entre la indiferencia de la gente y las otras obligaciones que compiten por su tiempo y recursos). Pero en otra política, estos elementos pueden combinarse de maneras muy diferentes. Este autor distingue las “visiones del mundo” (a las que también llama “culturas”) de los aspectos retóricos, que considera fundamentales en la argumentación política para la toma de decisiones, y analiza de manera sugerente las distintas formas en que se articulan unas y otros. Según él, si bien en la definición de problemas de políticas lo que se discute son objetos “trans-científicos” (es decir temas que están en algún punto intermedio entre el discurso científico y el político), es frecuente que se los presente en términos “científicos” pero en forma de recetas que tienen poder retórico. Finalmente de lo que se trata no es de una demostración lógica, sino de la persuasión (Hood, 2000).
El modelo que este autor propone es útil en tanto aplica el análisis cultural al estudio de las políticas públicas, y por eso lo retomaremos en distintos espacios del presente texto. Sin embargo preferimos insistir con la noción de discurso, porque entendemos que contiene en sí ambos aspectos (retóricos y “culturales”) y que además los vincula en términos de relaciones y diferencias de poder entre actores sociales –las cuestiones retóricas no pueden analizarse independientemente de éstas, porque forman parte del mismo proceso constitutivo.
Recapitulando, consideramos que por la noción de Estado que supone y por el énfasis que mantiene en la relación entre el poder y el saber lo discursivo, el enfoque de la gubernamentalidad nos será de gran utilidad para observar la manera en que las agencias públicas en interacción con diversos actores (públicos y no públicos) justifican discursivamente sus técnicas de gobierno. Pero al mismo tiempo este enfoque, que ha sido elaborado teniendo como referencia las sociedades liberales avanzadas, debe matizarse con las especificidades históricas y políticas de una sociedad compleja y desigual como la mexicana. En esta tarea de “aterrizaje” no hay que desconocer, sin embargo, el enorme poder que tienen determinadas “recetas” o “doctrinas” (como las llama Hood, 2001) en la conformación de los discursos que sostienen las políticas públicas en la mayoría de los países menos desarrollados.