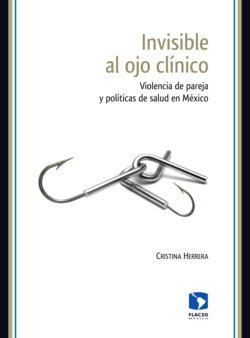Читать книгу Invisible al ojo clínico - Cristina Herrera - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Las redes de políticas en el contexto sociohistórico mexicano
ОглавлениеEn México, donde persisten los problemas no resueltos de la gobernabilidad, las condiciones de la gobernanza participativa no han sido históricamente favorecidas, y los excluidos de la ciudadanía no son grupos aislados sino amplias mayorías, podríamos poner en duda que estas nociones tengan algún sentido. Sin embargo consideramos que los discursos a los que aluden se mantienen como repertorios conceptuales, modelos normativos y paradigmas de acción que, coincidan o no con los problemas reales, se aplican con diversos grados de éxito tanto en los debates como en la acción política. Los problemas de consolidación de la democracia que aún persisten, como la sobrecarga de demandas insatisfechas y la incapacidad del gobierno para integrar los diferentes centros de poder en una sociedad más compleja, hacen que el modelo de la gobernabilidad sea quizás el más pertinente para describir los problemas políticos más importantes de México. No obstante, y debido a la propia complejidad de la misma sociedad, el aumento de la pluralidad y el acceso a los discursos internacionales que permiten las lógicas globales, es preciso reconocer que los modelos de la gobernanza y de la gubernamentalidad también ejercen su influencia de una u otra manera en la definición y tratamiento de diversos problemas. El ideal de la gobernanza se usa como parte del repertorio simbólico para la sustentación discursiva de algunas políticas que se reelaboran en este marco. En ellas se potencian la participación y la colaboración de la sociedad civil en distintas áreas de políticas con argumentos que apuntan a la consolidación de una cultura política democrática, la descentralización de las decisiones, la participación, etc. Esta estrategia ha alcanzado diversos grados de éxito y ciertamente ha sido utilizada en la justificación de la política que nos ocupa. Finalmente, el modelo de la gubernamentalidad también actúa (aunque de manera menos explícita) más como modelo y universo de valores que como orientador de las acciones. La idea de sujeto autorregulado y responsable, las apelaciones a la comunidad cercana, las lógicas del consumo como orientadoras del sujeto, y la necesidad de control de los “desafiliados” también operan aquí, pero en el terreno restringido de determinados segmentos de la población: no conforman, como en los países desarrollados, modelos generalizados de sociedad.
Resultaría imposible, debido a los límites de este trabajo, dar cuenta del largo derrotero histórico que han seguido las relaciones entre el Estado y la sociedad en México, alejándolas de los paradigmas conceptuales y normativos mencionados. Sin embargo tampoco es posible desconocer ciertos elementos de este proceso que son relevantes para nuestro análisis, en tanto muestran las posibilidades y límites del concepto de ciudadanía que los movimientos inspiradores de las políticas de género tienen como ideal, es decir, mujeres conscientes y defensoras de sus derechos. Para enmarcar una comprensión de las relaciones entre el Estado y la sociedad baste recordar que México ha sido caracterizado por muchos estudiosos como un régimen político sui generis, inclasificable o políticamente ambiguo, cualidad ésta que hacia finales de la llamada transición a la democracia se manifestó en la coexistencia de un discurso democrático como ideología legitimadora, y a la vez prácticas políticas que apuntaron más bien a una reconsolidación del régimen autoritario (Cansino, 2000). Este régimen tuvo su apogeo desde la consolidación posrevolucionaria de 1938 hasta la crisis de 1968, momento de gran movilización social luego de la represión estudiantil, que planteó la necesidad de una apertura política “controlada desde arriba” (Cansino, 2000). Pero la larga transición a la democracia, que duró más de 20 años y pasó por varios momentos de reconsolidación autoritaria (Cansino, 2000), dio cuenta de una estructura de poder difícil de remover, heredada del antiguo régimen. Los elementos que lo caracterizaron y garantizaron su larga estabilidad fueron el presidencialismo, el paternalismo y la unidad de la burocracia política. La participación ciudadana en México estuvo acotada entonces a un pluralismo limitado, una baja movilización social, relaciones jerárquicas y el predominio de grupos de interés dependientes, controlados por el Estado, que servían más al régimen que a sus miembros.[10] Producto de la estructura corporativa con la que se consolidó el régimen posrevolucionario, la participación de la sociedad civil estuvo limitada y controlada por el Estado, quien tomó para sí toda la gestión de la asistencia social, vigilando estrechamente y con desconfianza las actividades asistenciales desarrolladas por las organizaciones civiles independientes (Favela, 2004). Tanto la crisis de 1968, donde la sociedad civil movilizada y especialmente conformada por sectores medios reaccionó a la represión estudiantil exigiendo la apertura de espacios de participación, como posteriormente en los años ochenta la proliferación de movimientos y organizaciones sociales a consecuencia de la crisis económica, que se agravó por el terremoto de 1985, los sectores de la sociedad civil que habían quedado relegados de las estructuras corporativas incrementaron notablemente su participación en los más variados terrenos, obligando al régimen a adoptar el discurso democrático y a conceder espacios de apertura política. El logro de la alternancia en el poder después de 70 años de hegemonía del partido de Estado, que para muchos fue el principal signo de democratización del régimen, no acarreó sin embargo una democratización plena de la sociedad. A partir de la crisis de la deuda externa en 1982 el gobierno adoptó diversas medidas de ajuste a tono con las reformas neoliberales en todo el mundo, y “la recomposición del régimen político quedó evidenciada sobre todo por el restablecimiento del acuerdo histórico entre los empresarios y la élite política, gracias a las políticas de reestructuración económica, reprivatización, y reinserción externa”. Según César Cansino (2000)[11] la liberalización prometida a inicios de los noventa ocurrió sólo en el plano económico, dejando el político para después. El escenario más factible que este autor vislumbraba en el año 2000, antes del triunfo del partido opositor, y que pareciera confirmarse, es el de la ambigüedad institucional, es decir, la coexistencia de avances electorales con enclaves autoritarios y grupos de poder, la militarización, la corrupción, nexos entre figuras de la clase política y el narcotráfico, etcétera.
Si bien para la sociedad civil en su conjunto los años noventa representaron una década de fuerte expansión en sus demandas y actividades, también fue un momento de adaptación ideológica y operativa. Las luchas orientadas hacia el cambio estructural se fueron sustituyendo gradualmente por reivindicaciones concretas, acotadas a políticas, grupos y territorios específicos. Los objetivos más amplios de justicia social, equidad y cambio cultural se resignificaron en el traslado de la lucha a espacios cotidianos y la transformación de instituciones.
Como el marco es ahora la democracia pluralista, esto crea la necesidad de acuerdos entre élites políticas, grupos de interés y ciudadanos, a través de canales institucionalizados de participación. El discurso de las nuevas políticas públicas y de la gobernanza participativa supone una esfera pública donde la racionalidad dialógica, argumentativa y responsable prevalezca por sobre los intereses particulares, teniendo como modelo de interlocutores no estatales a las asociaciones civiles, más que los actores corporativos. Sin embargo, a pesar del avance de este discurso, en México los grupos de interés más poderosos continúan influyendo decisivamente en las resoluciones políticas, y el celebrado logro del control ciudadano de los procesos electorales también ha sido puesto en entredicho, lo que habla de su fragilidad y de la persistencia de grandes desigualdades de poder entre los actores sociales. En este marco cabe cuestionar sobre las posibilidades de que los sectores más débiles de la sociedad civil mexicana, cuyos intereses pueden no coincidir con los de los actores más representados, estén en condiciones de participar en el desarrollo del “buen gobierno”. Existen grupos con problemas y demandas de solución o participación que, debido a su posición en la estructura social, sus condiciones de existencia y su experiencia, no cuentan con una acumulación de recursos suficiente para sostener procesos de acción a través de organizaciones. El problema de la violencia doméstica contra las mujeres usuarias de los servicios públicos no afecta los intereses del mercado ni de los grupos de influencia económica; cuestiona únicamente a las instituciones que promueven los valores jerárquicos en el entorno familiar. Esto podría explicar el relativo avance de algunas reivindicaciones feministas que no afectan a esos intereses. Pero un amplio espectro de grupos no cuenta con el capital económico, político y cultural necesario para promover sus demandas. Es clave revertir esta situación si se pretende promover un modelo de relación entre el Estado y la sociedad basado en una esfera pública donde la racionalidad dialógica, argumentativa y responsable prevalezca por sobre los intereses particulares.
Los derechos humanos, entre ellos los de las mujeres, requieren de compromisos del Estado, y por lo tanto son objeto de lucha para los grupos interesados en promoverlos. Para ello ha de existir una ciudadanía activa que a su vez favorezca la ampliación de esa misma ciudadanía. Pero la mencionada ambigüedad política mexicana permite combinar diferentes tipos de ciudadanía: una activa y participativa, a la que se apela mediante el discurso democrático, y otra heredada del régimen autoritario y conformada al calor de las redes clientelares, donde los ciudadanos se construyeron más como consumidores pasivos de los servicios que otorga el Estado, a cambio de lealtades y apoyo, que como sujetos con derechos. Este modelo se basa en un tipo de participación acotada y fragmentada, y si bien el discurso que lo legitimó en sus orígenes (el del “nacionalismo revolucionario”) es muy diferente del discurso democrático, tiene en común un rasgo fundamental con el tipo de ciudadanía que resulta de las políticas neoliberales que se impulsaron en los años noventa, y a la que algunos han llamado “ciudadanía asistida” (Bustelo, 1999): su carácter pasivo. En este modelo, al no haber preocupación por la redistribución, la asistencia se focaliza sólo en las poblaciones llamadas “vulnerables”, apelando a la retórica de la participación y el empoderamiento, pero evocando en la práctica la noción de pasividad que subyace al estatus de cliente de programas estatales.
Estas doctrinas suelen provenir de centros internacionales de regulación política –organismos multilaterales de crédito que dictan recetas políticas a las burocracias nacionales, organismos internacionales que definen los estándares en materia de derechos y democracia, así como las comunidades académicas que suelen darles sustento teórico–. Es el caso de los discursos ya mencionados sobre la gobernabilidad democrática, la gobernanza participativa, la sociedad del riesgo o el Estado regulador, entre otros. El “diagnóstico” elaborado para los países centrales respecto de la gobernabilidad, por ejemplo, no era aplicable a la región latinoamericana, donde como explica Camou (2001), la ingobernabilidad no provenía del “exceso” sino de la falta de democracia y de bienestar. Pero el concepto fue ampliamente usado en el análisis de los problemas de la llamada consolidación democrática, si bien enfatizando más la idea de Estado (orden público) que la de gobierno (agencias gubernamentales que instrumentan políticas públicas). Puede decirse que la coincidencia de este debate con la crisis de los años ochenta propició una adopción acrítica por los actores políticos del modelo neoconservador de gobernabilidad elaborado en los países centrales, interpretando la reforma del Estado más como achicamiento que como “modernización” y fortalecimiento del mismo. En América Latina aún perviven los desafíos de algunos problemas centrales que plantea este enfoque, esto es: “el mantenimiento del orden y la ley, la gestión eficaz de la economía, la provisión de bienestar social y de servicios sociales adecuados, la estabilidad institucional y el control del orden político” (Camou, 2001). Al mismo tiempo, sin embargo, el paradigma de la gobernanza se usa como parte del repertorio discursivo para sustentar algunas políticas que se reelaboran en este marco. En ellas se habla de potenciar la participación y la colaboración de la sociedad civil en distintas áreas de políticas, con argumentos que apuntan a la consolidación de una cultura democrática, la descentralización de las decisiones, la participación etc., pero muchas veces este discurso encubre un ideal más inclinado a privatizar los problemas que a una verdadera deliberación pública sobre las necesidades. Por esta razón el enfoque de la gubernamentalidad puede ser útil también para dar cuenta de otras tendencias identificables en las formas de entender y abordar las cuestiones de políticas: el ideal del sujeto autorregulado y responsable, las apelaciones a la comunidad cercana y la familia, las lógicas del consumo como orientadoras del sujeto y la necesidad de controlar a los “desafiliados”, vistos éstos como sujetos de riesgo.
Finalmente, el enfoque de la gubernamentalidad resulta atractivo por una cuestión adicional: en los análisis que varios autores de esta corriente han hecho sobre los procesos por los que las técnicas de gobierno se han ido trasladando de la “población” al “sí mismo”, el trinomio familia/salud/educación ha resultado un vector crucial de intervención. Así, podríamos suponer que la apropiación de la violencia doméstica por la salud pública continúa con la tradición de muchas técnicas históricas de gubernamentalidad, y por otra parte traduce, en un momento de cambio en la filosofía de las políticas sociales, una cuestión política al lenguaje de la patología y del riesgo, asuntos para los cuales la sociedad ya cuenta con el discurso “éticamente neutro” de la ciencia (médica). Bourdieu (2001) advierte que “la realidad social de una práctica como el alcoholismo, el aborto, el consumo de drogas o la eutanasia, es muy distinta según sea percibida como una tara hereditaria, una decadencia moral, una tradición cultural, o una conducta de compensación”. Curiosamente todos son ejemplos de temas que han sido tomados a cargo por la salud pública, disciplina históricamente relacionada con la idea de prevención de riesgos y que cabalga entre “la ley de la naturaleza” y “el gobierno de los hombres”.
Por todo lo dicho utilizaremos estos enfoques como discursos que operan en la práctica de maneras ambiguas, más que como teorías que habrán de contrastarse en el caso mexicano. Ciertamente es difícil pensar que en México las técnicas de gobierno se han vuelto “el único espacio real de la lucha política y el único mecanismo de supervivencia del Estado” (Foucault, 1999), y si bien en la nueva visión de las políticas públicas que se imponen en el país podemos encontrar elementos de lo que se ha llamado la “sociedad de control”, éstos emergen en un contexto social profundamente desigual, donde ni siquiera se han alcanzado plenamente las características de las sociedades disciplinarias modernas, donde amplias mayorías carecen de escolaridad suficiente y viven en condiciones precarias. En este contexto de desigualdad y exclusión crecientes, la reducción de la seguridad social y la redefinición de las responsabilidades individuales y sociales adquieren un significado muy diferente del propio de las sociedades desarrolladas que adoptaron y exportaron este discurso. En la medida en que los ciudadanos que asume este modelo –autónomos, consumidores, autogestivos, privatizados, etc.– no constituyen una mayoría sino una minoría, donde quienes van quedando excluidos de la ciudadanía y son estigmatizados por sus escasas potencialidades, sus fracasos y su falta de motivación son las grandes mayorías y no los grupos minoritarios y marginales, no existen las condiciones mínimas que requiere el diseño de políticas hecho a semejanza de las sociedades de control, como intentaremos mostrar a lo largo del análisis de esta política en particular.