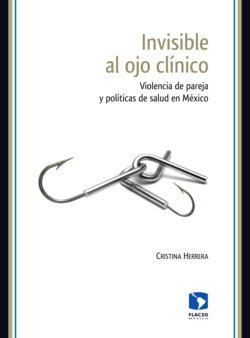Читать книгу Invisible al ojo clínico - Cristina Herrera - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
El análisis del discurso en el diseño y la instrumentación de políticas
ОглавлениеEstudiar la producción discursiva asociada a un campo determinado de relaciones sociales, como sostienen Sigal y Verón (1985) es describir los mecanismos significantes sin cuya identificación es imposible la conceptuación de la acción social y sobre todo la determinación de la especificidad de los procesos estudiados. Según estos autores, si no conseguimos identificar los mecanismos significantes que estructuran el comportamiento social no sabremos tampoco lo que los actores hacen, y un análisis discursivo como el que proponen supone “la descripción de la configuración compleja de condiciones que determinan el funcionamiento de un sistema de relaciones sociales en una situación dada, como condiciones de producción del sentido” (Sigal y Verón, 1985).
Este énfasis es tanto más necesario cuanto que, pensamos, el tema que estudiamos es un caso particular de utilización (política) del lenguaje de la “ciencia”, quizás para neutralizar los aspectos más conflictivos del objeto en cuestión. Consideramos entonces que el “trabajo de la enunciación” (Bourdieu, 2001) es tanto o más importante que los demás aspectos retóricos del discurso –la creación de un clima de recepción, el uso de ciertas metáforas, de la ironía, etc.– y sólo es eficaz en tanto pretende y logra ser autorizado por quienes lo reciben. Se trata, como dice Bourdieu, de un lenguaje político no marcado políticamente, el cual “se caracteriza por una retórica de la imparcialidad marcada por los efectos de la simetría, el equilibrio y el término medio, y se apoya en un ethos de la conveniencia y de la decencia, atestiguado por la prevención de las formas más violentas de la polémica, por la discreción, el respeto exhibido hacia el adversario, en suma todo lo que manifiesta el rechazo de la política en tanto que lucha” (Bourdieu, 2001). Esta estrategia de la “neutralidad ética”, dice el autor, halla su realización natural en la retórica de la cientificidad.
Con más razón entonces, adoptaremos un enfoque de análisis que presta más atención a los géneros discursivos[12] que a los sujetos biográficos que hablan en esos géneros; que se concentra más en lo que se hace (la fuerza ilocucionaria) cuando se emiten determinados enunciados, que a lo que se dice en ellos, y que, en consecuencia, analiza menos los aspectos de la referencia relacionados con lo “verdadero” o lo “falso”, que su carácter afortunado o desafortunado en el registro de lo performativo es decir, aquel aspecto del uso del lenguaje que tiene que ver con la realización de un acto al momento de decir algo. En este tipo de expresiones, sostiene John Austin (1971), la atención se concentra más en la fuerza ilocucionaria, con abstracción de lo relativo a la correspondencia con los hechos. Ejemplos de estas expresiones son la emisión de órdenes, de juicios, de sentencias, de diagnósticos, y más en general, de enunciados que establecen que algo “debe ser así”. Uno de los “infortunios” que Austin identifica en este tipo de enunciados, y nos parece clave para nuestro análisis, es el de las “malas apelaciones” o “actos no autorizados”, lo cual nos remite nuevamente a lo concerniente al poder, que el discurso actualiza.
La vida social es discursiva, lo que supone un vínculo estrecho entre el lenguaje y el poder, y la necesidad consecuente de analizar los problemas y prácticas sociales desde esta perspectiva teórica. Cuando en este trabajo hablamos de “discursos ocultos”, sin embargo, no queremos sugerir que exista un discurso oficial, de poder represivo, al que se opondrían el discurso y la expresión libre de sujetos “esenciales” formados antes y fuera del mismo discurso. Por el contrario, hemos sostenido que los discursos producen sujetos –o más bien “posiciones de sujeto” (Foucault, 1983)– que los individuos usan de forma más o menos consciente al moverse en diferentes campos y espacios donde se juegan relaciones de poder. Estas posiciones tienen que ver con la dimensión o el carácter productivo del discurso, y los individuos pueden identificarse plenamente con ellas en un momento o espacio determinados. Por otra parte, sin embargo, los discursos proponen y sostienen siempre jerarquías, definen individuos y grupos incluidos, excluidos y discriminados, saberes y pretensiones de validez que reproducen prácticas de desigualdad y represión, independientemente de que ésta sea la intención de quienes “usan” esos discursos.
Con esto queremos manifestar que algunos discursos son anteriores y trascienden el uso práctico que se les pueda dar en un espacio dado de relaciones humanas, y que es necesario analizarlos en su articulación con otros discursos. Los hombres y las mujeres que entrevistamos durante nuestra investigación sostenían de manera implícita y muchas veces explícita, diferentes posiciones de sujeto que pueden parecer contradictorias entre sí, y que en parte refuerzan y en parte cuestionan los discursos oficiales. Una enfermera, por dar sólo un ejemplo, dijo que como mujer se sentía “solidaria” con la paciente maltratada, pero como personal de salud debía enfrentar las cosas que afectan el ambiente familiar y la salud y que son responsabilidad de esa misma mujer porque permite que ocurran, en este caso la violencia doméstica, que “produce abandono, descuido de los hijos y mal ejemplo”. No es lo que los diseñadores de políticas con “perspectiva de género” esperarían oír de una trabajadora de la salud, aun cuando “como mujer” se sienta “solidaria”.
El ejemplo anterior no es una rareza. Casi por regla general un mismo individuo en ciertas circunstancias o ante determinadas preguntas puede reproducir un discurso de manera textual, mientras que ante otras preguntas o situaciones da cuenta de desplazamientos en la práctica, motivados por sentimientos o ideas generados en otros discursos que velada o abiertamente desautorizan al anterior (o algunos aspectos del mismo). Por ejemplo, como se verá, la distancia jerárquica entre el médico y la “persona” del paciente se juzga como “deshumanizante” desde una perspectiva que apela al discurso humanista, pero se considera indispensable para el ejercicio adecuado de la práctica desde el discurso médico, que si bien es solidario en lo general con el humanismo –lucha por una humanidad “sana”– se ha autonomizado de éste y sigue sus propias reglas (Foucault, 2004). Para determinados efectos, por ejemplo al evaluar la viabilidad de una política, es importante explorar qué posiciones de sujeto y discursos dominan en las interacciones que se juzgan clave de la misma, y de qué manera éstos se articulan y podrían eventualmente rearticularse.
La idea de discurso oculto quiere destacar, además de este carácter extraoficial o menos visible, que la adhesión a un discurso no siempre es producto de la reflexión. Casi sin excepción, en nuestras entrevistas los discursos más “contradictorios” con los enunciados en primera instancia surgían ante preguntas directas acerca de los sentimientos y sensaciones del o la entrevistada, poco acostumbrados quizás a ser interrogados al respecto, y menos aún en su lugar de trabajo (se les preguntaba por ejemplo qué sentimientos y sensaciones les provocaba ver en su consultorio a una mujer golpeada). Lo que surgía allí no era ninguna clase de “sentimiento puro” o libre de discurso; por el contrario, eran fragmentos de construcciones discursivas y muchas veces prejuicios claramente vinculados con los discursos sociales y de poder, entre ellos el de género, el de las diferencias de clase, el de la naturaleza de lo público y lo privado, etc., a los que el hablante no se adhería de manera consciente cuando se le preguntaba por su opinión.
Finalmente, la noción de discurso oculto –en contraste e interacción con discursos más “visibles”–, lleva a que tomemos el análisis del discurso como una actividad crítica, no en el sentido de desenmascaramiento de alguna falsa conciencia que ocultaría el verdadero “ser” del hablante, sino en el sentido de hacer visible la interacción entre diferentes órdenes de discurso o formas estabilizadas de producir significado, interacción que si bien está lejos de ser transparente, produce efectos visibles y palpables en la vida social.
Para este análisis, centrado en un problema social concreto, juzgamos conveniente recurrir a algunos elementos del llamado Análisis Crítico del Discurso, en especial a la versión propuesta por Norman Fairclough (1994), cuyo “método” –aunque el autor se resista a llamarlo de esa manera– oscila entre un análisis de las estructuras y uno de la interacción discursiva –o textos–; esto se completa con el análisis de la interdiscursividad, una cuestión vinculada por un lado a las variedades discursivas, los discursos y estilos a los que se recurre en la interacción o en los textos, y por otro, a la manera en que estas interacciones y textos operan con aquéllos en las articulaciones particulares.
Desde esta perspectiva, los órdenes del discurso son productos históricos estabilizados, pero potencialmente sujetos a interpretación y rearticulación. Este enfoque, a diferencia de otras corrientes de la lingüística y del análisis del discurso centradas en el texto en sí, ha sido concebido de manera explícita “como ciencia social destinada a arrojar luz sobre los problemas a los que se enfrenta la gente, por efecto de las particulares formas de la vida social” (Fairclough, 2003), y toma la idea de interacción en un sentido amplio, que puede abarcar desde una conversación (como la entrevista) hasta un artículo periodístico o un mensaje televisivo. La tarea, según este enfoque, consiste en “destejer la particular mezcla de discursos, estilos y variedades discursivas que es característica de los tipos de interacción concretos”. Para ello propone prestar atención a una serie de elementos lingüísticos, de los que cada investigador en particular seleccionará las más pertinentes, dependiendo de sus objetivos. Para este estudio hemos considerado relevante tomar en cuenta las siguientes características del texto (o la interacción discursiva) propuestas por Fairclough: 1) el modo de la argumentación y las “funciones” a las que sirve; 2) el ethos o rasgos que contribuyen a construir sujetos o identidades sociales; 3) la manera de presentar acciones y agentes, y la atribución de responsabilidad; 4) expresiones de causalidad, uso del tiempo y modo verbal vinculado con las relaciones sociales y el control de las representaciones de la realidad; 5) lugares de enunciación (descriptivo, normativo, autoritario, etc.); 6) supuestos temáticos; 7) palabras clave, estructuras de significado que pueden variar pero se configuran en modos hegemónicos o bien de lucha, contraste entre maneras de frasear algunos significados en diferentes discursos; 8) su significancia cultural o ideológica; 9) las relaciones intertextuales (con otras interacciones) e interdiscursivas (con órdenes de discurso); 10) el uso de la metáfora en los distintos discursos, la relación de los discursos con su matriz social (convencional y normativa, innovadora, creativa, oposicional, etc.); 11) efectos ideológicos y políticos posibles sobre sistemas de conocimiento y creencias, y sobre relaciones sociales y subjetividades (Fairclough, 1994). Respecto de la configuración del lugar de enunciación, partimos del hecho de que todo sujeto habla con una intencionalidad y casi siempre teniendo en cuenta a quien lo escucha, en este caso el o la entrevistador(a), que es la contraparte en la constitución del espacio, modo y tiempo del intercambio. Asimismo, consideramos útil retomar algunos de los elementos de la variante de este enfoque de análisis propuesta por Ron Scollon (2003) para estudiar las prácticas sociales desde un punto de vista discursivo, en particular sus nociones de “comunidad de prácticas” y “generalización”, como se ilustrará más adelante.
En la segunda parte de este texto veremos las representaciones de la “violencia doméstica contra las mujeres” (que es el tema de la política en cuestión y en esos términos viene formulado), tal como aparecen en el lenguaje en uso entre los profesionales de la salud. El “tema” incluye al menos tres significantes: violencia, espacio doméstico y mujeres. La preposición “contra” –a diferencia de otras posibles como por ejemplo “hacia”– enfatiza el carácter de conflicto y agresión de esta relación, que a su vez moviliza dos ámbitos discursivos contrapuestos en algunos espacios: el de la familia como unidad social y el de los derechos de las mujeres.
Como se verá, al establecer una conversación sobre este tema los entrevistados ponían en juego y articulaban discursos, estilos y variedades discursivas diferentes, y al hacerlo se movían entre distintas posiciones de sujeto. Por tratarse de profesionales de la salud, todos participaban del orden médico, pero no lo hacían del mismo modo dependiendo de su posición dentro de la jerarquía interna de este orden –si era jefe de un servicio, si trabajaba en urgencias o en consultas de rutina, etc.–, del tipo de profesión que ejercían –médico, enfermero, trabajador social, psicólogo o psiquiatra–, de las características del servicio en el que trabajaban –hospital general, pequeña unidad de salud–, del lugar geográfico y cultural donde se encontraban –capital o provincia, ciudad grande o pequeña, población rural, etc.–, del momento y la institución donde se formaron como profesionales (con diferentes énfasis en cuanto a la misión y práctica de la medicina), de su género y su edad, por mencionar las características más importantes.
Para el caso que nos ocupa, tomamos como “visibles” los discursos oficiales que sustentan las políticas de salud contra la violencia de pareja, fundamentalmente el discurso de la salud pública y el discurso institucional de la “perspectiva de género”, ya que por más contradictorios que puedan ser algunos de sus aspectos, tales discursos proveen los principales argumentos a los textos elaborados para justificar esta política, señalar rutas de acción y entrenar a los encargados de instrumentar los programas. Al ser interrogados sobre este tema muchos de los entrevistados, repetían textualmente frases oídas en las “pláticas de capacitación” –que a su vez están escritas en los manuales y folletos elaborados a tal efecto–, o vistas en carteles diseñados para sensibilizar al público, o directamente en las campañas difundidas en los medios de comunicación. Pero muchas veces estas mismas frases eran abiertamente contradichas e incluso repudiadas en otros momentos de la entrevista o fuera de la grabación. No obstante, las expresiones que usaban en esos casos, que podríamos identificar como parte de discursos “alternativos”, no representaban tampoco claras tomas de posición de los sujetos, sino discursos igualmente laxos, fluidos y ambivalentes, en general cargados de sentimientos y emociones. Esta característica, que podríamos identificar con las del sentido común o la doxa, lleva a pensar que los discursos preteóricos de los sujetos en situaciones cotidianas, como el trabajo en un hospital, por ejemplo, no son impermeables a la argumentación, y que podrían eventualmente, con las intervenciones adecuadas, sufrir cambios en la forma de entender y responder a este problema social particular.
Al momento de las entrevistas, la gran mayoría del personal de los servicios de salud no había oído hablar de la normatividad oficial sobre la violencia intrafamiliar que les impone determinadas acciones y procedimientos, y pocos habían recibido pláticas de capacitación al respecto. Para muchos, la propia entrevista fue la primera ocasión en que se plantearon el tema. Es necesario recordar al respecto, también, que los permisos necesarios para realizar entrevistas en las unidades hospitalarias se obtuvieron directamente de las autoridades de las principales instituciones del sector de la salud, quienes a su vez solicitaron la colaboración de los directores de dichos centros. La estructura jerárquica del sector impide acceder a su personal de otro modo. Esta característica, sumada a que los investigadores participantes fuimos identificados como personal del mismo sector, hizo que de entrada se nos asociara, tal vez, con “el discurso oficial” y con cualquier imagen que de éste se hubiera formado el entrevistado. En el transcurso de las entrevistas, no obstante, se iba disipando este supuesto y emergían entonces los que llamamos, por pragmatismo metodológico, discursos ocultos. Uno de los principales fue, en este caso, el discurso médico. Si bien en otros análisis –por ejemplo cuando se investiga la relación entre la medicina tradicional y la medicina moderna, ésta podría verse como “el” discurso oficial por excelencia, en el caso que nos ocupa fue tomado en cambio como discurso oculto, ya que muchos de sus “puntos nodales” (Laclau y Mouffe, 1985) se oponen y desautorizan al discurso que sustenta este programa oficial en particular. El programa, como se verá, apela por un lado a la lógica de la salud pública, con la que el discurso médico mantiene una relación ambivalente, de superioridad y subordinación a la vez, y por otro a la retórica, también laxa, de los “derechos de las mujeres”, que moviliza otro tipo de discursos como el relacionado con la familia en sus diversas versiones, y el que reivindica “lo privado como político” y la exigencia del reconocimiento social de las mujeres a veces en tanto que iguales, a veces en tanto que diferentes, según las variadas versiones del feminismo que también estuvieron presentes en su formulación y diseño. Lo que podemos identificar como “discurso médico” a partir de sus elementos centrales, por momentos resulta solidario y por momentos hostil a los propios fundamentos discursivos de esta nueva política, que aunque híbrida y ambivalente, ha tenido la suficiente capacidad interpelatoria para convertirse en un programa nacional con no pocos recursos económicos y políticos a su disposición.
Vale la pena aclarar en este punto que cuando vemos al discurso médico como oculto por oposición a uno oficial, no tomamos a este último como un discurso necesariamente hegemónico, es decir, como aquel cuyas formas de generar significado son dominantes en un momento y ámbito de prácticas, convirtiéndose en “el sentido común legitimador de relaciones de dominación –si bien sujeto a luchas–” (Fairclough, 2003). Las políticas normativas como ésta –más o menos vinculantes dependiendo del sistema político en el que se desarrollen– pueden justificarse oficialmente mediante discursos a los que en los ámbitos específicos de la práctica contestan otros discursos, ellos sí hegemónicos en ese ámbito –en este caso la práctica médica–. Esto es, el hecho de que un discurso esté institucionalizado no implica que sea autorizado (De Certeau, 1988) o “tomado en serio” por quienes de algún modo deben someterse a él. Las formas en que esto se manifiesta son múltiples: desde la burla, la ironía, y el uso de metáforas que desprestigian los elementos clave del discurso oficial, hasta formas de resistencia pasiva o adaptación, como por ejemplo “hacerse el tonto”, “darle la vuelta al asunto”, etc., formas que para Bourdieu (2000a) serían ejemplos de quiebre entre “posiciones” y “disposiciones”. Es decir, un discurso no es siempre ni en todas partes dominante y hay que analizarlo en la práctica de un ámbito específico. Al mismo tiempo es necesario analizar qué efecto puede tener en este campo de prácticas la existencia de discursos “heréticos”, ya que como declara Susan Gal (1991) algunos de ellos sirven para desestabilizar, otros terminan reforzando el statu quo, otros son “subversiones auto-traicioneras”, y todos son ambiguos. Elegimos la práctica médica en los servicios de salud porque es éste el ámbito señalado por los diseñadores de la política como el espacio donde la misma debe ponerse en operación, como veremos a continuación.