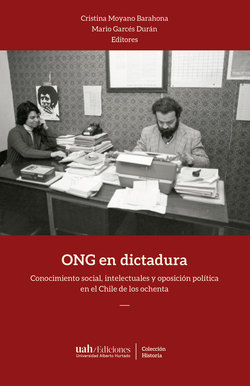Читать книгу ONG en dictadura - Cristina Moyano - Страница 6
ОглавлениеONG Y POLÍTICA EN LOS AÑOS OCHENTA: EL CAMPO INTELECTUAL DE OPOSICIÓN DURANTE LA DICTADURA
Cristina Moyano1 Mario Garcés2
El año 1973 constituye uno de los acontecimientos más trágicos de nuestra contemporaneidad. La apertura de un hiato, de una gran fractura, la conciencia de un antes y un después, quizás no haya sido nunca tan nítida en la historia del siglo XX chileno. En la memoria de aquellos actores que vivieron ese tránsito temporal se agudizan esas diferencias y el 11 de septiembre aparece como el gran partero del tiempo presente.
La articulación de una nueva experiencia social en que la represión, el estado de sitio, la cesantía, el cierre de los espacios públicos, la censura, los exilios y la clandestinidad fueron vivenciados por gran parte de los chilenos, también reconfiguraron las expectativas. Entre 1973 y 1978, para la mayoría de los militantes y simpatizantes de izquierda, pero también para sectores amplios del mundo poblacional, sindical y estudiantil, se puso fin a un proyecto de transformación política que aspiraba a una sociedad más justa e igualitaria.
La adhesión al proyecto de la Unidad Popular fue castigada a sangre y fuego. Sobrevivir se convirtió en la primera gran tarea de un mundo opositor diverso, golpeado y excluido a los márgenes de la historia. Poco después vendrían las resistencias culturales, sociales y políticas, aquellas que permitieron rearticular espacios de sociabilidad para volver a reflexionar, para re-conocerse, para disputar la construcción de realidad, para que la experiencia de la dictadura dotara de nuevos sentidos la recuperación de una democracia que no lograba definirse con mucha claridad.
Las numerosas críticas contemporáneas que han emergido en las voces de ensayistas políticos y en las demandas de movimientos sociales respecto de los límites de una transición pactada, generadora de una democracia protegida, tutelada o autoritaria, fueron parte del contexto en que releímos y analizamos los textos producidos hace más de 30 años. En ellos encontramos rastros de convergencias y controversias, un horizonte democrático cuya claridad no era tan nítida y en el que las expectativas futuras reordenaban las propias experiencias pasadas de la democracia chilena. De allí que al calor de los debates críticos en la década de los ochenta, estos intelectuales nos parezcan bastante más heroicos y comprometidos con la búsqueda de transformaciones sociales que lo que puede ser hoy en día. Sin embargo, nuestra labor no ha sido ponerlos en un altar sino que restituir la generación de conocimiento, la reconstitución del campo intelectual, en una época en que la “creación” tuvo una vinculación expresa con la política, con la posibilidad de pensar nuevas formas de lo político y en que la interlocución, el diálogo y la generación de redes con el mundo social no solo eran objeto de la ciencia, sino que se constituían en símbolo de oposición y reconquista democrática.
Tal como plantea Claudia Gilman, “la figura intelectual es ineludible para vincular política y cultura, dado que implica tanto una posición en relación con la cultura como una posición en relación con el poder”. Por ello, considerando que “los intelectuales son una delegación global y tácita para producir representaciones del mundo social”3, su estudio permite comprender la política desde las construcciones de sentidos, es decir, como partícipes privilegiados de las disputas por los órdenes deseados, creadores de subjetividad y, por cierto, de las argumentaciones que se utilizan para validar las acciones políticas.
Dado que las universidades chilenas, lugares que por tradición albergaron a los intelectuales y académicos, fueron intervenidas por la junta militar y reestructuradas en su sentido y función, no podía buscarse allí a los generadores de conocimiento y realizadores de investigación. En ese sentido, definir el campo y la función intelectual tuvo un triple desafío.
En primer lugar, obligó a fijar la atención en espacios no tradicionales de generación de conocimiento. En segundo lugar, dada la transformación del campo en términos institucionales, se redefinió históricamente al sujeto intelectual. Si la construcción moderna de este deviene de la delimitación de su función social asociada a la valoración de la diversidad, a la tolerancia y a la libertad, a un tipo de comportamiento en la esfera pública dirigido a la generación de debates y, por ende, de opiniones y posicionamientos sobre la sociedad y sus conflictos, resultó difícil imaginar la figura y función de un intelectual crítico en un marco dictatorial. Con una opinión pública restringida, censurada, con prohibición de reunión y con miedo a expresar disidencias, pensar y hablar libremente resultaban ser actos altamente peligrosos. Por ello, la forma en que en este texto se rescata la figura del intelectual considera el contexto como un elemento clave para comprender las formas de generación de conocimiento, las redes y sus alcances, así como el impacto que provocó en la opinión pública. En otras palabras, optamos por “desacralizar las prácticas intelectuales” para vincularlas a las “reglas profanas de un juego social”4.
Considerando esta situación, la definición de un intelectual “opositor” que participó en los debates ciudadanos y que generó conocimiento para disputar los sentidos políticos de las transformaciones sociales que potenciaba la dictadura solo puede encontrarse de manera visible con posterioridad a 1978, período en que emergieron una serie de organizaciones que poblaron este espacio y que dotaron de nuevos bríos a las investigaciones académicas y la intervención social.
Por último, el tercer desafío radicó en dar cuenta de la diversidad de instituciones, actores y debates que habitaron el campo. La etiqueta “intelectual de oposición” resultó operativa para demarcarlo en términos político-contingentes, pero no para restituir sus múltiples diferencias. No todos los que formaron parte de este grupo de cientistas sociales tuvieron las mismas redes y alcances, relaciones con los partidos políticos, resonancias y, menos aún, las mismas posiciones sobre la democracia y la democratización. Si bien compartieron algunos principios iniciales que desarrollaremos más adelante, las diferenciaciones se fueron haciendo visibles después de agotadas las Jornadas Nacionales de Protesta social entre 1985 y 1986.
En suma, tres desafíos que dieron cuenta de una complejidad analítica, teórica y metodológica para abordar el conjunto de sujetos diversos en el contexto dictatorial. ¿Qué características tuvo este campo? ¿Quiénes lo habitaron? ¿Qué debates le dieron sentido al ser intelectual de oposición? ¿Qué innovaciones se produjeron en el ámbito del pensamiento y su relación con la política?
Breve bosquejo del campo intelectual pre golpe de Estado
Si bien los intelectuales han jugado un papel relevante desde los inicios de la República y por lo tanto su figura se ha vinculado históricamente a la política, lo cierto es que hacia la década de 1950 comienza a aparecer un nuevo tipo de intelectualidad, vinculado a la expansión y consolidación de las ciencias sociales en un contexto de transformaciones globales del capitalismo, construcción del Estado de bienestar occidental, guerra fría y debates latinoamericanos sobre el desarrollo económico y social.
La condición dependiente de América Latina y su estancamiento económico repercutían fuertemente en el desarrollo sociocultural. La búsqueda de respuestas a las encrucijadas que implicaba comprender las formas de inserción en el mercado mundial o un modo particular de producción de la riqueza fueron tareas de las nacientes ciencias sociales. De cierto modo, las mismas disciplinas promovieron estas discusiones y proveyeron de respuestas con mayor o menor influencia, con lo que se fueron consolidando a la par que construyeron un espacio de injerencia cada vez más especializado.
Según José Joaquín Brunner5, la matrícula en carreras universitarias en ciencias sociales pasó de un 2,5 % en 1950 a un 14,6 % en 1970. Si bien el aumento fue significativo en toda América Latina, Chile consignaba un crecimiento mayor. Por ejemplo, en el campo de la sociología se pasó de 22 alumnos en 1958 a 1.000 matriculados en 1973. De otra parte, la ciencia política experimentaría un crecimiento sostenido, aunque menor, al igual que la historiografía. Para el autor, este escenario se posibilitó gracias a factores endógenos y exógenos del campo intelectual, como resultado de “los procesos de diferenciación nacionales de enseñanza superior y de investigación que se desarrollaron en América a partir de los años 60”6.
En el primer grupo de factores se encuentran aquellos que remiten a la formación de cuerpos profesionales calificados disponibles para “emprender tareas de análisis social y dispuestos a incorporarse a las intelligentsia de los cientistas sociales”, al “surgimiento de un mercado académico de posiciones y recursos con capacidad para absorber” la abundancia de este personal, a la competencia por recursos y prestigio en espacios institucionales, que comenzaban a mostrar límites estructurales en su reproducción, así como a un mercado de proyectos internacionales y nacionales en que se reforzaban los requerimientos de una oferta calificada7.
Los factores exógenos por su parte, remiten a la enunciación de límites en un conjunto de expectativas de transformación social, económica y cultural, que constituían el universo simbólico en el que las ciencias sociales se dotaban de legitimidad, no solo para comprender los procesos históricos, sino también para actuar y modificar sus cursos. A partir de 1964 y hasta 1973, la necesidad de cientistas sociales para asumir las iniciativas “reformistas” o “revolucionarias”, conducidas por los gobiernos de Frei y Allende, fortalecieron el crecimiento de estos intelectuales.
Una ciencia social comprometida con los cambios sociales se legitimó en un doble sentido. Por un lado, al alero de una actitud tecnocrática que venía configurándose desde las primeras décadas del siglo XX y que validaba la acción de “expertos” en la gestión y administración de lo público. Por otro, al consolidarse un prototipo de intelectual que no podía aislarse en la ciencia pura o en una universidad para élites, sino que poniendo su actividad racional y de lectura de realidad al servicio de los cambios sociales. La ciencia social se vuelve militante y los intelectuales comprometidos en sus ejecutores. “La doctrina del compromiso aseguraba a los intelectuales una participación en la política sin abandonar el propio campo, al definir la tarea intelectual como un trabajo siempre, y de suyo, político”8.
El gobierno de la Unidad Popular y la demanda por cuadros intelectuales y técnicos para colaborar en la realización del proyecto chileno al socialismo coronó este proceso iniciado en los años cincuenta. Tal como plantea Brunner, entre 1970 y 1973 se generó un amplio “espacio para la función ideológica de los intelectuales y de los analistas sociales. Su palabra es escuchada, tomada en cuenta; en breve valorizada dentro del mercado ideológico-político como nunca antes había ocurrido. Es el período de oro de los intelectuales progresistas”9.
La concurrencia de intelectuales latinoamericanos y europeos que habitaron Chile entre los años sesenta y setenta, en conjunto con la existencia de la Cepal y de Flacso, regionalizó el debate y reorganizó sus centros de difusión. La emergencia del dependentismo y la creciente adhesión al marxismo propiciaron una redefinición de las militancias teóricas y políticas a favor de la revolución, fomentadas a su vez por críticas provenientes de “las corrientes etnometodológicas o de orientación semiológicas de Francia y Bélgica, de Gran Bretaña y Estados Unidos”. Aquello, si bien generó un crecimiento en las adhesiones de intelectuales a partidos de izquierda, particularmente de los nacidos en los años sesenta y setenta, lo cierto es que permitió que la actividad intelectual comprometida se constituyera muchas veces en una alternativa a la afiliación partidaria concreta, manteniendo una legitimidad como conciencia crítica, participación en los procesos político-revolucionarios y autonomía simbólica.
En conjunto con lo anterior, las universidades también se vieron interpeladas en su definición y función social. Un proceso de modernización fundamentado en interpretaciones desarrollistas activó transformaciones en los currículum, en la relación de la universidad con la sociedad y habilitó un espacio para reformas que presionaron por democratizar las anquilosadas estructuras jerárquicas que la constituían.
Los requerimientos de mayor investigación, no dependiente de las agendas y teorías del primer mundo que fundamentaran reflexiones para gatillar un verdadero desarrollo económico y social, así como las bases de una nueva cultura revolucionaria, favorecieron la emergencia de centros de investigación en ciencias sociales con orientaciones interdisciplinarias en los que coincidieron intelectuales consagrados y en formación. La creación del Centro de Estudios Sociales en la Universidad de Chile (CESO), el Centro de Estudios de la Realidad Nacional (Ceren) y el Centro Interdisciplinario de Estudios Regionales (CIDU) en la Universidad Católica son los ejemplos más connotados. Estos ocuparon un rol clave en las experiencias formativas de los cientistas sociales, en la generación de investigaciones validadas por la comunidad académica y experta, así como en las relaciones que establecieron con los gobiernos de Eduardo Frei y de Salvador Allende. Tal como recuerda Jorge Arrate en sus memorias, la academia y la política se interpelaban permanentemente. Se podía trabajar en la universidad y para el gobierno revolucionario, aunque aquello generara innumerables tensiones, como lo recuerda, por ejemplo, el exmilitante socialista:
Mi llegada al Instituto ayudó a conformar un grupo de izquierda que se involucró en la política universitaria. Fui uno de sus sostenedores junto a Lucio Geller, un rosarino que al egresar de Escolatina, dos años antes que yo, había partido becado a Oxford, y Patricio García, un sociólogo con quien habíamos sido compañeros en el Instituto Nacional y compartíamos militancia socialista. Al poco tiempo se sumó Jorge Bertini, colega de Escolatina que volvía de Sussex. Acordamos enfrentar las elecciones de nuevo director del Instituto, ahora con la participación de los segmentos estudiantil y administrativo, con un candidato propio que tuviera perfil de izquierda... Uno de los primeros días de octubre (1970) me esperaba un recado a mi llegada al Instituto: te llamaron desde “La Moneda Chica”. Era el nombre que se daba a las oficinas temporales de Allende, establecidas en una mansión del Santiago antiguo que era propiedad del Colegio de Profesores. “Debes hablar con un señor que se llama Osvaldo Puccio. Dijeron que era urgentísimo” (Arrate, 2017, p. 258).
La memoria de Arrate coincide con otras experiencias recuperadas a lo largo de nuestra investigación. Thelma Gálvez, intelectual feminista, trabajó en el CESO en los años de la Unidad Popular recién egresada de la carrera de economía en la Universidad de Chile. Reconociendo la autonomía de los cientistas sociales, también recuerda la necesidad de colaboración con el gobierno revolucionario:
Desde el CESO elaborábamos datos y estadísticas que se convertían en insumos relevantes para la toma de decisiones en el gobierno. Allende no solo necesitaba adherentes y electores, sino que también fortalecer un cuerpo de académicos universitarios que ayudaran a dotar de legitimidad científica a las transformaciones económicas y políticas propuestas. En ese plano, muchos académicos jóvenes trabajábamos con ese espíritu y hacíamos de la universidad un espacio para el desarrollo de nuestras militancias políticas. Así como participábamos de los talleres en torno a la lectura de El Capital, producíamos y procesábamos estadísticas, asistíamos a marchas y eventos políticos. No podíamos ser neutrales (Thelma Gálvez, CEM)10.
Diversos estudios que han tomado la figura de los intelectuales en esos años tienden a coincidir respecto de la politización que experimentó el campo académico y cultural. Había conciencia de que la “crítica de los cientistas sociales empezaba a penetrar los medios y los partidos políticos, dándoles un ascendiente mayor en la política gubernamental”11. De hecho, para muchos intelectuales que participaron del proceso de autocrítica posterior al golpe de Estado, esta característica habría operado como uno de los factores incidentes en el quiebre de la democracia chilena. Sin embargo, más allá de esta valoración que formó parte de los debates políticos de los años ochenta, lo cierto es que se articularon formas de concebir las prácticas, las funciones y las relaciones entre ciencia y política que la dictadura se ocupó de desarmar a través de la intervención de las instituciones universitarias, represión, exoneración y clausura de la opinión pública. Tal como consignó Pinochet en 1976, “el pluralismo ideológico irrestricto y absoluto debe entenderse como definitivamente abolido”12.
Quiebre democrático y rearticulación del campo intelectual en la oposición a la dictadura
Con el golpe de Estado se inició un proceso de redefinición entre ciencia y política que supuso la necesidad estratégica de una diferenciación plena y eficaz entre ambas. Dado que “se responsabilizó a la universidad de haber alimentado a los grupos de izquierda radicalizados y se le acusó de haber experimentado un crecimiento artificial, un verdadero desborde que le restaba su tradicional función de élite y de conformación de la cultura superior de la nación”13, las instituciones de enseñanza superior fueron duramente intervenidas en pos de la eliminación de la ideología y de la racionalización de su gestión.
El campo de las ciencias sociales fue uno de los más intervenidos. Según consigna Puryear, al producirse el golpe militar, “había en Santiago más cientistas sociales que en cualquier otra capital latinoamericana”14. Por ello, se suspendieron los ingresos a carreras en el área, se exoneró a los académicos vinculados a posiciones de izquierda, se redefinieron los claustros y las currículas formativas, con el objetivo de desterrar (en palabras de la junta militar) la “politiquería y el marxismo”.
El otrora centro regional de pensamiento, el Centro de Estudios de la Realidad Nacional (Ceren), que había alojado a importantes académicos intelectuales extranjeros, quedó despoblado. Entre 1973 y 1975 el espacio para los intelectuales de las ciencias sociales se eliminó. Preocupados por la sobrevivencia en las duras condiciones que generaba la represión, el debate fue casi inexistente. Con todo, es importante destacar que a “diferencia de la crítica política, el análisis académico no era constitutivo de delito; los académicos exonerados podían seguir en su profesión, siempre y cuando tuvieran una institución que los acogiera y no llamaran mucho la atención”15.
De manera incipiente, dos iniciativas fueron relevantes en la posibilidad de reconstrucción del campo intelectual. En primer lugar, la creación de Instituto Chileno de Estudios Humanísticos (Icheh), primera institución de intelectuales que hizo una fuerte crítica a las drásticas restricciones del pensamiento y el debate opositor, precursor de los centros privados de investigación16 que se consolidaron en la década de los ochenta. En segundo lugar, la creación de la Academia de Humanismo Cristiano, institución vinculada a la Iglesia católica, que por iniciativa del cardenal Silva Henríquez configuró un espacio para el pensamiento democrático y de oposición a la dictadura.
A través de varios círculos de estudio (mujer, trabajo, mundo rural, entre otros), la Academia de Humanismo Cristiano se constituyó en un espacio de sociabilidad, de reflexión y de inserción profesional para variados cientistas sociales que poblaban el mundo de la oposición política, muchos de los cuales participaban activamente en la Vicaría de la Solidaridad.
La Vicaría, a través de sus distintos centros zonales, se había convertido en una importante red de apoyo social al mundo popular y de sectores medios, fuertemente violentados en sus derechos humanos fundamentales. Así, promoviendo una cultura de defensa de estos, la Vicaría fue articulándose como un espacio de intervención social que permitió la participación de cientistas sociales, especialmente abogados, trabajadores sociales, sociólogos, entre otros, que encontraron allí un lugar para hacer oposición y generar reflexiones críticas.
Tal como lo plantea Mario Garcés en su artículo en este libro, la Vicaría promovió espacios de sociabilidad que permitieron la creación de comedores infantiles, comedores familiares, bolsas de cesantes, grupos de salud, centros de apoyo escolar. Estos, junto con actuar sobre la emergencia, posibilitaron la re-elaboración de una vida comunitaria que, aunque precaria y reprimida por las fuerzas del gobierno, fue clave para la organización de la sociedad civil. Hacia 1980, la Vicaría había logrado ejecutar programas que beneficiaron a 153.998 pobladores, una amplia red que serviría de base para las conexiones que establecerían los intelectuales de las ONG.
Junto con estas actividades, en 1977 la Vicaría convocó a un seminario de “Ciencias Sociales y realidad nacional” que permitió la reunión de actores académicos y políticos en el espacio protegido que brindaba la Iglesia católica y su numerosa red vinculada al mundo popular. En 1978, sin embargo, la institución comienza a vivir un giro pastoral que reorienta la actividad de la Vicaría y el rótulo de oposición política con el que permanentemente la fustigaba la dictadura militar. Estas transformaciones, en forma más global, también estuvieron relacionadas con los cambios en la jerarquía eclesiástica impulsados desde el Vaticano. Así, la opción por los pobres pierde presencia significativa y se consolida un giro hacia un neoconservadurismo encabezado por Juan Pablo II en 1981, cuyos efectos más visibles se expresarán durante los años noventa.
Pese a estos esfuerzos, los años que se extienden entre 1973 y 1980 estuvieron caracterizados más por la sobrevivencia, la denuncia de violaciones a los derechos humanos e incipientes intentos de rearticulación de la asociatividad popular, que por la generación de una reflexión sistemática que tuviera como objetivo restituir el campo intelectual.
En 1977, la dictadura daba a conocer su proyecto de modernizaciones que buscaba consolidar una economía de libre mercado, un estado subsidiario y una futura democracia protegida. La propuesta de institucionalización del régimen fue tomando cuerpo en la generación de una nueva Constitución Política que reemplazaría la carta de 1925.
Este contexto fue un escenario propicio para la aparición de la primera crítica político-académica que circuló en una todavía restringida opinión pública, que veía aparecer las primeras revistas de oposición al régimen. APSI y posteriormente Análisis, junto con la revista Hoy, cierran la década de los setenta y se convierten en espacios de difusión para el pensamiento opositor.
En 1978, un grupo de juristas y cientistas sociales se reúnen para dar cuerpo al Grupo de Estudios Constitucionales, formado por 24 hombres con trayectorias académicas y políticas destacadas, dados a la labor de criticar la propuesta constitucional que buscaba institucionalizar al régimen militar. Se trató de una iniciativa de académicos y políticos de cierto renombre, entre los que se contaban Patricio Aylwin, Edgardo Boeninger, Raúl Rettig, Jaime Castillo Velasco y el exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción, Manuel Sanhueza. Tal como rescatamos en este libro, el grupo surgió para contrastar las propuestas que emergían de la dictadura para elaborar una nueva Constitución Política del Estado. Junto con el análisis estrictamente académico, era evidente que el Grupo de los 24 se proponía abrir el debate político en medio de la dictadura. Sus temas fueron la democracia, la soberanía popular, la nueva constitución, los partidos políticos, la sociedad civil, la necesidad de una Asamblea Constituyente y un plebiscito para aprobar una nueva constitución política.
Se buscaba rivalizar con las orientaciones que proponía la dictadura a través de la Comisión Ortúzar17, y en este sentido, más allá del plebiscito organizado por la dictadura para hacer aprobar la Constitución de 1980, el Grupo los 24 operó como un referente de la oposición política a la dictadura. Según Edgardo Boeninger, uno de sus miembros más destacados, el Grupo de los 24 constituyó el “primer caso en que figuras de la oposición se valieron de la investigación académica como pretexto para reunirse públicamente a tratar temas políticos”, lo que habría sentado un primer gran “precedente para la nueva y compleja relación entre intelectuales y políticos que sería tan habitual –y decisiva– en la estrategia opositora de los siguientes diez años”18. Parte de esa experiencia germinal está retratada en este libro.
Por la misma fecha se formaron el Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE, 1977), Centro de Indagación y Expresión Cultural y Artística (Ceneca, 1977), el Programa de Economía del Trabajo (PET, 1978), SUR Corporación de Estudios Sociales y Educación (SUR, 1979), Educación y Comunicaciones (ECO, 1980) y el Centro de Estudios del Desarrollo (CED, 1981), por nombrar a algunos de los más conocidos. Así, recién iniciada la década de los ochenta, se dibuja el nuevo campo intelectual de oposición a la dictadura.
Estos centros se orientaron a la comprensión de las transformaciones profundas que experimentaba la sociedad chilena a propósito de las políticas implementadas por la dictadura. La reestructuración de una economía primaria exportadora, la desindustrialización acelerada, la cesantía y la inflación incidieron en las nuevas preocupaciones por el mundo del trabajo, los pobladores y el sindicalismo. De forma similar, se expandió el debate sobre los cambios en la educación, sus efectos en la sociedad civil y las posibilidades de visiones emancipadoras. Así, preocupados de descifrar, comprender, analizar y potenciar una crítica fundamentada, el mundo de las ONG se fue tornando en un hábitat común para los intelectuales y académicos opositores.
En este libro hemos centrado nuestra atención en aquellas organizaciones que enfatizaron sus estudios en las distintas vertientes del movimiento popular y opositor a la dictadura y que tejieron lazos con las organizaciones populares que se rearticularon o que surgieron en esta etapa. Algunas de las organizaciones estudiadas dieron continuidad e innovaron sobre temáticas que se venían trabajando desde antes del golpe, especialmente en el campo de la educación, las comunicaciones y el mundo agrario; otras, en cambio, abrieron y constituyeron campos nuevos, con menor tradición, como sería el caso de la educación popular, la economía popular y el movimiento social de mujeres, que vivieron prácticamente una etapa refundacional en los años ochenta.
En todos los casos, estas organizaciones se vieron enfrentadas a una realidad nueva, que se caracterizaba no solo por la represión, el silenciamiento y el cierre de espacios para el debate público, sino también por la necesidad de comprender el nuevo cuadro social, económico, político y cultural que se había constituido con la dictadura y, a la vez, procesar la experiencia de la derrota del proyecto de la Unidad Popular, que, además de política y social, comprometía el campo de los saberes.
Gabriel Salazar a mediados de los años ochenta escribió: “La ruptura histórica de 1973 quebró la espina dorsal de varias tendencias históricas que había cobijado el desarrollo del primer movimiento popular chileno. Eso implicó la modificación del basamento fundamental sobre el que se construyeron los sistemas teóricos de la fase 1948-73”19. Más tarde, en un ensayo sobre la historiografía chilena en dictadura, en 1990, agregó: “La violencia de la derrota político-militar de 1973 erosionó todas las capas y articulaciones de los paradigmas ideológicos del 38 y del 68, terminando por descalabrar la misma intimidad cultural y emocional de esas generaciones de militantes e intelectuales”20. En uno y otro caso, Salazar llamaba la atención sobre la ruptura en el campo del pensamiento y los basamentos de la producción intelectual chilena con posterioridad al golpe de Estado. La afirmación parece indiscutible; sin embargo, el proceso de modificación de paradigmas y de la teoría social tomó tiempo y se dio en condiciones francamente desfavorables para los intelectuales y militantes que habían perdido sus fuentes de trabajo (expulsados de la universidad o por el cierre de diversos centros de estudio) o que sufrieron directamente la represión política (muchos de ellos encarcelados, torturados, hechos desaparecer o que debieron tomar el camino del exilio).
En rigor, el golpe de Estado impactó tan profundamente a los chilenos que se vieron comprometidas no solo las elaboraciones teóricas y políticas acerca de la sociedad y la política, sino que se interpeló la propia “conciencia histórica nacional” que se podía dar por aceptada entre los chilenos hasta antes del golpe de Estado. El terrorismo de Estado, además, no solo provocaba miedo, sino que tenía un efecto perturbador en el conjunto de la vida social. La perplejidad ante el quiebre democrático y la nueva sociedad que emergía al alero de las transformaciones que implementaba el régimen militar fueron tiñendo gran parte de las interrogantes que formularon los cientistas sociales de oposición.
Por otra parte, los sectores populares se vieron enfrentados a dos situaciones francamente críticas: la represión y el empobrecimiento. La represión se desencadenó inmediatamente después del ataque a La Moneda, cuando se multiplicaron los allanamientos en “fábricas y poblaciones” –dos lugares emblemáticos de la vida social del pueblo–, los que iban acompañados de detenciones, abusos y ejecuciones. El empobrecimiento fue un proceso que tomó forma a corto plazo por efectos de la inflación y del desempleo (miles de despedidos de fábricas y del sector público) y alcanzó perfiles más extremos cuando se impuso una política de ajuste estructural, o de shock como se denominó en la época, con los Chicago Boys instalados en el gobierno, desde 1975. Comenzaba el ensayo neoliberal chileno.
Sin embargo, a pesar de la represión y del empobrecimiento, los sectores populares se fueron reagrupando lentamente, dando lugar a nuevas prácticas, a la emergencia de debates antiguos y otros contingentes, así como a nuevos actores: se reorganizaron algunos grupos de dirigentes sindicales, surgieron las primeras agrupaciones para defensa de los derechos humanos, grupos de estudio y luego un inédito movimiento de mujeres, pero por sobre todo afloró lo que se denominó “reconstitución del tejido social” en las poblaciones.
El contexto dictatorial permitió la configuración de una primera identidad opositora en estas nuevas instituciones, cuyos integrantes habían sido formados en unas ciencias sociales en expansión, con nuevas tradiciones epistemológicas y de reforma a la estructura universitaria, junto con la lucha por su democratización. Antes del golpe ya se habían creado las “condiciones institucionales y culturales para que un gran contingente de profesionales se formara en estas áreas de trabajo, se inspirara en las corrientes metodológicas del desarrollo de la comunidad y pudiera realizar cierta práctica desde la Iglesia o los aparatos del Estado”21.
Según las cifras que entrega J. Puryear, hacia 1988 se podían identificar 49 centros privados, que empleaban a 664 profesionales, 134 de ellos posgraduados en Europa o Estados Unidos, y más de 20 revistas académicas o boletines”22. Los debates, no muy estridentes por cierto, se trasladaron desde el espacio universitario hacia estos centros académicos que integraban “la familia de las llamadas organizaciones no gubernamentales, cuyo estatuto está reconocido internacionalmente y cuya personería es suficiente para captar fondos en el mercado internacional de la cooperación”23.
Estas ONG estaban guiadas por un principio básico, “el desconocimiento de la legitimidad de los regímenes de facto y, consecuentemente, un reconocimiento del pueblo como origen de la soberanía y fundamento del ejercicio legítimo del poder”24. De diverso tamaño y con distintos énfasis, estas instituciones fueron el espacio donde se reestructuró el campo intelectual, que en conjunto con habilitar debates políticos, produjo investigación e intervención social y trató de revincular a las ciencias sociales con la sociedad. La producción de análisis sociales, lejos de separarse de la política, configuró una nueva relación, en la que esta última experimentó un notable aumento de la intelectualización. Así, las ONG se convirtieron en catalizadores, en convocantes de los debates políticos, reuniendo en “talleres, seminarios y cursos” a actores intelectuales y políticos, a sindicalistas y feministas, a pobladores y jóvenes para reconquistar la democracia y debatir la democratización. Dado que la intelectualidad dominaba uno de los pocos espacios abiertos a la disidencia, se articularon relaciones con el mundo político partidario, que muchas veces se traslapaba con las adhesiones militantes de los intelectuales. Sin embargo, hasta 1983 el público fue restringido y se expandió a pulso por quienes habitaban el campo de las ONG, básicamente una élite profesional vinculada a la oposición. Según Puryear, “nadie, salvo la clase política, conocía o leía lo que la intelectualidad chilena producía, menos dentro del país”25. Y aunque esto nos parezca discutible, nos interesa resaltar la casi inexistencia de un espacio público, por lo que el esfuerzo por difundir las experiencias y nuevos conocimientos tuvo un notable y resignificado sentido de compromiso político por parte de los intelectuales.
De convergencias a divergencias. De triunfos, derrotas y posibilidades (1983-1990)
Como habíamos adelantado, algunas de las ONG nacidas en los años ochenta abrieron nuevas temáticas vinculadas a la realidad social creada por la dictadura, especialmente en los sectores medios y populares urbanos. Tales son los casos de la educación popular, el movimiento social de mujeres y la economía popular. Otras ONG, por su parte, dieron continuidad a las temáticas que se habían venido constituyendo desde los años sesenta, pero que adquirieron renovados enfoques y puntos de vista, como las vinculadas con los temas de las comunicaciones, la educación y el pensamiento agrario.
Estas ONG no conformaron un sujeto homogéneo. Si bien hasta 1983 la identidad opositora las contuvo formalmente, sus diferencias fueron intensificándose de manera posterior a las Jornadas Nacionales de Protesta popular. Los debates sobre las vías de recuperación de la democracia, la relación entre partidos políticos y movimientos sociales, así como los contenidos de la democratización, fueron parte del proceso de renovación de la izquierda que articuló un arco de diferenciación entre las distintas organizaciones.
Junto a estas diferencias de posiciones políticas, visibles con nitidez a partir de 1986, también existieron otros elementos que caracterizaron la diversidad. Algunas pusieron mucho más énfasis en la investigación académica (Flacso o el CED), y en hacer publicaciones en revistas internacionales, formando redes con universidades y centros de investigación. Otras, en cambio, se orientaron con mayor nitidez hacia la promoción del desarrollo, a la intervención en espacios sociales y a posibilitar la restauración de las bases de asociatividad en el mundo popular (ECO).
Un tercer grupo, que se caracterizó por un perfil marcadamente más político, se vinculó de manera más sistemática con partidos de oposición (Vector). Sin embargo, pese a estos énfasis, también es cierto que la mayoría de las ONG que produjeron análisis social durante los años ochenta adoptaron la metodología de investigación-acción, se vincularon con el mundo popular promoviendo técnicas de educación popular aplicadas a temáticas específicas y difundieron conocimiento de forma más accesible a las instancias relevantes26 (GIA, PET, CIDE, PIIE, CEM, entre otras). Por ello, tal como indica Brunner, “puede resultar difícil establecer cuál es el exacto carácter académico de un centro, pues el balance entre actividades propiamente universitarias y de promoción al desarrollo es proporcionado, o varía fluctuantemente a lo largo del tiempo, ya sea por consideraciones coyunturales o por necesidad de la captación de recursos. Asimismo, estos centros pueden tener una función más o menos marcada políticamente, que va desde el impacto político-intelectual indirecto que puede tener la producción académica de las ciencias sociales hasta el involucramiento directo en la actividad política mediante la preparación de planes de gobierno, programas partidarios, etc.”27.
Con todo, este libro está orientado a rescatar a las instituciones que se encuentran en el segundo grupo, espacio en el que se articularon las novedades metodológicas y de pensamiento. En términos generales, a los más diversos actores sociales, académicos y políticos les ocupaban preguntas relativas a la situación y las capacidades de acción de la oposición a la dictadura, pero especialmente de los sectores populares. La cuestión de un “movimiento popular” histórico, heterogéneo, en proceso de reorganización y reconstitución como “sujeto político colectivo” era un asunto clave de atender, apoyar y comprender. De ello nos ocupamos, al menos parcialmente, en este libro.
Las vinculaciones con un mundo popular reprimido y empobrecido resignificaron el sentido de las ciencias sociales, de la investigación, obligaron a reflexionar sobre las relaciones con los partidos políticos, a buscar otras categorías conceptuales para nominar y comprender la nueva realidad en conjunto con redefinir la función política del intelectual.
Queremos resaltar aquellas organizaciones que promovieron la investigación interdisciplinaria, en las que convivieron enfoques y propuestas metodológicas que tendieron a la complementariedad en función de temas particulares28 y que además proporcionaron una “infraestructura académica de nuevo tipo que, pese a estar fuera del circuito oficial, podía suplir las necesidades profesionales básicas de los intelectuales opositores: marco institucional, fondos, colegas, reconocimiento y acceso a organismos locales. También se convirtieron en el nexo con el mundo intelectual extranjero, muchos de cuyos integrantes no estaban dispuestos a colaborar con las universidades o el gobierno chileno. Los centros eran extraordinariamente productivos, ya que generaban un torrente de publicaciones académicas y organizaban seminarios, cursillos de formación y consultorías internacionales”29.
Y aunque no todas las organizaciones tuvieron presupuestos abundantes ni un número de profesionales significativo, compartieron un espacio de reflexión, debate y sociabilidad que le dio un sello a la producción del conocimiento social. De allí que varios intelectuales transitaran por distintas ONG, ya sea porque formaban parte de uno de los núcleos fundantes o sus redes concomitantes, o porque se vinculaban a través de proyectos con más de una institución.
Esto último da cuenta del no “enclaustramiento” del campo intelectual y de las numerosas redes que estructuraron instituciones y actores que actuaron como nodos dentro y fuera del país. Un ejemplo, quizás uno de los más amplios, fue el CIDE, el que, a juicio de José Weinstein, tenía un perfil latinoamericano desde sus inicios, fortalecido por la estructura mundial que implicaba la Compañía de Jesús. “El CIDE aportó una visión latinoamericana en el sentido de que siempre hubo un esfuerzo de hacer proyectos que no se limitaran a Chile, que buscaran sintonía con otros países. Reduc fue muy importante en esa dimensión. Y creo que eso distingue de alguna manera al CIDE como ONG frente a otras más locales” (Entrevista, 2016).
El CIDE amplificaba sus redes en Chile a través de sus conexiones con otras ONG, cuya presencia en el mundo popular era más intensa que extensa. Así se generaban debates que en el plano de la educación popular llegaron a reunir –año tras año– a más de un centenar de personas en los recordados encuentros realizados en Punta de Tralca.
Otro ejemplo de circulación de saberes fue la publicación de revistas académicas, documentos de trabajo, talleres de análisis de coyuntura y boletines. En esos espacios textuales se reprodujeron escritos que circulaban en revistas editadas en el exilio, como Chile América o Convergencia, que también hicieron de caja de resonancia de artículos producidos en Chile y que permiten inscribir estos debates en el campo más amplio de la renovación socialista. Fue una circulación con intensidad y extensión variable, dependiendo de las redes y, por cierto, de las posibilidades que el propio contexto dictatorial generaba.
La mayoría de estas instituciones tenían un núcleo de intelectuales fundadores, reunidos de manera voluntaria, con experiencias formativas y militantes compartidas. En ese sentido resulta evidente que quienes hicieron de las actividades de pensamiento, reflexión y creación una forma de hacer política fueron sujetos adscritos mayoritariamente a los partidos de la nueva izquierda (MIR, MAPU, IC) o grupos generacionales de la izquierda tradicional, especialmente socialistas. Como recuerda Juan Eduardo García-Huidobro, del CIDE:
…la gente que llega a trabajar a las ONG viene de una militancia política que fue abortada por la dictadura, que no pudo expresar en canales estrictamente partidistas. Los partidos siguen existiendo, siguen teniendo reuniones, pero no pueden realizar actividades públicas, que se hizo más bien desde la acción social30.
Así, reunidos por proyectos políticos, afinidades ideológicas, experiencias formativas, marcos epistémicos y posiciones coyunturales, un núcleo fundador desplegaba su red de contactos previos “de un grupo desprendido de una institución previamente existente, de una asociación de intereses, de una comunidad ideológica” para expandirse como anillos con el “personal reclutado, diferenciados entre sí por la época de reclutamiento, la estratificación académica definida por el núcleo y los derechos de participación que corresponde a los miembros de cada anillo”31. De allí que la plasticidad de las organizaciones se fuera adaptando al proyecto institucional, a los recursos obtenidos, a la coyuntura política y a la sostenibilidad de una agenda cuyo financiamiento venía de los organismos de cooperación internacional. En la memoria de Cristián Cox, del CIDE, por ejemplo, aparece la importante figura del jesuita Patricio Cariola…
…quien junto con obtener financiamiento de la Fundación Ford, Sarec, la Iglesia alemana, conectaba el quehacer sociopolítico con la investigación y políticas públicas en Canadá, en Nueva York, con la Universidad de Columbia, Harvard y Stanford en Estados Unidos. Lo mismo hacía en Berlín o Estocolmo y Bélgica32.
La autonomía de ellas, respecto del financiamiento, ha sido, sin duda, uno de los temas más controversiales. Para distintos autores, las dinámicas de financiamiento en el contexto dictatorial impusieron los ritmos y contenidos de los análisis sociales, por lo que la excesiva dependencia económica limitó los alcances de las innovaciones que pudieron generar estas experiencias en el campo de las ciencias sociales en el largo plazo. La memoria de los actores, sin embargo, suele complejizar estas interpretaciones. Para algunos…
…durante primera la mitad de los años 80 la mayoría de las ONG recibíamos un financiamiento institucional que nos permitía tener una agenda autónoma en materia de contenidos y prácticas. Sin embargo, a partir de la medianía de la década, en particular cuando ya se avizoraba la transición a la democracia y la vía elegida, esos financiamientos fueron más selectivos, a proyectos específicos. La autonomía inicial se fue perdiendo, así como las propuestas más globales que sustentaban la institución33 (Fernando Ossandón, ECO). Los objetivos de la cooperación internacional tenían explícita relación con el retorno a la democracia y el fortalecimiento de la sociedad civil, por ello uno no se puede sorprender de la asociación entre financiamiento y tipos de ONG financiadas, la mayoría de ellas vinculadas con el proceso de autocrítica y renovación de las izquierdas34 (Vicente Espinoza, SUR).
Según Puryear y los entrevistados, el tema del financiamiento era una cuestión compleja y que estaba atravesada por distintos elementos:
Por cierto, cada donante tenía sus propias motivaciones. Algunos apuntaban simplemente a reforzar y mantener la investigación en ciencias sociales, en el supuesto que la investigación y formación de calidad serían más adelante la base de las políticas públicas, aunque no fuese posible predecir el momento y forma de su posible implementación. Con una visión más instrumental, otros optaron por financiar únicamente aquellos proyectos de investigación que –a su juicio– ayudaban a resolver problemas concretos e inmediatos. Otros, por su parte, tuvieron motivos políticos más amplios y apuntaron a mantener vivo el pensamiento crítico e independiente durante una época de la dictadura y a crear capacidad técnica para un futuro régimen democrático. La mayoría estuvo motivada por una conjunción de estos factores. Se destacaron entre ellas la Fundación FORD, el Centro de Investigación para el Desarrollo (IDRC) de Canadá y la Agencia Sueca de Cooperación (Sarec). Otras fueron la Fundación Interamericana, Fudación Taker, Comunidad Económica Europea, Friederich Ebert, Fundación Naumann y la Konrad Adenauer35. También hay que agregar a ICCO de Holanda, Christian Aid y OXFAM de Inglaterra; CCFD de Francia y Desarrollo y Paz de Canadá. En el ámbito más eclesial, Misereor y Pan para el Mundo de Alemania36.
El controversial tema del financiamiento y la autonomía da cuenta de la complejidad del campo respecto de la vinculación entre producción de saber y política. En la primera mitad de los años ochenta, cuando los espacios de oposición política formales estaban totalmente clausurados, los intelectuales articularon lugares y redes que permitieron la existencia del pensamiento crítico, disidente al régimen, y de un conjunto de prácticas de intervención social y educación popular que en parte vinieron a reemplazar el papel de los partidos políticos. Por ello, “difícil es saber exactamente cuántas veces y qué partidos se reunieron en los centros académicos, pero lo que sí queda claro es que el límite entre política y academia se hizo cada vez más difuso y que existió una clara tendencia a traspasarlo. Así, los centros académicos empezaron a cumplir funciones que, en época normal, habrían estado a cargo de instituciones de carácter más político. Con esto la intelectualidad opositora seguía superando su función tradicional de productora de conocimientos para asumir, además, la tarea de tender puentes entre los actores políticos y el mundo de las ideas”37.
…para todos los que trabajamos en este mundo, en estas experiencias múltiples, esto fue claramente un reemplazo del mundo de la militancia política. Ya habíamos pasado la primera etapa de la resistencia, y la actividad que hicimos en las ONG fue tratar de canalizar el compromiso y la visión política, y cuyos efectos cuestionamos hacia el final de las jornadas de protesta, ya que ahí lo que se retoma y adquiere relevancia es el mundo de la política, porque hay que empezar a articular los movimientos al son de la política, y ese proceso lo lideró la generación anterior a nosotros38 (Paulina Saball, SUR).
A comienzos de los ochenta, “la invitación a repensar la política era un paso importante y la propia experiencia de organización popular abonaba nuevas formas de concebir y hacer la política popular. Pero además, el contexto general de cierre del sistema político, de control y censura de los medios de comunicación, y la imposibilidad de hacer política en las formas tradicionales, también favorecía y estimulaba la necesidad de “reinventar la política”39. Este extracto, de autoría de Mario Garcés, contiene en su título parte de esas nuevas formas de repensar la política, que “entre lo académico y lo militante” expresa ese espacio poroso que aglutinó identitariamente a los intelectuales de oposición y en el que si bien las posiciones políticas expresaron divergencias, estas solo expresarían quiebres en las postrimerías de la década, cuando los debates sobre democracia y democratización se tomaron la agenda de las ONG y el análisis social.
La discusión sobre si reemplazaron el espacio partidario es algo que sigue en discusión y debate, pero lo que sí queda claro a lo largo de este libro es que la compenetración entre ciencia y política en la generación de saberes sociales fue intensa, dialógica y diferenciadora. Le dio a esta época un sentido social, una función política y permitió una redefinición de la actuación del intelectual en el mundo contemporáneo, en el que el compromiso democrático cruzaba toda la producción textual, las reuniones y los debates. En otras palabras, durante estos años el espacio generado por las ONG permitió construir prácticas intelectuales en que la producción de saber social, los seminarios, los talleres y la difusión de conocimientos, con sentido popular, orientados a la sociedad civil, posibilitaron expandir la acción política tradicional, particularmente en partidos de oposición que habían vivido la represión, el exilio y la clandestinidad, y en los cuales se instalaban y consolidaban formas cupulares y elitistas de generación de liderazgos políticos40. “Producir investigación haciendo tejidos en la sociedad civil”41, construir saberes a la par de generar instancias para una educación crítica y liberadora, en diálogo con el mundo popular, resignificó las escasas experiencias de educación popular que se habían generado previo al golpe. Lidia Baltra recuerda que…
…los investigadores del GIA querían dialogar con los campesinos, que sus conclusiones no fueran dirigidas desde arriba. Esto tenía que ver con la doctrina de Paulo Freire, que tuvimos que implementar con más rigurosidad y con más dificultad42 (Lidia Baltra, GIA).
La reemergencia de los talleres, como expresión de una nueva dinámica de relación entre sujeto cognoscente y sujeto conocido, permitió prácticas de investigación-acción en las que se revalorizaron las experiencias de vida, las historias locales, las voces populares, las memorias, todos elementos que ingresaron con fuerza en las metodologías de las ciencias sociales.
Generar nuevos dispositivos de comunicación se convierte en un desafío. Textos que no fueran solamente traducción del saber docto, sino que una síntesis de la relación dialéctica entre quienes quieren conocer y quienes son conocidos, en un proceso de interpelación mutua que transforma a los actores del proceso, define las reflexiones teórico-metodológicas en el trabajo social, la antropología, la historia y la sociología.
La interpelación a los métodos tradicionales de investigación se complementó con una crítica al ensayismo reinante en las ciencias sociales. La incorporación de técnicas estadísticas cuantitativas, el renacer de la encuesta y, con más fuerza, las técnicas cualitativas cambiaron el quehacer disciplinario, penetrando incluso en algunas escuelas universitarias. Un ejemplo de ello fue la actividad de reflexión promovida por el Colectivo de Trabajo Social, organización compuesta por profesionales formadas en la Universidad Católica y que a comienzos de los años ochenta habían comenzado una etapa de reflexión sistemática sobre el trabajo social y sus componentes teórico-metodológicos.
Nuestra propuesta de nuevas formas de implementar la intervención social, de repensar el trabajo con el mundo popular, fue difundida a través de una pequeña revista llamada Apuntes para el trabajo social. Su distribución se hizo a través de los distintos trabajadores sociales de las ONG y del Celats a nivel latinoamericano. Después insistimos en hacer llegar la revista a la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica, contactándonos con distintas generaciones de estudiantes. Ahí empezamos a establecer alianzas y finalmente la escuela nos terminó invitando y reconociendo como parte del mundo del trabajo social43 (Paulina Saball, SUR).
Pero no solo el trabajo social experimentó transformaciones, sino que se articularon nuevas áreas de investigación nacidas de las experiencias de colaboración a la restitución de la sociabilidad popular. Los años ochenta fueron los de mayor desarrollo y apogeo de la educación popular, un conjunto de prácticas muy diversas que compartían la idea de que la educación era un componente fundamental para la reconstrucción del tejido social dañado por la dictadura. Ello, sin embargo, implicaba un doble ejercicio. Por una parte, desarrollar un enfoque educativo “liberador”, es decir, distinto del tradicional, en que educadores y educandos pudieran interactuar recíprocamente para producir nuevos saberes; y, por otra, se estimaba también que concebida de este modo la educación, alcanzaba o adquiría una dimensión política relativamente inédita, la de colaborar en el proceso en el que los sectores populares se pudieran constituir en sujetos políticos colectivos. En el lenguaje de la época, se trataba de favorecer el desarrollo de un renovado “protagonismo popular”.
La educación popular, concebida de esta manera como procesos de aprendizajes colectivos y como un componente de la rearticulación social y política, estuvo presente en las motivaciones y estrategias de desarrollo de muchas ONG. Configuró una suerte de horizonte colectivo capaz de dar significado a la producción del saber con un sentido político emancipador.
En el capítulo que nos ocupamos de la educación popular seguimos la historia de ECO, Educación y Comunicaciones, que jugó un rol muy activo en convocar a los educadores a reflexionar sobre sus prácticas tanto en sentido educativo como político. Por cierto, ECO no fue la única ONG que se ocupó de la educación popular como temática específica; también el PIIE y el CIDE hicieron sus propios aportes, y durante la década de los ochenta se llevaron a cabo diversos seminarios, talleres e incluso encuentros nacionales de educadores populares.
Como se propone en el capítulo dedicado a ECO, se pueden reconocer etapas en la educación popular: a) una etapa formativa, a fines de los años setenta; b) una etapa expansiva, de articulación y de mayor elaboración teórica y política, en el primer lustro de los ochenta; y c) una etapa de crisis e interrogantes sobre el futuro de la democratización en Chile, que paulatinamente dividió las aguas e hizo perder perfil y mayor proyección al movimiento de educadores populares.
La educación popular constituyó una experiencia muy relevante en los años ochenta, la que paradójicamente se fue debilitando cuando en medio de las protestas nacionales reemergieron los liderazgos partidarios y la política comenzó a recrearse siguiendo formas relativamente tradicionales.
De otro lado, la comunicación popular y las comunicaciones alternativas organizaron debates sobre las dimensiones culturales del mundo popular, sobre las posibilidades de construir una opinión pública en un contexto dictatorial, de reunirse y socializar, de “contarse” y “encontrarse” en espacios comunicativos y, por ende, en lugares políticos de enunciación donde se podía disputar la autonomía de los actores sociales. Las comunicaciones, como se indica en el capítulo respectivo, fueron expandiéndose a lo largo del siglo XX, con la prensa, la radio y la televisión. En los años cincuenta y sesenta, el Estado y las universidades jugaron roles más activos cuando la comunicación fue vista como un medio y un factor relevante en los procesos de integración social. Por supuesto, durante la Unidad Popular las comunicaciones fueron un campo permanente de disputa y de “construcción de realidad”, especialmente desde la oposición al gobierno de Salvador Allende. En dictadura, todo cambió cuando suprimido el estado de derecho y conculcadas las libertades públicas, se impusieron los medios “oficiales” y se silenció toda forma de comunicación que no fuera la aceptada por los militares en el poder. Parte de la planificación y la ejecución del golpe de Estado consistió en el control de la TV y el silenciamiento de las radios cercanas a la UP, cuyas antenas fueron destruidas; los medios escritos fueron inmediatamente prohibidos y sus instalaciones allanadas y expropiadas.
Para quienes se resistieron a la dictadura, la comunicación se transformó en un asunto crucial. Saber qué estaba ocurriendo, intercambiar noticias, evaluar los alcances del golpe, las formas y la magnitud de la represión, las noticias del exterior, eran todas necesidades de información fundamentales para comprender la nueva realidad. Entonces, no solo se imponía la reflexión, sino también ensayar nueva formas de comunicación, muchas de las cuales podían costar la detención e incluso la vida: un rayado en una micro, una muralla, en un banco en la escuela; editar y distribuir un panfleto; alzar la voz cuando se averiguaba sobre la suerte de un familiar detenido; hacer un “contacto” clandestino en la calle. Nuevas formas y nuevos códigos de comunicación eran inevitables: la “R” de la resistencia era un verdadero símbolo de que había oposición, que el régimen no las tenía todas consigo.
La emergencia de nuevas “formas de comunicación” en la sociedad y la necesidad de elaborar (poner labor en la comprensión) la nueva realidad se fueron imponiendo en los grupos organizados en las bases de la sociedad, así como entre los intelectuales vinculados a las comunicaciones.
Renato Dinamarca nos propone en su capítulo una periodización de este proceso entre los intelectuales chilenos: “En un primer período, 1977-1980, los investigadores del campo de la cultura y las comunicaciones buscaron desarrollar una labor de rescate de las expresiones de la cultura democrática que estaban siendo borradas de la memoria colectiva por parte de la dictadura, al tiempo que nacen las primeras experiencias de comunicación alternativa y popular en Chile. Luego, en el período 1980-1983, los intelectuales vinculados al campo comenzaron a analizar las modificaciones que la dictadura llevaba a cabo en el ámbito de las comunicaciones y, desde 1983, el problema al que buscan dar respuestas fue el de la democratización del sistema de comunicación, el que es abordado desde diversas perspectivas teóricas que contribuyeron al debate y al desarrollo de nuevas experiencias en el ámbito de las comunicaciones”.
En cada etapa concurrieron diversos actores, especialmente intelectuales agrupados en las ONG que se ocuparon de temas culturales y comunicacionales: Ceneca, ILET y ECO, especialmente. Estas organizaciones tejieron relaciones con el mundo popular y reelaboraron sus nociones y propuestas relativas a la comunicación vinculándolas al desarrollo de la propia cultura popular y sus modos de expresión (el teatro, la canción, los micromedios), al tiempo que se ocupaban del impacto que alcanzaba la televisión como el mayor medio masivo de comunicación. Junto con las diversas expresiones culturales, se gestaron también en dictadura medios propios de comunicación entre los sectores más organizados: los boletines populares, que hacia mediados de los años ochenta, con el apoyo de ECO, dieron vida a una red de prensa popular.
Junto con la gestación de nuevas formas de comunicación popular, se hizo necesario dar continuidad a los debates sobre las comunicaciones que precedieron al golpe de Estado y a los desafíos que se instalaban tanto para influir en las comunicaciones en el nivel nacional durante la dictadura como en una futura democracia. El capítulo de Dinamarca hace un seguimiento de estos procesos y de las elaboraciones que los acompañaron hasta la recuperación de la democracia.
Otro de los ejes innovadores fue el debate sobre y desde las mujeres y, en particular, acerca de las mujeres populares, lo que permitió una oleada feminista novedosa, cuyos sentidos políticos vinieron a cuestionar los contenidos sociales de una futura democracia. En ese plano, un feminismo asociado al activismo militante de cientistas sociales, cuyas prácticas y debates conformaban un arco de contención a las disímiles formas de incorporar al género como categoría analítica y de experiencia, marcaron gran parte las discusiones transversales que cruzaron el campo intelectual de oposición durante los años ochenta.
Con perspectiva histórica, no parece exagerado sostener que uno de los más significativos movimientos sociales en dictadura fue el de mujeres, que si bien tendió a declinar en los noventa, ha vuelto a emerger con nuevas expresiones, sobre todo entre mujeres jóvenes, en los años dos mil. El estudio del movimiento de mujeres ocupa dos capítulos de este libro, uno relativo a la participación política y la producción de conocimientos sobre las mujeres, y otro relativo al análisis de un grupo de intelectuales mujeres que, junto con trabajar temáticas de género, buscaron potenciar el desarrollo de un “feminismo popular” que colaborará con la constitución de un actor social para incidir en la futura democratización del país.
El Movimiento Social de Mujeres tuvo tempranas expresiones en los primeros meses y años de la dictadura en el campo de los derechos humanos, y se multiplicó luego entre diversos sectores de mujeres pobladoras, sindicalistas y campesinas. Particular importancia adquirieron las expresiones femeninas en medio de la acción de la Iglesia católica en el ámbito poblacional. En los años ochenta el movimiento alcanzó visibilidad pública a través de “coordinadoras” que agruparon no solo a diversos grupos de mujeres, sino que elaboraron manifiestos y salieron a las calles. La producción intelectual se verificó contemporáneamente y en interlocución con estas diversas iniciativas de asociación y expresión pública de las mujeres.
Pero también debió enfrentar, como se sostiene en el capítulo elaborado por Valentina Pacheco, diversos nudos temáticos, con efectos sociales y políticos: el feminismo y la incorporación del género como categoría analítica y práctica; la crítica a la estructura política tradicional y el papel de los partidos con relación a los movimientos sociales, y, en tercer lugar, las relaciones intelectuales-pueblo. Por una parte, el movimiento ponía en discusión las opresiones cotidianas y, por otra, en el campo teórico, el debate género y clase tensaba las relaciones con la política y los partidos de la izquierda, relativamente tradicionales en estas materias. La distinción entre lo público y lo privado fue otra de las tensiones y debates tanto en lo relativo a los roles de género atribuidos a lo masculino (público) y femenino (privado) como en cuanto a los nuevos roles políticos de las mujeres, que terminarían por demandar “democracia en el país y en la casa”.
Este movimiento y sus sucesivas elaboraciones teóricas y políticas fueron abriendo espacio a diversas expresiones sociales, culturales y políticas: casas y centros de la mujer, talleres, seminarios, encuentros, publicaciones académicas, así como una “prensa” propia: revistas y boletines.
El capítulo referido al feminismo popular indaga sobre mujeres líderes de esta corriente, especialmente intelectuales en cierto grado invisibilizadas por su condición de educadoras populares. Desde la perspectiva del análisis de discurso se analizan las metodologías empleadas para desarrollar la conciencia de género en las mujeres populares y las contradicciones que experimentaban, las facilitadoras o “agentes externos” implicadas en estos procesos. Finalmente, se propone una mirada crítica desde el feminismo con relación a la transición, que tendió a la desarticulación de las actorías populares constituidas durante la dictadura. Más en particular, se siguen las experiencias del Programa de Estudios y Capacitación de la Mujer Campesina e Indígena (Pemci) y del Colectivo de Trabajo Social, que publicaba la revista Apuntes para el Trabajo Social, que circuló entre 1981 y 1989.
Un campo de análisis y de elaboración específico configuró a las intelectuales vinculadas a los sectores populares: la mujer y su cuerpo (sexualidad, familia, pareja, etc.), y la mujer y su vínculo con los otros (la población, el barrio, los servicios, la autoridad, la política, etc.). Con relación a las metodologías, tanto con mujeres urbanas como con mujeres rurales, se trabajó desde la perspectiva de la investigación-acción y de la educación popular, enfatizando en la perspectiva de género. Especial atención se ponía, como se indica en este capítulo, en la constitución de un “yo” individual y colectivo de las mujeres campesinas y pobladoras; en la indagación en las memorias personales y sociales; en el desarrollo de una pedagogía del aprendizaje, cuyo punto de partida era la conciencia del propio cuerpo, así como en los diversos tipos de materiales educativos que facilitaban la expresión y problematización de la experiencia y la propia conciencia.
Si la educación popular y el Movimiento Social de Mujeres fueron dos campos de reorganización social y de elaboración teórica y política, los temas relativos a la economía, especialmente los modos en que esta modificaba la vida de los sectores populares, fue otra línea relevante e inédita de intervención social y educativa y de elaboración teórica.
En el capítulo que aborda estos problemas se realiza un seguimiento y análisis del Programa de Economía del Trabajo (PET), que surgió en 1978 en la Academia del Humanismo Cristiano. En sus inicios, el PET elaboraba informes económicos que evaluaban los efectos de la puesta en marcha del modelo económico neoliberal en Chile, pero al mismo tiempo establecía relaciones con el debilitado movimiento sindical y con las emergentes organizaciones de subsistencia que se multiplicaban en los barrios al amparo de la Vicaría y de las comunidades cristianas de base. Tanto los estudios que llamaban la atención y buscaban explicar las deterioradas condiciones de vida de los sectores populares (producto de la cesantía y de la disminución de los roles sociales del Estado) como su acercamiento al mundo de los pobladores llevaron al PET a proponer una lectura de las dinámicas de subsistencia como “Organizaciones Económico-Populares” (OEP). Se trataba de entender las diversas acciones emprendidas por los pobladores para enfrentar el desempleo: comité de cesantes, bolsas de trabajo, talleres productivos, así como el hambre y las carencias alimentarias: comedores infantiles, comedores populares, Comprando Juntos, Huertas Familiares, etc.
La lectura que el PET realizó de las dinámicas de subsistencia abrió un campo de elaboración inédito en Chile, en el sentido que se buscaba conceptualizar el complejo y heterogéneo campo de la economía popular, en que tradicionalmente convivían estrategias formales (el trabajo dependiente) con múltiples y variadas estrategias informales (trabajadores por cuenta propia). Sin embargo, como producto de la acción social de la Iglesia católica y de los propios pobladores en dictadura, surgieron nuevas formas de asociación económica entre los más pobres que les permitían hacer frente a sus deterioradas condiciones de vida. A estas nuevas formas se las denominó “economía solidaria”. En América Latina, a la diversidad de formas de sobrevivencia económico-populares se les ha llamado también “economía social”.
Las dinámicas de subsistencia se expandieron a principios de los años ochenta en medio de la crisis recesiva de la economía chilena que precede al estallido de las protestas sociales de los años 1983-1986. En este contexto se propusieron nuevas categorizaciones relativas a las organizaciones de subsistencia: organizaciones de consumo básico; organizaciones de trabajo, organizaciones por problemas habitacionales; organizaciones de servicios y organizaciones laborales. Estas organizaciones fueron no solo debidamente clasificadas, sino también cuantificadas.
Para los intelectuales del PET, esta red de organizaciones populares estaba dando cuenta de la emergencia de un significativo movimiento social y político más allá de una racionalidad puramente reactiva, al tiempo que comprometía dimensiones subjetivas del campo popular. Sin embargo, se admitía también que más allá de las prácticas democráticas que se vivían en estas organizaciones, no se lograba constituir un nexo adecuado con las concepciones más amplias de la democracia en un sentido institucional. Al igual que la educación popular y que el Movimiento Social de Mujeres, los pobladores asociados a las dinámicas de subsistencia vieron limitados sus horizontes en medio del proceso de transición a la democracia.
Si en las comunicaciones la dictadura restringió y controló toda forma de expresión de la población, en la educación se pusieron en marcha diversos controles, y en el mediano plazo, transformaciones fundamentales en el sistema educativo nacional.
El sistema educativo fue intervenido por la dictadura desde la enseñanza básica hasta la universitaria con el propósito de redefinir la formación de los chilenos del futuro, modificando no solo el currículum y los contenidos, sino también sus formas de gestión.
Para el CIDE (Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación), que se fundó en 1964, el panorama de la educación sufrió profundos cambios tanto en los años sesenta como en la dictadura. Este centro surgió vinculado a la Iglesia católica como apoyo a la educación particular en un contexto de reformas al sistema educativo impulsadas por el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Se buscaba influir en el papel de la educación particular a nivel nacional, lo que de alguna forma significaba llevar a la Iglesia a una mayor colaboración con el Estado. Sin embargo, la situación se modificó sustancialmente en dictadura cuando esta prohibió a los investigadores del CIDE su acceso a las unidades educacionales pertenecientes al sistema público.
Limitadas sus posibilidades de intervención en este ámbito, el CIDE orientó sus esfuerzos hacia la investigación y el apoyo a la educación entre los sectores populares organizados, lo que lo llevó a ser parte de importantes iniciativas de educación popular. Con todo, el CIDE no renunció a continuar desarrollando estudios sobre los cambios que se estaban verificando en el campo de la educación pública, de tal modo que convivieron dos “almas” o dos orientaciones de trabajo: la dirigida a la educación formal y la dirigida a la educación informal o popular.
Entre las iniciativas de educación popular alcanzaron gran relieve el Programa Padres e Hijos (PPH) y los talleres de educación popular. Mientras el primero se desarrolló en sectores rurales y poblaciones de Santiago, los segundos convocaron a centenares de educadores populares de todo el país.
La producción intelectual del CIDE alcanzó también un importante desarrollo que convocó a profesionales, algunos de ellos con formación de posgrado en el extranjero. Una de las iniciativas más importantes en la articulación de redes e intercambio de la producción académica fue la formación de la Red Latinoamericana de Información y Documentación en Educación (Reduc). En el ámbito nacional, el CIDE estableció vínculos con otras ONG y centros de estudio, especialmente con el Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE) y con Flacso.
Desde principios de los años ochenta, el CIDE buscó dar seguimiento a los cambios que se estaban produciendo en el sistema educativo a través de la publicación de diversos trabajos en los Cuadernos de Educación. Luego de las protestas nacionales, y cuando se abrían los debates sobre la transición a la democracia, centró su atención en “reaprender la democracia” y, al mismo tiempo, en torno a la necesidad de generar consenso con relación a los cambios que se deberían producir en democracia en el sistema educativo nacional.
Todos los casos que se abordan en este libro fundamentan que en el contexto dictatorial y la lucha por la recuperación de la democracia se produjo un proceso de revinculación entre la figura del intelectual, su rol en la sociedad civil y su compromiso militante. En ese plano, muchos actores del período abandonaron sus tiendas político-partidarias y, aunque mantuvieron algunas de sus redes, articularon identidades opositoras más laxas, que se tensionaron cuando el retorno de los partidos se hizo evidente y la transición se definió de manera pactada y con forma de democracia protegida.
Los debates sobre el rol del intelectual en una sociedad democrática orientaron horizontes de expectativas. Desde la autonomía y el pensamiento crítico a la colaboración tecnocrática mostraron que la identidad opositora y la consolidación de prácticas políticas renovadoras no tuvieron una sola posibilidad. Las posturas más pragmáticas, “coincidentes con el cambio de sensibilidad del país”44, que enarbolaban el “fracaso que producía la estrategia de movilización social, la que generaba cada vez más escenarios de corte abiertamente insurreccional, optaron por enfriar el carácter ideológico opositor” y “convencer a los políticos de aceptar el itinerario transicional impuesto por la dictadura, vale decir, la Constitución de 1980 y el plebiscito”45. Por otro lado, aquellos que planteaban la necesidad de consolidar la autonomía de los movimientos sociales, el fortalecimiento de la sociedad civil y reconstruir la cultura política popular incorporando componentes solidarios, emancipadores y soberanos, cuestionaron las formas que iba adquiriendo la transición y los contenidos sociales que fundamentarían la democracia recuperada46.
Con todo, los años ochenta fueron un momento particular en la producción intelectual y en la reconfiguración de un campo que no logró sobrevivir durante la transición a la democracia. Las razones son múltiples y van desde los problemas para conseguir financiamiento, hasta la incapacidad por instalar un espacio donde la función intelectual-académica pudiera extenderse y justificarse más allá de la lucha contra la dictadura. Otras razones exceden el espacio nacional y refieren a las transformaciones en las maneras de producir conocimiento, en las que la disputa por recursos y las dinámicas de producción en revistas indexadas internacionales, la posgraduación y la consolidación de una mercantilización globalizante del saber reubicaron el espacio académico en las universidades, desdibujando a los actores que permanecieron en la sociedad civil.
Así, aunque “visibilidad y actividad no garantizan influencia”47, las ONG y sus intelectuales posibilitaron la restauración de la crítica, la opinión pública y revincularon a la ciencia social con la sociedad, le entregaron un sentido político a la construcción de saber y a la reconquista democrática. Análisis sociales que se escribían para posibilitar cambios, para construir argumentos, para ayudar a la reconstrucción de la asociatividad popular, para fundamentar decisiones políticas o para articular sentidos comunes en una futura democracia, fueron lo corriente y lo deseado en estos años. Revisitar ese momento, ese campo y a esos actores es una invitación para reflexionar sobre el sentido de producir ciencia social e historia en estos años.
1 Doctora en Historia, Académica del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile.
2 Doctor en Historia, Académico del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile.
3 Gilman, C. (2003). Entre la pluma y el fusil. Debates y dilemas del escritor revolucionario en América Latina. Buenos Aires: Editorial Siglo XXI, p. 16.
4 Ibid., p. 17.
5 Brunner, J., y Barrios, A. (1987). Inquisición, mercado y filantropía. Ciencias Sociales y autoritarismo en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Santiago: Editorial Flacso, pp. 20 y 78.
6 Ibid., pp. 16-17.
7 Ibid., pp. 27, 28 y 29.
8 Gilman, op. cit., p. 72.
9 Brunner, op. cit., p. 80.
10 Entrevista a Thelma Gálvez, 2015.
11 Puryear, J. (2016). Pensando la política: intelectuales y democracia en Chile, 1973-1988. Santiago: Cieplan, p. 26.
12 Brunner, op. cit., p. 49.
13 Ibid., p. 46.
14 Puryear, op. cit., p. 26.
15 Ibid., p. 55.
16 Ibid., p. 56.
17 Nombre con el que se conoció al grupo al que Pinochet encargó la tarea de elaborar una nueva Constitución.
18 Puryear, op. cit., p. 59.
19 Salazar, G. (2000). Labradores, peones y proletarios. Santiago: Lom Ediciones, p. 8 (Primera edición, SUR Profesionales, 1985).
20 Salazar, G. (2003). Historiografía y dictadura en Chile: búsqueda, dispersión, identidad. En La historia desde abajo y desde dentro. Santiago: Facultad de Artes Universidad de Chile, pp. 81-94.
21 Agurto, I. (1988). Las organizaciones no gubernamentales de promoción y desarrollo urbano en Chile. Una propuesta de investigación. Material de Discusión núm. 110. Santiago: Flacso, p. 15.
22 Puryear, op. cit., p. 64.
23 Brunner, op. cit., p. 91.
24 Agurto, op. cit., pp. 9-10.
25 Puryear, op. cit., p. 78.
26 Ibid., p. 69.
27 Brunner, op. cit., p. 91.
28 Por ejemplo, el trabajo en torno a la problemática de los pobladores fue realizado por sociólogos, economistas, trabajadores sociales, historiadores y antropólogos que convivían en espacios organizacionales para abordar desde diferentes perspectivas las complejidades de un actor cuya definición y características estaba en discusión. Pobreza, juventud, género, política e historia se articulaban en lugares de enunciación, como textos, diaporamas, cursos, talleres y seminarios, para generar análisis sociales que sobrepasaran las fronteras de las disciplinas.
29 Puryear, op. cit., p. 75.
30 Entrevista a Juan Eduardo García-Huidobro, 2016.
31 Brunner, op. cit., p. 105.
32 Entrevista a Cristián Cox, 2016.
33 Entrevista a Fernando Ossandón, 2015.
34 Entrevista a Vicente Espinoza, 2015.
35 Puryear, op. cit., p. 72.
36 Entrevista a Mario Garcés, 2015.
37 Puryear, op. cit., p. 117.
38 Entrevista a Paulina Saball, 2015.
39 Garcés, M. (2010). ECO, las ONG y la lucha contra la dictadura militar en Chile. Entre lo académico y lo militante. Revista Izquierdas, 3(7), 6.
40 Moyano, C. (2013). Trayectorias biográficas de militantes de izquierda. Una mirada a las élites partidarias en Chile, 1973-1990. Revista Historia, (46).
41 Entrevista a Cristián Cox, 2016.
42 Entrevista a Lidia Baltra, 2016.
43 Entrevista a Paulina Saball, 2015.
44 Jocelyn-Holt, A. (2000). Sociedad civil y organizaciones no gubernamentales en Chile: una historia germinal. Congreso Nacional de ONG, Picarquín.
45 Ibid.
46 Un ejemplo de estas críticas está en los talleres de Análisis de Coyuntura realizados por ECO entre 1988 y 1989.
47 Puryear, op. cit., p. 128.