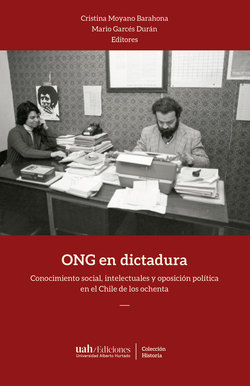Читать книгу ONG en dictadura - Cristina Moyano - Страница 7
ОглавлениеUNA EXPERIENCIA GERMINAL: EL GRUPO DE LOS 24: OPOSICIÓN POLÍTICA, CONOCIMIENTO Y LUCHA POR LA DEMOCRACIA EN DICTADURA (1978-1980)
Danny Monsálvez Araneda1 León Pagola Contreras2
Introducción
Durante la dictadura cívico-militar que vivió Chile, la democracia aparecía para los militares como un concepto ajeno y restrictivo. La creación de un proyecto nacional que transformara a Chile en una gran nación se convirtió en el gran objetivo para la junta militar. Para dicho cometido se necesitaba legitimar la propia dictadura bajo una estructura católica conservadora en lo valórico e ideológicamente homogénea. La Declaración de Principios del Gobierno de Chile en 1974 estableció las pautas de convivencia del régimen dictatorial. De igual forma recalcó y puso énfasis en señalar el débil carácter democrático que permitió la existencia del proyecto chileno al socialismo, la Unidad Popular, proceso encabezado por Salvador Allende Gossens. Dentro de tal declaración estableció un antes y un después, acusando a la sociedad de haber permitido una democracia ingenua con un pluralismo mal entendido. Asimismo, y sin temor alguno, no vaciló en declararse antimarxista. Con todo lo anterior, el camino recorrido por el país se derrumbó bajo la profunda censura, represión y tortura, y se generaron marcos de acción con distintos fines y escalas para la efectiva participación política, comprendiendo la deteriorada escena política bajo el régimen de facto.
En ese contexto, a fines de la década de los setenta, la dictadura impulsó un proceso que buscó consolidar y perpetuar la acción emprendida el 11 de septiembre de 1973, es decir, establecer su propia institucionalidad, una suerte de refundación jurídica, política y también histórica. Para tales efectos, se procedió a la creación de un anteproyecto constitucional, tarea que fue asignada a la Comisión Ortúzar mediante la publicación en el Diario Oficial del 12 de noviembre de 1973 del Decreto Supremo N° 1.064, del 25 de octubre del mismo año. Esta comisión estuvo encargada de elaborar un nuevo anteproyecto de Constitución Política del Estado, la cual diera respaldo legal y jurídico al régimen durante los siguientes años integrando ciertos conceptos que sostuvieran un cuerpo de ideas sólido y decididamente antimarxista3. Esto vendría a consolidar un régimen de forma ilegítima en su proceso constitutivo, por el origen espurio de su concepción, en reemplazo de la débil democracia que había existido según el régimen. Como una subjetivación represiva silenciosa respecto de aquellos preceptos heredados de enclaves autoritarios diseñados, generados y seguidos por la propia dictadura.
El objetivo central de la junta militar era instituir un nuevo sistema político basado en un tipo de democracia nueva y particular, una “democracia autoritaria, protegida, integradora, tecnificada y de auténtica participación social”, como se denominó al proyecto planteado, también, en el conocido discurso de Chacarillas (1977)4, que fuera capaz de asegurar la permanencia de Augusto Pinochet como máxima autoridad del país y de las Fuerzas Armadas como garantes de aquella institucionalidad. Lo anterior tenía como trasfondo el argumento de defender al régimen de los denominados enemigos internos, así como proscribir y excluir a aquellos sectores opositores y críticos de la dictadura.
Sin embargo, y a pesar de la dureza del poder con la cual la junta militar imponía las reglas del juego, un conjunto de personas, entre ellos juristas, académicos y hombres de la vida pública, dieron vida en 1978 al Grupo de Estudios Constitucionales, más conocido como el Grupo de los 24, el cual elaboró una propuesta constitucional alternativa a la del régimen, con un fuerte contenido democrático y participativo.
La constitución del Grupo de los 24 fue un proceso de construcción de conocimiento a partir del trabajo intelectual de sus miembros, pero también un espacio de sociabilidad política destinado a estudiar, analizar y pensar la mejor forma y vía para salir de la dictadura al más breve plazo posible. En esa tarea de producción de conocimiento confluyeron hombres de un mismo pensamiento político, ideológico o valórico y, al mismo tiempo, se congregaron sujetos que otrora, antes del golpe de Estado de 1973, habían estado en posturas contrarias. Sin embargo, en este nuevo escenario autoritario los reunía el valor de la democracia, la libertad de reunión, expresión y el pluralismo político, aspectos que tras la intervención militar habían sido violentamente interrumpidos y conculcados. De ahí entonces la tarea de sus integrantes de unirse con el objetivo de crear un proyecto de Constitución alternativo frente a lo encargado a la referida Comisión Ortúzar.
La producción de conocimiento del grupo consistió en disputar política y públicamente el sentido de la noción de democracia que buscaba imponer la dictadura entre los años 1978 y 1980. Finalmente, por medio de un plebiscito, en septiembre de 1980, el régimen impuso su proyecto de Constitución Política.
De esta forma, los integrantes del Grupo buscaron participar del debate público, aun cuando este campo estaba fuertemente restringido e intervenido por el régimen, ya sea a través de la censura de los medios o por los temas de contingencia política que se podían debatir abiertamente. De la misma forma, sus miembros asumieron el rol de intelectuales públicos, buscando llenar un vacío político producto de las medidas coercitivas impulsadas a la fecha por la dictadura. Entendiendo por intelectual público a aquella persona “que busca animar la discusión de su comunidad y que se rehúsa por igual tanto al consenso complaciente como a las simplificaciones, sean las del mesianismo político, sean las del discurso mediático”. De este modo, “el intelectual público suele valerse de su competencia en alguna disciplina, pero pretende alguna comunicación que no se limite a sus colegas ni al campo disciplinario al que pertenece. La democracia es su ambiente propicio”5.
En vista de lo anterior, en este capítulo se persigue analizar y caracterizar lo que fue la disputa política y conceptual planteada por el Grupo de los 24, como intelectuales públicos contra la dictadura, durante el proceso de creación de una nueva Constitución Política para el país. Concretamente, nos interesa dar cuenta del sentido y contenido de la democracia que promovió el Grupo de Estudios Constitucionales, aquel que se sustentaba, por ejemplo, por medio de una Asamblea Constituyente y con un carácter pluralista, principalmente en lo electoral, y que había sido abolida tras el golpe militar de 1973.
Sobre la base de que el proyecto oficial de la dictadura consolidaba una idea de democracia protegida plausible a la luz de los hechos de violencia y represión producidos sistemáticamente por agentes del Estado, negando de forma reiterada la libertad y el ejercicio democrático, los miembros del Grupo se dieron a la labor de restituir, en parte, una esfera pública que no estaba negada al espacio de la producción académica, para desde ahí aportar al debate sobre las formas de la democracia y esbozar unos primeros intentos que apuntaban a generar una transición.
Por tal motivo, en las siguientes páginas expondremos el trabajo realizado por el Grupo de los 24, destinado a situar la democracia (sin apellido) como un proyecto alternativo al propuesto por la dictadura, asumiendo desde un comienzo que la fuerza y accionar del Grupo fue posible, en gran medida, gracias al capital político, cultural y simbólico reflejado en la trayectoria pública y académica de sus integrantes. Al mismo tiempo, situar al Grupo como un importante antecedente de lo que serían años más tarde la Alianza Democrática y la Concertación de Partidos por la Democracia en la década de los ochenta, y el influjo que en ella tuvo el Partido Demócrata Cristiano.
Como lo señala Luciano Valle, el Grupo de Estudios Constitucionales se convirtió en “el primer espacio político de diálogo, reflexión, reencuentro y concertación política de las fuerzas democráticas. El llamado Grupo de los 24 es, en justicia, el antecedente político primigenio, y en línea directa, de la Concertación de Partidos por la Democracia”6. Como lo planteara el propio Patricio Aylwin, el grupo permitió acercar posturas políticas diferentes y, por lo tanto, crear un clima necesario para la comprensión entre distintas personas que compusieron a los 247. O, como apunta Ricardo Yocelevzky, en el sentido de que la discusión sobre el proyecto constitucional de la dictadura abrió un campo para que los democratacristianos se convirtieran en el eje que rearticulara el sistema de partidos en caso de una futura reactivación política. Además, los intelectuales de izquierda habían desechado la idea de construir o impulsar una alternativa revolucionaria8. De esta forma, la conformación del Grupo de Estudios Constitucionales se convirtió en el primer espacio de colaboración y alianza entre democratacristianos y algunos personeros de izquierda y la antigua derecha. Este grupo de intelectuales generó un tipo específico de conocimiento y, de la misma manera, disputó los espacios creados para legitimar la realidad diseñada e impuesta desde la dictadura cívico-militar.
En ese contexto nos preguntamos, entre otras cosas: ¿Cómo entendió el Grupo de los 24 el concepto de democracia?, ¿cómo explicaron su contenido?, ¿cuáles fueron las ideas fuerza que estaban detrás del concepto de democracia?, ¿cuáles fueron las bases teóricas desde las cuales el grupo propuso una salida institucional y oficial de la dictadura a la democracia? Con esta y otras interrogantes buscamos situar el accionar del Grupo de Estudios Constitucionales como uno de los primeros espacios políticos y públicos desde donde se hizo oposición a la dictadura y se construyó conocimiento respecto a lo diseñado por el régimen de Augusto Pinochet.
Antecedentes preliminares: concebir la democracia en dictadura
El Grupo de los 24 nace un 21 de julio de 1978 bajo el contexto dictatorial en Chile9. Su propósito era acelerar la vuelta a una institucionalidad democrática para el país tras cinco años de represión, violencia y sistemática violación de los derechos humanos. Desde sus inicios, sus integrantes se reconocieron y asumieron el papel de opositores al proyecto constitucional impulsado por la dictadura pinochetista. En esa tarea, como recuerda uno de sus fundadores, Patricio Aylwin, el Grupo logró tener presencia en Valparaíso, Concepción, Valdivia, Temuco, Chillán y La Serena, destacando desde el comienzo que existían diversas miradas políticas en el seno del grupo y que no solo aglutinaron a sectores del mundo demócratacristiano o radical, sino también a figuras como Alejandro Silva Bascuñán, que abandonó la Comisión Ortúzar para luego integrarse al Grupo de los 24, lo que colocaba de manifiesto el pluralismo político del Grupo y el sentido supremo de dar garantías efectivamente democráticas al proyecto constitucional paralelo al planteado por la dictadura10.
Como señaló Norbet Lechner11, la discusión teórica respecto de los caminos hacia la democracia en América Latina propiciaba la determinación y legitimidad de un sistema alternativo al orden autoritario sustentado en cada país. La reflexión teórica era difícil, ya que al dar cabida a las situaciones que el autor plantea como de “encuentro”, la discusión debía abarcar más allá de la diferenciación entre dictadura y democracia. La propia institucionalidad democrática establecida vuelca su atención sobre los problemas de orden sectorial, como la inflación, el desempleo, la educación, etc. Por tanto, y siguiendo al citado Lechner, la transición exigía la elaboración de una nueva “gramática”. Por tal motivo, el “juego democrático” y la concerniente aceptación sobre las “reglas del juego” debían ser dos caras simultáneas de este proceso.
Así podemos observar la actuación del Grupo de los 24 desde la problematización del corpus constitucional, es decir, los instrumentos que caracterizaban el momento democrático del país y las diferencias con el actuar de la dictadura, reflejado en lo que muchos de sus miembros concebían como la tradición histórica de la democracia en Chile. Lo anterior, en un período que se extiende desde la creación del Grupo de los 24 hasta la puesta en marcha de la Constitución de 1980 el 11 de marzo de 1981.
Más allá de los pasajes que caracterizaron el actuar del Grupo, este se ocupó de varias cuestiones en un intento decidido por divulgar los alcances de sus estudios constitucionales a través de distintos seminarios a lo largo del país y dentro de las discusiones de revistas y prensa local, como APSI, Análisis o diario El Sur de Concepción. Así, por ejemplo, se buscó impulsar una “pedagogía democrática”, es decir, una práctica que permitiera “recuperar el sentido del humanismo, la conciencia democrática y su contenido integral”; asimismo, “reactivar la participación al interior de la sociedad civil”12. En forma conjunta, el Grupo buscó reflexionar o teorizar acerca de la idea de democracia a la cual debía aspirar el país, la cual difería profundamente de la posición emanada desde el régimen. Para sus integrantes, la democracia no es solo política, sino también económica, social y cultural, “lo cual significa que bajo la expresión formal de la democracia jurídica está un contenido activo que se concreta en la sociedad civil y que se llama participación”13. Por este motivo, la unión de distintos sectores políticos en el Grupo de los 24 pasa a ser importante, lo que demuestra la pluralidad política en su conjunto y la capacidad de establecer puntos de encuentro, lugares comunes de entendimiento, por la lucha para el restablecimiento de un régimen plenamente democrático.
Como sostuvieron varios de sus integrantes, el proyecto oficial de la dictadura no consagraba en sí mismo un régimen democrático, más bien consolidaba un régimen autocrático, propio de haber sido tomado por la fuerza. Así lo sostuvieron en una declaración ante la opinión pública: “Proclamamos por ello nuestra fe en la democracia, en el arreglo político, social y económico de la sociedad, formulado, impuesto y realizado por el pueblo soberano para el pleno goce de los derechos humanos”14.
En este proceso, dentro del grupo existe el deber de congregarse para ayudar a determinar un orden social, el cual debía ser creado legítimamente por el poder constituyente surgido desde el pueblo soberano. Por este motivo, señalaron que su trabajo no apuntaba a complementar la labor de los órganos creados por la dictadura en dicho contexto; más bien, cobraría valor en un ámbito ciudadano si este concitaba el favor popular15. Así, definen la soberanía popular como fuente de poder, la residencia del poder constituyente; la organización ciudadana de la sociedad política, y el contenido de dicho régimen como humanista y social, en contraste con lo que consideraron como un pacto entre el poder económico privado y el poder militar16.
Para el grupo, la concepción de la democracia pasaba a ser un sistema superior de convivencia social17. Lo anterior demuestra el contexto en que se inserta la labor desempeñada por el Grupo y sus integrantes durante años en que un acuerdo político parecía difícil por el nivel de control establecido por la dictadura y la violencia represiva que experimentaban los grupos políticos existentes (muchos en la clandestinidad). El trabajo realizado por el Grupo nunca fue pensado para ser homologado o complementario al efectuado por la Comisión Ortúzar, ya que realizar aquello sería traicionarse a sí mismos, señalarían con mucho enfasis18.
Proponer una salida al régimen a través de la vía electoral era un desafío mayor por la quema y destrucción de los registros electorales, y, al mismo tiempo, por la situación que el país atravesaba. Sobre el primer punto, Patricio Aylwin, coordinador del grupo, señalaba: “Chile es un país sin ciudadanos. Él es un miembro de la unidad nacional que tiene derecho a participar en las actividades de su país, inscrito en los registros electorales; y aquí los quemaron. Es fundamental –dijo– tener las inscripciones para formar un cuerpo ciudadano. Y ello se puede hacer –con buena voluntad– en seis meses”19. Lo anterior, pensando en la Consulta Nacional de 1978 o lo que sería luego el Plebiscito Nacional de 1980 para ratificar la Constitución de 1980. Los hechos que colocaban a la vista los miembros del Grupo de los 24 demostraban la voluntad de dotar nuevamente a Chile de un sistema democrático y amparado institucionalmente, considerando incluso la reformulación de la Constitución de 1925.
Para conseguir una sociedad plenamente democrática, a juicio de sus integrantes, debían darse algunos pasos fundamentales. Así lo dejaba ver el representante del Grupo en la ciudad de Concepción, el abogado Humberto Otárola: “El régimen democrático no se consigue y perdura solo por la concepción política que se estatuye: es necesario que haya coincidencia democrática en la gran mayoría de los ciudadanos que deciden la suerte de la sociedad nacional… La democracia no se crea por generación espontánea ni se sostiene por la existencia aislada de un marco jurídico al que no se presta acatamiento porque falta moral. Esto es lo que falló en Chile. No falló la Constitución: la conculcaron los que perseguían un régimen diametralmente opuesto”20.
Lo anterior colocaba de manifiesto la posición del Grupo sobre el funcionamiento del régimen dictatorial, más aun cuando en el país la posibilidad de una democracia plena se hacía cada vez más difícil y la dictadura ganaba terreno a través de la bonanza económica de aquellos años. A esto se sumaba la propaganda que versaba sobre un antes y un después del día 11 de septiembre de 1973, hito que marcaba –según los militares– la liberación nacional del yugo marxista.
Bajo estas circunstancias, el camino parecía mucho más complicado para los defensores de la democracia, cosa que dejaba en claro uno de los integrantes del grupo, Edgardo Boeninger: “Para una persona de convicciones democráticas y formación académica, cuyo centro de interés son las ciencias sociales, no existe lugar ni forma de participación real en un régimen autoritario como el que ejerce el poder político en Chile. Por ello, se requieren iniciativas como la del Grupo de los 24”21.
Construcción democrática: mecanismos y alternativas
El contexto “plebiscitario” iniciado por la dictadura a fines de la década de 1970, específicamente con la Consulta Nacional de 1978 y el Plebiscito de 1980 para aprobar la Constitución de 1980, se constituyeron en el principal escenario para plantear conceptos y confrontar alternativas que fueran vías para el retorno a la democracia. Ese camino, iniciado años antes por un grupo de juristas partidarios del régimen, posibilitó también la creación de una alternativa jurídica liderada por el Grupo de los 24. En un informe del año 1979 expresaban que el trabajo desarrollado era el “fruto de la colaboración de muchos compatriotas de buena voluntad y responde al anhelo de lograr un régimen verdaderamente democrático fundado en el mayor consenso posible entre todos los chilenos”22.
La importancia del contexto, más allá de las declaraciones aparecidas en la prensa, surge a la luz de una alternativa que congregó a los más diversos sectores de oposición a la dictadura, planteando de lleno la convergencia de chilenos y chilenas por restaurar la democracia. Dicha alternativa era una forma de hacer frente de manera pública y directa a lo que la dictadura colocaba en la esfera del debate público, incluso en la vida cotidiana: la discusión sobre qué tipo de democracia querían los chilenos. Por ello, encontrar lugares comunes entre distintos sectores políticos resultaba fundamental, al igual que generar una convergencia sobre temas relevantes para el proceso democrático.
Una de las propuestas que podemos destacar dentro del discurso sostenido por el Grupo de los 24 es la creación de una asamblea constituyente, la cual propiciaría el camino democrático legítimo y sería la representante adecuada de la voluntad del pueblo chileno; es decir, el único titular del poder constituyente es el pueblo y debe ejercerlo previo restablecimiento de su libertad. Situación que no se daba en aquel momento. En este sentido cabe resaltar que el grupo fue pionero en plantear estructuras jurídicas que pudiesen dar forma a la discusión política sobre la transición, acotando alternativas viables para la restitución democrática que contenían un proceso que establecía cuatro pasos fundamentales: primero, una plena vigencia del derecho y libertad; segundo, la elección de una asamblea constituyente representativa; tercero, un plebiscito en el que se exprese la voluntad del pueblo, y en cuarto lugar, la necesidad de un cuerpo electoral (por ende, registros electorales)23.
Pero este mecanismo no se agotaba ahí. Dentro de las revistas en que circularon las ideas y propuesta del grupo, tales como APSI o Análisis, se criticaba abiertamente al régimen y la figura de Pinochet. Junto con aquello, se procedió a la difusión de alternativas propuestas por el Grupo de los 24 en mayor medida luego del acto principal de oposición frente al próximo plebiscito del 11 de septiembre de 1980, en el que se ratificaría la opción constituyente de la dictadura. Aquel acto señalado como el “Caupolicanazo”, efectuado el 27 de agosto de 1980, marcó un hito dentro del proceso dictatorial vivido en el país, puesto que era la primera vez luego del golpe de Estado en que se aglutinaban sectores de centro e izquierda demostrando su repudio generalizado al régimen encabezado por el dictador Pinochet24.
Como planteó el expresidente Eduardo Frei Montalva, consecuentemente con lo que esbozó el Grupo de los 24: “Dicho gobierno deberá –a juicio de Frei– convocar a una asamblea constituyente, restablecer progresivamente las libertades públicas, dictar una ley electoral, dictar un estatuto de los partidos políticos, derogar las limitaciones impuestas a las organizaciones sociales, terminar la intervención de las universidades y “gestar un consenso nacional o pacto social que garantice la convivencia democrática, en paz y sin violencias, y que haga posible su desenvolvimiento posterior”25.
Como es posible apreciar dentro de las alternativas propuestas, el grupo se encargó de levantar algunas ideas fuerza que fueran garantía del proceso plebiscitario, la participación popular y el proceso que vendría posteriormente. Se puso atención en los dos escenarios existentes: la victoria de la opción SÍ o del NO:
| LA ALTERNATIVA PROPUESTA | ||
| Etapa | En caso de triunfar el SÍ | En caso de triunfar el NO |
| Transición | Encabezada por el general Augusto Pinochet y durará ocho años, desde seis meses después del plebiscito. | Encabezada por un Gobierno Provisional Cívico-Militar, que dura 2 años, desde el día siguiente al plebiscito. |
| Poder Ejecutivo | General Augusto Pinochet. | Junta Provisional de Gobierno presidida rotativamente por los Comandantes en Jefe en ejercicio. |
| Poder Legislativo | Junta Militar. | Consejo de once miembros de reconocida experiencia pública y con las atribuciones del Congreso Nacional, según Constitución de 1925. |
| Poder Constituyente | Junta Militar. | Asamblea constituyente elegida democráticamente y que en un año deberá someter a plebiscito un proyecto de reformas a la Constitución de 1925. |
| Institucionalidad vigente durante la transición | Normas de transición y Constitución sometidas a ratificación en plebiscito del 11 de septiembre de 1980. | Constitución de 1925 y sus modificaciones hasta 1971. |
| Partidos políticos | Prohibidos hasta la dictación de una ley orgánica Constitucional. | Funcionamiento inmediato sujeto a un Estatuto Provisorio a dictarse antes de seis meses. |
| Primera elección presidencial | Indirecta. Después de ocho años de transición, la Junta Militar propondrá un candidato que se someterá a ratificación plebiscitaria. Si este es rechazado, se realizarán elecciones directas nueve meses después. | Directas, sesenta días después de promulgada la nueva Constitución. |
| Registros electorales | Se proyecta que se concreten simultáneamente con el plebiscito del 11 de septiembre de 1980. | Se abrirán por cuatro meses, sesenta días después de la instalación del Gobierno Provisional. |
Fuente: Revista APSI, N° 81, 1980, p. 5.
Con una posición crítica sobre el proceso plebiscitario, el grupo generó una inmediata respuesta sobre lo que había sido la consolidación final del instrumento constitucional creado por la dictadura; asimismo, cuestionó de fondo la legitimidad del proyecto comenzado años antes. Como señalaría más adelante, solo concretaba un burdo engaño de participación plebiscitaria: “El general Pinochet acaba de dar un paso de dramáticas consecuencias para el país. Ha convocado a un plebiscito que tiene por objeto perpetuar la autocracia que encabeza hasta completar casi un cuarto de siglo de gobierno dictatorial”26.
Si ponemos atención en las declaraciones emanadas al interior del grupo, es claro que su crítica principal radicó en la vía para consolidar un camino democrático que garantizara la legítima participación del pueblo chileno; lo anterior, a raíz de que la Comisión Ortúzar, designada por la dictadura, fue pensada siempre a espaldas de los chilenos y entre conocidos partidarios del régimen, quienes sesionaron en la más absoluta reserva, por lo tanto, era urgente y pertinente contar con una alternativa a dicha comisión, la cual debería tener un valor jurídico real27. Por ello, el grupo insistió en que ellos no han trabajado “encerrados en cuatro paredes, al margen de la realidad ni del sentir de nuestros compatriotas”28, y que incluso han recogido el sentir de hombres y mujeres de todos los sectores de la vida nacional, los cuales han expresado las causas y características de la crisis que vive el país.
Además, señaló explícitamente que en la gestación del proceso impulsado para aprobar la Constitución de la dictadura el lapso entre su publicación en el Diario Oficial y la realización del plebiscito era extremadamente corto (un mes); al mismo tiempo, no había registros electorales ni un tribunal electoral, por tal motivo no se podía hablar de un plebiscito libre e informado. Todo este “show mediático” sobre la Constitución y el camino constitucional de Chile propuesto por los militares venía a consagrar un régimen de facto iniciado el día 11 de septiembre de 197329.
Como se indicaría días después del plebiscito de septiembre de 1980, existe plena conciencia de que “…a pesar del fraude, el monopolio de la televisión, la campaña del terror y el miedo imperante, más de dos millones de chilenos se hayan atrevido a ponerse en pie para recuperar la dignidad de Chile”30. Aun con todo esto, el terreno para el Grupo de Estudios Constitucionales pasaba a configurarse de manera diferente frente a la aceptación de la Constitución de la dictadura, puesto que dicho acto electoral, cuestionable a todo nivel, era solo el reflejo de la consagración de un régimen que actuaba al margen de toda transparencia y buscaba implantar la autocracia en Chile. Así lo expresaba su presidente Manuel Sanhueza en un acto realizado en Valparaíso en mayo de 1980, ocasión en la cual expresó: “El quehacer constitucional del gobierno se ha empeñado desde un comienzo en realizarse a espaldas del pueblo y, por consiguiente, en oposición a la idea democrática, por lo que su resultado necesariamente tenía que postular la implantación de la autocracia”31.
Para el grupo no fue fácil plantear un nuevo escenario institucional como salida a la dictadura y el retorno de la democracia ni congregar tras de sí un respaldo que lograra avanzar hacia un acuerdo o consenso social necesario. Lo cierto es que su labor pudo ser tomada como una opción para los sectores opositores a la dictadura y también para aquellos grupos o personeros de derecha que se situaban en una posición distante al régimen, los cuales encontraron en el grupo un espacio necesario para dar la lucha desde el plano académico, político y público.
¿Cuál camino hacia la democracia?
Uno de los aspectos más destacables respecto de la labor cumplida por el Grupo de los 24 fue la capacidad de proponer y definir un concepto de democracia más allá de una definición técnica, por cuanto establecieron mecanismos para llevarlo a la práctica y así formular un tipo de salida política no violenta a la dictadura. Dichos planteamientos, expuestos en términos jurídicos y políticos, respondieron principalmente a la labor que habían realizado sus miembros durante largo tiempo desde el mundo público y académico32.
Uno de sus principales líderes fue el profesor de la Universidad de Concepción Manuel Sanhueza Cruz. Él consideraba indispensable instaurar un sistema democrático basado en la voluntad constituyente popular33 que respondiera de manera efectiva a los requerimientos. En la misma idea, y criticando el proyecto oficial de la dictadura, Sanhueza respondió de forma enérgica y se desmarcó de la abstracción hecha por el régimen: “Consideramos que el proyecto oficial disiente, en su esencia misma, de la idea democrática. De ahí que se nos presenta, en lo sustantivo, intrínsecamente como contrario a nuestras concepciones…”34.
En este punto cabe señalar que si bien el grupo siempre actuó o se mostró públicamente de manera unida o mancomunada, en su interior era posible distinguir dos posturas bien definidas: por una parte, aquella liderada por el abogado radical Manuel Sanhueza, quien tenía un discurso más crítico y confrontacional contra el régimen, y el otro sector liderado por Patricio Aylwin y Edgardo Boeninger, para quienes las directrices del Grupo las daba la Democracia Cristiana. Este último señala que el partido promovió y encabezó expresiones testimoniales que provocaron impacto público, como fue la creación del Grupo de los 24 y la campaña por el No en el plebiscito de 1980. De esta forma, “la experiencia del Grupo de los 24, primer ejercicio pluralista pos-1973, encaminó a la DC hacia la construcción de acuerdos y la búsqueda de alianzas con otras fuerzas políticas”35. Por su parte, Aylwin recuerda que la idea de formar un grupo surgió a consecuencia de la consulta del año 1978. La idea era reunir a personas, especialmente a juristas, para estudiar una nueva institucionalidad: “…a mí me parecía fundamental que los que queríamos democracia nos pusiéramos de acuerdo en qué tipo de instituciones debería tener, y cómo se avanzaría para ofrecerle al país una alternativa”. En ese contexto, se habló con el expresidente Eduardo Frei, quien sugirió el nombre de Víctor Santa Cruz (exembajador de Frei en Inglaterra). Este último propuso los nombres de Héctor Correa y Julio Subercaseaux. “Simultáneamente, tomamos contacto con sectores académicos independientes y con gente de izquierda”36. De esta forma se fueron configurando con el transcurrir de los años dos visiones al interior del Grupo. Por un lado, aquella liderada por Sanhueza, con una postura más crítica a la dictadura, y, por otro, aquella con la cual los sectores vinculados a la Democracia Cristiana (Aylwin y Boeninger, preferentemente) tomaron distancia para avanzar en la formación de una alianza política que se convirtiera en un espacio desde donde hacer oposición al régimen y derrotarlo por medio de los cauces institucionales, es decir, bajo los parámetros que había estipulado la junta militar por medio de la Constitución de 1980. Ese espacio fue la Alianza Democrática. De ahí entonces se entenderá que durante la década de los ochenta el Grupo de los 24 quedara circunscrito a la figura pública de Manuel Sanhueza, mientras que Aylwin y Boeninger centraran su actividad en la Alianza Democrática.
Volviendo a lo señalado en pasajes anteriores, el Grupo de los 24 criticó en un plano formal la Constitución de 1980 y evidenció varios tópicos en que dicha Carta Fundamental no propugnaba un régimen democrático; más aún, consagraba la forma política impuesta por la junta militar. Por tal motivo, el grupo se dedicó a estudiar el texto constitucional presentado por el régimen, y lo analizó de forma tal que la información sistematizada pudiera resumir de manera fácil y sintética los principales puntos por donde el texto no respondía al camino democrático.
Al respecto, en un informe de la revista APSI de marzo de 1981, se señala lo siguiente37: “…la nueva Constitución rechaza el sistema representativo de Gobierno, desconoce el derecho natural y exclusivo del pueblo para gobernarse, niega el pluralismo ideológico, establece un régimen político y militarista, implanta un verdadero cesarismo presidencial, minimiza al Parlamento, transforma al Tribunal Constitucional en un organismo burocrático carente de representatividad popular y más poderoso que el Congreso, otorga un poder ilimitado a las FF.AA., subordina la vigencia de los derechos humanos fundamentales al arbitrio del gobierno y se identifica, en lo económico, con el capitalismo individualista de libre mercado”38.
En las críticas hechas por el grupo se grafica de buena forma la construcción de una arquitectura jurídica que sustentaba su accionar y lo consagraba de forma directa en la figura de Augusto Pinochet, teniendo una autoridad sin contrapeso dentro del esquema propuesto. Al respecto, desde el grupo señalaban: “La nueva Carta no establece la democracia, ni conduce gradualmente a ella. Por el contrario, cierra las puertas a la democracia. Impide cualquier evolución política, económica y social profunda dentro de sus marcos. Hace prácticamente imposible un cambio de la institucionalidad por los medios que ella prescribe para reformarla”39. Más aún, es posible revisar dentro de las revistas de la época que el propio grupo estableció ocho pilares básicos necesarios y fundamentales para garantizar una transición hacia la democracia que a su juicio no contemplaba el proyecto dictatorial: un Estado de derecho; separación de los poderes públicos; generación periódica de los gobernantes y legisladores; participación activa y organizada del pueblo en la vida política, social, económica y cultural de la nación; existencia de partidos políticos; gobernantes responsables; red de organizaciones intermedias, y justicia económico-social. Por este motivo, lanzan un documento, dos días antes del plebiscito de septiembre de 1980, en el que llamaban abiertamente a todos los chilenos a contraer un “compromiso por la democracia”, donde se entendiera este como un imperativo moral de saneamiento cívico que defendiera las libertades humanas y denunciase cualquier tipo de arbitrariedad frente a la justicia40.
Así, se encargaban de especificar qué entendían por democracia y las características que esta debía tener: “El Grupo de Estudios Constitucionales hace un llamado a todos los chilenos libres a contraer un solemne COMPROMISO POR LA DEMOCRACIA, entendida como el único régimen compatible con los valores de libertad, igualdad y participación, que se funda en el derecho del pueblo a gobernarse por sí mismo y que asegura la efectiva vigencia de los derechos humanos”41. De esta manera, la democracia entendida por el grupo se aferraba a un tipo de organización sociopolítica que se fundaba en el derecho del pueblo a gobernarse a sí mismo y en el que se aseguraba el respeto a los derechos humanos, pero también sería una democracia en que las mayorías gobernaran y las minorías pudieran expresarse libremente y disputar espacios para llegar a gobernar42.
El Grupo de los 24 daba cuenta de una democracia sin apellidos y sin protecciones, principalmente fundada en la libertad, participación y sobre todo en el respeto por los derechos humanos, valores y principios que a la fecha habían sido violentamente atropellados por una dictadura que buscaba imponer su propia concepción de democracia, una “democracia protegida”.
Comentarios finales
El Grupo de los 24 desempeñó una labor política, pública y pedagógica fundamental a la hora de mostrar otra forma de resistencia y oposición a la dictadura que encabezó Augusto Pinochet. Así también se transformó en un espacio de encuentro donde se produjo un tipo específico de saber respecto a la democracia anhelada. Sus integrantes plantearon la posibilidad de una salida institucional alternativa que pudiera hacerse cargo del manejo político del país en el contexto dictatorial radicalmente violento vivido hasta ese momento. Era la forma de generar una respuesta a la legitimación institucional creada por la dictadura, buscando intervenir intelectualmente para incidir en la esfera política. Lo cierto es que el papel de hombres públicos, con importantes niveles de prestigio por su labor como académicos, juristas muchos de ellos, contribuyó para que su proyecto se convirtiera en una alternativa al planteado por la junta militar. Aunque su impacto fue reducido y el grupo se haya dividido tempranamente, fue una de las primeras experiencias político-académicas en las que se hizo oposición pública a la dictadura. Más allá de las posibilidades reales de construir esa alternativa, el grupo representa una experiencia de crítica que sistematizó las formas en que se pensaba la democracia. Sus planteamientos sobre Asamblea Constituyente y alternativa transicional, aunque no fructificaron, nos permiten pensar en que las posibilidades de transición fueron bastante más amplias y diversas que la que terminaron siendo.
Si bien es cierto que la opción del grupo no fue tomada como proyecto definitivo, es imposible negar su valor conceptual, principalmente por la recuperación de valores democráticos para los chilenos y chilenas, a la vez que significó un primer esfuerzo de trabajo transversal y pluralista que logró convocar a diferentes sectores políticos que pensaron en la democracia como el único camino válido para Chile. En ese terreno, la formación del grupo como uno de los primeros espacios de sociabilidad política y productor de conocimiento tiene un valor inmenso, especialmente cuando los derechos a reunión, a hacer política y expresarse públicamente estaban fuertemente restringidos.
El esfuerzo de los protagonistas de esta historia no se termina en las proposiciones dejadas de lado; más bien es un recordatorio para los chilenos y chilenas que piensan que otro tipo de sociedad era factible. ¿Sería posible hoy retomar aquel esfuerzo? ¿Podemos pensar más allá de la construcción hegemónica de la dictadura? Al igual que el momento vivido por el Grupo de los 24, parece oportuno y necesario repensar los cimientos trastocados de nuestra institucionalidad creada bajo cuatro paredes, pensando que el propio grupo configuró una alternativa constituyente legítima al garantizar la participación efectiva de todos los chilenos.
1 Doctor en Historia. Académico en el Departamento de Historia, Universidad de Concepción. Coinvestigador del proyecto.
2 Magíster en Investigación Social y Desarrollo. Ayudante y técnico del proyecto.
3 Para una mayor claridad sobre la Comisión Ortúzar, revisar las actas pertenecientes al Tomo I. Recuperado de https://www.bcn.cl/lc/cpolitica/actas_oficiales-r.
4 Para conocer en detalle el contenido del “Discurso en Cerro Chacarillas con ocasión del Día de la Juventud, el 9 de julio de 1977”, ver “Nueva institucionalidad en Chile: discursos de S.E. el presidente de la república general de Ejército D. Augusto Pinochet Ugarte, 1977”.
5 Altamirano, C. (2013). Intelectuales. Notas de investigación sobre una tribu inquieta. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, p. 11.
6 Valle, L. (2009). Capítulo I. Fundamentos históricos y formación de la Concertación. En C. Bascuñán (Ed.), Más acá de los sueños, más allá de lo posible. La Concertación en Chile. (33). Santiago: Lom Ediciones.
7 Aylwin, P., Briones, C., Bulnes, F., Correa, P., Cumplido, F., Diez, S., y Silva, E. (1998). El reencuentro de los demócratas: del golpe al triunfo del no. Santiago: Ediciones B.
8 Yocelevzky, R. (2002). Chile: partidos políticos. Democracia y dictadura 1970-1990. Santiago: Fondo de Cultura Económica, p. 192.
9 La composición completa del grupo fue la siguiente:
1) Edgardo Boeninger (ex rector Universidad de Chile)
2) Ignacio González Ginouvés (ex rector Universidad de Concepción)
3) Fernando Castillo Velasco (ex rector Universidad Católica)
4) René Abeliux (abogado)
5) Héctor Correa Letelier (ex vicepresidente de la Cámara de Diputados)
6) Juan Agustín Figueroa (abogado y profesor)
7) Gonzalo Figueroa Yáñez (profesor universitario)
1) Patricio Aylwin Azócar (ex presidente del Senado)
2) Fernando Luengo (ex vicepresidente del Senado)
3) Luis Izquierdo (profesor universitario)
4) Eduardo Miranda (abogado)
5) Joaquín Luco (profesor universitario)
6) Alberto Naudón (abogado y exdiputado)
7) Hugo Pereira (profesor universitario)
8) Alejandro Silva Bascuñán (profesor de Derecho Constitucional)
9) Pedro J. Rodríguez (ex presidente del Colegio de Abogados)
10) Ramón Silva Ulloa (exsenador)
11) Sergio Villalobos (historiador y profesor de la Universidad Católica)
12) Manuel Sanhueza (ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción y ex ministro de Justicia durante 1972)
13) Víctor Santa Cruz (ex parlamentario y diplomático)Eduardo Long Alessandri (abogado)
14) Jaime Castillo Velasco (abogado y profesor universitario)
15) Raú Rettig (exsenador)
16) Julio Subercaseaux (abogado) En revista Hoy, 2 al 8 de agosto de 1978.
10 Cavallo, A., y Serrano, M. (2013). El poder de la paradoja. 14 lecciones políticas de la vida de Patricio Aylwin. Santiago: Uqbar editores, p. 128.
11 Lechner, N. (1988). Los patios interiores de la democracia. Santiago: Flacso, pp. 35-40.
12 Grupo de Estudios Constitucionales, Boletín Informativo número 6, s/f, pp. 7 y 9.
13 Ibid., p. 9.
14 Diario El Sur, Concepción, jueves 17 agosto 1978, p. 16.
15 Ibid.
16 Revista APSI, núm. 94, 1981, p. 23.
17 Diario El Sur, Concepción, miércoles 4 octubre 1978, p. 18.
18 Diario El Sur, Concepción, domingo 12 noviembre 1978, p. 24.
19 Ibid.
20 Diario El Sur, Concepción, domingo 26 noviembre 1978, p. IV (magazine).
21 Ibid.
22 Informe del Grupo de los 24. (1979), p. 1. Recuperado de http://www.archivochile.com/Partidos_burguesia/doc_gen/PBdocgen0013.pdf.
23 Revista APSI, núm. 59, 1979, p. 2.
24 Fuentes, C. (s/f). A 35 años del “Caupolicanazo” se revive la memoria. Recuperado de http://www.icso.cl/noticias/a-35-anos-del-caupolicanazo-se-revive-la-memoria-articulo-del-director-de-ciencia-politica-udp-claudio-fuentes/.
25 Revista APSI, núm. 81, 1980, p. 4.
26 Revista Análisis, núm. 26, 1980, p. 5.
27 Ibid.
28 Informe del Grupo de los 24 (1979), p. 1. Recuperado de http://www.archivochile.com/Partidos_burguesia/doc_gen/PBdocgen0013.pdf.
29 El grupo de los 24 y el reencuentro con la democracia. Recuperado de http://archivohales.bcn.cl/colecciones/v/participacion-politica-y-membresias/el-grupo-de-los-24-el-reencuentro-con-la-democracia.
30 Revista APSI, núm. 82, 1980, p. 3.
31 Grupo de Estudios Constitucionales. Boletín número 5, 1980, p. 79. Disponible en Biblioteca del Congreso Nacional.
32 Para ver la labor del grupo desde su análisis jurídico, véase: Quinzio, J. M. (2002). El Grupo de los 24 y su crítica a la Constitución Política de 1980. Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, (23).
33 Diario El Sur, Concepción, sábado 2 diciembre de 1978, p. 4.
34 Ibid.
35 Boeninger, E. (1998). Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad. Santiago: Editorial Andrés Bello, p. 285.
36 Cavallo y Serrano, op. cit., p. 127.
37 Las críticas del Grupo de los 24, p. 7. Recuperado de http://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=documentos/10221.1/23867/1/las_criticas_del_grupo.pdf.
38 Ibid., p. 8.
39 Ibid., p. 12.
40 Revista APSI, núm. 84, 1980, p. 62.
41 Ibid.
42 El grupo de los 24 y el reencuentro con la democracia. Recuperado de http://archivohales.bcn.cl/colecciones/v/participacion-politica-y-membresias/el-grupo-de-los-24-el-reencuentro-con-la-democracia.