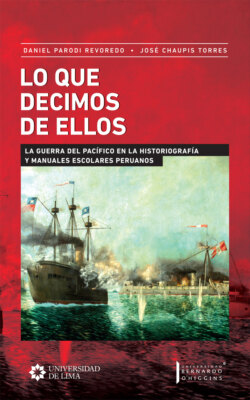Читать книгу Lo que decimos de ellos - Daniel Parodi Revoredo - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Introducción
ОглавлениеEl 26 de junio del 2018 viví una experiencia singular. Me encontraba en Santiago de Chile, invitado por la Universidad Bernardo O’Higgins (UBO), para presentar la compilación Relecturas de la Guerra del Pacífico, en la que varios historiadores de ambos países han escrito diferentes relatos sobre dicha conflagración, pero con el denominador común de que ninguna de ellas trata de batallas sangrientas ni de epopeyas o héroes militares. Más bien tratan de ciudadanos, sacerdotes, de la prensa, la literatura, etcétera. De hecho, la compilación de la UBO es una invitación a dejar de lado, por un momento, los lugares comunes de la guerra, para sumergirnos en sus aspectos más cotidianos.
Sin embargo, la experiencia singular no fue esa, a pesar de que contó con un lleno de bandera en el salón principal de la bella y antigua casona donde funciona el Centro Cultural de la UBO, en la que se destacó la presencia del embajador del Perú y de altas autoridades universitarias. No, mi real inquietud se centraba en lo que iba a ocurrir al día siguiente, el 27, cuando, como anticipo del libro que en estas líneas estoy introduciendo, se me encargó contarle a un grupo de jóvenes universitarios chilenos, de los primeros semestres de la carrera de pedagogía en historia, nada menos que la “versión peruana de la Guerra del Pacífico”.
No sé si mis colegas de la UBO Germán Morong y Patricio Ibarra ponderaron el desafío, más pedagógico que académico, que significó para mí su invitación a dictar esa charla. Como maestro universitario, me preocupaban varias cosas: la primera era cómo establecer una relación basada en la confianza con un grupo de estudiantes ya compacto, estructurado, pues se encontraban finalizando el semestre académico. Se conocían muy bien entre ellos, pero yo nos los conocía, ni ellos a mí.
Si algo me han enseñado mis largos años de docencia universitaria es que “conectar” y generar empatía con los jóvenes que de pronto están sentados frente a ti es el paso decisivo, fundamental, para triunfar o fracasar en la enseñanza de una materia. Y lo es mucho más si la intención es crear una atmósfera colaborativa en el aula, en la que el proceso cognitivo se produzca, menos desde la charla del maestro, y más a través de la participación de los estudiantes durante la sesión y en el debate subsecuente. Entonces me preguntaba ¿cómo lograr algo así con jóvenes que no conozco y a los que, de seguro, la presencia de un historiador peruano que ha venido a narrarles su versión de la “guerra con Chile” tendería, en primera instancia, a alejarlos más de mí, en lugar de acercarlos?
Entonces se me ocurrió desnacionalizar el ambiente y preocuparme más por el vínculo profesor-estudiante que, reitero, es lo primero que se tiene que construir en el proceso cognitivo. Pero ¿cómo hacerlo? Yo solo contaba con un par de horas, tal vez un poco más, para conocerlos, empatizar, exponer, fomentar la participación y propiciar un debate. Les señalé que teníamos dos opciones: o me veían como a un profesor nuevo, que recién introduce el curso, y manteníamos una actitud distante; o, por el contrario, me veían como un profesor conocido que les estaba dictando la última lección del curso, con quien ya tienen familiaridad pues ya se había generado con él, a través de las sesiones, una relación cercana. Ambas afirmaciones eran ciertas, pues ese día, en apenas dos horas, yo iba a comenzar y a terminar mi relación profesor-estudiante con ellos, por lo que los invité a adoptar todos juntos la segunda opción; es decir, que me vean como a un viejo conocido, con el que habían compartido un vínculo de meses, basado en el respeto y la confianza.
Al iniciar la sesión, les expliqué que hace décadas se ha superado la idea de que existe una sola historiografía o una sola versión de la historia del Perú, de Chile o del país que fuere; y que mi exposición iba a versar sobre la visión del historiador Jorge Basadre acerca de la Guerra del Pacífico, desarrollada en su célebre obra monumental titulada Historia de la República del Perú. Añadí, seguidamente, que mi elección se debía a que Basadre era referente fundamental en el Perú, inclusive para los manuales escolares, los que suelen recoger la periodificación con la que él organiza el relato del siglo XIX y de parte del siglo XX peruanos.
Ya en la sesión realizamos un ejercicio muy interesante: fui tocando los diferentes periodos de la Guerra del Pacífico, con énfasis especial en sus causas y en el periodo de la ocupación, y les pedí que deduzcan ellos mismos cuáles podrían ser los imaginarios tradicionales peruanos acerca del conflicto. La verdad, no erraron una sola vez: señalaron que, para la historiografía peruana, Chile debía ser el responsable del conflicto porque ambicionaba el salitre de Atacama y Tarapacá, así como un enemigo hostil por los excesos de la ocupación chilena.
Luego nos detuvimos en una suerte de teoría de la conspiración, relativa a los mismos eventos, y que aparecía en las visiones tradicionales del Perú y de Chile, de manera idéntica pero invertida. Me refiero al vínculo que discursivamente hemos establecido entre la guerra de la Confederación Perú-Boliviana y la Guerra del Pacífico, las que en ambos países se relacionan causalmente. Así, para los peruanos, la intervención de Chile en la guerra contra la Confederación demuestra que fue una constante en este país la intención de atacar al Perú y despojarlo de sus riquezas, como efectivamente lo hizo durante la guerra del 79. Para los chilenos, en cambio, la Confederación y el tratado de la Alianza Defensiva de 1873 constituyen la prueba de que el Perú y Bolivia siempre se confabularon en su contra.
Habiendo decodificado los enfoques tradicionales de las historiografías peruana y chilena, se inició el debate. Pronto me llamó la atención que, en efecto, en solo dos horas habíamos logrado desnacionalizar el abordaje del tema. Entonces nos convertimos en un grupo de académicos y de pedagogos en formación preocupados por una problemática específica: ¿cómo enseñar la Guerra del Pacífico sin que nos siga separando, y, sobre todo, sin que siga separando a las nuevas generaciones? Y fue así que comenzaron a fluir las ideas.
La experiencia que he relatado me hizo recordar las bellas páginas de Ryszard Kapuściński (2007, pp. 11-28) en Encuentro con el otro, en las que imagina lo que podría ocurrir de toparse súbitamente dos grupos humanos trashumantes, de la era nómada o presedentaria. El autor polaco colige tres posibilidades frente a dicho contacto: la primera degenera en un enfrentamiento violento: la guerra; la segunda, al contrario, propicia el diálogo, el intercambio amistoso, y, eventualmente, la integración. En la tercera, ambos grupos se mostrarán completamente indiferentes el uno con el otro, transitarán muy cerca, como en las aceras opuestas de una calle muy angosta, pero no atinarán a cruzarla para conocerse; si acaso, se mirarán de reojo.
En analogía con los grupos trashumantes de Kapuściński, me he preguntado por la relación del Perú frente a Chile y viceversa, pues se trata de dos colectividades con conciencia de sí y mi primera constatación es que la tercera opción nunca se ha producido entre ambas porque peruanos y chilenos nunca hemos sido indiferentes entre nosotros. Esta comprobación es importante porque demuestra que nos conocemos bastante y que estamos en contacto hace muchísimo tiempo.
De hecho, no faltan quienes, retrotrayendo el origen de la relación binacional a tiempos remotos, han señalado que el primer encuentro entre ambos grupos es el viejo conflicto entre pizarristas y almagristas durante el período de conquista. Más allá de lo que considero una metáfora, en efecto, las relaciones entre el virreinato y su capitanía fueron muy fluidas pues eran gobernados por la misma administración. Además, el intercambio comercial fue dinámico inclusive después de la independencia, gracias a ese circuito cerrado que solemos llamar “azúcar por trigo”, con el que las élites del norte del Perú y Lima, y las de Valparaíso y Santiago, prosperaron tras la emancipación de España.
Pero la república trajo también la rivalidad comercial entre el Callao y Valparaíso, y en el contexto de la gran depresión mundial de 1873, a la guerra del 79, cuando nuestras naciones se enfrentaron como lo hicieron los grupos de que habla Kapuściński. Entonces nos hicimos mucho daño, mucho más el ganador al perdedor, el invasor al invadido; y aunque los contactos diplomático, comercial y humano se retomaron poco después, igual se generó un antes y un después alrededor de aquella infausta guerra. Esta dejó profundas huellas en ambas colectividades y la tantas veces mencionada “desconfianza mutua” se instaló en sus corazones, desde sus más altas autoridades hasta los sectores populares.
El nuevo milenio, sin embargo, trajo consigo nuevos vientos, los que propagaron el aroma de la globalización, de la importancia de concurrir en bloque a la economía mundial, tanto como del fin de las ideologías, que, entre otros paradigmas, puso en tela de juicio al nacionalismo decimonónico, tanto como a nuestra propia disciplina académica: la historia, más aún a su todavía vigente vertiente positivista. En realidad, esta venía siendo desafiada desde la década de 1920, cuando los franceses de Annales le dijeron al mundo que la historia debía ser total y que tenía que incluir en sus estudios los aspectos sociales, económicos y de mentalidades. Sin embargo, las biografías de grandes hombres, las épicas narraciones de batallas y los héroes militares sobrehumanos nunca pasaron de moda.
En todo caso, con el advenimiento del nuevo milenio, peruanos y chilenos logramos conversar del pasado doloroso; es decir, esos dos grupos humanos que se enfrentaron hace 140 años, recientemente han sentado en la misma mesa a sus historiadores y también a sus autoridades políticas y diplomáticas; inclusive, desde hace muy poco, a sus gabinetes ministeriales. El origen de este acercamiento podría ser material, pues hoy las economías de nuestros países están básicamente interrelacionadas; pero también hemos notado que diversos actores desean superar esa sempiterna desconfianza mutua que es evidente que no se irá por sí sola, esa tarea no se la podemos dejar al tiempo.
Y es entonces que, paso a paso, nos hemos colocado ad portas de iniciar una política binacional de reconciliación, la que erija lugares de la memoria comunes, donde una colectividad pueda reconocer los momentos históricos en los que la otra la apoyó; tanto como lamentar solemnemente la agresión, que, en el pasado, pudo infligirle a su contraparte. Estos gestos, pues eso es lo que son, tienen la virtud de sosegar los ánimos de quienes aún resienten heridas lejanas, pero que solo el otro, con su palabra sincera, logrará cicatrizar definitivamente.
Y es hacia esta finalidad a la que apunta Lo que decimos de ellos, libro que analiza los discursos de la historiografía y manuales escolares peruanos —básicamente para subrayar que aún se escriben en clave decimonónica— y que busca establecer cuáles son las ideas fuerza respecto del propio país y del otro —Chile— que luego devienen en imaginarios que, de una forma u otra, afectan la realidad cotidiana. Aunque esta investigación refiere tangencialmente a Bolivia, su énfasis está centrado en la construcción de un yo y un otro, peruano y chileno, respectivamente, a través de la narración histórica de la Guerra del Pacífico.
La contraparte de este trabajo la publicamos el 2010, se tituló Lo que dicen de nosotros (Parodi, 2010)1. En ella realizamos un ejercicio similar respecto de los discursos de la historiografía y manuales escolares chilenos, y de cómo estos construían al yo y al otro, también desde un enfoque positivista y nacionalista, funcional a las corrientes historiográficas del siglo XIX. Sin embargo, la presente investigación cuenta además con la participación de mi colega y amigo el historiador José Chaupis Torres, sanmarquino, que es referente obligado en esta temática. Su inclusión en este volumen es imprescindible para brindarle al público una visión completa del discurso historiográfico tradicional y de la historia escolar peruanos acerca de los países que nos ocupan y del rol que estas les asignan, a cada uno, en las obras que hemos pesquisado.
A estas alturas, creo que es pertinente señalar que, tratándose de una compilación, esta introducción se abstendrá de presentar un marco teórico más específico del que hemos planteado en sus primeras páginas, y lo mismo para el caso del estado de la cuestión. La razón es que cada uno de sus capítulos cuenta con sendos análisis que estamos seguros superarán con creces cualquier ausencia que pudiese observarse en estas páginas introductorias.
La presente compilación se divide en dos partes. La primera, de mi autoría, contiene dos capítulos: el primero decodifica los capítulos que Jorge Basadre dedica a la Guerra del Pacífico desde las herramientas teóricas del análisis crítico del discurso y la dialéctica de la alteridad. De esta manera, hemos podido establecer cómo el célebre historiador tacneño construye imágenes bastante precisas del Perú y de Chile, las que luego se han trasladado a los manuales escolares y de allí a la colectividad, bajo la forma de imaginarios.
El segundo capítulo pesquisa, desde el mismo enfoque teórico, los contenidos de una quincena de manuales escolares publicados entre 1975 y 2016. En este caso, nos hemos limitado al texto, vale decir a sus relatos para indagar su evolución y observar si, con el advenimiento de la enseñanza por competencias, tanto como del cambio paradigmático que tuvo lugar con la caída del muro de Berlín en 1989, aquellos han experimentado alguna modificación sustancial. Este capítulo es sinérgico al primero y permite distinguir claramente aquellas virtudes y defectos de cuya amalgama se construyen los imaginarios del propio país y de Chile, respecto de la Guerra del Pacífico y del periodo inmediato anterior.
La segunda parte de esta investigación le corresponde al historiador José Chaupis Torres y permite, sumándose a la primera, ofrecer una visión completa de la manera como el Perú se mira a sí mismo y a Chile. La sección de Chaupis Torres también se divide en dos capítulos. El primero nos ofrece una rigurosa revisión de la historiografía peruana y de su evolución desde los tiempos de la emancipación hasta la actualidad. Tras la ocurrencia de la Guerra del Pacífico, Chaupis Torres indaga y establece la manera como las diferentes corrientes historiográficas, que se han sucedido unas a otras, enfocan el conflicto, culminando su pesquisa analizando las publicaciones más recientes y actuales. Culmina el autor este capítulo con una potente reflexión acerca de los pasos que debemos seguir —respecto de la memoria histórica— para dar lugar a la reconciliación entre el Perú y Chile.
El segundo capítulo del historiador José Chaupis Torres nos devuelve al universo de los manuales escolares con un ensayo que es sinérgico y complementario al que desarrollo en la primera parte de este libro. A diferencia de mi trabajo, que se enfoca más en el discurso histórico, Chaupis Torres aborda los manuales escolares a través del estudio comparativo entre dos editoriales: Santillana y Norma. De esta manera, establece los diferentes enfoques de una y otra. Seguidamente, el autor se centra en el estudio de las actividades didácticas y establece hasta qué punto favorecen la integración entre nuestros pueblos, o, por el contrario, siguen alejándonos, cada vez, más y más.
¿Qué queremos con Lo que decimos de ellos? Lo que queremos es decodificar los discursos e imaginarios históricos que representan al Perú y Chile, siempre elaborados a la sombra de la Guerra del Pacífico. Una vez decodificados, esto es, descubiertos en sus rasgos distintivos que remiten a estilos decimonónicos de escribir el pasado, podremos enfrentar sus eventos más dolorosos bajo enfoques más contemporáneos. De esta manera, nuestra apuesta es potenciar la integración entre nuestros pueblos, la que ya es una realidad irreversible, incluyéndole a aquella una nueva dimensión del pasado poseedora de una mirada ejemplificadora, de respeto y solidaridad binacional. Esta mirada, en lugar de distanciarnos cada tanto, deberá incorporarse a la historia que comparten dos pueblos que hace décadas tienen como objetivo común el desarrollo compartido.
No quisiera concluir la introducción a esta obra sin darles las gracias a quienes la han hecho posible. A las autoridades de la Universidad de Lima, a su rector Óscar Quezada Macchiavello y al director de su Fondo Editorial Giancarlo Carbone de Mora; gracias por apostar por el nuevo proyecto de un profesor también nuevo, en su casa de estudios. Del mismo modo, a sus homólogos de la Universidad Bernardo O’Higgins, a su rector Claudio Ruff Escobar y al director del Centro de Estudios Históricos de dicha universidad Germán Morong Reyes, al rector Ruff por su apuesta por el Perú, al amigo Germán por ser el gran impulsor de este proyecto.
He querido dejar para el final mi agradecimiento al amigo José Chaupis Torres, quien es coautor, junto conmigo, de esta obra. Hace algunos años buscaba un nuevo punto de partida, tras un breve y azaroso paso por la política, y fue José quien me convocó a lo que se convirtió en todo un reencuentro con mi especialidad académica y con muchos otros amigos historiadores del Perú y Chile, quienes también me acogieron con los brazos abiertos. A todos ellos las gracias; todos ellos son, de algún modo, coautores de esta obra.
Daniel Parodi Revoredo
Lima, 8 de agosto del 2018