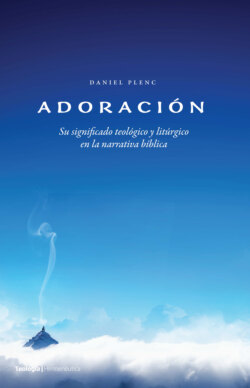Читать книгу Adoración - Daniel Plenc - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление3
Adoración en Horeb (Éxodo 3,1-22)
El registro de la vivencia de Moisés en Horeb, monte de Dios, muestra elementos similares a otras teofanías patriarcales. Podría decirse que en Éxodo 3 se da una amalgama de teofanía y llamado.1 Este es el relato:
Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el Ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza; y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo: ¡Moisés, Moisés! Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No te acerques; quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores; pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del ferezeo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón, y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo; y esto te será por señal de que yo te he enviado: cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte” (Ex 3,1-12).
La misma narración ofrecida por Esteban en su defensa tiene matices de interés:
“Pasados cuarenta años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión; y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora, pues, ven, te enviaré a Egipto” (Hch 7,30-34).
Los siguientes elementos parecen surgir de la lectura de este caso, elementos que ayudan a construir una teología de la adoración sobre una base bíblica.
La aparición divina de “el Ángel de Jehová” (Éxodo 3,2), o “Jehová” (Éxodo 3,4)
Esta, como otras manifestaciones divinas, bien podría denominarse como “cristofanía” (manifestación de Cristo). El texto habla de una “visión” en la que Moisés oyó “la voz del Señor”, la cual sorprendió a Moisés en un tiempo cuando probablemente ya no tenía grandes expectativas para el futuro.2 Él había nacido en Egipto en el hogar de Amram y Jocabed, de la tribu de Leví, quienes lograron salvarlo del destino de muerte que pesaba sobre los niños hebreos, resignándolo al cuidado de la princesa egipcia que lo rescatara del Nilo. Vino luego su educación en la corte del Faraón, el exilio y su asentamiento en Madián, la formación de una familia con Séfora y su trabajo de pastor. A los ochenta años se encontró cuidando las ovejas en la región del Sinaí, cuando lo sorprendió la visión de Cristo y su destino para los próximos cuarenta años.
El diálogo inicial fue breve: “¡Moisés, Moisés!”. “Heme aquí” (Ex 3,4). Más tarde el Señor se revela como “Yo soy el que soy” (Ex 3,14). Como ya se percibió antes, la dinámica de la adoración verdadera comienza siempre con la iniciativa divina de revelarse. Esta presencia y estas palabras provenientes de la divinidad son el fundamento y la justificación del culto.
Debe decirse una vez más que la estructura teológica de la adoración tiene como fundamento la iniciativa de Dios en procura de una adecuada respuesta humana. Como ocurre con la salvación, también la adoración es “teogenética”,3 generada por la divinidad, por medio de una autorrevelación del carácter y de las obras de Dios en procura de la respuesta que llamamos adoración. León-Dufour lo expuso de esta manera:
En todas las religiones la forma de la adoración establece las relaciones entre el hombre y Dios. De acuerdo con la Biblia, la iniciativa para estas relaciones nace del Dios viviente que se revela a sí mismo. Como respuesta, el hombre adora a Dios en el culto que toma una forma comunal.4
La interrelación entre la santidad y la reverencia
La noción de santidad es clara en la teofanía de Horeb, hasta en la imagen del fuego que se registra en Ex 3,2: “Apareció el Ángel de Jehová en una llama de fuego”. Sobre el particular se ha sugerido que el fuego es un símbolo de la santidad divina, porque implica la idea de purificación.5
Para algunos, la santidad es la suma de todos los atributos de Dios. Esa santidad habla de la excelencia moral de Dios y de su aversión al pecado; distingue claramente a Dios de los seres humanos caídos.
El teólogo Karl Barth llamaba a Dios “el totalmente Otro”.
Los términos originales para “santo”: el hebreo qadosh (separado, puesto aparte) y el griego hagios, expresan la perfección absoluta del carácter de Dios y se relacionan muchas veces en las Escrituras con la adoración angélica o humana.
Moisés cantó una vez la santidad del Señor: “¿Quién como tú, magnífico en santidad […]?” (Ex 15,11). Lo mismo hizo Ana: “No hay santo como Jehová” (1 Sam 2,2). Los salmos invitan a reconocer esta cualidad divina: “... celebrad la memoria de su santidad” (Sal 30,4); “... y alabad la memoria de su santidad” (Sal 97,12). El Señor es alabado y exaltado, porque “es santo” (Sal 99,3.5.9), porque su mismo nombre es santo (Sal 103,1; 106,47; 111,9; 145,21).
Ese atributo de la santidad está muy asociado a la vivencia de la adoración reverente. “La idea de santidad en el A. T. implica pureza, separación y trascendencia”.6 Así ocurrió con Moisés, ya que el lugar de la presencia divina pasó a ser “tierra santa” y la manifestación de reverencia se expresó al mantener la distancia, quitarse el calzado, cubrirse el rostro y sentir miedo (Ex 3,5-6).
De nuevo, se presenta el verbo hebreo yârê’ (temer, reverenciar): “...tuvo miedo de mirar a Dios” (Ex 3,6). El pasaje de Hechos 7,32 afirma que Moisés temblaba y “no se atrevía a mirar”. “La práctica de sacárselas [sandalias] antes de entrar en un templo, un palacio o aun una casa particular siempre ha sido una costumbre general en el Cercano Oriente”.7 La misma orden fue repetida a Josué (Jos 5,15). Quitarse las sandalias era una muestra de temor reverencial, porque “la presencia de Yahveh santifica el suelo”.8 Aquel suelo común se volvió tierra santa “por causa de la presencia de Dios”.9 Moisés cubrió su rostro, como lo haría Elías (1 Re 19,13) y los ángeles en la visión de Isaías (Is 6,2). “La comprensión básica de la verdadera adoración es que Dios es santo”.10 La percepción de su santidad produce: (a) una respuesta de temor divino y (b) una respuesta de gratitud.11
Resulta de interés también la conexión que Levítico hace entre el sábado (día especial de adoración), el santuario (lugar especial de adoración) y la reverencia (actitud especial de adoración)
en un par de ocasiones: “Mis días de reposo guardaréis, y mi santuario tendréis en reverencia. Yo Jehová” (Lv 19,30); “Guardad mis días de reposo, y tened en reverencia mi santuario. Yo Jehová” (Lv 26,2).
La liturgia cristiana actual podría estimular una reverencia auténtica por medio del énfasis adecuado en la santidad y la presencia de Dios; una reverencia que supere el simple silencio o la compostura formal en el lugar de culto. A este propósito bien podría contribuir la lectura de textos seleccionados de las Escrituras y la entonación de himnos que subrayan esa cualidad divina.
Vocación para la misión
“Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel” (Ex 3,10). A partir de esta teofanía, Moisés sería un instrumento de Dios para la liberación de Israel, y est co tendría una consecuencia: “... serviréis a Dios sobre este monte” (Ex 3,12). Dios pedía la liberación del pueblo para que le sirviera (Ex 4,23). Esa relación redención–adoración aparece reiteradamente en el libro de Éxodo. Sería liberación para servicio de Dios (Ex 7,16; 8,1.20; 9,1.13; 10,3.7.8.11.24.26; 12,27.31).
Tal vez deba insistirse más en que la adoración incluye una invitación a la misión. Esa idea es recurrente en la narrativa bíblica. La adoración verdadera motiva e inspira al creyente para el servicio misionero, por lo cual el culto ha de estar impregnado de amables convocatorias al cumplimiento de la obra evangelizadora encomendada a la iglesia.
1 John I. Durham, Word Biblical Commentary (Dallas, Texas: Word Books Publisher, 1987), 41.
2 Una probable cronología bíblica ubica el nacimiento de Moisés por el 1525 a. C., y el éxodo en el año 1445 a. C.
3 “Teogenética” es un neologismo para indicar que es iniciada por Dios
4 Traducción del autor. Xavier León-Dufour, ed., Dictionary of Biblical Theology, 2nd ed., trad. Joseph Cahill y E. M. Steward (London: Geoffrey Chapman, 1988), 680.
5 Profesores de Salamanca, Biblia comentada, 1:401.
6 Profesores de Salamanca, Biblia comentada, 1:401
7 Francis D. Nichol, ed., Comentario bíblico adventista del séptimo día, Vols. 1, 5, 6, 7, trad. V. E. Ampuero Matta (Boise, Idaho: Publicaciones Interamericanas, 1978), 1:521.
8 Farmer, Comentario bíblico internacional…, 382.
9 Nichol, Comentario bíblico adventista…, 1:522.
10 Traducción del autor. John MacArthur, True Worship (Chicago: Moody Press, 1982), 60.
11 Ibíd., 61, 64.