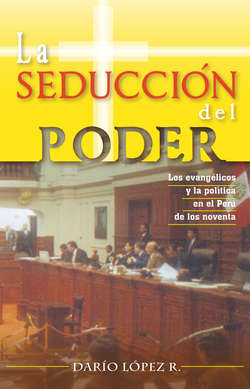Читать книгу La seducción del poder - Darío López - Страница 10
ОглавлениеCapítulo 2
Los evangélicos y la política partidaria
La década fujimorista
Alberto Fujimori accedió al poder político mediante elecciones democráticas en 1990, para dos años después, con el autogolpe de Estado del 5 de abril de 1992, instaurar un régimen autoritario que fue desmantelando sistemáticamente la institucionalidad democrática. Comenzó así una segunda etapa denominada de «Emergencia y Reconstrucción Nacional» (1992–1995) que, paradójicamente, tuvo el respaldo de más del 80% de la opinión pública que se identificó con su crítica a la ineficiencia de la clase política y a la corrupción del sistema de administración de justicia. Para explicar estos hechos se debe tener en cuenta el contexto histórico específico dentro del cual emergió la figura de Fujimori en el escenario público. Cuando él fue elegido Presidente Constitucional, los dos problemas coyunturales más críticos eran la violencia política y la crisis económica. Hasta 1990, la violencia política que se inició en 1980 en la región de Ayacucho —una de las zonas más pobres y el lugar en el que surgió «Sendero Luminoso»— cuando se retornaba a un régimen democrático luego de doce años de gobierno militar, había tenido como tres de sus consecuencias sociales más graves, múltiples casos de ejecuciones extrajudiciales, cientos de ciudadanos que fueron desaparecidos y miles de familias desplazadas. Unida a la violencia política, se sufría también una severa crisis económica, cuya señal más clara estaba en los índices de la inflación anual que, de un 60.8% en 1980, pasó a un 7,650% en 1990. Estos dos problemas coyunturales, la violencia política y la crisis económica, habían puesto en cuestión la viabilidad de la democracia, dándole al país una imagen de ingobernabilidad.
En ese contexto histórico emergió la figura de Fujimori con la novedad de aportar una cuota de moderación en el momento mismo en que todas las demás opciones se disparaban cada vez más hacia la derecha o hacia la izquierda política (Grompone 1991:34). Además, la irrupción de Fujimori en el escenario público debe ser situada también en un marco político regional más amplio. En esos años, las transformaciones políticas y culturales en países donde la debilidad del sistema de partidos era manifiesta, había dado lugar al surgimiento de los outsiders (Cotler 1994:171). Precisamente ese fue el caso de Fujimori, quien en la coyuntura electoral de 1990 se presentó ante la opinión pública como un outsider. Es decir, como un personaje ajeno a la actividad política partidaria, con cierto prestigio académico como profesor universitario y con la imagen de un técnico capaz de resolver los problemas de manera eficaz y práctica sin necesidad de pactar con los políticos tradicionales (Lynch 1999:40).
Tres años después del autogolpe de 1992, con el apoyo de casi el 60% de los electores, Fujimori fue reelegido como Presidente en las elecciones de 1995. Los electores le dieron su apoyo porque, según ellos, durante su anterior gestión (la etapa democrática de 1990–1992 y la etapa inicial del fujimorismo durante 1992–1995) se había logrado frenar la violencia política y se había conseguido detener la inflación saneando la economía en sus aspectos macroeconómicos. En ese nuevo período de gobierno (1995–2000), con leves variaciones en las encuestas de opinión, incluso hasta mediados de 1999, buena parte de la opinión pública continuó apoyando su gestión. Sin embargo, cuando la tendencia autoritaria del régimen se acentuó notablemente, antes y después del cuestionado proceso electoral de abril del 2000 en el que Fujimori se hizo reelegir por tercera vez , un porcentaje creciente de los electores —entre ellos muchos evangélicos— fue tomando conciencia de la crisis institucional nacional y, paulatinamente, tomando distancia del fujimorismo. ¿Cómo fue la gestión parlamentaria de los evangélicos fujimoristas en ese contexto de desmantelamiento de la democracia?
La gestión parlamentaria de los evangélicos fujimoristas
La incursión de un outsider como Fujimori en el escenario público y el sorprendente porcentaje de votos que obtuvo en la primera vuelta electoral (24.67%) de 1990, mayor al de partidos tradicionales como el apra (19.2%), alteró el mapa político y posibilitó la emergencia de nuevos actores colectivos. Unos de estos actores fueron los evangélicos. Una minoría religiosa creciente a la que diversos analistas vieron uno de los factores que explicaba el surgimiento del «fenómeno Fujimori». ¿Por qué? La respuesta a esta pregunta depende de la interpretación que se le dé a los resultados de las elecciones de 1990, un proceso muy complejo que se resiste a una simple explicación (Schmidt 1996:349). Con relación al papel de los evangélicos en esas elecciones existen diversas explicaciones no siempre coincidentes entre sí y un manejo poco adecuado de los datos3. Así, por ejemplo, varios analistas políticos sostienen que la participación de los evangélicos fue decisiva para el triunfo de Fujimori. Y otros sostienen que parece que ese apoyo fue decisivo. Sin embargo, la mayoría de ellos se olvida que Fujimori ocupó un segundo lugar —detrás del escritor Mario Vargas Llosa candidato de la derecha política— en la primera vuelta electoral de abril de 1990, y que fue elegido presidente con el apoyo de otras fuerzas políticas contrarias a la candidatura de Vargas Llosa, sólo en una segunda vuelta electoral realizada en junio de ese año4.
Más específicamente, si se analizan con cuidado los datos teniendo en cuenta el porcentaje estimado de evangélicos que formaban parte de la población electoral en 1990 (500,000 de una población electoral de 10´012,325) y la cantidad de votos obtenidos por los candidatos evangélicos en la lista de Cambio 90 (casi 100,000 votos preferenciales para los senadores y los diputados electos), se puede advertir que no existen suficientes evidencias razonables para argumentar que el voto de los evangélicos fue «masivo», «decisivo» o «determinante», para la elección de Fujimori como Presidente5. Mucho más probable parece ser la siguiente opinión según la cual:
La presencia de evangélicos en el movimiento Cambio 90 del desconocido candidato Alberto Fujimori provocó una reacción cuando Fujimori terminó en un sorpresivo segundo lugar en las elecciones. Tanto el Frente Democrático, de Mario Vargas Llosa, como la Iglesia Católica, impulsaron una campaña antievangélica antes de la segunda vuelta electoral, generando la creencia de que los evangélicos fueron claves en la elección de Fujimori (Noticias Aliadas 2000:10. Resaltado nuestro).
Más allá de esta diversidad de opiniones y del análisis de los datos estadísticos, según los resultados de las elecciones de 1990, cuatro evangélicos fueron elegidos senadores y catorce diputados6. Entre éstos se encontraban Gilberto Siura y Gamaliel Barreto, que en posteriores procesos electorales (1992 y 1995) serían reelegidos como parte de la bancada oficialista que apoyó a Fujimori a lo largo de la década del noventa. Los cuatro senadores y los catorce diputados elegidos en 1990 formaron parte de la bancada parlamentaria de Cambio 90, el movimiento independiente que llevó a Fujimori a la Presidencia de la República7. En ese proceso electoral, fue elegido también segundo vicepresidente el pastor bautista Carlos García, compañero de fórmula de Fujimori en la lista de Cambio 90. Además, el economista Milton Guerrero, miembro de la Iglesia Presbiteriana, fue elegido diputado en la bancada del apra. Y el pastor presbiteriano Pedro Arana —miembro de la Asamblea Constituyente 1978–1979— que postuló en la lista del apra, como candidato a senador, no logró los votos necesarios para ser elegido. Pero el hecho de que dieciocho evangélicos sin experiencia política previa fueran elegidos miembros del Congreso de la República en la lista de cambio 90, unido al hecho de que un pastor evangélico fuera elegido segundo vicepresidente, ya eran señales claras de una desintegración de la vida pública y de la crisis del sistema de partidos. Dentro de ese contexto, pastores y líderes conocidos por su oposición a la participación de los creyentes evangélicos en la gestión pública, siguiendo los vicios del clientelismo tradicional, buscaron sacar ventaja política haciéndose «asesores honorarios» de los parlamentarios evangélicos de Cambio 90.
Este cargo honorario les otorgaba a ellos cierto prestigio al interior del mundo evangélico, convirtiéndolos en una suerte de mediadores entre los parlamentarios y las iglesias evangélicas para la obtención de ciertos beneficios en las dependencias públicas (tramitación de documentos, exoneraciones de impuestos, permisos para reuniones masivas, entre otros); una práctica que fue recurrente a lo largo del fujimorismo (1992–2000).
Dos años después de su emergencia en el escenario público, cuando comenzó una nueva gestión luego del autogolpe de 1992, durante las elecciones de noviembre de ese año que fujimori convocó debido a la presión pública internacional, cinco evangélicos fueron elegidos entre los miembros del Congreso Constituyente Democrático (ccd). Todos ellos formaron parte del grupo parlamentario fujimorista8. Los congresistas evangélicos fueron Gilberto Siura y Gamaliel Barreto, ambos miembros del Congreso 1990–1992, clausurado por Fujimori; el pastor Pedro Vílchez, el abogado Guillermo Ysisola (Bíblica Bautista) y el administrador Tito Chávez (Bautista Independiente). Posteriormente, ya en otra coyuntura política durante las elecciones de 1995, cinco evangélicos vinculados al fujimorismo fueron elegidos congresistas. De ellos, tres lograron su reelección (Siura, Vílchez y Barreto) y los otros dos fueron elegidos por primera vez (el ingeniero Alejandro Abanto miembro de las Asambleas de Dios y el ingeniero Miguel Quicaña miembro de la Iglesia Presbiteriana). Finalmente, durante el irregular y fraudulento proceso electoral de abril del 2000, únicamente Pedro Vílchez fue reelegido como parte del efímero Congreso de la República que duró de julio del 2000 a julio de 20019.
Indudablemente, los datos respecto a su filiación denominacional y a su ocupación o profesión, son herramientas que ayudan a conocer ciertos aspectos de la historia de vida de los congresistas evangélicos que apoyaron a Fujimori. Sin embargo, para una evaluación más apropiada del papel ciudadano de estos congresistas, no sólo como candidatos en las contiendas electorales de 1990, 1992, 1995 y 2000, sino también como actores dentro de la cosa pública, se necesita conocer cuál fue su aporte específico a la vida política en los años de predominio del fujimorismo. Y aquí caben preguntas como: ¿Qué características tuvo la gestión pública de los congresistas evangélicos vinculados al fujimorismo? ¿Fue una gestión radicalmente distinta a la de otras personas o reprodujeron los vicios propios de la clase política tradicional? Una visión panorámica de la experiencia de los evangélicos vinculados al fujimorismo, especialmente luego del autogolpe de 1992, da cuenta de que su inserción en la vida pública fue coyuntural y que fueron unos políticos novatos, improvisados y decorativos. Esto explica por qué los congresistas evangélicos fujimoristas fueron mayormente —excepto personajes como Gilberto Siura que rápidamente aprendió los vicios propios de la vieja clase política— una suerte de «tontos útiles» para un régimen que torpedeó todos los espacios democráticos y que ha sido calificado como el más corrupto de la historia política peruana.
El análisis de su paso por el Congreso de la República deja constancia de que en la gestión de estos congresistas fujimoristas no hubo una coherencia entre la fe bíblica y evangélica que confesaban y la ética que practicaron en la vida pública. Pero ellos tuvieron una visión distinta de su «llamado» y una percepción peculiar de su gestión pública. Gilberto Siura, uno de los más conspicuos defensores del régimen fujimorista, estaba convencido de que su presencia en el Congreso de la República no era casual y sostenía que sus actos públicos no se contradecían para nada con su filiación religiosa (Chávez 1997:10). Más aún, este controvertido personaje estaba convencido de que todas las cosas las hacía por la voluntad de Dios (Chávez 1997:10).
¿Cómo fue entonces la gestión pública de los evangélicos fujimoristas? ¿Cómo fueron vistos por la opinión pública y por los propios evangélicos? Dentro de las iglesias evangélicas, antes que una percepción política homogénea o uniforme, existe una pluralidad en ese terreno. En tal sentido, como ciudadanos inmersos en coyunturas históricas particulares, los evangélicos tienen diversas opiniones políticas y distintas opciones partidarias. En el «Perú de Fujimori», como ocurrió con buena parte de los electores no evangélicos, hubo un alto porcentaje de lideres evangélicos que hasta mediados de 1999 apoyaron al régimen y a los parlamentarios evangélicos fujimoristas. Y hubo también evangélicos —una minoría que se fue incrementando en la medida que el carácter autoritario del régimen se hizo más visible— que apoyaron a los partidos de oposición y manifestaron públicamente su rechazo a las acciones antidemocráticas del régimen y a las leyes inconstitucionales dadas por Fujimori.
Los evangélicos no tuvieron, una misma opinión respecto a la ruptura del orden democrático el 5 de abril de 1992 (autogolpe de Estado). Lo mismo se puede decir con respecto a la Ley de Amnistía dada por el gobierno de Fujimori en 1995 para indultar a los militares culpables de violación de Derechos Humanos y con respecto a la inconstitucional tercera reelección de Fujimori en abril del 2000. Así que en los años de predominio del fujimorismo (1992–2000) no hubo dentro de las filas evangélicas un solo punto de vista sobre el régimen. Hubo evangélicos fujimoristas, como los parlamentarios evangélicos, que formaron parte del régimen y que lo apoyaron de una manera incondicional. Y hubo evangélicos que participaron activamente en los movimientos cívicos de oposición al régimen, como aquellos que lucharon por la recuperación de la institucionalidad democrática en el año 2000.
A la luz de ese dato básico de la realidad evangélica de esos años y, sin perder de vista ese hecho clave, cabe plantear las siguientes preguntas específicas: ¿cómo fue la gestión parlamentaria de los evangélicos elegidos en 1990?, ¿cumplieron todos ellos con sus funciones básicas de legislar, fiscalizar y representar?, ¿cuál fue su contribución específica a la vida política nacional? Debido a su breve paso por la gestión pública, desde julio de 1990 hasta el autogolpe de abril de 1992, resulta difícil evaluar su tarea legislativa y su función fiscalizadora y representativa. A pesar de esa limitación, con los pocos datos disponibles se puede examinar su gestión pública en ese período.
En primer lugar, cuando cuatro de estos parlamentarios fueron entrevistados, todos ellos «autocríticamente» coincidieron en señalar que su elección fue sorpresiva. Esto explica por qué Mario Soto expresó que les había faltado unidad de principios y mayor coordinación; Guillermo Yoshikawa puntualizó que estaban pagando el noviciado y que tenían falta de experiencia política y desconocimiento del manejo parlamentario; Juana Avellaneda reconoció que eran novatos en el manejo político; y Oscar Cruzado mencionó que se habían quedado rezagados por el poco conocimiento que tenían de la práctica política (Powosino y Vásquez 1991:4–5). Tenían razón, ya que ninguno de ellos tenía la suficiente experiencia profesional para asumir cargos importantes en el gobierno, o había ejercido previamente una función pública relevante. Además, la mayoría de los dieciocho parlamentarios evangélicos de Cambio 90 era improvisada y novata en este campo.
En segundo lugar, a fines de 1992, un grupo de senadores (Víctor Arroyo) y diputados (Tirso Vargas, Moisés Miranda, Mario Soto, Guillermo Yoshikawa, José Hurtado, Juana Avellaneda, Oscar Cruzado, Cesar Vargas) agrupados en la Coordinadora Parlamentaria Independiente, cuando hicieron una evaluación de su breve paso por el Congreso de la República, reconocieron que les había faltado organización como grupo, propuestas propias y cohesión conceptual (Coordinadora Parlamentaria Independiente 1992:1). Así fue, en efecto; particularmente, porque durante los meses que estuvieron en la gestión pública, se hizo evidente que ellos no constituían un grupo políticamente homogéneo y que carecían de una plataforma programática propia. Más bien, la opinión pública tomó nota tanto de su escaso conocimiento del manejo parlamentario como de su limitada percepción de las cuestiones políticas críticas que afectaban al país.
En tercer lugar, Carlos García, en una entrevista realizada a mediados de 1992, reconoció que los evangélicos que participaron en Cambio 90 tuvieron falta de experiencia política y señaló también que su participación no fue de manera organizada, como grupo consolidado, ni tampoco con un programa propio (Verástegui 1992a:4). Y años después en una entrevista declaró que los evangélicos vinculados a Cambio 90 —desde su particular punto de vista— habían sido utilizados por Fujimori (Pinilla 2002:A48)10. En cuarto lugar, una periodista señaló que la presencia de evangélicos en el Congreso —todos ellos, no sólo sin trayectoria política, sino sin tener cabal conciencia de lo que sus cargos significaban realmente— si bien despertó inicialmente expectativas en varios sectores de la sociedad por la reserva moral que representaban, finalmente no dejó una huella histórica muy profunda en la vida política (Valderrama 1992:20). Más aún, según la misma periodista, esta experiencia que empezó como «jugando», terminó también como jugando, pues aparentemente no pasó de ser una anécdota más en la historia del Perú republicano (Valderrama 1992:18–19). Para ella:
Los evangélicos que llegaron al Parlamento integrando la lista de Cambio 90 nunca representaron una fuerza política cohesionada en el congreso ni fuera de él. Huérfanos de un proyecto social y político definido, la mayoría se plegó a las consignas del gobierno y el resto deambuló entre la protesta aislada o la callada resignación (Valderrama 1992:18).
Esto puede explicar por qué en una entrevista el pastor presbiteriano Pedro Arana, sin proporcionar mayores detalles o hacer precisiones, señaló lo siguiente sobre la gestión de los parlamentarios evangélicos: Probablemente, con una excepción, la de un congresista que presentó proyectos de ley, no hemos visto que hayan impactado de manera alguna en nuestro país (Falconí 1995:11). En esa misma entrevista, Moisés Miranda, uno de los diputados evangélicos de Cambio 90 durante 1990–1992, precisó lo siguiente sin mencionar nombres: Yo he estado sentado en el Congreso con hermanos que no han presentado ningún proyecto de ley, o que nunca hicieron uso de la palabra en esos 20 meses que estuvieron en el Congreso (Falconí 1995:22).
Sin embargo, como la historia no es necesariamente «blanca o negra», sino gris, no todo fue así. Hubo contadas excepciones. Una de estas excepciones fue Moisés Miranda, quien, en una entrevista relacionada con su gestión parlamentaria, expresó que él presentó varios proyectos de ley y que trabajó en distintas comisiones dentro de la Cámara de Diputados (Falconi 1995:23). Otra de las excepciones fue Víctor Arroyo, quien, como presidente de la Comisión de Cooperativas, Autogestión y Comunidades del Senado, cumplió su labor de fiscalización denunciando públicamente casos como el de los malos manejos en la Central de Crédito Cooperativo (Expreso 1992:A4). Víctor Arroyo formó parte también de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la misma que se encargó de investigar la matanza de los Barrios Altos ocurrida el 3 de noviembre de 1991, una flagrante violación de derechos humanos cometida por un «escuadrón de aniquilamiento» conocido como Grupo Colina y que estaba conformado por miembros del ejército peruano. Esta Comisión del Senado no concluyó sus investigaciones debido al cierre del Congreso de la República por el «autogolpe» de Estado del 5 de abril de 1992. Además, Víctor Arroyo, junto con el senador Enrique Bernales, presentó una moción de orden del día en el Senado de la República, donde solicitaba que se le concediera al Archivo General de la Nación una partida presupuestaria especial para el mantenimiento de su local y de los valiosos documentos que allí se guardaban (Senado de la República 1991:336).
En realidad, unos pocos meses después del inicio de su gestión parlamentaria, cuando Fujimori se fue alejando de los ideales promovidos por Cambio 90 (honradez, tecnología y trabajo) y comenzó a implementar el modelo económico neoliberal que durante su campaña electoral había criticado, se fue haciendo evidente que no todos los parlamentarios vinculados al régimen tenían las mismas motivaciones y las mismas expectativas políticas. Carlos García, debido a su crítica a los vacíos y a las limitaciones de la política social del gobierno, fue marginado del Poder Ejecutivo y no tuvo ninguna función pública. Y los parlamentarios evangélicos que públicamente discreparon con Fujimori, debido a que no acataron la orden dada por el Presidente para que la bancada de Cambio 90 no apoyara la acusación constitucional contra el ex presidente Alan García, fueron también marginados de los círculos oficialistas. Estos parlamentarios evangélicos (Soto, Miranda, Avellaneda, Gabino Vargas, entre otros), al denunciar que Fujimori había traicionado los postulados de Cambio 90, se alejaron de la bancada de este partido para formar la Coordinadora Parlamentaria Independiente. El otro sector (Siura, Barreto, Jiménez, Cárdenas, Bocanegra, etc.), más afín al estilo autoritario de Fujimori, decidió seguir apoyando al régimen. De este grupo, Gilberto Siura se convertiría luego del «autogolpe» de 1992 en uno de los más entusiastas defensores de las decisiones políticas más controvertidas adoptadas por el gobierno de Fujimori y de las leyes inconstitucionales que fueron desmantelando paso a paso la institucionalidad democrática.
Durante la etapa conocida como el fujimorismo, en la que el carácter autoritario del régimen se acentuó notablemente, excepto la presencia política visible de Gilberto Siura, los congresistas evangélicos en el período del ccd de 1992–1995 (Vílchez, Ysisola, Barreto, Chávez) y en el período 1995–2000 (Vílchez, Barreto, Quicaña, Abanto) fueron figuras anónimas y decorativas en el escenario público. Estos congresistas evangélicos, al lado de la mayoría de los otros representantes del partido de gobierno, estuvieron en el Congreso únicamente para respaldar con sus votos la aprobación de las leyes que Fujimori necesitaba para seguir gobernando sin mayores problemas. Su contribución a la vida política, si se tiene en cuenta que las tres tareas básicas de los congresistas son legislar, fiscalizar y representar, fue intrascendente, pues no presentaron proyectos de ley relevantes ni defendieron en esos años la institucionalidad democrática. Pero si trataron de justificar «pragmáticamente», como el caso de Pedro Vílchez, su apoyo incondicional al régimen:
El Presidente es amigo de quienes quieren ser sus amigos[...]. Es más, nunca antes el pueblo evangélico ha gozado de la libertad que tiene ahora, a tal punto que tenemos campañas evangelísticas seguidas, contando con mayores facilidades para que misioneros, predicadores y hasta grupos evangelísticos vengan a apoyar a la iglesia evangélica nacional (La Luz s/f:2. Resaltado nuestro).
O intentaron justificar «teológicamente», como en el caso de Gamaliel Barreto, la práctica autoritaria del régimen fujimorista:
Yo creo que Dios puso a Fujimori en el gobierno del país. El éxito de su gestión no es necesario decirlo, porque se ve. Ahora, como todo ser humano no es perfecto, pero a la iglesia, Dios no nos llama a criticar sino a orar. Oremos, pues, para que Dios trate con Fujimori y lo bendiga (La Luz s/f:1).
Dos de los congresistas evangélicos vinculados al fujimorismo (Vílchez y Abanto), cuando salieron del anonimato, fue para explicar a la opinión pública sus discutibles proyectos de ley. Abanto se hizo «popular» cuando presentó un proyecto de ley el 13 de febrero de 1998 sobre «La prohibición del uso de la minifalda en las instituciones públicas y privadas de concurrencia pública». Este proyecto de ley fue calificado como una huachafería por miembros de la oposición política al régimen (La República 1998:10) y como una ley contra la tentación por el periodismo independiente (Vargas 1998:26). Del congresista Abanto se decía lo siguiente en los medios de comunicación social:
Alejandro Ruperto Abanto Pongo abandonó su perfil bajo, casi anónimo y decorativo, para saltar a la «fama». «El trampolín»: una minifalda. En menos de un día, concedió más de 10 entrevistas, pisó sets de televisión, habló en la radio [...]. Fue el centro de la noticia. O, en otras palabras, fue la vedette de la semana (Vargas 1998:26).
Y de la gestión pública del congresista Vílchez se tenía la siguiente opinión:
¿Quién es Pedro Vílchez Malpica? Se trata de un gris representante oficialista, evangélico, quien casi nunca ha dado una entrevista a la prensa. Entre agosto de 1998 y junio de 1999 sólo dos veces hizo uso de la palabra [...]. En sus siete años de legislador Pedro Vílchez Malpica apenas ha presentado un par de proyectos de ley, ambos en la pasada legislatura (Mendoza 1999:17).
Vílchez se hizo conocido ante la opinión pública nacional cuando el 15 de julio de 1999 presentó un proyecto de ley que pretendía castigar la vagancia con pena de cárcel y trabajos forzados. Proyecto de ley que había sido plagiado de la Ley de Represión de la Vagancia dado en 1924 y derogada en 1986 (Mendoza 1999:17). El proyecto presentado por Vílchez, según un periodista, para nada había tenido en cuenta:
Cifras que tienen que ver mucho con el tema: el medio millón de desempleados del país y los dos millones ochocientos mil subempleados que consiguen un cachuelo cuando la suerte los acompaña. O los casi 10,000 mendigos o indigentes que deambulan por las calles de Lima (Mendoza 1999:17).
A la luz de estos datos, está claro que la gestión pública de congresistas fujimoristas como Abanto y Vílchez fue casi anónima y anecdótica en el escenario político11. A ellos y a los otros congresistas evangélicos (Ysisola, Chávez, Barreto, Quicaña), no se les llegó a conocer por su eficiencia en la función pública o por su defensa de la institucionalidad democrática, sino por ser parte del aparato político del fujimorismo, útil únicamente para respaldar con sus votos las leyes que favorecían la continuidad del régimen o los decretos que erosionaban los pocos espacios democráticos que todavía quedaban en el país. Ellos formaron parte del núcleo de defensores incondicionales del fujimorismo, incluso, dando a entender que su función pública tenía el pleno respaldo de otros evangélicos. En palabras de Ysisola:
Desde 1989 hasta la fecha [...] hemos apoyado a personas que no necesariamente eran evangélicas, el ejemplo más claro lo tenemos en el Presidente Alberto Fujimori, quien sin ser evangélico ha sido apoyado por los evangélicos y en esta reelección se le ha seguido respaldando y así también respaldaremos a cualquier Presidente que gobierne en nuestro país [...] (Congreso Constituyente Democrático 1994c:452).
Estos cinco congresistas evangélicos (Siura, Ysisola, Vílchez, Chávez y Barreto), violando todos los mecanismos internos y todos los procedimientos jurídicos, con sus compañeros de bancada del ccd, promulgaron el 8 de febrero de 1994 la llamada «Ley Cantuta» N.° 26291. Esta ley ilegítima sancionaba que el Fuero Civil no tenía competencia para juzgar a los miembros de las fuerzas del orden acusados de haber desaparecido a nueve estudiantes y a un profesor de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta). Así que, transgrediendo todos los dispositivos legales vigentes, este caso de flagrante violación del Derecho a la Vida fue trasladado al Fuero Privativo Militar, incluso, conociendo ellos que el ciudadano evangélico Juan Mallea, había sido acusado públicamente por diversos personajes del gobierno —entre ellos Fujimori— de ser el autor de los croquis de Cieneguilla que permitieron ubicar el lugar en el cual habían sido enterrados clandestinamente los cuerpos de los estudiantes y del profesor asesinados por el Grupo Colina12.
A diferencia de la gestión pública casi anónima y hasta decorativa de la mayoría de los congresistas evangélicos que fueron parte del aparato legislativo fujimorista, durante el período 1992–2000, la presencia política de Gilberto Siura sí fue bastante singular. Así, por ejemplo, durante el Debate Constitucional de 1993, Siura defendió públicamente el autogolpe de Estado del 5 de abril de 1992. Éstas fueron sus palabras:
Yo anuncio, desde aquí: voy a elaborar un proyecto de ley para que el 5 de abril de todos los años, se declare el día de la defensa nacional, porque eso fue lo que sucedió a partir del 5 de abril de 1992, el Perú, la historia del Perú, cambió definitivamente (Congreso Constituyente Democrático 1998:1608).
Meses después, durante su intervención en la sesión del 21 de setiembre de 1994 en el ccd, dijo lo siguiente sobre este hecho que quebró el orden constitucional:
El 5 de abril, señores de la Mayoría y de la minoría, pasará a la historia como un día de beneficio para el país. Es un hito en la historia del Perú, donde empieza la reconstrucción nacional, y quiera Dios que ésta no se detenga (Congreso Constituyente Democrático 1994a:760).
Tres años después nuevamente reiteró su punto de vista sobre el «autogolpe» de 1992 denominando a ese hecho como el glorioso 5 de abril (Congreso de la República 1997a:8139). Pero Siura fue mucho más allá. Él fue el personaje que el fujimorismo instrumentó para defender las leyes más controvertidas que se promulgaron en esos años. Conocido por los periodistas como el inefable Siura (Caretas 1994a:12), siendo miembro de la Comisión de Constitución del ccd, fue utilizado por el fujimorismo para que en el debate sobre la legislación electoral dentro de esa Comisión, con su voto a favor, se apruebara que los comicios de 1995 fueran dirigidos por el Jurado Nacional de Elecciones y no se insistiera en el complicado sistema electoral establecido por la nueva Constitución de 1993 (La República 1994a:12). Sin embargo, como los periodistas independientes conocían el apoyo incondicional que le daba al gobierno, expresaron sus sospechas sobre la inusual actitud «independiente» de Siura:
Hay dos elementos que relativizan esta victoria. En primer lugar, la confabulación del congresista Carlos Torres con Gilberto Siura —a quien hizo votar con la oposición para luego demostrar su «disconformidad» con el resultado— y, en segundo lugar, las propias palabras del padre del adefesio constitucional [...] aclarando que «sería el pleno» el que tendría la palabra final en este asunto (La República 1994a:12).
Otro periodista hizo este comentario:
Lo que llamó la atención fue que la propuesta presentada por el legislador Róger Cáceres, haya sido patrocinada por el progobiernista Enrique Chirinos y apoyada por Gilberto Siura [...]. Sabiendo lo cazurro que es Chirinos y conociendo que Siura no se atrevería, ni por un momento, a salirse del libreto oficialista, es que muchos se han preocupado por tratar de adivinar la jugada del gobierno (La República 1994b:4. Resaltado nuestro).
Y se preguntaba: Oficialista Siura, ¿qué se trae entre manos con su reforma de la Carta Magna en materia electoral? (La República 1994b:4). Sobre este mismo asunto, un congresista de oposición que opinaba que en el Perú de Fujimori ser malpensado era la única manera de pensar bien (Pease 1994:18), hizo el siguiente comentario en la columna semanal que publicaba en el diario La República: «[...] el oficialista que súbitamente se puso concertador con la minoría, nada menos que Gilberto Siura, dijo algunas palabras finales (dentro de la Comisión de Constitución) que me hacen sospechar que hay gato encerrado[...]» (Pease 1994:18).
Siura defendió también públicamente a los miembros de las fuerzas del orden acusados de transgredir las normas constitucionales, como a los miembros del Ejercito señalados como autores de violación de Derechos Humanos mundialmente conocidos, como el caso de la matanza de los nueve estudiantes y un profesor de La Cantuta el 18 de julio de 1992. Hecho que explica por qué el Concilio Nacional Evangélico del Perú (conep), una entidad fundada en 1940 y que representa a más del 85% de la comunidad evangélica, había expresado públicamente su preocupación por la forma tan lenta e ineficaz como venían procediendo las autoridades encargadas de la investigación, precisando además que una actuación de ese tipo creaba un clima de desconfianza entre la ciudadanía (Pronunciamiento Público del conep del 24 de agosto de 1993)13. Siura fue también el autor de la llamada tesis del «autosecuestro», según la cual tanto los estudiantes como el profesor de la Universidad La Cantuta se habían secuestrado a sí mismos. En tal sentido, de acuerdo a la «original» versión dada por Siura, los nueve estudiantes y el profesor no habían sido ni detenidos ni desaparecidos por las fuerzas del orden14. Y públicamente afirmó que las llaves encontradas en las fosas clandestinas de Cieneguilla junto a los cadáveres de los estudiantes, no probaban nada, a pesar de que los familiares de las víctimas identificaron esas llaves como propiedad de sus hijos o hermanos (La República 1993a:3). Según el testimonio de la madre de uno de los estudiantes que fueron desaparecidos: el congresista Siura le dijo en una oportunidad, en tono despreocupado y displicente, que su hijo se encontraba en algún lugar y que ya volvería (La República 1993a:3). Además, cuando la hermana de uno de los estudiantes que habían sido desaparecidos por miembros de las fuerzas del orden le increpó acerca de su cuestionable conducta cristiana, Siura le contestó de una manera bastante peculiar. De acuerdo con el testimonio de la hermana de uno de los estudiantes de la Cantuta:
Una vez Siura nos citó para explicarnos que no firmaría el dictamen de la comisión (del caso La Cantuta) porque eso traería un golpe y, sí eso ocurría, a los primeros a quienes matarían sería a él y a nosotros. Le dije que a él, como evangélico, y a mí, como católica, Dios nos ayudaría si decíamos la verdad, que deberíamos confiar en él. «Estoy hablando del Ejército, de un monstruo que es mas que Dios», fue su respuesta [...] (Instituto de Defensa Legal 1994a:18; Vallejo 1995:9. Resaltado nuestro).
Indudablemente, las palabras de Siura dejan constancia de hasta qué punto la opción política que una persona asume y defiende puede, en cierto momento, oscurecer sus convicciones religiosas y ponerse —incluso— por encima de ellas. Y es que, según la «original» versión de Siura, su «dios» no tenía tanto poder como el poder que tenía el Ejército. Más aún, Siura, en compañía de los congresistas de su bancada, defendería otra de las «estrategias» elaboradas por el gobierno para encubrir la responsabilidad de los miembros del Ejército en el caso de La Cantuta, culpando a Sendero Luminoso de ese hecho. Y meses después pretendió impedir que uno de los Ministros del gobierno compareciera ante la Comisión de Defensa del ccd (Siura era el presidente de la misma) para dar su explicación sobre el caso de La Cantuta. Luego de ese incidente, según una nota periodística:
Siura pretendió un acto de constricción, queriendo hacer ver que sus actitudes anteriores (tesis del autosecuestro de los asesinados, acusación a los periodistas de haber colocado las llaves en las fosas clandestinas, etc.) fueron «producto de un error» [...] insistió en que reconoce que se equivocó [...] porque los restos encontrados están conduciendo a la identificación de los culpables. Dijo que «lamentablemente él no tuvo a su alcance las informaciones que ‘tuvieron otros’» [...] (La República 1993b:3. Resaltado nuestro).
¿Fue todo «producto de un error» y de no tener a «su alcance la información» oportuna como pretendía hacer creer a la opinión pública Siura? No fue así. Ya que en los meses siguientes Siura continuó defendiendo a los culpables de este crimen y de otras violaciones a los derechos humanos. Siura defendió públicamente la llamada Ley de Amnistía N.° 26479, conocida también como la Ley de la Impunidad, que el ccd aprobó en junio de 1995. Una cuestionada Ley que exculpaba de toda responsabilidad a los militares y policías que hubieran cometido violaciones a los derechos humanos durante los años 1980–199515. Años después, luego de la caída del régimen, se llegaría a conocer que efectivamente Siura y otros congresistas fujimoristas habían encubierto los asesinatos cometidos por miembros de las fuerzas del orden (El Comercio 2001a:A8). Hubo además en esos años la creciente sospecha de que Siura formaba parte del grupo de congresistas fujimoristas instrumentados y digitados por el Servicio Nacional de Inteligencia (sin) para defender al régimen dentro y fuera del Congreso16. Un hecho que se comprobaría cuando años después, ya en un gobierno democrático, una comisión investigadora del Congreso de la República acusaría a Siura y a otros ex parlamentarios fujimoristas de asociación ilícita para delinquir, por haber presentado como suyo un informe elaborado por el sin, en el que se negaba toda participación de miembros del Ejército en el caso La Cantuta (El Comercio 2001c:5). Todo estos hechos, que fueron conocidos luego de la caída del régimen de Fujimori, explican por qué Siura fue el primero que sustentó en el ccd las razones por las cuales, según su particular punto de vista, una Ley de Amnistía era necesaria para la «reconciliación» nacional. Éstas fueron sus palabras:
Presidente: Tenemos que decir pocas pero necesarias palabras. ¿Qué pasó en el Perú a partir de mayo de 1980? ¿Qué ha sucedido para que nuestras familias sigan sufriendo por algún tiempo más? Tenemos que remontarnos a décadas pasadas, cuando los gobiernos tenían dificultades en sus gestiones. El Estado, en forma general, tenía algunas deficiencias: el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo tenían una pequeña dificultad que fue aprovechada por las circunstancias [...]. Hace poco el Congreso honró la figura de María Elena Moyano, quien fue un ejemplo para muchas mujeres y para todos los peruanos al enfrentar cara a cara al problema social. No se escondió y dijo sí al país; y entregó su vida. No hay mejor amigo que aquel o aquella que da su vida por sus amigos o por sus hermanos [...]. Hubo excesos de ambas partes, porque en una guerra no se puede saber cuándo ni cuántos pueden ser los excesos; excesos que hoy dividen a los peruanos y que de alguna manera no permite que podamos trabajar con fluidez para la reconstrucción nacional, por la búsqueda de la pacificación verdadera y de la democratización real para nuestro pueblo [...]. Por estas consideraciones, creemos que ha llegado el momento de que todos los peruanos debamos unirnos, cualesquiera [sic] haya sido su condición o su concepción política, sean militares o civiles, sean peruanos que hayan pretendido o no una u otra situación o posición política. ¡Todos tenemos que buscar la reconciliación! No una reconciliación para buscar una nueva ubicación política y enfrentarnos otra vez y con más fuerza, sino una reconciliación que permita unirnos y trabajar como hermanos, buscando un nuevo renacer y un nuevo futuro para el Perú. Juntémonos para reconstruir el país, la fe y la esperanza en los peruanos [...]. Los representantes del pueblo peruano tenemos que asumir una decisión al respecto. Por ello, buscamos la amnistía general a militares y civiles que puedan haber cometido excesos de una u otra manera; ya sea violando reglamentos, leyes, o la Constitución. Pero de alguna manera tenemos que buscar la amnistía a favor de todos ellos para trabajar juntos por nuestro pueblo [...]. Tampoco discutimos si la acción de algunos peruanos fue constitucional o no; o si su pretensión era solamente la búsqueda de una posición política o si son capaces de hacer o no algo en el futuro. Ahora planteamos el olvido y el perdón. Olvido de lo que pudiera haber sido o de lo que no hubiera podido haber sido [...]. Hoy no es el momento de hacer un análisis profundo de tales hechos, sino buscar el perdón y el olvido definitivo [...]. Invoco a la oposición que sea capaz de unirse a nosotros para apoyar el proyecto de ley en debate [...]. Esta noche no generemos el odio, ni continuemos con el debate de la rebelión que empezó en mayo de 1980. Les pido que tengamos la hidalguía y la capacidad del Maestro de maestros en la enseñanza cristiana: practicar el perdón por encima de todo. El perdón puede ayudar a todos los peruanos [...]. Como peruano, pido que oposición y mayoría tengan la capacidad de unirse a la propuesta en debate por encima de las diferencias para elevarnos a aquella cumbre que enaltece a todos los peruanos: la cumbre del perdón y la posibilidad de la reconciliación, sin las cuales no será posible la reconstrucción inmediata de nuestro país. Pido también a mis colegas de la mayoría parlamentaria que apoyen el proyecto de amnistía general que implica dar un ejemplo a todos los peruanos y al mundo entero (Congreso Constituyente Democrático 1994b:154–156. Resaltado nuestro).
En su discurso, buscando justificar «teológicamente» su punto de vista político (no hay mejor amigo que aquel o aquella que da su vida por sus amigos y por sus hermanos, que recordaba a Jn 15.13; y tener la capacidad del Maestro de maestros para practicar el perdón por encima de todo que intentaba ser, tal vez, una exégesis bastante sui generis de Mt 5.36–48 y Mt 18.15–22), Siura hacía un llamado para que no se realice «un análisis profundo de tales hechos», sino más bien, buscar el perdón y el olvido definitivos. ¿Y las miles de personas asesinadas extrajudicialmente y los cientos de ciudadanos que fueron desaparecidos, entre ellos, decenas de evangélicos? Para este congresista fujimorista, ellos no contaban, pues eran simples excesos de la guerra. Por esa razón, para nada mencionó en su discurso temas fundamentales para la reconciliación, como la búsqueda de la verdad y la práctica de la justicia, condiciones necesarias en todo auténtico proceso de reconciliación nacional.
El mismo Siura, una semana después, mencionaría lo siguiente en el debate sobre la Ley de Amnistía en el ccd:
El perdón es posible y es fácil recibirlo, algunos lo buscamos con ansias. Sin embargo, es muy difícil otorgarlo cuando se tiene esa facultad. Por ejemplo, hay dificultad en llegar a ser santo o Dios porque los seres humanos tenemos muchas dificultades para perdonar a alguien. Son fariseos, precisamente, los que hablan mucho del perdón pero no lo practican. Ellos hablan, insultan, siembran amarguras, odios, rencores y dividen al país [...]. Los que se oponen a la Ley de Amnistía, sean civiles, militares, jueces, fiscales, religiosos, políticos, sólo quieren figurar políticamente, claro, con todo derecho. Me permito invitarlos a que, en otra instancia y en otro momento, hagan esa figuración política de oposición al gobierno, porque ahora están poniendo en riesgo la estabilidad democrática del país al que todos queremos contribuir (Congreso Constituyente Democrático 1994b:363–364).