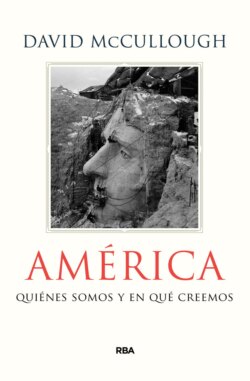Читать книгу América - David McCullough - Страница 7
EL RELOJ DE SIMON WILLARD SESIÓN PLENARIA DEL CONGRESO
ОглавлениеWashington, D. C.
1989
Señor presidente de la Cámara, señor vicepresidente, senador Dole, miembros del 101.º Congreso, damas y caballeros:
Es un honor extraordinario que se llame a un ciudadano corriente a hablar ante el Congreso, y por ello les doy las gracias.
Simon Willard nunca ocupó un escaño del Congreso, en sentido estricto. Simon Willard, de Roxbury (Massachusetts), era un relojero de principios del siglo XIX, y lo hacía todo a mano y a ojo.
«A la hora de cortar los dientes de sus engranajes —cuenta un relato de la época—, no marcaba los espacios en la rueda virgen [de latón] para cortar después los dientes a medida, sino que cortaba, redondeaba y pulía los dientes sobre la marcha, calculando el espacio a ojo, y siempre le salían idénticos...».
«Es poco probable —prosigue el mismo relato— que anteriormente nadie hubiera alcanzado un logro mecánico como ese y, desde luego, nadie lo ha vuelto a alcanzar nunca más».
No sabemos la fecha exacta, pero hacia 1837, cuando tenía unos ochenta años, Simon Willard fabricó un reloj de gran importancia. Más adelante volveré sobre ello.
David McCullough dirigiéndose al Congreso.
Una tarde de junio de 1775, cuando ni siquiera existía el Congreso de Estados Unidos, un niño estaba con su madre sobre una loma observando de lejos la batalla de Bunker Hill. El niño era John Quincy Adams, el que sería diplomático, senador, secretario de Estado y presidente, quien en toda su vida vio más y posiblemente contribuyó más a la historia de su tiempo que ningún otro y que, a diferencia de todos los presidentes anteriores, regresaría aquí, a la colina del Capitolio, para ocupar con gran ilusión un escaño en la Cámara de Representantes del 22.º Congreso de la Nación. Y fue aquí, probablemente, donde este americano extraordinario vivió sus mejores horas.
Adams ocupó su escaño en la vieja cámara —en lo que ahora es el Statuary Hall— en 1831. Pequeño, frágil, sin miedo a nadie, decía lo que pensaba y lo que creía. Fue un adalid de las «mejoras» mecánicas y de la investigación científica. A ningún otro congresista debemos estar más agradecidos por la creación del Instituto Smithsoniano. Junto a los congresistas Abraham Lincoln de Illinois y Thomas Corwin de Ohio, levantó la voz contra la guerra de México, y durante ocho largos años, casi a solas, luchó contra la infame «ley mordaza» impuesta por los sureños para evitar cualquier discusión sobre la abolición de la esclavitud. Adams odiaba la esclavitud, pero combatía, decía, por los derechos ilimitados de todos los ciudadanos a que se escucharan sus peticiones, cualesquiera que fueran. Era una guerra noble y la ganó. La «ley mordaza» fue abolida definitivamente.
La Cámara de Representantes, de Samuel F. B. Morse.
Este mismo año, coincidiendo con la toma de posesión del presidente George Herbert Walker Bush, oí a un presentador de la televisión que hablaba desde el Statuary Hall y se quejaba de la resonancia y los ecos de la sala. ¡Qué resonancia! ¡Qué ecos!
John Quincy Adams nos recuerda que hay gigantes de todas las formas y todos los tamaños; que, en ocasiones, esos gigantes han pasado por estos salones y han hecho oír su voz, que su espíritu se ha hecho patente en estos lugares. Escuchen por favor este fragmento de su diario, del 29 de marzo de 1841:
El mundo, la carne y todos los demonios del infierno están desplegados contra cualquier hombre que hoy, en esta Unión Norteamericana, ose unirse a la lucha de Dios Todopoderoso para acabar con el comercio de esclavos africanos, ¿y qué puedo hacer yo, en ciernes de mi septuagésimo cuarto cumpleaños, con la mano temblorosa, un ojo en proceso de apagarse, la mente aletargada y todas mis facultades abandonándome una tras otra, igual que los dientes van cayendo de la boca...? ¿Qué puedo hacer yo por la causa de Dios y del hombre...?
Y qué devoción profesaba por la Cámara de Representantes:
Las formas y los procedimientos de la Cámara —escribe—, la presentación de peticiones del Estado, el colosal emblema de la Unión sobre el estrado del presidente, la histórica Musa en el reloj, el eco de los pilares de la sala, los vacilantes Mercurios que trasladan resoluciones y enmiendas de los parlamentarios al estrado y viceversa, la proclamación de los síes y los noes, con las diferentes entonaciones de cada respuesta, con diferentes voces, el modo ceremonioso con que pasa lista el secretario, el tono del presidente al anunciar el resultado de la votación, y los diversos grados de satisfacción y de pesar en el gesto de los congresistas que lo escuchan..., todo ello podía ser objeto de un poema descriptivo.
Algunas noches volvía tan exhausto a su casa que apenas podía subir las escaleras. En invierno de 1848, a los ochenta años de edad, y tras diecisiete en el Congreso, Adams cayó fulminado sobre su mesa. Una placa de latón en el suelo del Statuary Hall indica el lugar exacto.
Lo llevaron al despacho del presidente de la Cámara y allí murió, dos días más tarde mientras Henry Clay le sostenía la mano, con los ojos bañados en lágrimas. El congresista Lincoln participó en la organización del funeral. Daniel Webster escribió la dedicatoria para el féretro.
Se han escrito muchos libros espléndidos sobre el Congreso: A Political Education, de Harry McPherson; A Senate Journal, de Allen Drury; On the Hill, de Alvin Josephy; Kings of the Hill, del congresista Richard Cheney y Lynne V. Cheney; Rayburn, interesante biografía escrita recientemente por D. B. Hardeman y Donald Bacon, y The Great Triumvirate, sobre Clay, Webster y Calhoun, obra de Merrill Peterson. Ahora, en el año del Bicentenario, se publicará el primer volumen de la monumental historia del Senado escrita por el senador Robert Byrd.
Pero, entre tantos otros, aún queda un libro por escribir: un libro que haga justicia a la historia de los años pasados por Adams en la Cámara, uno de los capítulos más intensos de nuestra historia política.
Es curioso, pero lamentablemente nuestro conocimiento y apreciación de la historia del Congreso y de los que han hecho historia en él es muy deficiente. Lo cierto es que los historiadores y los biógrafos han pasado bastante por alto el asunto. Doscientos años después de la creación del Congreso, apenas empezamos a contar la historia de la Cámara..., lo cual, por supuesto, constituye una oportunidad incomparable para los autores y los docentes.
Tampoco hay biografías completas y actualizadas de Justin Morrill de Vermont, autor de la Ley de Concesión de Terrenos para Universidades y Escuelas de Educación Superior; ni de Jimmy Byrnes, considerado el mejor político de su tiempo; ni de Joe Robinson, el líder más tenaz de la mayoría demócrata, cuya muerte repentina en un apartamento no muy lejos de este lugar supuso el fracaso de las reformas judiciales de Franklin D. Roosevelt; ni de Carl Hayden de Arizona, que fue senador durante cuarenta y un años, más tiempo que ningún otro.
Tenemos la biografía de Henry Cabot Lodge sénior, obra de John Garraty, pero no la de Henry Cabot Lodge júnior. Busquen en los estantes de la biblioteca una buena biografía de Alben Barkley o del presidente de la Cámara Joe Martin, y no la encontrarán. No existen. La única biografía del senador Arthur Vandenberg termina en 1945, cuando acababa de empezar su carrera.
El senador del siglo XX del que más se ha escrito es Joe McCarthy. Hay una docena de libros sobre McCarthy. Sin embargo, no existe ni una sola biografía de la primera senadora que tuvo las agallas de plantarle cara, Margaret Chase Smith.
«Hablo como republicana —dijo, en el Senado, aquel día memorable—. Hablo como mujer. Hablo como senadora de Estados Unidos. Hablo como americana. No quiero ver al Partido Republicano cabalgando hacia la victoria política acompañado de los cuatro jinetes de la calumnia: el miedo, la ignorancia, el fanatismo y la difamación».
Margaret Chase Smith.
Tenemos libros sobre personas como Theodore Bilbo y Huey Long, pero ninguna biografía como tal de George Aiken o Frank Church.
Richard Russell de Georgia, uno de los personajes más influyentes y mejor considerados que han servido al Senado en este siglo, solía llevarse a casa viejos ejemplares de los Diarios de sesiones del Congreso encuadernados en cuero para leérselos por la noche en su casa, como entretenimiento. Le encantaban los largos debates y la oratoria de los viejos tiempos y solía hacer comentarios a sus compañeros acerca de lo raro que se sentía al darse cuenta de que aquellos que tan importantes habían sido en otro tiempo y que tanto habían influido en el curso de la vida de Estados Unidos hubieran caído en el olvido más absoluto.
¿Saben cuántos de los que entran y salen del edificio Russell cada día, o del edificio Cannon, tienen idea de quién fue Richard Russell? ¿O Joseph Gurney Cannon? No existe ninguna biografía aceptable sobre ninguno de los dos.
En su día, como presidente de la Cámara y jefe del Comité de Normas, el tío Joe Cannon, de Danville (Illinois), tenía un poder hoy inimaginable. Era un tipo duro, astuto, soez, pintoresco y muy tartamudo. Acababa de arrancar el siglo XX. El país quería cambios, reformas. El tío Joe, no. «Todo va bien en el oeste y por Danville —decía—. El país no necesita nuevas leyes».
Cuando se presentó un proyecto de ley para añadir una nueva función a la Comisión Nacional de Pesca y Piscicultura y convertirla en la Comisión Nacional de Pesca, Piscicultura y Aves, Cannon protestó. No le gustaba la idea de añadir «y Aves». «Y Aves» era algo nuevo y diferente, y por tanto inaceptable.
La insurrección que acabó con la mano de hierro de Cannon, una revuelta surgida en esta cámara en 1910, estaba encabezada por George Norris, del condado de Red Willow (Nebraska). Pocos actores de la vida pública han alcanzado el nivel de George Norris, y pocos momentos más trascendentales han existido en nuestra historia política. Sin embargo, hoy en día apenas es conocido.
Mucho más tendríamos que saber sobre el Primer Congreso, cuando todo era nuevo y experimental.
Mucho podríamos aprender de la historia del Comité de Relaciones Internacionales.
Imagínense el libro que habría podido escribirse sobre el Senado en los turbulentos años del New Deal. Piensen en los cambios que se hicieron. Piensen en quién estaba en el Senado —Robert Wagner, Burton K. Wheeler, Hugo Black, Claude Pepper, Barkley, Huey Long, Tom Connally, Vandenberg, Robert A. Taft, George Norris, William Borah de Idaho y J. Hamilton Lewis de Illinois, un político de la vieja escuela que aún llevaba camisas de cuello inglés, polainas y un tupé rojizo a juego con sus bigotes rojizos a lo Van Dyke.
Fue «Ham» Lewis quien aconsejó a un senador recién llegado de Missouri, llamado Truman: «Harry, no te presentes con complejo de inferioridad. Los primeros seis meses te preguntarás cómo demonios has llegado hasta aquí; luego te preguntarás cómo demonios hemos llegado hasta aquí todos los demás».
Por algún inexplicable motivo, ni siquiera existe una historia fiable del Capitolio, nada comparable, pongamos, a la historia de la Casa Blanca escrita por William Seale. Este magnífico edificio creció en varias fases, igual que Estados Unidos. En realidad es el resultado de la unión de varios edificios diferentes, que representan épocas diferentes, aspiraciones diferentes. Y así es como debería contarse la historia.
Estamos tan acostumbrados a que sea la presidencia la que mida y defina nuestra historia que solemos olvidarnos de la gran parte de la historia que tuvo aquí su origen.
A diferencia del Congreso, la presidencia parece algo claro, estructurado, de fácil comprensión. Los protagonistas son relativamente pocos en número y ocupan el estrado por turnos, uno tras otro.
Aquí los individuos llegan y se van, los períodos de servicio se solapan. El estrado se llena de gente una y otra vez. Las charlas y el revuelo son constantes. Se dicen muchas tonterías, y también muchas cosas insoportablemente aburridas.
Pero que nadie se lleve a error, y mucho menos ustedes, que sirven aquí: tenemos motivos para enorgullecernos de nuestro Congreso, como de cualquier otra institución de nuestro sistema. Tal como demuestra holgadamente la historia, el Congreso, pese a todos sus defectos, no ha sido el desfile incesante de payasos, ladrones y charlatanes petulantes que tan a menudo nos presentan. Hacemos chistes sobre el Congreso, lo ridiculizamos, lamentamos sus ineptitudes y su ineficacia. Lo hemos hecho desde un principio, y probablemente lo hagamos siempre. Ustedes mismos lo hacen, especialmente durante la campaña electoral. Pero lo que habría que comunicar más a menudo, y lo que más personas deberían comprender, son las grandes victorias que se han conseguido en este lugar, las decisiones valientes y con visión de futuro que se han tomado aquí, los hombres y mujeres decididos e íntegros —y sí, a veces geniales— que han servido en esta cámara.
Fue el Congreso, a fin de cuentas, el que nos trajo la Ley de Asentamientos Rurales, el que acabó con la esclavitud y con el trabajo infantil, el que construyó el ferrocarril, el canal de Panamá y el sistema de carreteras interestatales. Fue el Congreso el que pagó la expedición de Lewis y Clark y nuestros viajes a la Luna. Fue el Congreso el que cambió el curso de la historia con el programa de Préstamo y Arriendo y el Plan Marshall, el que creó la Seguridad Social, la corporación para el control del río Tennessee, la Ley de Reajuste de los Soldados Desmovilizados, la Ley de los Derechos de los Votantes y la incomparable Biblioteca del Congreso.
No es casualidad que los americanos construyéramos aquí, en Capitol Hill, junto al centro del Gobierno, nuestra mayor biblioteca: un depósito de libros abierto y de consulta gratuita con obras de todo tipo, en todos los idiomas, llegados de todos los rincones del mundo.
En doscientos años, 11.220 hombres y mujeres han servido en el Congreso y el Senado, y aunque las proporciones de afroamericanos, mujeres, hispanos, americanos asiáticos y nativos americanos no han reflejado —ni reflejan actualmente— la totalidad del país, sigue siendo el lugar donde se oyen todas nuestras voces. Aquí, como se suele decir —aunque quizá no podamos decirlo demasiado a menudo—, gobierna el pueblo.
Tenemos que saber más del Congreso. Tenemos que saber más del Congreso porque tenemos que saber más sobre nuestros líderes. Y sobre la naturaleza humana.
Quizá también nos sirva para sacar alguna idea nueva.
Teniendo en cuenta el modo en que se ha gestionado el gasto en Defensa en los últimos años, por ejemplo, quizá podríamos pensar en reinstaurar una comisión de investigación como el Comité de Truman para la Segunda Guerra Mundial, que ahorró miles de millones de dólares y salvó miles de vidas.
Si no queremos votar los impuestos para pagar la guerra contra las drogas, con el objeto de salvar a nuestro país, ¿por qué no vender bonos, como hicimos durante las dos guerras mundiales? Me cuesta imaginar que alguien no quiera comprar un bono para ganarle la guerra a las drogas.
Por encima de todo, necesitamos saber más sobre el Congreso porque somos americanos. Creemos en el autogobierno.
«El niño debería leer historia», le escribió el primer John Adams a su esposa, Abigail, en referencia a la educación de su hijo John Quincy. Todos tenemos que leer historia, y escribir y publicar y enseñar mejor la historia.
¿Cómo podemos llegar a saber quiénes somos y adónde nos dirigimos si no sabemos de dónde venimos? ¿Cómo podemos llamarnos patriotas si es tan poco lo que sabemos del pasado de nuestro país?
¿Quiénes eran esas personas de los viejos libros encuadernados en cuero de los Diarios de sesiones del Congreso? ¿Cuál era su motivación? ¿Qué sabían que no supiéramos nosotros?
Nuestro pasado no es solo un prólogo; puede ser un impulso. En palabras de Emerson: «El mundo es joven, los grandes hombres [y mujeres] del pasado nos lanzan su llamada afectuosamente».
He decidido que el reloj digital es el símbolo perfecto del desequilibrio en el planteamiento de hoy en día. Nos dice únicamente qué hora es ahora, en este instante, como si eso fuera lo único que deseamos o necesitamos saber. Lo cual me devuelve a Simon Willard.
El carro de la Historia, de Carlo Franzoni; reloj de Simon Willard.
En los años en que la Cámara de Representantes se reunía en el Statuary Hall, todas las deliberaciones se producían bajo la mirada de la musa de la historia, Clío. La musa sigue ahí, sobre la puerta norte, sobre el carro alado de la Historia, tomando notas en su libro. La idea era que los que se sentaran debajo se inspiraran en ella. Que recordaran que ellos también formaban parte de la historia, y que sus palabras y acciones se enfrentarían al juicio de la historia, y que podían considerarse parte de un honroso legado.
Clío y El carro de la Historia son obra del escultor italiano Carlo Franzoni, de Carrara. El reloj que aparece en primer plano es obra de Simon Willard. Se instaló, tal como he mencionado, hacia 1837. Sus engranajes, cortados a ojo por Willard, marcaron los minutos y las horas durante los debates sobre la «ley mordaza», la anexión de Texas, la guerra de México, las tarifas, el servicio postal, la creación de la Academia Naval, la fundación de los estados de Arkansas, Michigan, Wisconsin, asuntos relacionados con la inmigración, la Fiebre del Oro, la fundación de California, la trascendental Ley de Kansas-Nebraska y, también, durante las últimas horas de John Quincy Adams.
Es un reloj con dos manecillas y una esfera a la antigua, un reloj de esos que muestran la hora actual, la de un tiempo pasado... y la del futuro.